* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
518
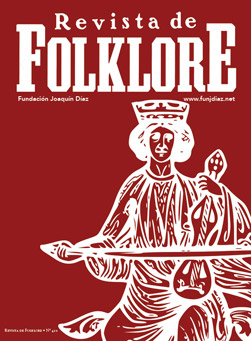
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Otras emociones y más refranes
FERNANDEZ PONCELA, Ana MaríaPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 518 - sumario >
Caras vemos corazones no sabemos
Anotaciones iniciales
Los refranes tan habituales en otras épocas, que hoy se siguen empleando en el habla popular, expresan opinión, reflejan reflexión, y qué duda cabe, transportan y direccionan emoción. De ellos se dice que son enseñanza viva o que constituyen un compendio de sabiduría popular, también contienen valores de cada contexto espacio temporal, y exponen descripciones y experiencias, interpretaciones y advertencias, recomendaciones y prescripciones. De alguna manera y en alguna medida son una narrativa que contiene mensajes y discursos con su intención, modela situaciones, normas de conducta, propone valores y también expresa, aconseja y gestiona emociones. Este último punto es el central a desarrollar en este texto, en especial las emociones que hay quien llama secundarias, otras sociales, es decir, que van más allá de las emociones básicas e instintivas con las que al parecer el humano está programado para la sobrevivencia (miedo, enfado, tristeza, alegría y afecto) y que luego reconvierte en sentimientos que duran en el tiempo, se nombran, describen y explican, además de la consciencia sobre los mismos. Estas emociones derivan de otras, se entrecruzan, combinan o chocan, aparecen y desaparecen, transitan por la vida de los seres humanos y los colectivos sociales. Hay expresiones emocionales indirectas que apuntan a las emociones sin nombrarlas, no obstante, aquí se eligen en general aquellas que la expresan directamente, pues las otras pueden ser interpretaciones, aunque qué duda cabe que seguramente más potentes intencionalmente hablando.
«Las emociones son respuestas complejas afectivas que se acompañan de un correlato fisiológico, de conducta, cognitivo y asertivo, claro y fuerte, de una duración corta» (Rojas, 2024:16). «El sentimiento es un estado de ánimo, positivo o negativo, que nos afecta o nos aleja a la persona o al objeto que aparece delante de nosotros…evalúa la realidad que tenemos delante…una disposición afectiva» (Rojas, 2024:14). Ambos, sentimientos y emociones, acompañan la existencia a veces de forma afable y liviana, momentánea, otras pesada y desgastante, alargándose en el transcurso del tiempo.
Como decimos, algunas emociones y sentimientos, expanden el cuerpo, la mente y cautivan el alma. Otras, encogen y retuercen la vida, obsesionan y torturan el pensamiento, bloquean y acorazan el organismo. Las emociones son señales y mensajes, alertan con relación a algo que puede considerarse un problema y en principio su función encamina a su solución (Levy, 2014). Las emociones no son un problema como hay quien piensa, se convierten en ello cuando nos enredamos en las mismas por ignorancia. Se trata de intentos de adaptación al medio, sobrevivir de la manera mejor ante estímulos externos e internos. Además, todas ellas poseen una función, más que positivas o negativas, son necesarias, informan sobre lo que acontece y sobre quien las siente. En concreto, adaptan, motivan, sirven para las relaciones sociales (Matos, 2020). De ahí la importancia de la inteligencia emocional que hace posible el darse cuenta y tomar consciencia de las emociones, comprender las de los otros, gestionar las tensiones, aumentar la empatía hacia los demás y el sosiego interior. Todo ello desarrollando la percepción, comprensión y regulación mental y emocional (Goleman, 1995; Mayer y Salovey, 1997). Quizás a su manera es lo que el refranero realiza, recuerda y advierte, ejemplifica y sentencia, con relación al sentir afectivo, indicando sus bondades, y también sus malestares.
En la estela del miedo
A continuación, las expresiones y mensajes del refranero sobre algunas emociones relacionadas con el miedo, como la culpa, la vergüenza y la desconfianza.
La culpa
Ser causante de algo, ser acusado por alguien, conflicto intrapsíquico, mecanismo al servicio de la sociedad para control social, que ayuda a resolver un problema al crear una responsabilidad por un daño o sufrimiento y remordimiento auto inflingido sin sentido que causa más problema (Reidl y Jurado, 2007; Levy, 2014), son algunas de las definiciones básicas de la culpa. Según el diccionario (RAE, 2023), responsabilidad e imprudencia son sinónimos, así como pecado o delito, y también error o tropiezo, esto es, hay una gradación de sensación e intensidad notable. En el refranero se comparte cómo no se desea, y señala que se trata de un sentimiento por la desviación de lo que se debe hacer en sentido normativo y didáctico moral, entre advertencia y consejo, como esta narrativa popular suele hacer.
La culpa es negra y nadie la quiere
Culpa no tiene quien hace lo que debe
Aunque también hay vestigios de tolerancia y benevolencia, de mirarse más cada quien y no tanto al prójimo, así como, el reconocimiento que es común a todo mundo.
Mira tus culpas y penas y no mires las ajenas
Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra
Además, aparece el sentido de cometer imprudencia o confiar en quien no se debe, más allá de la discriminación o racismo que contiene el dicho.
La culpa no es del ciego sino de quien le da el garrote
No tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre
La vergüenza
Se considera una turbación de ánimo por alguna falta o acción no correcta de forma concreta, o por cuestión de timidez como algo general (RAE, 2023). Hay vergüenza necesaria para no cometer error y no recibir sanción (Levy, 2014).
Donde no hay vergüenza, no hay virtud
No engendra conciencia, quien no tiene vergüenza
Luego está la vergüenza errónea, exagerada, distorsionada, que no solo no corrige, sino que inhibe y desconecta de la libre expresión y hacer, exacerba el perfeccionismo y deprime la autoestima (Levy, 2014). Es un dolor emocional a ser expuestos por otros y un dolor intrapsíquico por alguna herida que se reproduce en la existencia y que no solo limita, sino que sangra, hay congoja y sufrimiento.
La vergüenza es empachosa: para nada sirve y para todo estorba
Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza
Solo ten vergüenza de no hacer desvergüenza
Eso sí, el carecer de vergüenza tiene ventajas.
Quien no tiene vergüenza ventaja lleva
Quien no tiene vergüenza toda la calle es suya
La confianza y la desconfianza
La confianza es afecto que vincula, a pesar de la incertidumbre, parte de la interacción social, toda vez que es una forma de estar en el mundo (Castilla del Pino, 2000), se relaciona con el afecto en primer lugar, la alegría como vivificación y la esperanza proyección ilusionada del futuro. En el refranero no aparece como tal, antes al contrario, se expone su opuesto, la desconfianza, parte del miedo que puede proteger o distanciar. Se emplea como consejo y advertencia de los sinsabores que la confianza puede aportar y las bondades que la preventiva desconfianza aporta.
En la confianza está el peligro
Si no quieres ser engañado, no seas confiado
Por la confianza nos entra el engaño
La desconfianza aparta el engaño
Expresiones varias, metafóricas, simbólicas, pero en todo caso insistiendo en mantener una postura desconfiada ante el prójimo.
Quién se fía de un lobo, entre sus dientes muere
Cumple con todos y fía de pocos
No son todo ruiseñores los que andan entre las flores
Del que yo me fío me guarde dios, que del que no me fío, me guardo yo
Eso sí, la desconfianza que previene, protege y defiende, tiene sus desventajas, al estar con temor permanente, en alerta ante el peligro constante, lo cual provoca un estado que no encuentra calma ni reposo.
El corazón sospechoso no tiene reposo
La desconfianza cría canas
El rosario de la ira
El odio y la envidia estarían en la órbita del enfado o la ira.
El odio
Entre las emociones relacionadas con el enojo, aparece el odio, aversión hacia otro al que incluso se le desea el mal. La sabiduría popular recuerda que esa emoción envenena a quien la procesa, esto es quien la siente, no hacia quien se siente, sabio recuerdo y advertencia.
El odio es como un veneno que uno toma esperando que el otro muera
La envidia
Se tocan deseos insatisfechos, aparece el enojo y deseo de destruir lo que el otro tiene y que se anhelo también, el contraste es lo que duele, pues se quiere alcanzar algo y no se puede. Más que odio es impotencia, desaparecer los recuerdos de carencia y deseo insatisfecho (Levy, 2024). El enojo de desear, no tener, y de que otra persona disfrute lo deseado, evaluación negativa de la fortuna de los otros, o positiva si conlleva aspiración y admiración también (Reild, 2005). La comparación y el contraste con el otro, llevan a la admiración o a la envidia, las dos caras de una misma moneda. Esto es, señal de reconocimiento, con lo positivo y negativo del tema.
A quien nada vale, no le envidia nadie
Mientras no te envidie alguien, no eres nadie
Más vale que nos tengan envidia que no lástima
No es buena, mejor no compararse y no envidiar.
El vino de mi vecino, ése sí es buen vino
Lleva siempre tu camino y no mires el de tu vecino
La envida es el enemigo del éxito
Crea desasosiego de quien la tiene y también para quien la siente.
Donde reina la envidia no puede vivir la virtud
La envidia es serpiente que al que abriga le muerde
La envidia del amigo, peor es que el odio del enemigo
El ramillete del afecto
Las emociones relacionadas con el afecto, son paciencia, respeto, solidaridad, la gratitud y el valor.
La paciencia
Aceptar o aguantar, padecer o soportar (RAE, 2024), depende, pero en todo caso es una emoción y virtud que aporta beneficios, para alcanzar logros y obtener recompensas en la vida. El desear y esperar, con entereza o resignación, con la mirada en el éxito a pesar del sufrimiento y del tiempo.
La paciencia es la madre de la ciencia
La paciencia es un premio que a veces dios da a los buenos
Lo que no está en tus manos evitar, por paciencia lo has de soportar
Quien supiere sufrir, sabrá vencer
Mejor es resignarse, que lamentarse
Todo se alcanza, incluso el cielo, con paciencia sumada a la esperanza, sobre la que más adelante nos detendremos.
Con la paciencia todo se logra
Con paciencia y esperanza todo se alcanza
Con paciencia se gana el cielo
El respeto y la solidaridad
Dos emociones que aparecen en sentido positivo, hacia uno mismo la primera y la segunda en relación con la unión colectiva, pate del afecto o amor.
El respeto empieza por uno mismo
La unión es la base de la fuerza
La gratitud y la ingratitud
El agradecimiento acompaña el ánimo, abraza la vida, alegra el día a día, reconocer lo bueno de la vida, su disfrute y beneficio. A veces es un sentimiento general, en ocasiones hacia el favor de otra persona y su correspondencia (RAE, 2023). Se valora y aplaude el ser agradecido. Eso sí, tiene sus luces y también sus sombras.
La gratitud es la sombra del beneficio
Es de buen nacido ser agradecido
Al agradecido, más de lo pedido
Quien agradece, obliga y merece
Aunque también se advierte de las desventajas de la gratitud y ser agradecidos, en el sentido no solo de no ser correspondidos sino todo lo contrario.
Siembra gratitud y recogerás desengaños
Siembra favores y recogerás sinsabores
Favores, quien menos los merece menos los agradece
Favor hecho a muchos, no lo agradece ninguno
Donde un favor se hace, un ingrato nace
Cuando ya no te necesita tu amigo, ni te visita
El valor
El valor es ánimo, perseverancia o firmeza, valor y virtud, cualidad y actitud, valentía y coraje ante la vida y ante todo (RAE, 2023). El valor espanta el miedo y da aliento, anima, fortalece.
A mal tiempo, buen aliento
El noble y el fuerte, aman la vida, pero afrontan la muerte
A quien no teme, nada le espanta
Mientras puedo ¿Quién dijo miedo?
Sinónimo de libertad y también de bondad.
El hombre bravo, primero muerto que esclavo
Quien pudiendo herir no hiere, ése es valiente
El valor en el vencido enamora al vencedor
La miríada de la alegría
Alrededor de la alegría o a su lado y bebiendo de ella encontramos la esperanza.
La esperanza
Y qué decir de la esperanza, es deseo y confianza, ilusión y pasión (Marina y López, 2007), espera sin angustia y con despreocupación, expectación y creación (Laín Entralgo, 1975). Descartes (2003) la considera disposición del alma que cree que lo que se desea va a ocurrir, en medio de la alegría.
Donde hay un alma, hay una esperanza (Turquía)
Con la esperanza se vive
Si no existiera la esperanza, el corazón estallaría (Inglaterra)
La esperanza es el pilar del mundo (África)
La esperanza eleva en algo la cabeza (Inglaterra)
No hay que perderla, pues todo pasa, todo en la vida tiene remedio hasta que llegue el día de la muerte.
Quien espera, desespera, y esperando se consuela
La esperanza es lo último que se pierde
Mientras no te mueras, espera
Para el rey de la esperanza no hay invierno (Rusia)
La esperanza no es pan, pero alimenta
Eso sí, también puede ser ilusión vana en el sentido de autoengaño y pérdida de la realidad (Laín Entralgo, 1975).
La esperanza es el pan de los desdichados (Inglaterra)
Quien de esperanzas vive, de hambre muere
Quien se contenta de esperanza, muere de hambre (Turquía)
A fuerza de vivir de esperanzas, se muere de desesperación (Italia)
Hay esperanza en la certidumbre, pero no certidumbre en la esperanza (Estados Unidos)
La esperanza es fruta de necios
El que vive de esperanzas, muere con el viento (Grecia)
Todo tiene sus pros y sus contras en la vida, las emociones acompañan, informan, guían, tienen su función, pero también es cierto que han de sentirse de forma proporcionada y realista, comprenderse y transitarse, no exagerar o disminuir, y no bloquearse o acorazarse.
Anotaciones finales
Después de la tempestad viene la calma
Hasta aquí el recorrido por varias emociones, algunas cercanas al miedo, otras próximas a la ira, también las que se relacionan con el afecto y aquellas aledañas a la alegría, emociones intensas o sutiles, que acercan o alejan, dan ánimo o lo quitan, poseen intenciones y circulan, individuales o colectivas, relacionales e intrapsíquicas, emociones todas que anidan en los seres humanos, arañan o acarician, según el tipo de emociones y la sensibilidad de cada quien.
Emociones y sentimientos que los refranes recogen, reformulan, regalan a los cuatro vientos, exhortando a compartir visiones de la vida, sentires del cuerpo, pensamientos de la mente, miradas del alma. Con su característica narrativa, advierten y aconsejan, señalan y critican, menosprecian y alaban. Emociones humanas y sociales que a lo largo de los siglos acompañan el devenir de la vida, lo mismo que los dichos y refranes acompañan la existencia de cada quien, de los pueblos y culturas, de la psique y las sociedades.
Hay que escuchar e interpretar las emociones como se dijo desde un inicio, y aquí se añade, hacer lo propio con los refranes sobre las mismas, con sus aciertos y prejuicios, destilando experiencias e ideologías, discursos y mensajes, expresiones certeras a veces, y en ocasiones desaciertos, todo como la vida misma.
Si la esperanza es perdida ¿Qué queda de bueno en la vida?
Ana María Fernández Poncela
Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Ciudad de México
BIBLIOGRAFÍA
APPENDINI, G. (1999). Refranes y aforismos mexicanos. México: Porrúa.
–(2001). Refranes populares de México. México: Porrúa.
CASTILLA DEL PINO, C. (2000). Teoría de los sentimientos. Barcelona: Tusquets.
DESCARTES, R (2003). Las pasiones del alma. Madrid: Biblioteca virtual Cervantes.
DICHOSYREFRANES.ORG (2024). «Refranes de amor» https://dichosyrefranes.org/amor/
GONZÁLEZ, J. L. (1998). Refranero temático. Madrid: EDIMAT.
GOLEMAN, D. (1995). La inteligencia emocional. México: Vergara.
MAYER, J.D. & SALOVEY, P. (1997). «What is emotional intelligence?» En P. Salovey y D. Sluyter (Eds). Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (pp. 3-31). New York: Basic Books
MARINA; J. A. Y LÓPEZ, M (2007). Diccionario de los sentimientos. Barcelona: Anagrama.
MATOS LARRINAGA, J. (2020). Un curso de emociones. Madrid: Urano.
MUNDIFRASES (2024)
«Refranes miedo» https://www.mundifrases.com/refranes/frases/miedo/
«Refranes ira» https://www.mundifrases.com/refranes/frases/ira/
«Refranes alegría» https://www.mundifrases.com/refranes/frases/felicidad/
LAÍN ENTRALGO, P (1975). La espera y la esperanza. Madrid: Revista de Occidente.
LEVY, N. (2014). La sabiduría de las emociones. Barcelona: Debolsillo.
PÉREZ MARTÍNEZ, H. (1988). Por el refranero mexicano. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
–(2002). Los refranes del hablar mexicano en el siglo xx. México: El Colegio de México/CONACULTA.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). (2023). Diccionario. https://dle.rae.es
REILD, L. M. (2005). Celos y envidia: emociones humanas. México: UNAM.
REILD, L. M. y JURADO, S. (2007). Culpa y vergüenza. México: UNAM.
ROJAS, E. (2024). Comprende tus emociones. México: Espasa.
SBARBI Y OSUNA, J. M. (2010). Diccionario de refranes, adagios, proverbios, modismos, locuciones y frases proverbiales. México: Fundación Carlos Slim.
