* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
510
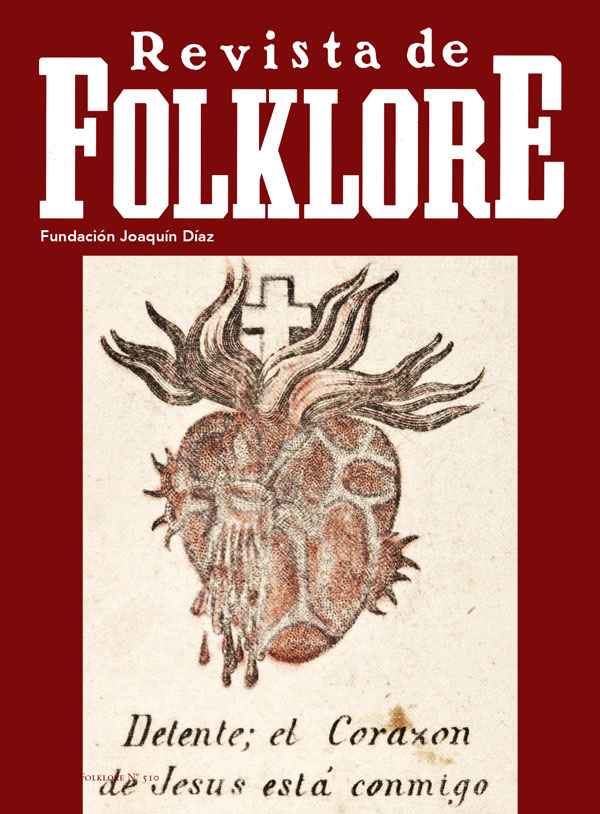
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Luz del fuego contra la brujería. La quema de pellejos en Pipaón (Álava) y otros rituales ígneos invernales
LORENTE FERNANDEZ, DavidPublicado en el año 2024 en la Revista de Folklore número 510 - sumario >
Introducción
Los festivales de invierno en que se recurre al fuego para expulsar distintas categorías de males han sido registrados en diferentes regiones de España y parecen tener un origen precristiano que se trasluce en concepciones cosmológicas acerca del tiempo, el papel de la luz y del Sol, el carácter apotropaico del fuego o la asociación con la brujería como principal agente nefasto que se persigue combatir[1]. Sabemos que muchos de estos rituales comparten elementos clave del simbolismo ígneo de otros rituales anuales, principalmente de los relacionados con la noche de San Juan.
Aquí analizaremos el rito de quema de pellejos celebrado en el pueblo alavés de Pipaón[2] y recurriremos a la etnografía consignada en las primeras décadas del siglo xx en otras regiones de la provincia, que concierne a rituales análogos, para plantear una interpretación. También situaremos estos rituales de quema de pellejos en un contexto más amplio para analizarlos a la luz de ciertas prácticas ígneas destinadas a combatir la brujería en otras regiones del norte de España. Destacaremos la manera en que el recurso del fuego y las condiciones ontológicas que éste propicia son usados para generar un efecto de expulsión sobre los agentes maléficos.
Uno de los aspectos poco destacados de estos rituales es la importancia de la luz que emite el fuego. Esta luz se vincula con las llamas y con las gotas incandescentes de brea que, de varias formas, son puestas en juego para impregnar de una sustancia ardiente y diseminar el fuego-luz en el entorno circundante. La luz del fuego se vincula muchas veces con el humo. De esta manera la luz de las llamas y de las gotas incandescentes de brea incluye el humo en una misma categoría apotropaica identificada con el fuego, y en una acción que permite ocupar el espacio del pueblo por completo –la atmósfera, las paredes, el suelo de las calles– desplazando la oscuridad imperante. Al iluminar por completo lo que estaba oscuro, se revierten las condiciones ontológicas asociadas con la brujería. Más que «quemar» a las brujas o a aquellos agentes causantes del mal con ellas asociadas recurriendo al calor del fuego, lo que parece buscarse es hacer de la noche iluminada una suerte de «día». En el ritual se produce un efímero periodo luminoso que se acerca a las propiedades de la luz solar y en el que las condiciones de posibilidad de la brujería son revertidas, pues su nicho ontológico de existencia lo forma la oscuridad. En suma: la luz del fuego es lo apotropaico que se busca invocar en el ritual.
Reproduciendo las palabras del anciano que ofició el rito de quema de pellejos que registramos en Pipaón: «Se va quemando en un palo largo todo, como antorchas: una goma, un pellejo viejo… van cayendo gotas al suelo y va ardiendo y una vez que pasa la cuadrilla… pues queda todo más bonito... Se ve por la calle, de noche, por la luz que hay». Pareciera, como vamos a tratar de mostrar en las páginas siguientes, que el énfasis del ritual se pone en ocupar el espacio completo del pueblo con el efecto del fuego y en desplazar a la noche, una noche identificada al mismo tiempo con los agentes del mal y con sus condiciones de existencia. Iluminar es erradicar.
Fuego de invierno en Pipaón
«El 7 de diciembre por la noche se queman los pellejos viejos, antes de cenar. Y botas viejas. Eso arde como… Joé, da gusto según van los chavales por la calle. ¡Y se hace aquí!». Así expresaba Paulino Roa,[3] un vecino de 83 años del pueblo alavés de Pipaón, oficiante aquel año del rito, cómo le llenaba de emoción la preparación de los objetos que arderían y la imagen de los participantes jóvenes recorriendo las calles entre el fuego. Volveremos más adelante sobre la importancia de estos aspectos.
Aquel día de invierno de 2001 un grupo de vecinos habían encendido sus «pellejos» en el fuego que Paulino había preparado en su carretilla, que llameaba en la oscuridad de la plaza de Pipaón. En las puntas de distintos palos formaban antorchas encendidas; el grupo comenzó a avanzar, cantando lo que se buscaba que hiciera el fuego, por unas calles que iba emborronando la humareda.
Lo que ardía sobre los palos no eran propiamente «pellejos»; la presencia de pieles de cabra curtidas que se empleaban como recipientes para traer vino de La Rioja se remontaba al pasado –hacia la década de 1960–. Lo que hoy ardía desfigurado en los palos eran zapatillas de deporte y botas de goma. Pero el humo que emitían y el intenso resplandor de la combustión de la goma era lo que enfatizaban los vecinos: el fuego, las llamas, el humo, las gotas incandescentes que caían. El material en sí era secundario; la inclusión de nuevos recursos respetaba el propósito original. Iluminar, humear. Pero hay que destacar un hecho significativo que podría pasar desapercibido: al encender en su carretilla el fuego donde se prenderían todos los objetos contemporáneos de goma, Paulino había quemado un «pellejo auténtico»: un viejo odre de vino que cierta mujer guardaba en su casa y le había obsequiado. Podría así inferirse que, pese a que el efecto de combustión que producían los materiales contemporáneos era idéntico al de los originales, la quema aunque fuese sólo de un pellejo de los que daban su denominación al ritual parecía resultar necesaria. Como si la presencia de los pellejos continuara siendo requerida y el objeto antiguo cedido por la mujer contribuyera a transmitir su condición –al ser incinerado de forma honorífica e inaugural– al resto de los objetos destinados a quemarse que no lo eran. El oficiante lo hizo por cuenta propia y sin comentarlo; lo planteó como evidente cuando le pregunté cómo había preparado la hoguera.
Abrigado junto a su carretilla, al lado de la figura oscura de Paulino surgía la de su nieta. Ainara, la única niña de Pipaón, alargaba un palo hacia el fuego para quemar el objeto atravesado en la punta. La docena de hombres y mujeres se habían perdido entre las calles que rodeaban la plaza y emergían ahora de la humareda avanzando con las luces móviles del fuego, iluminando la zona habitada. El recorrido fue circular: desde la plaza, y tras circundar su periferia, la comitiva fue acercándose hasta confluir paulatinamente junto a la carretilla que parecía instituirse de este modo en locus de inicio y conclusión del recorrido. Los vecinos extendieron hacia el centro su palo con el «pellejo» en llamas. Apoyaron en las brasas las antorchas, de forma que el fuego se avivó súbitamente y consumió en una llamarada los restos del calzado y las botas, a estas alturas irreconocibles. En el suelo de la plaza y las calles brillaban derramadas gotas encendidas de los «pellejos». Las llamas de la carretilla y el suelo lucían entre la humareda.
Junto a la carretilla los vecinos comentaban, unos con tinte humorístico, otros con poca convicción, sus versiones del sentido del ritual, que en todos los casos vinculaban la expulsión de las brujas con el recurso del fuego. Dijo una mujer: «Ya hemos matado a todas las brujas». «Aquí ya no queda ninguna, no hay brujas», añadió un hombre, «las echaron a todas hace tiempo; eso era antes». Que el fuego combatía, expulsando o eliminando, a las brujas, y que actuaba sobre su totalidad («a todas»), se repetía en los comentarios, junto a una afirmación significativa: que la influencia maligna de la brujería concernía al pasado: eso era antes. Es interesante mencionar en este sentido un detalle de las viviendas de Pipaón, que podría llevar a concluir que la asunción de la existencia de la brujería continúa vigente. Ciertos vecinos conservan la costumbre de proteger la cocina y el espacio interior de su casa con una máxima apotropaica que se sitúa sobre la campana de la chimenea: «Si viene ángel, que halle luz. Si viene diablo, que halle cruz»[4]. Además de advertir acerca de la vía de acceso privilegiada que representa al respecto la chimenea, por la que se considera pueden entrar del exterior agentes malévolos a la vivienda, la luz que se prescribe como recibimiento adecuado para el ángel también es descrita como una protección eficaz contra las brujas, como si se tratase de un elemento afín a los seres superiores y antagónico respecto a las entidades malignas. La luz protectora de la chimenea y del fuego doméstico es convocada también en el rito de quema de pellejos por el recurso de invadir mediante la luz del fuego el espacio público. Acerca de la negativa de reconocer entonces la posible existencia de brujas al finalizar el rito, puede traerse a colación una práctica frecuente al hablar de la brujería: reconocer su existencia en el pasado y negarla en el presente. Se la remite a otro tiempo y así hablar del pasado puede convertirse en un marco temporal óptimo para abordar, de manera inocua, el presente[5].
Otro comentario en torno al fuego de la carretilla concernía a la participación de los jóvenes. Se insistía en que los niños conformaban los actores principales del rito, especialmente en el pasado[6]. El propio Paulino evocó con emoción su experiencia infantil: «Tenías el gusto… ¡me cagüen!... a preparar un palo… Entonces había muchos pellejos de vino, porque se iba a Rioja a por vino todos los vecinos. Y había un pellejo que se había hecho viejo… Pues cogías un pedazo y eso arde… ¡como pólvora!... Y da gusto el verlo». Aparentemente, podía pensarse a partir del testimonio de Paulino en la socialización infantil destinada a reproducir culturalmente el rito, grabado en la emoción y en la experiencia corporal infantil. Sin embargo, veremos que hay algo más involucrado en este comentario. Un cazador del pueblo de Ali, que se encontraba visitando su refugio de caza en Pipaón, describió cómo, hacía cuarenta años –él tenía entonces doce– los vinateros que llegaban de La Rioja les daban los pellejos viejos precisamente a los niños. El día 31 de diciembre cada niño ensartaba varios pellejos en un palo, les prendía fuego en una hoguera que ellos mismos habían preparado en el bosque, y recorrían juntos las calles del pueblo cantando: «¡Erre pui erre, a quemar el culo a las mujeres!» Esto revelaba no sólo la importancia de la participación infantil en relación con la quema de pellejos, sino la realización original del rito el 31 de diciembre, frente al 7 del mismo mes en que se celebra actualmente.
Si se comparan los elementos que, en la memoria de los vecinos, se modificaron con el transcurso del tiempo, desde un «pasado» que se sitúa hacia la década de 1960 hasta el presente (2001), destacan, además de los objetos quemados, principalmente el tipo de participantes. Hacía cuatro décadas quienes participaban como primeros actores eran los niños, que se encargaban, además, de presidir las secuencias principales: la búsqueda de pellejos en el pueblo –o su recepción de los vinateros riojanos de visita– y el encendido de una hoguera en el bosque, así como la realización del recorrido a lo largo de las calles y la «purificación» del espacio habitado con fuego. El rito involucraba a la infancia como grupo de edad, a la vez organizador y protagonista (y tal vez con una eficacia ritual latente atribuida a esta categoría social). La participación inculcaba de manera tácita, mediante la acción, una serie de valores éticos y estéticos («da gusto verlo»). Los niños eran quienes se encargaban de repetir las frases que acompañaban a la quema de pellejos y en las que, como se infiere de la referida por el cazador alavés, surge una estrecha vinculación entre la «bruja» y el género femenino, identificando a estos personajes como mujeres en el imaginario colectivo. A las brujas no se las podía nombrar en el rito con el apelativo peyorativo, que implicaba, a la vez, su invocación, pero sí con el de mujeres[7].
Resonancias cosmológicas. Análisis de un ritual destinado a combatir a las brujas mediante el fuego
Los rituales de quema de pellejos se celebran en diferentes regiones españolas y en distintas fechas. Presentan una finalidad apotropaica dirigida a proteger del mal, ya sea alejándolo, expulsándolo o eliminándolo, y engloban bajo la categoría de mal una diversidad de fenómenos, actores y circunstancias tenidas por dañinas o patógenas. Dentro de este tipo de rituales se constatan variantes regionales provistas de características y dinámicas propias. En lo concerniente a la provincia de Álava, contamos con registros etnográficos que permiten cotejarlos comparativamente con el rito de quema de pellejos efectuado en Pipaón e inferir la presencia de una lógica subyacente común, característica de un región cultural más restringida, que manifiesta una notoria continuidad histórica. Veamos estas fuentes.
José Miguel Barandiarán ofreció en 1922 información acerca de dos rituales ígneos que se celebraban en la provincia de Álava. Escribe: «En Gazeo (Álava) existe la costumbre de hacer, entre varias familias, una gran fogata después de la cena de la noche vieja. Arrojan en ella castañas, y luego de asadas, las comen. Los chicos encienden pellejos viejos y colocándolos en la punta de un palo los pasean por todo el pueblo gritando: «erre pui erre», ¡quémale el culo al año viejo!» (1922: 134). El segundo ejemplo de Barandiarán refiere lo siguiente: «En Onraita hacen esto mismo. En Garayo, los mozos hacen unos monigotes que dicen representan el año viejo y los queman diciendo: ‘erre pui erre’. También en Amarita existe la costumbre de quemar un pellejo, y con la pez que cae al quemarlo manchan las puertas. Entretanto cantan: ‘Erre puyerre, a quemar el culo a Putierre’» (1922: 134). Barandiarán plantea así rasgos de lo que pareciera constituir un mismo dispositivo ritual de expulsión destinado a eliminar, o a rechazar, elementos indeseados: niños participantes, una hoguera central donde se encienden pellejos, el recorrido por el pueblo con éstos ardiendo en un palo, y unas frases muy semejantes, que indican que aquello a lo que se le va a prender fuego es lo que se desea expulsar. En los rituales descritos por este autor, lo que se desea expulsar es el año viejo, y la quema de pellejos se celebra precisamente el día 31 (el mismo día de la celebración original de la quema de pellejos en Pipaón, aunque lo que allí se busca expulsar es de otra índole). Destaca también el acto de diseminar el fuego por el espacio del pueblo, en este caso mediante las gotas de pez ardientes, caídas de los pellejos, que se impregnan en las puertas. Esto ocurría también en Pipaón a lo largo de las calles, cuando, pasada la comitiva, las gotas de fuego permanecían ardiendo e iluminando el espacio comunitario; es decir, derivado de las posibilidades brindadas por la combustión de los pellejos, las gotas de brea se consideran un aspecto importante del rito, buscado deliberadamente.
En cuanto a la presencia de niños y mozos, se aprecia que en todos los casos son ellos quienes encienden y movilizan el fuego, lo que parecería conferir a este elemento mayor poder y eficacia. En Cegama, Guipúzcoa –otro ejemplo más– se hacían hogueras junto a los caseríos y los niños, en corros, saltaban alrededor. Cuando la hoguera iba a apagarse, encendían un pellejo viejo; un muchacho echaba a correr con él clavado en un palo y lo seguían los demás cantando y pidiendo la quema de brujas y espíritus malignos (Caro Baroja 1978: 152). El fuego ritual es siempre encendido, manipulado y puesto en acción por quienes encarnan los atributos del inicio de la vida, como la luz del sol.[8]
Acerca de las palabras rituales registradas por Barandiarán, coinciden exactamente en su estructura con las que registramos nosotros en Pipaón; más específicamente, con las que, hacia 1960, cantaban los niños de Pipaón al quemar los pellejos: «¡Erre pui erre, a quemar el culo a las mujeres!». No el año viejo sino las mujeres, que como mencionamos anteriormente constituyen una alusión eufemística para referirse a las brujas. Un imperativo resumido en una frase, enunciada repetidamente con insistencia. Se personifica el elemento que se quiere eliminar y se anuncian las intenciones de dirigir el fuego a una parte precisa de la figura antropomorfizada: el año viejo (personificado en un monigote), las brujas (nombradas elusivamente aludiendo a su carácter femenino). ¿Qué significa erre pui erre? Caro Baroja discute la etimología de la expresión recurriendo al Vocabulario de palabras usadas en Álava de Federico Baráibar, e indica: «la palabra ‘puyerre’ viene del vascuence: ‘eré epurdi eré’ = a quemar el trasero, a quemar» (1989: 145). De esta manera, las expresiones bimembres pronunciadas en el ritual no consistirían en dos enunciados distintos, sino en una repetición, cuya segunda parte incluiría en castellano lo que se quiere quemar. Se destaca la idea de concentrar y de dirigir el fuego purificador del ritual a una parte de lo repudiado de una forma colectiva: todos los niños queman el año viejo, o queman a las brujas.
El hecho de que sea precisamente el «culo» el lugar en el que halla que quemar o aplicar el fuego a lo indeseado lleva a cuestionarse el motivo de que la efectividad ígnea implique dicho lugar. Si consideramos que las brujas constituyen el referente y el epítome de toda una serie de males asociados que se pretende alejar con el rito –como veremos más adelante–, la referencia al «culo» en este contexto remite de inmediato a un poderoso referente. Es popularmente conocida la dinámica principal de los encuentros con el demonio o aquelarres[9] en que las brujas obtenían o reforzaban su poder maléfico. En estas reuniones nocturnas, la sumisión al diablo por parte de las brujas tenía lugar precisamente siguiendo un protocolo denominado osculum infame, que consistía en «besar el ano del diablo» cuando se hallaban en su presencia. En consecuencia, si el osculum infame se asociaba con el poder malévolo de las brujas, un procedimiento ritual inverso para combatirlas podía consistir en «quemarles el culo» recurriendo al fuego purificador. El ritual apotropaico invertiría así el rito protagónico vinculado a la brujería.
Como fuere, el imperativo contundente que se repite en los ritos de quema de pellejos –«quemar»– pareciera asimilar el acto mismo de encender y pasear el fuego con el efecto de abrasar. Encender los pellejos es «quemar» lo que se quiere expulsar. De ahí la expresión de la mujer una vez que el fuego fue paseado por el centro de Pipaón: «Ya hemos matado a todas las brujas». No dijo expulsado, sino matado: eliminado. El acto mismo de encender implica la ignición del destinatario del rito. Por ello la hoguera que inaugura y concluye el rito se pone en estrecha relación con el fuego de las antorchas que es «paseado»: se trata de un mismo fuego que activa con su aparición, al encenderse, la eficacia ritual.
Es útil traer a colación un dato de otra región peninsular, pero que concuerda no obstante con lo que se acaba de analizar. Explica Lisón Tolosana refiriéndose a la brujería gallega: «el simple hecho de encender o lume es ya ‘queimar a meiga’». Y agrega sobre las hogueras:
La cachela a la puerta de la casa inmuniza contra brujas a personas, animales y bienes que ella cobija y simboliza. Por Mesía aquellos que no acuden a la hoguera comunal queman ‘un toxiño en sua porta’. La finalidad ceremonial es siempre la misma y aparece explícita en cualquier conversación: ‘también había por costumbre, el que más o el que menos, hacer esa lumarada [una hoguera mayor y central en la aldea] para queimar a meiga en todas las puertas’ (Laxe). El mensaje de la hoguera encendida en el centro de la aldea, junto al cruceiro, en un punto visible y elevado del lugar o en la ‘encrucillada’ que le da acceso es idéntico: arrojar a las brujas fuera del pueblo o no permitirles la entrada. Concretamente me decían en los lugares de Carballo que prendían la cachela ‘para que no entren las meigas’, mientras que por los de Malpica me aseguraban que era para ‘queimar as meigas o sacar meiga’ (Lisón Tolosana 2004: 59-60).
Este pasaje coincide con nuestro registro de que encender es quemar, y destaca algo relevante: que los actos de expulsar, no permitir la entrada y quemar se identifican. Recordemos que en Pipaón el fuego doméstico de la chimenea no busca tanto quemar a la bruja cuanto impedirle entrar. Empero, hay aquí un aspecto que, pensamos, conviene resaltar. El fuego no se identifica únicamente con el calor, por mucho que el verbo «quemar» haga pensar de inmediato en la acción consumidora de este elemento. El fuego también implica iluminar, irradiación de luz, un aspecto que es destacado en las descripciones «estéticas» del rito de Pipaón. Es posible que sea la «luz» del fuego lo que quema a las brujas, si consideramos que éste se prende sobre todo de noche e ilumina la oscuridad imperante revirtiéndola en otro dominio ontológico. El efecto muchas veces buscado es el de extender la luz del fuego, crear una noche iluminada. Es interesante aducir en este mismo sentido ciertas prácticas contra la brujería que, pareciendo en su aspecto externo disímiles, son atendiendo a su lógica subyacente en cierto modo convergentes. En el norte peninsular es frecuente el uso de las flores amarillas y vellosas del cardo solar (Carlina acaulis) como eficaz protección contra la brujería; se cuelgan principalmente en las puertas de las viviendas. La lógica que anima su utilización es que, a manera de sol en miniatura, esta flor irradia su luz en la noche y «quema», ahuyenta o retiene a las brujas hasta la llegada de la otra luz, la del amanecer (Lorente 2022).[10] La expulsión o quema de la bruja puede darse en consecuencia tanto por el fuego como por su luz, lo que nos lleva a plantearnos si el fuego diseminado a lo largo del centro habitado del pueblo de Pipaón no buscará también generar una luminosidad contraria a las condiciones –nocturnas y oscuras– de existencia de la brujería.
Destaca la coincidencia entre la fecha registrada por Barandiaran en que se celebraban los rituales ígneos y aquella en que se realizaba originalmente la quema de pellejos en Pipaón. El 31 de diciembre era el día indicado para expulsar distintos tipos de males, quizá por su cercanía al solsticio de invierno. La fecha actual del 7 de diciembre parece vincular la quema de pellejos con la virgen de la Inmaculada, venerada el 8 de diciembre. Paulino Roa lo explicó indirectamente: «El 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada Concepción, que es cuando yo lo recuerdo […], se quema los pellejos». La asociación es vaga en Pipaón. No obstante, este vínculo es invocado explícitamente en otras regiones del norte de España donde se celebraban rituales ígneos emparentados. Escribe Gil Murcia:
Esta costumbre de quemar pellejos subsistió [en Navarra], hasta hace unos 20 años, en la Ribera, pero no en esta noche [de San Juan], sino en la del 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, a la que, por esto, llaman en Mendavia la Virgen de los Botarrones. En este pueblo, y en la citada noche, se encendían grandes hogueras y cuando estaban en plena llama, jóvenes y viejos se acercaban al fuego, provistos de botas viejas, pellejos deteriorados y cuanta corambre inútil hallaban en sus casas. Después de sujetar a una larga cuerda la boca de cada pellejo, sumergían éstos en la hoguera y cuando la pez comenzaba a arder, el dueño de la corambre (para ello se cubría cabeza y espaldas con una manta o arpillera) haciendo radio del cordel formaba un círculo de fuego. Tal diversión resultaba muy sucia y peligrosa, porque los chorretones de pez hirviente alcanzaban al público y dejaban sobre las casas la huella de su asperges negruzco (Gil Murcia 1992: 204).
Este testimonio es sumamente revelador. No sólo identifica el 7 de diciembre con la virgen de la Inmaculada y a ésta con la quema de pellejos, sino que en este ritual toda la acción se concentra en las gotas de fuego proyectadas hacia el espacio comunitario en todas direcciones. La quema se efectúa la noche previa a la Inmaculada Concepción. Y es a ésta entidad tutelar a la que se le asigna –inversamente, por préstamo– un nombre derivado de las botas y pellejos que se queman ritualmente la noche previa: Virgen de los Botarrones. La virgen toma su nombre del rito, lo que explicita claramente el vínculo. En Pipaón y en Navarra estos rituales se celebran pues, actualmente o hasta fechas recientes, el día 7 de diciembre, con fines apotropaicos o de expulsión con el fuego como los que señala Barandiarán.
Volvamos al empleo del fuego concretado ahora en las gotas incandescentes. Aparece en Pipaón, en distintas zonas de Álava y en Navarra (y, probablemente, en muchas más regiones). En Pipaón cubren el suelo de las calles al pasar la comitiva y mantienen vivo el resplandor del fuego. Según Barandiarán, en Amarita manchan las puertas con la pez que cae al quemar un pellejo. En Navarra el giro centrífugo del cordel ensartado de pellejos rocía de gotas incandescentes las fachadas de las casas. Se observa así un recurso susceptible de multiplicar el efecto del fuego rociándolo sobre el entorno. En todos los casos, las gotas de brea tornan ardiente la topología habitada del pueblo: fijan el fuego en el suelo y en las viviendas, anclándolo en el espacio, una acción que acompaña al movimiento del fuego transitante que atraviesa el pueblo en su recorrido. Las gotas ígneas cubren, asperjadas, diseminadas, como multitud de pequeños fuegos replicados, el espacio abarcado por el rito. Su efecto resulta inseparable de la quema de los pellejos.
La trilogía de dimensiones del fuego incluye, junto a las llamas resultado de la combustión de los pellejos y las gotas ardientes, las emisiones de humo. Llamas, gotas y humo actúan de consuno como recurso ritual unificado subsumidas en la noción de fuego. Entran en acción con la expresión performativa «a quemar» e integran el mismo frente dirigido a la expulsión o eliminación de los aspectos indeseados. Una revisión de distintas variantes de estos rituales revela que el fuego es inseparable del humo y el humo del fuego.
Por ejemplo, las hogueras de San Juan, que comparten aspectos apotropaicos con los ritos de invierno mencionados, recurren, además de al fuego, al humo como recurso central. En estos ritos, según Tenorio (1982: 141), el humo asociado con el fuego busca expulsar a las brujas y los espíritus malignos en Viana del Bollo, Orense. El humo asociado con la noche de San Juan procede también de las hierbas recogidas en ese momento, que, quemadas y empleadas después en fumigaciones, sirven para proteger casas y librarlas del ataque de enfermedades (Satrústegui 1983: 79). Así pues, las llamas y el humo, tenidos por dos aspectos inherentes a la categoría de fuego, persiguen el mismo propósito: expulsar o combatir a las brujas o a los males que éstas encarnan. En los ritos de invierno, la combustión de los pellejos produce manifestaciones flamígeras y gotas incandescentes a la vez que negras y densas humaredas que saturan una atmósfera brillante por la luz del fuego.
El resplandor de las llamas como principal recurso apotropaico de los rituales ígneos
Lo planteado hasta aquí permite establecer una discusión más amplia con una serie de propuestas que James Frazer formuló, a finales del siglo xix, en su monumental tratado La rama dorada y que buscaban desarrollar un modelo extensivo a distintas expresiones de los rituales ígneos. Sus descripciones –al margen del trasfondo teórico de la obra, que no seguimos– resultan sin embargo de interés para discutir el material etnográfico contemporáneo que presentamos.
Al tratar los diversos festivales relacionados con el fuego celebrados en distintas regiones de Europa, Frazer contrapone, con fines comparativos, dos interpretaciones. La primera sostiene que la finalidad de estos rituales es la expulsión y la purificación[11]. La segunda plantea que estas celebraciones ígneas buscan imitar los efectos luminosos del sol y conseguir con ello efectos análogos a los que produce su luz, tenida por generativa y fertilizante[12]. Denomina respectivamente a estas interpretaciones de los rituales ígneos «teoría purificatoria» y «teoría solar». No obstante, Frazer no las contrapone por completo y plantea la posibilidad de coexistencia de ambas finalidades rituales. Escribe: «aunque las dos explicaciones difieren en el carácter que atribuyen al fuego, quizá no son irreconciliables del todo […]: ¿no podremos considerar las cualidades purificantes y desinfectantes que la opinión popular parece adscribirles [a estos rituales] como atributos derivados directamente de las cualidades purificantes y desinfectantes del sol?» (Frazer 1998 [1922]: 722). Esto es, que podría ser el sol el referente del carácter apotropaico, expulsor y purificatorio de estos rituales.
La imitación que hace el fuego de la luz del sol en estos rituales remite a su poder creador, al efecto de la luz solar sobre la vida de plantas y animales: «se enciende la hoguera como un encantamiento para asegurar un abundante abastecimiento de rayos solares para hombres y animales, para mieses y frutas» (Frazer 1998 [1922]: 727)[13]. La hoguera, en tanto luz solar, es vivificante. Y esta luz dadora de vida es susceptible de entenderse también –sostenemos nosotros, aunque no lo hace Frazer– en un sentido cosmológico: el mundo diurno de luz que propicia la vida frente a una oscuridad asociada con lo infértil o lo dañino. Esto se vincula directamente con la interpretación que hemos planteado en distintos momentos del texto acerca de que el rito de quema de Pellejos en Pipaón, y probablemente en otras regiones, acude al fuego como un elemento para iluminar y desvanecer la oscuridad de la noche imperante y con ella las condiciones ontológicas asociadas con el desenvolvimiento y la existencia de las brujas. Iluminar con el fuego implicaría aniquilar un ámbito de oscuridad para sustituirlo por el del día solar. Congruente con este argumento, la mitología cosmogónica plantea a menudo la contraposición entre ambos principios: una oscuridad maléfica y una iluminación de vida. En la mitología vasca, de la que las prácticas ceremoniales de Pipaón no se encuentran muy alejadas, existen mitos de origen en los que a la humanidad original la acechan seres oscuros, y la divinidad principal otorga, en tres etapas sucesivas, la Luna, el Sol y finalmente el cardo solar como recursos luminosos para combatirlos. Tres elementos radiantes, considerados cada uno más eficaz que el anterior, desencadenan efectos lumínicos contra los seres oscuros. La luz implica así un segundo momento de la creación, que permite poner límites a unos seres originales oscuros y peligrosos para los humanos (Barandiarán 1994, 1973). Las brujas comparten esta condición de nocturnidad y las características ontológicas de los seres de la oscuridad, y esto justificaría el uso ritual de la luz del fuego para neutralizarlas, entendiéndose así la luz del fuego como luz del sol en un sentido cosmológico y con una finalidad purificatoria y de expulsión.
Significativamente, como ya hemos mencionado anteriormente, la figura de la bruja o la brujería constituiría en última instancia el epítome del mal que aglutina todos los elementos, fenómenos y seres maléficos que se busca combatir y expulsar con los rituales ígneos. Así sucedía en la Europa antigua:
[…] en el caso de los festivales ígnicos, la gente insiste una y otra vez en el aspecto destructivo del fuego y es muy significativo que el gran mal contra el que dirigen el fuego parece ser la hechicería. Una y otra vez se nos dice que las hogueras se hacen para quemar o ahuyentar a las brujas. […] cuando recordamos la gran preocupación que el miedo a la hechicería ha producido en la mente popular europea de todas las épocas, sospechamos que la intención primaria de todos estos festivales del fuego era simplemente destruir o por lo menos librarse de las brujas, consideradas como las causas de casi todas las desgracias y calamidades que recaían sobre los hombres, sus ganados y sus cosechas. […] las antorchas y hogueras de los festivales del solsticio deben considerarse ante todo como armas dirigidas contra brujas y hechiceros (Frazer 1998 [1922]: 728-729).
Luego la luz del fuego que caracteriza a los festivales solsticiales implicaría la puesta en acción de unas condiciones de iluminación ontológicas que, reproduciendo el efecto del sol, erradicaría los elementos nefastos o indeseables asociados con la oscuridad y con la noche, con la oposición al desarrollo de la vida, en un sentido amplio. El fuego distintivo de los rituales ígneos tanto del solsticio estival (noche de San Juan) como del solsticio invernal (la quema de pellejos en Pipaón y en otras regiones) involucraría en primera instancia la luz como un elemento contrario a las posibilidades de existencia de las brujas.
La noción de que encender las hogueras acarrea ipso facto la completa eliminación de las brujas lleva a pensar que esta aniquilación masiva deriva del trastocamiento radical de las condiciones de existencia del mal. No se busca erradicar a las brujas como entes individuales, sino la reversión de su «ambiente» en otro en la que éstas no puedan existir. Y esta alteración procede de la iluminación. En el rito de quema de pellejos de Pipaón y otros lugares, el fuego se dirige en todas las direcciones, tratando de involucrar el mayor espacio posible, de abarcar con su presencia el medio donde habitan los seres humanos. Se procede de una manera envolvente, sobreponiéndose u ocupando la totalidad del «mundo» –la atmósfera, las calles, las paredes de las casas– en que habitan y actúan las brujas. El propósito es llenar con fuego y su luz el mayor espacio posible, englobando tanto el entorno físico del pueblo –casas, calles, pavimento– como el aire, la atmósfera.
Que estos rituales se celebren de noche no resulta trivial. No sólo se procede a la apropiación global del espacio habitado con el fuego, sino que se hace en un periodo temporal que se corresponde con el espacio-tiempo de las brujas. Dado que las brujas habitan más un tiempo-espacio –la noche, la oscuridad– que un espacio propiamente «físico» concebido en términos humanos –geográfico, topográfico, sujeto a las condiciones de dimensionalidad de la existencia ordinaria: altura, anchura, profundidad–, celebrar estos rituales ígneos por la noche supone la manera más eficaz de trastocar sus condiciones de existencia: al iluminar la noche, ésta se identifica con el día, perdiendo su condición distintiva, deshaciéndose sus coordinadas ontológicas. Ningún ser de la oscuridad puede vivir en la luz, lo que implica la eliminación, la «quema». El fuego ritual crea así las condiciones ontológicas del tiempo de la existencia diurna en un contexto nocturno, y de esta manera da lugar a un espacio-tiempo en el que no caben las brujas. El fuego actúa como el sol, y la luz obra la «quema», exponiendo a las brujas a una luminosidad contraria a su ecosistema ontológico, en el mismo espacio-tiempo nocturno donde acontece su existencia. El ritual debe realizarse por la noche para afectar, de manera integral, a las potencias que se desea erradicar, haciendo de la noche un tiempo en el que es posible «ver» como sucede durante el día.
De ahí que encender el fuego sea quemar a la bruja, y que, en lo tocante al pueblo, se dé, en el momento del rito, un fenómeno insólito: «se ve por la calle, de noche, por la luz que hay». El fuego debe ser paseado, salpicado, en suma, extendido y diseminado para abarcar la totalidad del entorno de los seres humanos. Si la noche se hace día, no hay lugar para la brujería. Como decía Paulino:
El 7 de diciembre […] en la carretilla hago lumbre. Y luego vienen aquí todos los chavales ¡y mayores! con un palo, una goma, un pellejo viejo a prenderlo. Se va quemando en un palo largo todo, como antorchas. Y van cayendo gotas al suelo y va ardiendo y una vez que pasa la cuadrilla de chicos y mayores pues queda todo más bonito... Se ve por la calle, de noche, por la luz que hay (Lorente 2013: 208).
La luz lo impregna todo y es la imagen predominante de la quema de pellejos. La dimensión que se presenta como estética en la descripción del ritual enfatiza el aspecto en el que reside su eficacia y aquellos fines valiosos, asociados con la vida, que persigue conseguir.
BIBLIOGRAFÍA
Baráibar y Zumárraga, Federico, 1903, Vocabulario de palabras usadas en Álava y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española (Decimotercera edición) ó que lo están en otras acepciones ó como anticuadas, Madrid, Imprenta de Jaime Ratés.
Barandiarán, José Miguel, 1994 [1960], Mitología vasca, prólogo e índice analítico de Julio Caro Baroja, 10ª edición aumentada y corregida, San Sebastián, Txertoa.
Barandiarán, José Miguel, 1973, «Sorguin, belaguile, brujas», Eusko-Folklore. Publicación del Laboratorio de Etnología de la Sociedad de Ciencias Naturales ARANZADI, 3ª serie, 23, pp. 29-32.
Barandiarán, José Miguel, 1922, «Esquema de distribución geográfica de algunas creencias y ceremonias relacionadas con las festividades populares», Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore, tomo II, Eusko Ikaskuntza, pp. 131-138.
Caro Baroja, Julio, 2003 [1966], Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza Editorial.
Caro Baroja, Julio, 1989, «Danzas agrarias y ritos oscuros. Materiales comparativos», en Ritos y mitos equívocos, Madrid, Ediciones Istmo, pp. 138-151.
Caro Baroja, Julio, 1978, La estación del amor, Madrid, Taurus.
Frazer, James, 1998 [1922], La rama dorada. Magia y religión, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
Gil Murcia, Pedro, 1992, El folklore de San Juan, costumbres y tradiciones, Alcobendas, Ayuntamiento de Alcobendas, Centro de Actividades Tradicionales de Alcobendas.
Ginzburg, Carlo, 2003 [1989], Historia nocturna. Las raíces antropológicas del relato, Madrid, Península.
Institoris, Henrici y Iacobus Sprenger, 2004 [1486], Malleus maleficarum, Valladolid, Maxtor.
Lisón Tolosana, Carmelo, 2004 [1979], Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia, Madrid, Akal.
Lorente Fernández, David, 2023, «La palmera de las siete cabezas. Brujas, mitología y un ser vegetal-animal (Cachiche, Ica), Boletín de Lima 211, pp. 85-92.
Lorente Fernández, David, 2022, «El cardo solar como protección contra la brujería en el Pirineo Aragonés», Revista de Folklore 490, pp. 90-95.
Lorente Fernández, David, 2013, «Escrito en los objetos, latiendo en los espacios. Historia de vida y memoria de Paulino Roa, vecino múltiple de Pipaón (Álava, España)», Revista de Antropología Experimental 13, texto 13, pp. 185-214.
Lorente Fernández, David, 2003, «El lugar de la fiesta en el nuevo contexto identitario de la ruralidad: El rito de ‘quema de pellejos’ en Pipaón (Álava)», Actas del IX Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (faaee), Barcelona, Institut Català d´Antropologia, pp. 1-23.
Mendoza García, Óscar Javier, 1999, «Las hogueras de San Juan en el folklore español», Hispánica 43, pp. 183-200.
Satrústegui, José María, 1983, Mitos y creencias, San Sebastián, Sendoa.
Tenorio, Nicolás, 1982, La aldea gallega, Vigo, Xerais de Galicia.
NOTAS
[1] Véanse Frazer (1998 [1922]: 684-685), Caro Baroja (1978), Mendoza (1999), Gil Murcia (1992), Ginzburg (2003).
[2] Pipaón se sitúa en la vertiente septentrional de la sierra de Toloño Cantabria, en la Montaña Alavesa. En el pasado se dedicaba a la cría de ovejas y vacas y a la extracción de leña y carbón de encina, en sus tierras pastoriles y forestales; hoy vive del cultivo de la patata y del alquiler de puestos para la caza de palomas. Pipaón presenta un hábitat concentrado y un acusado despoblamiento. Los ritos que en el pasado se celebraban respondiendo a un enraizamiento en la cosmología comunitaria son hoy muchas veces realizados con un sentido identitario; los actores, además de la gente del pueblo, son en su mayoría vecinos y descendientes que viven en la ciudad de Vitoria y que realizan estas actividades como un modo de adscripción a un pueblo al que les liga un sentido de pertenencia (véase Lorente 2003).
[3] Acerca de este hombre de Pipaón, suerte de «vecino múltiple» que ejerció la totalidad de oficios y puestos rotativos de la comunidad, y que recoge la memoria colectiva del pueblo, véase «Escrito en los objetos, latiendo en los espacios. Historia de vida y memoria de Paulino Roa, vecino múltiple de Pipaón (Álava)» (Lorente 2013).
[4] Véase Lorente (2013: 210), donde se describe el interior de la casa de Paulino Roa.
[5] Escribe Lisón Tolosana (2004: 52) refiriéndose a su trabajo de campo antropológico en Galicia: «Al retrotraer ‘os contos’ a generaciones y tiempos pasados, la conversa sobre bruxas acababa siendo fluida y jocosa. No sólo me dibujaban una especial configuración brujeril tradicional, sino que de paso, e insensiblemente, podía yo aprovechar el clima para llevar la indagación a aspectos presentes de la práctica y creencias. De una dimensión pretérita y fácil intentaba pasar a abordar otra comprometedora y presente».
[6] El predominio en 2001 de adultos, más que de niños, como participantes pareciera explicarse por el envejecimiento de la población y el creciente despoblamiento de Pipaón. Los jóvenes participantes habían venido otros años con sus padres desde Vitoria. Explicó Paulino: «Y luego vienen aquí chavales ¡y mayores! con un palo, una goma, un pellejo viejo a prenderlo». Pero aquel 7 de diciembre la decena de adolescentes llegados con sus familias desde Vitoria se negaron a participar en la quema de pellejos, sosteniendo –significativamente, pues con ello subrayaban el estatus de los participantes del rito– que era propio de niños pequeños.
[7] Esta práctica del empleo de eufemismos apareció insinuada en varias conversaciones.
[8] El protagonismo de los niños parece asociar el efecto erradicador del fuego y su personificación en los primeros estadios de la vida: los actos infantiles aparecen identificados con la velocidad, el vigor, la vitalidad, la intrepidez, en ocasiones la inconsciencia y el riesgo, el movimiento ágil, espontáneo e imprevisible.
[9] Diferentes relatos contemporáneos recurren a esta imagen del aquelarre, en ocasiones con propósitos burlescos. La tradición oral continúa conservando, como significativo, este pacto reactualizado por las brujas en reuniones nocturnas donde le manifiestan sumisión al demonio con vistas a renovar y reforzar su poder maligno. Esta noción de aquelarre aparece detalladamente descrita, por ejemplo, en la obra Malleus maleficarum, de Institoris y Sprenger (2004 [1486]), donde sobre «la profesión sacrílega y el modo de rendir homenaje» al diablo se dice: «las brujas se reúnen en asamblea en una fecha prevista de antemano: ellas ven al demonio bajo la forma de un hombre; éste les anima a guardarle la fe y fidelidad debidas mediante promesas de prosperidad temporal y larga vida»; allí las brujas deben renegar de la religión cristiana, entregarse en cuerpo y alma al demonio y realizar infanticidios (2004 [1486]: 222-224). En cuanto a la asociación de estas ceremonias con la noche y las brujas como personajes femeninos, véanse, entre otros, y además del Malleus maleficarum, Caro Baroja (2003), Ginzburg (2003) y Lorente (2023), este último para un contexto americano.
[10] El empleo de la Carlina acaulis tiene por otro lado, con el nombre de Eguzkilore, una presencia constatada en diferentes localidades del País Vasco, lo que bien podría sintonizar ambos argumentos de la luminosidad de la flor solar y del fuego del rito.
[11] «El fuego es un poder destructivo y voraz que abrasa y consume todos los elementos nocivos, materiales o espirituales, que amenazan la vida de los hombres, animales y plantas» (Frazer 1998 [1922]: 722).
[12] «El fuego, como luz solar […], es un confortante poder creador» (Frazer 1998 [1922]: 721).
[13] «La luz y el calor son necesarios para el desarrollo vegetal» (Frazer 1998 [1922]: 732).
