* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
492
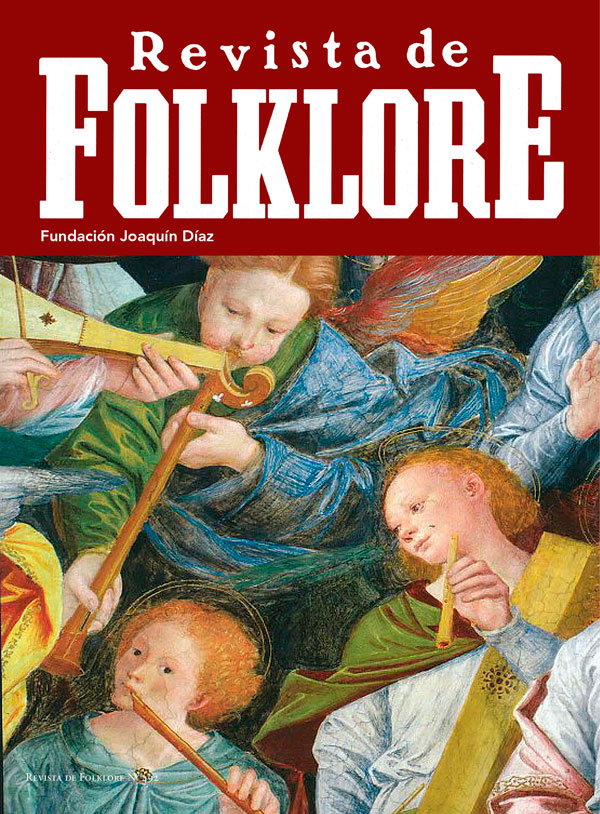
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Comida y cocina en el calendario tradicional de la Ribera del Duero (siglo XX)
MARTIN CRIADO, ArturoPublicado en el año 2023 en la Revista de Folklore número 492 - sumario >
La alimentación en la sociedad tradicional de la Ribera del Duero, como en la de la mayoría de España, se basaba sobre todo en los productos locales, que estaban sometidos a las limitaciones de una economía cerrada, en la que se van produciendo cambios relevantes a lo largo del siglo xx. Para la mayoría de la población, la alimentación era monótona, limitada a los productos propios de una agricultura de tipo mediterráneo continental (cereales, vid, legumbres de secano, mayormente garbanzos), si bien atemperada por la existencia de cierta tradición hortícola en algunos valles como el del Riaza, y por la introducción de regadíos a lo largo del siglo. Las características del clima limitaban en especial la producción de frutas y verduras, cuyo consumo veraniego y otoñal introducía un gran contraste con el resto del año. Estos cambios resaltaban la variación estacional, como sucedía con los ciclos naturales de los animales domésticos, el valioso y omnipresente cochino, que salvaba de los rigores del duro invierno, las no menos queridas gallinas que alegraban con su puesta los días primaverales, o los lechazos y corderos que resaltaban la fiesta. Las variaciones que el ciclo anual imponía reforzaban el sentido de pertenencia a una naturaleza poderosa en la que todavía las personas de la primera mitad del siglo xx se sentían inmersas. De todas formas, al ser la Ribera del Duero una comarca bien comunicada y con un comercio muy activo desde antiguo, especialmente el del vino, no faltaban productos foráneos como el pescado de mar, del que siempre ha existido un buen mercado en Aranda, desde donde llegaba a casi todos los pueblos. También en Aranda, a mediados de siglo, proliferaron los «almacenes de coloniales» que distribuían a las tiendecitas de los pueblos los productos manufacturados que estaban cambiando las costumbres alimenticias españolas (Figs. 1 y 2)[1].
El invierno y la matanza del cochino
Aunque el conocido dicho anuncia que a partir de san Martín ya es época de matar el cochino, lo cierto es que los meses preferidos eran diciembre y enero, cuando el frío aprieta bien y la carne se conserva y cura mejor. Las familias que podían criar dos, solían matar uno en diciembre y otro a finales de enero o principios de febrero, lo más tarde posible con vistas al verano. La matanza tenía algo de fiesta y de rito que se repetía anualmente, y que constaba siempre de los mismos gestos, ya familiares incluso para los niños. Comenzaba siempre un viernes, «por ser menguante», ya que todo lo relacionado con matar, cortar, arrancar tiene que hacerse en menguante, y duraba cuatro días: «viernes, matar; sábado, estazar; domingo, probar y lunes, llenar». Los preparativos eran importantes: lo primero, avisar al matachín, que solía ser un carnicero u otra persona especializada conocida como tal en el pueblo. En segundo lugar, comunicárselo a los familiares o vecinos más cercanos para que fueran a ayudar. Ya se sabe el refrán: «Con la ayuda del vecino, mató mi abuelo el cochino». Finalmente, comprar el arroz, la sal gorda y las especias necesarias, que son canela, cominos, clavo, nuez moscada, pimienta negra molida, y pimentón dulce y picante. Otras, como el orégano o los ajos, se tenían en casa.
La noche anterior ya hay ambiente de matanza. Ese día no se ha dado de comer al cerdo que se va a sacrificar para que el vientre esté desocupado. En la cocina se han reunido las mujeres de la familia y han comenzado a «llorar al cochino», es decir, a picar las cebollas de matanza para las morcillas, primero con cuchillos y, luego, en una gamella de madera con la medialuna hasta que estuviera bien triturada (fig. 03); entonces, se metía en un talego y se estrujaba para que escurriese el agua. También se preparaban los ajos, quitándoles los brotes, se picaban las sopas de pan para las morcillas y se limpiaban almendros y nueces.
Antes de que amaneciera, ya estaban los parientes en casa tomando el aguardiente con pastas y esperando al matachín, que aparecía en cuanto era de día, si no tenía otras matanzas antes. El cochino se mata en el corral o el patio; si la casa no lo tenía o no había espacio, en medio de la calle. En el lugar elegido se asentaba el banco de matar, especie de mesa baja y alargada, se llevaba el cerdo a empujones hasta allí, el matarife lo sujetaba de la papada con el gancho y entre dos o tres hombres lo levantaban y tumbaban de costado sobre las tablas. Cuando lo tienen bien sujeto, el matachín tira del gancho con la pierna izquierda, con la mano del mismo lado busca en la papada el lugar adecuado y con la derecha hunde el largo cuchillo, ante la mirada expectante de todos. Si acierta a la primera, brota un chorro de sangre que recoge una mujer en un barreñón que tiene sopas de pan y remueve con un cucharón. Cuando se llena, se aparta y se reserva para las morcillas, y se coloca otro cacharro, sin pan, para recoger el resto de la sangre que se guisará para el almuerzo. Entre terroríficos chillidos, que aterran a los chiquillos, y pataleos, el cochino muere. A continuación, se le coloca en el suelo con la panza sobre un lecho de paja limpia, se le tapa del todo con paja larga de centeno y se prende fuego para chamuscarle las cerdas. Con puñados de encañadura encendidos se le queman bien las orejas, el rabo, las patas. Se le quitan los patucos de las pezuñas, que se regalan a los niños para que jueguen, y se corta el rabo, que los chicos comen asado en el fuego. Con agua caliente y un trozo de teja o un cuchillo, se raspa toda la piel, primero en el suelo y, después, en el banco, hasta que queda bien limpia.
Le tumban patas arriba y el matarife le da dos cortes paralelos en la barriga, desde la boca al ano, y saca las almas, tira de tocino entreverado o panceta, y el vientre, que es recogido en gamellas y baldes por las mujeres para después lavarlo, pues todo tiene alguna utilidad, salvo la hiel, lo único que se tira. Las tripas finas, para chorizos, las gordas, para las morcillas. El cuajo se atesaba o escaldaba en agua hirviendo y se adobaba para comerlo asado o se picaba para la botagueña. De la asadura, el hígado se cocinaba para almorzar ese mismo día, lo mismo que los riñones y las mollejas. Corazón y livianos se picaban también para la botagueña. La vejiga se daba a los chicos, después de lavarla, para que la inflaran y la golpearan contra una piedra o la pared para agrandarla. Entonces, tenía diferentes usos posibles: guardarla para llenarla de manteca, hacer con ella una zambomba para navidad o dejar que los chicos la usaran como juguete.
A continuación, se abría la canal, en la que sólo quedaban las pellas de manteca, se ponía unos palos atravesados para que se ventilara y se colgaba, cabeza abajo, de una viga o en una escalera hasta el día siguiente, y se cortaba un trozo de carrillada para llevar al veterinario y, a veces, las orejas y un trozo de morro para merendar. Cuando el matarife marchaba, los familiares se sentaban en la cocina o el comedor a almorzar a base de hígado, riñones y mollejas fritas, y sangre hervida en agua y sal, y guisada en salsa de ajo y perejil. Era la llamada chanfaina, de la que había diferentes versiones según cocineras. Más estimada era la chanfaina o asadurilla de cordero, almuerzo frecuente en los figones de Aranda. Después, los hombres se iban al campo y las mujeres lavaban el vientre y cocían el arroz, unos dos kilos por vientre, para hacer el mondongo de las morcillas, compuesto de los siguientes ingredientes, que se iban mezclando en una gamella: la sangre bien batida con el pan a la que se quitaban los coágulos, el arroz cocido, la cebolla bien escurrida que se picó la noche anterior, pimienta negra molida, entre 50 y 75 gramos, unos cien gramos de canela en polvo, 150 gramos de cominos, media nuez moscada y un clavo. Nueces y almendros machacados al gusto de cada uno, un ajo machacado, sal gorda a ojo y la manteca del entrijo frita. Se removía bien con un gran cucharón y se dejaba reposar unas dos horas tapado con un paño. A la hora de comer, se freía un poco, que probaba toda la familia, y daban su opinión sobre si necesitaba un poco más de esto o de aquello y se corregía si los más expertos lo creían necesario. Las morcillas de la Ribera, aunque son parecidas a las de Burgos, son de sabor más suave, pues no llevaban tanto picante, y más jugosas.
Por la tarde, después de comer, se hacían las morcillas. Las mujeres partían las tripas gordas en trozos y las cosían con bramante por un extremo, las llenaban de mondongo y cosían el otro lado. En algunas casas se hacía el morcón, gran morcilla con la tripa del cagalar. Las chicas enhebraban las agujas, y hombres y chicos partían leña y llenaban de agua la caldera de cobre que estaba al fuego (fig. 04). Cuando estaban todas las morcillas llenas, se echaban a la caldera donde estaban cociendo de hora y media a dos horas. De vez en cuando se espumaban con una penca de berza. Una vez que todas flotaban en la superficie, señal de que están cocidas, se sacaban con la cucharrena, se dejaban en una gamella sobre paja de centeno para que escurrieran y se contaban, por ver si había reventado alguna. Al día siguiente se ataban de un palo largo que se colgaba en la cocina. Con el calducho en el que se habían cocido se hacían sopas y se repartía un puchero a los familiares y amigos que habían ayudado, junto con una morcilla.
El segundo es el día de estazar o despiezar el cochino. El matarife baja la canal, la coloca sobre el banco, la parte por la mitad y va sacando las diferentes piezas, que a lo largo de ese día las mujeres irán preparando. De la cabeza, la careta se asaba en parte, sobre todo el morro o ahuzadera y otra se conservaba en adobo o en sal. Los huesos se metían en adobo. Los sesos se comían en tortilla. La lengua, la carrillada y resto de la carne para la botagueña. Las ternillas y huesecillos blandos se picaban para el obispo. Las paletillas y toda la carne magra se guardaba para hacer chorizos, si bien algunos podían dedicar la paletilla a jamón. Las tiras de lomo, los costillares y los huesos del espinazo se conservaban en adobo, mientras que los solomillos y la golosa se asaban a la brasa en una tartera con manteca y ajos. El tocino se dividía en cuatro grandes perniles que se metían el sal, lo mismo que las orejas, los pies y los jamones.
Por la tarde, las mujeres preparaban el adobo en un barreñón grande, que se llenaba de agua, a la que se iban añadiendo pimentón dulce y picante, más del primero que del segundo, sal, orégano, y ajos bien machacados. Cuando estaba trabado, se metían dentro los huesos de la cabeza y del espinazo, las tiras de lomo, los costillares y, a veces, las almas. Se tenían dentro dos o tres días, se secaban en la cocina, colgados del techo, y se iban consumiendo, salvo las tiras de lomo, que a los quince días se partían en rodajas, se freían ligeramente y se metían en orzas cubiertas con aceite para el verano. En un gran cajón, se ponía una capa de sal gorda en el suelo y se colocaban los perniles de tocino, pies, orejas y jamones y se cubrían de más sal. Se tenía varios días, según gustos, y se sacaba. Los jamones se lavaban, se prensaban poniendo una tabla y piedras encima y se untaban de pimentón y se colgaban en lugar fresco y oscuro. El resto se podía colgar, pero, si no se consumía enseguida, se enranciaba, por lo que muchas veces se ponía sal nueva y se volvía a meter allí, pues ya no cogía más sal. Las pellas de manteca se deshacían en una caldera al fuego. La manteca líquida se depositaba en una orza (fig.05) o en la vejiga, donde se solidifica y se guarda para cocinar, pues el aceite era caro y había familias que casi no lo usaban. En la caldera quedaban los chicharrones, que se comían retostados, a veces con azúcar, o se guardaban para hacer tortas de chicharrones, cuyos ingredientes eran: harina, chicharrones, manteca, un chorrito de aguardiente o anís, azúcar o miel; algunos añadían un huevo. Se amasaba, se daba forma ovalada y se cocía al horno como la torta de pan. Cuando se sembraba mucho cáñamo en los huertos, en el siglo xix y comienzos del xx, al cosecharlo en torno a Santiago, se sacudían las cabezas para sacar los cañamones. Una parte de ellos se guardaba para simiente y el resto se comía tostado con sal, o en tortas como las de chicharrones, pero con cañamones en lugar de los chicharrones. En algunos lugares, hacían una especie de cagadillo con miel o azúcar y cañamones.
Finalmente se preparaba el picadillo para los embutidos, troceándolo con cuchillos sobre las picaderas; después se fueron introduciendo las máquinas de picar carne a manivela, si bien mucha gente no las usaba porque dejaban la carne «molida». Para los chorizos se picaban las paletillas y toda la carne magra, salvo lo que hemos dicho que se conservaba en sus piezas, y, a veces, algo de tocino de las almas. Para la botagueña se dejaban los livianos, el corazón, la lengua, el cuajo, etc. El obispo se hacía con todas las ternillas y huesecillos más blandos, así como tocino y recortes. Se picaba por separado, claro está, y se adobaba en recipientes distintos, mezclándolo con pimentón dulce y picante, sal, ajos machacados y orégano. Se alisaba por encima y se hacía una cruz con el canto de la mano que ocupara todo el barreño y en los cuatro extremos se clavaban ramitas de orégano.
El domingo era día de descanso, se iban recogiendo cacharros y se invitaba a la familia a «probar el picadillo» de los chorizos, para lo cual se freía una sartenada y se comía entre vasos de vino y opiniones sobre qué tal mano había tenido el ama de casa, por si era necesario corregirlo un poco. De esta costumbre ha salido una de las especialidades culinarias de la Ribera, el picadillo que ahora se compra ya preparado en la carnicería y se ofrece en mesones y restaurantes.
El lunes era el día de llenar los embutidos, chorizos, botagueña y obispo, y dar por finalizada la matanza. Las tripas finas, que se habían lavado el viernes, se guardaban en un barreño con sal, y ahora se lavaban y partían en trozos de un metro aproximadamente, que las mujeres llenaban con la ayuda de un pequeño embudo, empujando la carne muy despacio con el dedo gordo, pues se rompían con facilidad. De vez en cuando se pinchaban con una aguja para que saliera el aire. Otra persona iba achorizando, es decir, atando un cordel cada diez centímetros para formar los chorizos y otro al principio y final con el cual se colgaba de un varandal en el techo de la cocina para que se curaran. Una vez secos, mucha gente partía las sartas en chorizos individuales y los guarda en ollas cubiertos de aceite; de esta manera se conservaban más sabrosos para el verano. De la misma manera se hacían los chorizos de botagueña, mientras que para hacer el obispo, se rellenaba la tripa del cagalar. Estos dos últimos se consumían en el cocido. Cuando a alguien se el ofrecía algo y lo rechazaba, se decía jugando con el doble sentido de la palabra: «A un burro le propusieron hacer obispo y no quiso».
Los productos de la matanza eran la base cárnica de la comida durante varios meses, todo el invierno y la primavera, cuando se consumían los menos curados. Para el verano se reservaban chorizos, lomos y jamones, sin que faltase la panceta y el tocino, para torreznos y guisos.
Variedad de carnes a lo largo del año
Uno de los productos que estaba más sujeto a la estacionalidad era la carne, dado que no existía la cría intensiva de animales. Los animales domésticos propios de la comarca se criaban siguiendo métodos ancestrales que respetaban los ciclos naturales. Esto empezó a cambiar a mediados del siglo xx, cuando se crean granjas avícolas, porcinas y de vacas lecheras, donde los animales eran alimentados con piensos y los ritmos reproductivos se iban forzando para aumentar su rendimiento. Hasta entonces, la disponibilidad de animales dependía de los recursos alimenticios que se pudieran conseguir para mantenerlos. La prioridad del campesino eran los animales de labor, y secundariamente el resto (ovejas, cabras, cerdos, gallinas y pollos, conejos, palomas) ya que la Ribera no fue nunca comarca ganadera, sino vitivinícola, con una producciones de cereales y legumbres pequeñas, orientadas al autoconsumo. Por tanto, la carne que el cortador, nombre tradicional del carnicero, podía ofrecer era poco variada y dependía de la estación. Como hemos visto, el año comenzaba, desde este punto de vista, con la matanza del cochino, por lo que su carne era la base de la dieta durante el invierno y la primavera.
En primavera se podían añadir al cocido la carne de alguna gallina vieja que hubiera dejado de poner, y sobre todo llegaban los lechazos para el asado de las fiestas que abundaban una vez pasada la Semana Santa. La temporada de alechazar se terminaba hacia mayo. Si quedaba alguno vivo para entonces, salía a pastar con el rebaño y se convertía en cordero, carne muy estimada para el verano, junto a lo que quedaba de la matanza. Como las ovejas se quedaban preñadas a finales de verano o comienzos de otoño, ya que solían parir a partir de Navidad, las más viejas que ya no criaban o las machorras se solían sacrificar y el otoño era temporada de carne de oveja, y también de vaca, de la que en la Ribera casi no había, pero que se importaba de la Sierra. Por otro lado, los pollos, nacidos en mayo o junio, eran bien alimentados con grano durante el verano y para las fiestas de agosto y septiembre ya se mataba algún pollo tomatero que se decía, o sea, pollos grandecitos pero muy tiernos. Los conejos y los pollos de corral se iban dosificando para fechas señaladas, de forma que llegaran hasta Navidad.
El cocido o puchero
El cocido o puchero (fig. 06) era la comida más frecuente la mayor parte del año, pero no siempre era igual, pues iban variando algunos ingredientes según los productos propios de cada estación. Para preparar el cocido ribereño, la noche anterior se ponían a remojo los garbanzos en agua templada y con un poco de sal. En algunas casas, en lugar de garbanzos usaban titos o muelas, pero no era habitual.
Fig. 06. Pucheros de Tajueco (Soria), los más usados en la Ribera[2]
Por la mañana prontito, el ama de casa encendía el fuego y se ponía la olla o el gran puchero lleno de agua con los garbanzos, tocino, botagueña, obispo, y, si había, huesos de cerdo en adobo y un trozo de oreja de cerdo. La carne variaba según la época del año, según hemos dicho. Aparte, se podía poner una pucherilla con algo de verdura, berza o acelgas por lo general, que se comía con los garbanzos. Cuando faltaba una media hora para acabar de cocerse, se hacía la bola con huevo, pan duro bien migado, un poco de tocino picado, lo mismo que el ajo y el perejil. Con todo se hacía una pelota ovalada que se freía y se echaba al puchero a cocer los últimos veinte minutos. En una cazuela se picaba un trozo de pan duro para sopas, en rebanadas muy finas y pequeñas, se calaban con un buen chorro de caldo del cocido y se ponían al fuego a cocer unos minutos, en lo que la gente se iba sentando a la mesa, adonde se llevaban hirviendo.
Los garbanzos eran la legumbre más cosechada en la comarca, a pesar de que se consideraba un cultivo dañino, porque con ellos «la tierra cría salitre». Como simiente se guardaban los más gordos del año anterior. Se sembraban por San Marcos en tierras de secano fuertes. Después de arada la tierra y asurcada, se hacían regueros en lo alto de cada surco y se iban echando de uno en uno con la mano, seguidos; finalmente, se tapaban. Apenas necesitaban cuidados; sólo una ligera escarda y que hiciera tiempo seco. Los garbanzos se arrancaban, más o menos, al mismo tiempo que la siega del trigo, a finales de julio, y era tarea de mujeres, que iban de mañanada, cuando todavía las matas resecas estaban húmedas del rocío, porque en las horas de calor pinchan mucho y no había quién las agarrara sin guantes. Las mujeres, generalmente en grupo, se ponían en hilera, e iban «a reculas» arrancando las matas con las manos, sacudían la tierra de las raíces y las tiraban al suelo en montones. Después se llevaban a las eras, donde se trillaban, beldaban y acribaban de forma parecida a los cereales. Por la misma época y de manera similar se cosechaban los titos, que sobre todo se comían en seco y cuya paja era muy apreciada para vacas y bueyes.
El horno y el pan
Con el nombre de cocedero se designa el lugar donde está el horno, que suele ser la cocina. Sobre un banco o unos poyetes de obra pegados a la pared, había una artesa, hecha de tablas, o una gamella, excavada en un tronco de pino, sobre la que se cernía la harina con un harnero, haciéndolo correr por unas varillas (fig. 07). La mayoría de la gente usaba solo harina de trigo, pero los más pobres todavía en el siglo xx hacían pan de morcajo, que llevaba una mezcla de harina de trigo y de centeno. El horno[3] se encendía cuando se empezaba a amasar, ya que así se calentaba también el cocedero. Se mezclaba la harina con el agua, la sal y la masa fermentada guardada de la cochura anterior, se tapaba con la masera y se dejaba de dos a tres horas por lo menos, dependiendo de la temperatura que hiciera. Cuando la masa había subido, se amasaba bien, o incluso se pasaba por la brega, para que no tuviese aire (pan sobao[4]) y se heñía, esto es, se iban haciendo bolas de masa para cada pieza, calculando su tamaño a ojo. En las panaderías se pesaban para que tuvieran el peso establecido. Se hacían las hogazas de cinco libras, algo menos de dos kilos y medio, con forma redonda y se cortaban los roscones con un cuchillo (fig. 08). Por encima de pasaba la tabla con pinchos para sacar restos de aire. Tambien se hacían tortas, con masa sin sobar, finas y bañadas de aceite por arriba, y panetes de dos libras.
Cuando la pared interior del horno, de barro, estaba blanca, es que estaba en su punto. Con el arrascadero se daban varios arrascones para apartar las brasas y se limpiaba el suelo de baldosas con unos trapos húmedos atados a un largo palo. Se metían con la pala de madera primero las tortas, que se cocían con mucho calor en muy poco tiempo, y despues los panetes y las hogazas. Cuando estaban cocidas, las piezas se sacaban con la pala de hierro y se iban colocando en unas tablas colocadas en la pared, tendedero o tendido, para que se enfriaran. En un horno de tipo medio se cocía cada vez de doce a quince hogazas de las de cinco libras. Los vecinos que no tenían horno acudían al de algún familiar o vecino, adonde llevaban todo lo necesario, incluida la leña, pagando por el uso del horno una hogaza en la época de la Guerra Civil de 1936.
A lo largo del siglo xx se fueron creando en casi todos los pueblos panaderías que evitaban este duro trabajo a las mujeres, que eran las que se encargaban del pan, y a los hombres, que eran quienes acudían a los molinos, teniendo que hacer a veces desplazamientos largos. Los panaderos profesionales recogían el trigo casa por casa después de la cosecha, se ocupaban de la molienda y de la panificación, e iban entregando a lo largo del año tantas hogazas cuantas se calcualara que correspondían por cada fanega de trigo, descontada su ganancia lógica. Las cuentas se llevaban a traves de tarjas, varas de palo en que se iba haciendo un corte por cada pan (fig. 09).
Ya mediado el siglo, la tarja de palo tradicional fue sustituida por unas tarjetas impresas con unos cuadraditos que se iban recortando. También fueron cambiando las formas de consumo de pan, al convertirse en un producto diario. Las grandes hogazas se fueron dejando de lado y se pusieron de moda las barras. En Aranda se hacen barras sobadas, de pan bregado y miga compacta, y barras huecas, de miga esponjosa, que tiene muchas burbujas de aire por no haber sido hechas con masa bregada. Afortunadamente, se siguen haciendo las tortas tradicionales que han dado fama a la panadería ribereña.
Comidas de Navidad
La Navidad, como todas las festividades destacadas, tenía su propia tradición alimenticia que contribuía a resaltar su importancia, rompiendo la monotonía del resto del año, que estaba caracterizada por la dictadura del cocido, o puchero, plato obligado del invierno y, en la mayoría de las casas, de casi todo el año. En las comidas de los días festivos navideños, el cocido podía ser sustituido por un pollo de corral de los que siempre se reservaban para las grandes ocasiones, o un conejo de los criados en jaulas en el corral, o un chilindrón de machorra o de cordero, si ese año el cortador conseguía algunos, pues por lo general se acababan antes. Pero lo que caracterizaba estos días eran las castañas, las peras al vino y los dulces. Las castañas, aunque a veces se asaban entre las ascuas del hogar, se comían sobre todo cocidas en agua con un puñado de granos de anís y otro de sal. Se dejaban escurrir bien y que se secaran un poco en un plato, donde estaban listas para postre o para picar a cualquier hora. Las peras al vino eran las peras de invierno, la más conocida era la pera Roma, peladas y cortadas en cuartos, cocidas en vino clarete con azúcar y canela en rama. Entre los dulces típicos navideños, estaban las almendras, lo que en otros sitios se llaman garrapiñadas, el cagadillo o guirlache y, sobre todo, el alfajor, también llamado alajor o alajú.
Para hacer las almendras, en una sartén chica se pone un poco de agua al fuego que se vaya calentando; se echan las almendras para que se remojen y se sacan a un plato. En la sartén, se deja un poco de agua y se pone el azúcar; para un tarro de almendras, la mitad del tarro de azúcar, pues, si se pone mucho, quedan demasiado duras. Se da vueltas con cuchara de madera hasta que se hace cagadillo, azúcar casi líquido y de color caramelo. Se deja enfriar, que se vuelva otra vez azúcar, se echan las almendras, se vuelve a poner al fuego hasta que se hace el cagadillo. Se sacan a enfriar sobre un plato, se separan y se guardan en tarros. Para los chicos se solía hacer el cagadillo o guirlache con almendros o con cacagüeses de la misma manera, poniendo algo más de azúcar; al final se extendía sobre un papel de estraza, o una oblea, y se partía en tiras.
Los ingredientes del alfajor o alajor son: dos obleas para cada torta, almendros pelados y secos, nueces también limpias, pan duro rallado o muy migado y miel. Se muelen de la manera más fina posible los almendros y las nueces y se mezclan con el pan rallado. La proporción depende de cada cual, cuanto menos pan lleve, mejor. En una cazuela o sartén al fuego se pone miel que se temple un poquito, se vierte la mezcla anterior y se da vueltas con cuchara de palo hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Entonces se extiende sobre una oblea en una torta de algo menos de un dedo de grosor y se tapa con otra. En algunos lugares se añadía alguna especia, como pimienta molida o canela. Cuando no llegaba a los pueblos el turrón comercial, el alajor era el dulce navideño por excelencia que no faltaba en ninguna casa: «si no hay alajor, como que no es Navidad»[5]. Para los niños, no podía faltar la anguila de mazapán que traían los Reyes Magos y que elaboraban algunos confiteros (fig. 10).
Panes y dulces del invierno
En Milagros se celebraba con gran solemnidad la festividad de san Antón, con procesión y baile al santo, así como la bendición de animales que daban la vuelta a la carrera alrededor de la iglesia. El domingo siguiente era la manda. La gente del pueblo donaba todo tipo de comestibles y la cofradía encargaba a un panadero el Pan de san Antón (fig. 11) y grandes rosquillas bañadas. Todo ello se subastaba por la tarde en el ayuntamiento. En Hontoria de Valdearados, los quintos se presentaban el día de Año Nuevo, pero su fiesta mayor era el día de san Sebastián, cuando asistían a misa en los bancos de las autoridades. Encargaban la rosca y la llevaban en la procesión (fig. 12), en la que bailaban al santo.
Fiesta de gran importancia en muchos lugares era la de Santa Agueda, cuando las mujeres hacían las bolas de Santa Agueda, como las llamaban en Fuentecén, conocidas como bolillas en otros pueblos de los alrededores, como Nava de Roa, Berlangas o Fuentelisendo, que no son otra cosa que buñuelos de viento. En Gumiel de Izán se hacía por esta fiesta el cagadillo, tipo de guirlache que se hacía con azucar derretido y cacagüeses, que en otros pueblos se hacía con almendros por Navidad.
En Carnaval, por toda la Ribera se comían las hojuelas, orejuelas o abarcas, dulce de sartén hecho con masa de harina, huevo y un poco de manteca o aceite. Se amasa y luego se extiende en una superficie dura enharinada para que no se pegue. Con una botella se deja muy fina, lo más posible sin que se rompa. Se corta en trozos rectangulares que se fríen en aceite muy caliente, de forma que queden dorados y con ampollas. Se dejan escurrir y enfríar, y se aderezan con miel o azúcar a gusto de cada cual (fig. 13).
Gallinas, huevos y pollos
Como recuerda el refrán «Por San Antón, la gallina pon». A mediados de enero, las gallinas comenzaban a poner huevos, lo que las amas de la casa esperaban con verdadera expectación, mirando día tras día todos los nidales, y, si no aparecían allí, registrando todos los lugares recónditos donde pudieran haber depositado tan preciado alimento. Por el cacareo que la gallina emite al poner, se controla lo que pone cada una y cuales no ponen, y se les da un plazo de medio mes, pues el citado refrán tiene una segunda parte que dice: «Por las Candelas, las malas y las buenas», pues para primeros de febrero ya solían poner todas, incluso las pollitas del año anterior. Si para entonces alguna no había comenzado a poner, esa gallina podía estar sentenciada al puchero. Para que sigan poniendo era importante recoger los huevos casi cada día, pues, si el nidal está lleno, dejan de poner.
A partir de mediados de mayo las gallinas se esponían, es decir, dejaban de poner huevos, y se quedaban cluecas, la temperatura de su cuerpo subía y andaban todo el día con las alas semidesplegadas y cloqueando; era el momento de sacar pollos. El ama de casa en seguida preparaba los huevos que tenía ya reservados, que estuvieran fecundados por el gallo, una docena o algo más, pero «siempre en número par», los ponía en una cesta o canasto medio lleno de paja y encima, a la gallina para que los engüerase, y se tapaba con una criba para que no se marchara. Delante se le ponían unos cacharros con trigo y agua, y se quitaba la criba un par de veces al día para que comiese y defecara fuera, pues del huevo que se manchaba con gallinaza no salía pollo. Esto duraba unas tres semanas: «Si quieres tener pollos el día del Señor, échalos el día de la Ascensión». Había gallinas que se quedaban cluecas todos los años, eran «buenas polleras». Otras, sólo de vez en cuando, y, por lo tanto, poco estimadas. Si no se querían sacar pollos, se les quitaba la cloquera metiéndolas debajo de un canasto, en un lugar fresco, y teniéndola allí sin comer varios días.
La cuaresma y la Semana Santa
Hasta la reforma del Vaticano II, todo el mundo compraba «la bula» al cura del pueblo. Servía para evitar el ayuno cuaresmal a una familia, aunque había que guardar abstinerncia de comer carne los viernes. Como durante los meses de marzo y abril era cuando las gallinas más ponían, los huevos en buena medida solucionaban el problema. Junto al clásico huevo frito, se hacían tortillas de varios tipos, la española siempre con patata y cebolla, que a veces se guisaba en salsa verde. De la francesa había una variedad dulce para los golosos: una vez cuajada, se espolvoreaba azucar por encima y se quemaba con unas tenazas al rojo. El otro recurso era el pescado, del que ya he comentado que había buen mercado en la comarca. De todas formas, el más tradicional seguía siendo el bacalao, del que había un secadero en Aranda. Se compraba una bacalada que el tendero cortaba en trozos y con ellos, una vez desalados, se preparaba el potaje de garbanzos al que se añadía alguna verdura si había. A veces se ponían por encima rodajas de huevo cocido.
Por Semana Santa, en algunos pueblos, era tradicional hacer saladillas, es decir, almendros con sal. Se hacían también pastas de distintos tipos, pero para los días de abstinencia estaban las ciegas o aceitadas, sabrosas y ligeras, ya que no llevaban manteca, como la mayoría de las pastas, sino que se elaboraban con aceite. El Jueves y Viernes Santos eran obligadas las torrijas, hechas antaño con pan de hogaza mojado en en agua, rebozado con huevo, frito y sazonado con miel. Después, al popularizarse el consumo de leche, el pan se mojaba en leche y, en vez de miel, mucho las prefiren con azucar. Los panaderos, sobre todo en Aranda, hacían barras especiales, sin cortar, para las torrijas, con lo que quedan más regulares y bonitas. La bebida típica es la limonada, llamada jiriguay en algunos pueblos, con la que invitaban las cofradías en el refresco. Se hace a base de vino clarete en el que varios días antes se echaban trozos de frutas, limón y manzana sobre todo, canela en rama, y, a veces, gaseosa desde que se popularizó esta bebida[6].
Lechazos y corderos
Desde finales de enero, incluso desde Navidad algunos años, comenzaban a parir las ovejas hasta pasado el mes de marzo. Era la paridera y ahijadera, época de mucho trabajo para el pastor, que tiene que estar pendiente de las ovejas preñadas y, si es preciso, ayudarlas a parir. El término ahijadera alude a que el pastor tenía que cerciorarse de que la oveja reconocía a su cría y la amamantaba. En los corrales había unos apartados llamados parideras donde se iban dejando las ovejas que estaban a punto de parir y luego los lechazos, que no salían al campo a pastar, y solo se alimentaban de la leche de la madre por la noche. Los lechazos se iban matando en los meses de marzo, abril y mayo. En Brazacorta, por ejemplo, me decía una señora: «San José y la Mariona[7] se llevaban la mitad de lechazos». Es decir, el lechazo se asaba en el horno, por eso siempre ha sido conocido como el asao por excelencia, los días festivos de la primavera como una comida de lujo. Un cuarto entero se colocaba sobre un plato de asar de los que hacían los alfareros de Aranda, de barro sin vidriar (fig. 14). En el fondo solo se ponía un dedo de agua, se salaba la carne y se untaba por encima un poco de manteca de cerdo. Nada más. Ni se añadía nada al final, ni mucho menos ajo que mata el sabor de la carne. Eso sí, el lechazo debe ser auténtico, es decir, solo alimentado con la leche de la madre, y de raza churra, pues las demás razas tienen sabor a lana, por lo que en muchos restaurantes añaden el majao de ajo para disimularlo.
Un plato que antaño se consideraba una esquisitez y que hoy día no es estimado era la cabecilla asada. Muchos hombres de la comarca iban a Aranda a almorzar una cabecilla con su buen clarete y medio panete. Se asaba entera, o por medias, y el comensal la iba descoyuntando con los dedos y, después de comerse la sesera y la carrillada, se rechupeteaba todos los huesos.
En mayo, se destetaban los corderos, la hembras para ovejas y los machos, si quedaban, para carne. Los sacaba el pastor al campo y se iban matando durante el verano, como mucho se guardaba alguno hasta vendimias. Sólo se dejaba algún cordero de vez en cuando para carnero o mureco, es decir, macho reproductor. Las corderas se dejaban todas en el rebaño para reponer las ovejas que iban muriendo. Cuando cumplían un año, pasaban a ser borregas; a los dos, borras; a los tres, andoscas; a los cuatro, reandoscas y, por fin, ovejas cuando ya tienen toda la dentadura cerrada, pues cada año tiran una muda, se entiende que de los dientes de abajo, porque arriba no tienen. En primavera se les cortaban los rabos, que se regalaban a los dueños del rebaño, quienes los desollaban y los comían fritos. A veces, en las heridas, les «cagaba la mosca» y criaban gusanos. Para matarlos, los pastores cortaban cardos burreros, los troceaban, machacaban y la pasta resultante la exprimían sobre la herida; el jugo del cardo desinfectaba y limpiaba todo.
El cordero se comía guisado en chilindrón. La carne se troceaba con hueso, sin que importara la parte del animal. Había personas que preferían el cuello, por ser más sabroso, antes que la paletilla o la pierna, de carne maciza pero seca. Se freía en la cazuela, se reservaba y sobre su grasa se hacía un sofrito de cebolla y pimiento, o con pimentón si no había pimiento, con una tostada de pan. Esta se machacaba en el almirez con ajo y perejil. Se juntaba todo y se añadía algo de agua para que cociera un par de horas. Un guiso muy querido era el de las manitas, que limpias y bien cocidas en agua con sal, se guisaban de la misma forma. La costumbre de asar las chuletas en parrilla, según testimonios de los más viejos, se fue haciendo popular a mediados del siglo xx, y es posible que en ello influyera la Guerra Civil. Como un cordero tiene pocas chuletas de palo o de riñonada, algunos carniceros hacían chuletas todo el animal, desde el rabo a la cabeza. La mejor leña para asarlas es la de sarmientos de las cepas, que hacen ascuas pequeñas, sobre las que cae la grasa que produce un humo fragante que llama a los primeros tragos de clarete. Se comían con la mano, sujetando la chuleta sobre un trozo de torta o de hogaza, que se va impregnado de su grasa, y menudeando los besos al jarro.
La cría del cochino
Por primavera aparecían por los pueblos los cochineros con sus piadas de cochinillos. Llegaban los extremeños con cerdos de color negro, de raza ibérica, que la gente fue rechazando porque decían que eran muy lentos en el engorde. A mediados de siglo ya se preferían los blancos, que vendían los cochineros vitorianos. La mayoría de las familias de labradores trataba de criar un par de cochinos. Las de jornaleros por lo común no podían criar más de uno. La cochinera, bochiquera o cortijo era una pequeña cuadra de fuertes paredes y suelo empedrado, pues los cerdos no paran de hozar con el morro y levantan suelo y paredes, y tenía un gamellón de obra o de madera para echarles la comida. En algunas casas antiguas estaba debajo de la escalera, dado que la planta baja se dedicaba a cuadras. Se los alimentaba a base de todas las sobras de la casa, pero para que engordasen era necesario darles pienso de cebada, que antes se remojaba, salvao o harinilla mezclados con hierbas cocidas, cardos y amapolas por ejemplo, y, en los pueblos con regadío, con patatas y berzas también cocidas. En Verano se les daba mucho verde: hojas de berzas o de remolacha, mielgas, rubia, alfalfa. Al poco tiempo de comprarlos, pasaba el capador por las calles del pueblo, vestido con su blusón negro y anunciándose con su chiflo, y todos los vecinos le iban llamando para que capara a sus cochinillos.
Huertos y huertas
El huerto es un terreno pequeño, cercado y sin árboles. La huerta es de mayor tamaño y tiene árboles frutales. Los más frecuentes eran guindales, cerezos, perales ciruelos, manzanos y membrilleros. Aunque no tan frecuentes, también había jerbales[8] e higueras, pero estas se helaban casi siempre. Se cavaban y estercolaban en invierno, salvo las zonas que se habían sembrado de ajos por san Martín[9] y que no se cosecharían hasta santa Isabel, y las de alcacer, cebadas para segar en verde con las que se alimentaban los animales domésticos. A finales de abril o comienzos de mayo se segaban las tierras y huertos sembrados de alcacer; en ocasiones, en vez de segarlos, se llevaba a los propios animales al terreno y se dejaba que lo pastasen. Después se cavaba y se volvía a sembrar.
Ahora, entre finales de abril y comienzos de mayo, era el momento de preparar los huertos para la siembra, cavando con la pala algún trozo que queda por cavar, destarronando con el mazo, arrancando hierbas superficiales y rastrillando hasta dejar la tierra limpia y mullida. Sirviéndose de una cuerda, o simplemente a ojo, se dividía el terreno en tablares, separados por sendas, en cada uno de los cuales se sembrará un cultivo diferente o varios que se siembren y recolecten en época similar. En cada tablar, se hacen los surcos con el azadón y los regueros por donde se regará, marcando las boquillas, abertura por donde entra el agua a dos o a cuatro surcos, que se llaman de la misma manera. El sistema de riego habitual era el de un cigüeñal con el que se extraía agua de un pozo, o el riego por su pie, si se podía conseguir agua de algún arroyo.
Los cultivos tradicionales del huerto eran ajos, cebollas, berzas, acelgas, puerros, patatas, alubias, zanahorias, calabazas y algunas plantas que se usaban como especias. Después se fueron introduciendo otros, como las hortalizas de ensalada, tomate, lechuga, pimiento y escarola. Excepto los ajos, que se siembran en noviembre, los demás se sembraban ahora. De algunos de estos cultivos se hacían semilleros a partir de marzo en un lugar resguardado del frío y soleado. Se hacía una era con tierra buena y mucha basura, se esparcía la semilla y se tapaba ligeramente. Para que no se comieran los pájaros la semilla, a veces se tapaba con una red. Se regaba de vez en cuando y se iban entresacando las llantas a medida que crecían. Así se hacía semillero de cebollino con la semilla de las cebollas espigadas, o de berza. Cuando estaban creciditas, se arrancaban con raíz y se transplantaban. Otras, se sembraban directamente, por ejemplo las calabazas, las alubias o las patatas. Las acelgas nacían solas de la simiente que caía en otoño de las plantas viejas.
En el huerto solía haber plantas olorosas empleadas para condimento, y que no crecían en el monte, como la hierbabuena, el orégano, el perejil, el té de regadera, o flores, como espuela de caballero, abrebocas o dragoncillos, pluma de Santa Teresa, azucenas, rosas de Alejandría para las cuales se reservaba una franja a lo largo del muro de la cerca. En las huertas, era el momento de hacer los injertos a los árboles frutales. Lo que más se injertaba era manzano o peral sobre pies de membrillo, espino o zarza, y el sistema era similar al de las vides[10]. Aquí solía haber también flores, azucenas, rosales de Alejandría, dalias.
Por San Isidro se sembraban las alubias en huertos y tierras de regadío. Se hacían surcos, en cuyo caballete se sembraban en casillas, es decir, cada pie se metía un palo en lo alto del surco se hacía un agujero y en él se depositaba un puñadito de alubias. Se sembraban distintas variedades, para comer en verde o en seco. Las había de muchas clases: tempranillas, del riñón, de arroz, planchas, pintas, de vinagre, garbanceras, de tete la reina, etc. Las de «cuarenta días» no se sembraban ahora sino en verano, en los rastrojos de las cebadas, pues eran de ciclo corto. En cuanto nacían era preciso escabucarlas, mulliendo la tierra con la azadilla y quitando la hierba; después, durante todo el verano, necesitan abundantes riegos.
La leche y el queso
Durante los meses de abril a junio, ya sin los lechazos, y con los corderos destetados, los pastores ordeñaban las ovejas y hacían queso. Cuando el calor apretaba y la comida iba escaseando, las ovejas dejaban de dar leche. Los dueños de los rebaños, y la familia del pastor, que tenía sus propias ovejas de excusa, iban con un borriquillo y unos cántaros todos los días a recoger la leche a los corrales y tenadas, donde todas las noches ordeñaban los pastores, y hacían el queso en sus casas mientras durase la «temporada de leche». La leche se colaba con una tela de gasa, se calentaba y se introducía un trozo de cuajo de lechazo en un trapito hasta que la leche cuajaba. Se daban cortes para que saliera el suero y se iban cogiendo puñados que se ponían en aros de madera o en cinchos de esparto (fig. 15), se apretaba con las manos y se ponía encima una tabla con una piedra, para que el suero fuera escullando a un caldero. Quienes tenían mucha leche, usaban una prensa de tornillo para esto. Cuando dejaban de escullar, se metían en agua de sal durante un día y una noche, y después se guardaban en el desván en tablas colocadas en una pared o entre el trigo.
El suero se volvía a calentar y se cuajaba el requesón, que se iba sacando de la olla con la cucharrena y depositando en requesoneras de barro con orificios por donde escurría el suero, que se daba a los animales (fig. 16). El requesón, con miel o con azúcar, era considerado una excelente golosina tanto por viejos como por niños.
El requesón se consumía en el día, por lo que, si había mucho, los ganaderos obsequiaban a los parientes y amigos, o a los labradores a los que debían favores por dejarles pastar en sus tierras, con una bandeja de requesones. Era un manjar apreciado y muy típico de la primavera. El queso que se hacía en la Ribera era ligero, de pasta muy blanca, con poca curación. Se guardaba para comida de los días de siega y trilla, cuando había que llevar el almuerzo al campo para segadores y agosteros. También se obsequiaba con quesos el Día del Señor a los labradores que habían facilitado comida para las ovejas, y se vendían a los veraneantes de Madrid, que los llevaban como algo muy estimado.
La leche de oveja nunca se consumía bebida. Hasta que después de la Guerra hubo alguna vaquería, se consumía leche de cabra. En muchos pueblos había una cabrada o rebaño de las llamadas «cabras del café», porque eran de muchos vecinos, cada uno no tenía más de una o dos, y las guardaba un cabrero al que pagaban una iguala en grano, vino o dinero. El nombre hace referencia a que se tenían para consumir la leche en el desayuno o para tomar café con leche. Esta costumbre de tomar leche a diario era extraña para la mayoría de personas nacidas en el siglo xix, que prácticamente nunca tomaban leche, pues preferían el desayuno de aguardiente y el almuerzo de sopas de ajo o, en los pueblos donde se cultivaban, de patatas guisadas con un poco de bacalao o un huevo. El desayuno del tazón de leche, así como de otras comidas como sopas de leche, arroz con leche, buñuelos de arroz, etc., se hizo habitual para las generaciones nacidas en las primeras décadas del siglo xx, que desarrollaron también un mayor gusto por lo dulce. La más antigua productora de leche de la comarca, Explotación Agrícola Ventosilla, se anunciaba en el reverso de esta postal como «Fábrica de productos dietéticos» que producía la «Leche compensada ABAD (alimento completo)» recomendado para niños y enfermos (fig. 17). Esta misma idea se anuncia en unos azulejos de una antigua lechería de Madrid. A un lado de la puerta , una vaquera ordeñas las vacas y en grandes letras dice: «LECHE PURA» y al otro lado, un pastor con un rebaño, y el letrero «PARA NIÑOS Y ENFERMOS» (fig. 18).
Plantas y frutas primaverales
La escasez invernal de verduras y frutas, salvo las pocas berzas y acelgas que quedaban en el huerto para el cocido y unas manzanas y uvas arrugadas conservadas en los desvanes, provocaba que se llegara a la primavera con la espectativa de estos productos. Es cierto que en las tiendas de ultramarinos se podían comprar naranjas, plátanos y mandarinas, pero eran frutas caras, casi un lujo. Para muchos, el olor fragante de la mandarina sigue siendo, en nuestra vejez, una vivencia de la Navidad, cuando íbamos con el cura a Aranda a comprarlas para las estrenas del Día de Reyes. Lo primero que se podía conseguir eran ciertas plantas silvestres que se comían en ensalada, como cardillos y collalbos o lisonjeras. Estas las vendían las huertanas por las calles en Aranda e, incluso en Madrid, donde una señora de Castrillo de la Vega las llevaba y las vendía al grito de: «A la lisonjera bendita, del Cojito de la Ribera». Estas plantas las recogían las mujeres en los barbechos cuando iban a escardar y estaban recién nacidas, tiernecitas, con su tallo blanco enterrado y unas hojitas verdes que asomaban entre los tarrones.
En junio, se trabajaba en las viñas en aporcar o acobijar, con el azadón, más tarde ya con arado. Al mismo tiempo, se arrancaban los erpes o retoños perjudiciales y se estallaba, es decir, se quitaban los tallos que no tenían fruto, y las hojas con orugas, secas o arrebujadas. A las cepas que tenían mucho vicio, mucha fuerza, se les quitaba forraje para que pasara el sol y madurara la uva. Como los tallos estaban todavía blandos y jugosos, los chicos, y a menudo los grandes, disfrutaban pelándolos y comiéndoselos, eran una golosina. A finales de este mes, por san Juan, había que salir al campo antes de amanecer, para recoger algunas plantas que debían estar con el rocío de esa noche, lo que les confería virtudes especiales. Se recogía manzanilla, cuyo valor curativo era así mucho mayor que si se recogía en otro momento, y un tipo de cardos que se ponían en los gallineros para evitar el pulgón. A partir de San Juan, ya se podían recoger el té de roca, que crece en los peñascos calizos y tiene hojas pegagosas; el té de monte, de largas y estrecha hojas, muy oloroso; la sardinilla, de la familia del tomillo, de floraciones esféricas, cuyas infusiones se usaban para curar el dolor de tripa; el sabuco o saúco, cuya flor se recogía para hacer infusiones con las que se lavaban los ojos; la raíz de malvavisco, que se usaba cocida contra el catarro. Y tantas otras plantas como el tomillo salsero, imprescindible para los guisos de caza, y la salvia o jalvia, que se ponía en los armarios para dar buen olor y ahuyentar a los insectos.
Entre san Antonio y san Juan, según viniera el año, se podían comer ya los guisantes en verde, más que nada como golosina, o guisados con jamón o chorizo. También se sembraban habas, pero se recolectaban sobre todo secas. Las habas caballares, grandes y bastas, para pienso de los animales, y las habas enanas para comerlas cocidas, ya que rara vez se guisaban en verde.
En torno a san Juan iban madurando las primeras frutas, que eran esperadas con ansiedad e ilusión, sobre todo por los niños. Muy típicas de la fiesta de san Juan son las guindas, que se ponían en las enramadas. Las más apreciadas eran las garrafales, del tamaño de las cerezas y menos ácidas que las de otras clases. Junto a los guindales, los morales lucían ya los colores de la madurez, con sus moras de color rojizo primero y negro morado después, que los chicos recogían del suelo según iban cayendo por estar maduras. También se comían ahora una especie de grosellas conocidas localmente como acigüembres o limoncillos, que daban unos arbustos espinosos, y unas peras de pequeño tamaño que eran muy tempranas, los perucos de san Juan.
Rosquillas, sardinillas y tortas en las fiestas primaverales
En las numerosas fiestas patronales que se celebraban en los meses primaverales, el plato estrella era, como hemos dicho, el asao, el lechazo asado en el horno de leña, ya que esta era su temporada. Además, era costumbre elaborar algunos dulces, ya que estos eran siempre los que marcaban el tiempo festivo. Quizás el más frecuente eran las rosquillas, dulce de sartén con el que se invitaba a vecinos y amistades. Las rosquillas se hacían con harina, huevos y manteca o aceite. Para darle sabor se añadían algunas cucharadas de anís, según lo golosos que fueran los destinatarios. Hecha la masa, se iban cortando bolas, que se aplastaban entre las manos y con un dedo se hacía la rosca. Para que se frieran mejor se les daba un corte todo alrededor, y así quedaban más altas. Por lo general, resultaban un poco duras, por lo que muchos añadían algo de levadura. Al sacarlas de la sartén, se rebozan en azúzar. Más típicas de la Ribera son las sardinillas, especie de empanadillas dulces. Se hacía la masa de forma similar a la de las rosquillas y se extendía sobre una superficie dura con una botella para dejarla muy fina. Se cortaba en trozos redondos pequeños que se rellenaban con almendros y nueces machacados mezclados con un poco de miel o azúcar. Se cerraba como una empanadilla, con los dedos o con un tenedor y se freían. Al sacarlas también se rebozaban en azúcar, a veces meclado con un poco de harina.
Otros tipos de dulces tenían carácter ritual, pues los elaboraban cofradías para determinadas fiestas. Destacan algunos en relación con la fiesta de san Antonio de Padua. En Fuentelcesped, en las procesiones de san Antonio y de la Virgen de la Nava, una moza lleva el ramo de rosquillas que se sortean al final de la fiesta entre los que han comprado participaciones. El ramo es una estructura piramidal de madera y tela a la que van cosidas las rosquillas de cañada, de forma circular y acorazonada. Las elaboran las mujeres de una familia que lo viene haciendo «desde siempre». Tienen una funda de masa de pan y un relleno, la cañada, de una masa hecha con piñones, miel y chocolate, sazonada con canela, naranja y limón[11] (fig. 19). En Gumiel de Izán, existe una numerosa cofradía de san Antonio formada sólo por hombres, cosa que no deja de llamar la atención, al ser san Antonio de Padua una devoción más bien femenina. Cada año son elegidos 13 cofrades para organizar la fiesta y repartir, la víspera, tortas de anís a los asistentes, tortas que, en el pasado, primero se tiraban rodando por la ladera de las bodegas. El día 13, o el domingo siguiente, se va en romería a la ermita, donde se reparte pan y vino a los cofrades[12].
La comida de los segadores
Si bien la Ribera del Duero no ha sido comarca de mucho cereal, casi todo el mundo sembraba varias tierras de trigo y de cebada sobre todo, un poco de centeno y de avena, lo necesario para cubrir las necesidades de la familia y sus animales. Los segadores solían ser de la familia, incluidas mujeres en algunos casos. Estas y los niños participaban más en las tareas de la era. Agosteros de fuera no se solían contratar; más bien era al revés, algunos jornaleros y jóvenes que querían ahorrar para casarse iban a segar al Valle Esgueva o a los páramos segovianos. Se ajustaban «a tanto y mantenido», que alrededor de 1920 era de siete a ocho reales, comida y cama en el pajar, si no eran del mismo pueblo. Tanto para labradores propietarios como para agosteros contratados, el trabajo era de sol a sol, con las paradas para las comidas y una corta siesta en la propia tierra a la sombra de algún árbol o de un hascal, monton de haces de forma piramidal. Las comidas eran monótonas pero, por lo general, suficientes para aguantar el duro trabajo. El desayuno en la tierra, al amanecer, consistía en pan con cebolla. El almuerzo, después de dos o tres horas de segar, era a base de sopas o patatas con bacalao y queso. La comida de mediodía solía ser un buen plato de legumbre, casi siempre garbanzos, con carne y tocino, es decir, una especie de cocido; a veces complementado con lomo en aceite, o cecina en los pueblos del Valle Esgueva. La cena era ya de noche en casa y se parecía al almuerzo, con sopas o patatas, si bien se añadían huevos. El pan de hogaza era a discreción y lo mismo el vino. Las comidas en el campo se hacían directamente de la olla, alrededor de la cual formaban corro, de pie o sentados en haces, y siguiendo el método de cucharada y paso atrás, con frecuentes visitas a la bota o al barril de paja empegada (fig.20). Eran famosos los barriles que hacían en Pesquera de Duero; cuando se bebía, el vino al salir cantaba «Curiel, Pesquera, Peñafiel».
Las frutas de verano
«Por la Magdalena, la nuez llena», es decir, almendros y nueces ya están cuajados, si bien todavía tardarán dos meses en madurar del todo para poderse recolectar, pero los chicos ya los cascaban para comerlos tiernos. En la comarca siempre ha habido muchos nogales, sobre todo en las viñas, que alcanzan gran desarrollo; su sombra es abundante y muy fresca, pero nociva. Es creencia generalizada que a quien se quede dormido allí le aquejará algún mal, un resfriado o dolor de cabeza. Para evitarlo, es preciso capar al nogal, cortándole, antes de echarse a su sombra y cada vez que se haga, el extremo de una rama. Las cerezas ya colorean en los árboles, y los niños vigilaban para espantar a grajos y picazas que se las comían. También empiezan a madurar las primeras ciruelas de cojón de gato o regañadas, que eran pequeñas, ovaladas, forma a la que alude su nombre primero, coloradas y de sabor agrio, a lo que hace referencia el segundo nombre, porque al comerlas, como eran tan ácidas, hacían regañarse. Mucho más estimadas eran las claudias, esféricas, de color verde intenso y muy dulces, que maduraban por Santiago o a primeros de agosto. A mediados, ya se podían comer los perucos de San Roque, más tardíos y duros que los de san Juan, y las ciruelas tardías.
Hacia Santiago se ponía ceroyo el cáñamo, señal de que había que arrancarlo de raíz y dejarlo sobre la tierra hasta que se secara; entonces se transportaba con mucho tiento a las eras, se hacían mañas, se ataban varias y se ponían de pie para que terminara de secarse. A continuación, se sacudía en una piedra o en el trillo para que cayera la simiente, los cañamones, a una manta que se colocaba debajo. Los cañamones se guardaban para simiente del año venidero; si sobraban se comían tostados con sal o en tortas parecidas a las de chicharrones.
Septiembre era el mes de la fruta por excelencia. Iban madurando otros tipos de peras, los albaricoques, los melocotones, los higos y las manzanas más tempranas. Los chicos mataban el deseo de fruta, que esperaban con gran ilusión, comiéndosela incluso sin madurar, lo que, a veces, daba lugar a cólicos. Las personas mayores repetían que, para que la fruta no sentara mal, había que comerla con un trozo de pan. Cuando iban al campo en esta época, muchos no llevaban más merienda que un buen zoquete de pan en el fardel, que se acompañaría con lo que ubiera en el campo. La rebanada de pan de hogaza que era la merienda habitual de la chiquillería acompañada de algo, si lo había, sobre todo la onza de chocolate que se puso de moda a mediados de siglo. Entre las frutas silvestres, eran muy apreciadas por los chicos las zarzamoras, cuya recolección era muy entretenida y que permitía pintarse y ensuciarse de lo lindo con su mostillo. Era también época de las sandías, cuyo consumo estaba muy ligado a las fiestas de la Virgen de las Viñas de Aranda, donde solía haber algunos puestos de venta.
La recolección y la caza
La recolección de animales habitual, a la que ha habido y sigue habiendo gran aficción, es la de caracoles. Se distingue entre el caracol, grande, de color beis grisaceo, y la caracola, algo más pequeña y rayada. Ambos son comestibles. Se decía que los mejores son los de primavera, porque no han comido todavía mucha hierba y no tenían tanto verdín como los del verano. Se recolectaban después de los chubascos primaverales, cuando salían en gran cantidad sobre todo si hacía buena temperatura. Durante un tiempo se tenían en un recipiente bien tapado alimentados con pan duro o salvado para que fueran perdiendo el verdín. Se lavaban con sal para que soltaran los mocos y se cocían. Finalmente se guisaban con chorizo y un poco de picante para darles sabor.
Ocasionalmente, algunas personas, o los mozos cuando no tenían dinero, cazaban ratas de agua que abundaban en las orillas de los arroyos y riachuelos, o algún lagarto o culebra para guisarlos en las meriendas de los lagares. Tampoco era raro que el guiso fuera de algún gato doméstico que habían atrapado por los corrales. Quizás la más estimada era la carne del lagarto, blanca y suave. En las bocas en que habitaban los lagartos (fig. 21) se metía un dedo bien untado con saliva. El animal lo chupaba y seguía al dedo que se retiraba lentamente. Cuando asomaba por la puerta de la boca, se le atrapaba con la otra mano por la cabeza para que no mordiese.
A finales de verano comenzaba la temporada de caza, que duraba hasta el invierno; muchas de las formas de caza tradicionales hoy se consideran ilícitas, si bien antes había muy pocas escopetas, por ser una afición cara, y estas maneras de cazar eran menos perjudiciales para el medio. Los pastores cazaban conejos con lazo o con lancha: en la senda de conejos se coloca una gran piedra plana inclinada apoyada con un palo, y al pasar el conejo lo tira, cayendo la piedra que aplasta al conejo. Las cuadrillas de mozos los solían sacar de sus bocas con el hurón, el bicho, o dando humo en las entradas y tapando las salidas, salvo una, por donde los atrapaban.
Cuando terminaban las vendimias, los perros, los galgos en concreto, podían ir sin tanganillo, el palo que antes llevaban atado al cuello para que no corrieran, y con ellos se cazaban las liebres. En casi todos los pueblos había una cuadrilla de hombres que, las mañanas de los domingos de invierno, salía al campo con una tropilla de galgos a perseguir la liebre, con el enfado del cura que les bronqueaba por no ir a misa, aunque en algún caso era por la envidia de no poder acompañarlos.
Las perdices se cazaban con escopeta de varias formas, con reclamo, a la espera, a ojeo, en grupos, o a salto, individualmente, salvo en invierno, cuando cuadrillas de mozos las perseguían a la carrera hasta cansarlas. La perdiz siempre se ha considerado una pieza de lujo y se cocinaba escabechada. Del resto de las aves, no se cazaba casi nunguna. Algunas porque tenían buena fama, como las cigüeñas y las golondrinas, y otras porque la tenían mala, como la abubilla, despreciada porque olía mal, si bien alguien me contó una vez que cierto personaje se las comía quitándoles la piel. Tampoco se comían los corvidos, urracas, grajos y demás, ni las rapaces[13].
En invierno, se atrapaban pájaros, sobre todo gurriatos y tordos, con cepo de alambre o con liga, que acudían a comer a los corrales. Se solían cocinar fritos o a la parrilla en las meriendas de lagares y bodegas.
La pesca
Todavía a mediados del siglo xx, era una distracción muy estimada en verano ir a pescar cangrejos a los riachuelos y arroyos de toda la comarca, bien con rateles, bien a mano, metiéndose descalzos en los arroyos y buscándolos a tientas bajo las piedras y los huecos de las orillas, lo que era mucho más divertido, especialmente para los chicos, si bien a veces se podían llevar un susto si en vez de un cangrejo les salía una rata de agua, una culebra o, incluso, un perrillo de agua, que era como se llama a la nutria. En la década de 1970 fueron escaseando, hasta que desaparecieron o fue prohibida su captura.
La pesca se practicaba en el Duero, donde era muy abundante a comienzos del siglo xx. Según T. Ortego: «en las grandes tablas del Duero, se utilizan balsas de madera, especie de plataformas, que en los costados llevan como flotadores botos llenos de aire; sobre ellas se colocan los pescadores para tender las redes y trasmallos y para conducir la pesca a los artes por medio de largas varas que introducen en las guaridas»[14]. El pescado más abundante en el Duero eran los barbos, según me contaba el abuelo Isidoro: «Lo que se pescaba eran barbos, como los que sacaba el Barriles en Aranda, que los pescaba con la barca, barbos que pesaban hasta cinco kilos, como cochinillos los cogía». Otras especies eran más escasas: bogas, truchas y algunas anguilas. Muy abundantes eran algunos moluscos: «Nosotros, como estábamos allí en el Río, también entrabamos a pescar, pero no cogíamos más que conchas, lo mismo que las almejas, pero grandes, son como tarrañuelas, así de grandes y planchadas. Cuando las echas a cocer, salen y tienen una tajada buena». A veces se practicaba en el Duero la pesca con explosivos y ocurrían accidentes: «Y hay una chorrera allí [en el puente del Tio Roque] y a la parte de arriba es todo guijarral. Tiraron unos tiros en el río pa que saldrían los peces, los mataba y salían arriba. Y el José el Gitano, que estaba mozo, y la cuadrilla se ponían en la chorrera con una cesta, pasaba el agua y se quedaban los peces en la cesta. Y fue ese, el tio Ceferino, el padre del José, y se puso horcajao de piedra a piedra en la chorrera, y ya tenía peso la cesta, se le esbaró un pie y se cayó al agua. A la parte abajo está el pozo del Avellano, que lo decía el Damián, que ese era muy nadador, se tiraba por allí, y el tio Villibó, de Campillo, era famoso por ser gran nadador. Poca gente sabía nadar, casi nadie. El río va pal monte y hace unos remansos el agua, se le llevó y allí se ahogó»[15].
La comida de las bodas
El mes de septiembre, una vez que el grano estaba almacenado y cuando todavía faltaba bastante para las vendimias, era el preferido para casarse. El día de la primera amonestación, por la tarde, después del rosario, acudían a casa de la novia todos los invitados de la boda a dar la enhorabuena y se les invitaba a pastas y beber vino o anís; algunas familias también los invitaban a cenar. Si el novio era de fuera, ese día tenía que pagar una cantidad en vino o en metálico a los quintos, el tablao o la patente. Los domingos de la segunda y tercera amonestación, los invitados acompañaban a los novios hasta el baile cantando por las calles y, al acabar el baile, los mozos solían hacer una merienda de despedida al novio en un lagar.
La comida de las bodas la preparaba alguna cocinera con experiencia en este tipo de convites y se hacía en casa de la novia. Se ponían mesas en todos los cuartos, en los pasillos, y, si hacía buen tiempo, en el patio. En los pueblos donde había salón de baile, se alquilaba para esto, y en Aranda, al menos los más acomodados, las celebraban en las fondas y figones. Las comidas más habituales a mediados de siglo eran el arroz y el congrio. El arroz del domingo se hacía con un sofrito con cebolla y menudillos del pollo o trozos de conejo. Cuando estaba hecho, por encima se decoraba con rodajas de huevo cocido y tiras de pimiento rojo en conserva. El congrio a la ribereña era otro de los platos más valorados en las bodas. Se elegía la parte abierta de una pieza grande. Se partía en trozos medianos, se rebozaban con harina y se freían ligeramente. Para la salsa, se machacaba ajo, perejil y azafrán, con bastante agua, que quedara ligera. Se ponía a hervir en una sarten alta a fuego vivo. Después de un buen rato, se sazonaba, se echaban los trozos de congrio ya fritos, y se dejaba hervir todo de diez a quince minutos. Si no se encontraba congrio, se recurria a productos locales y se hacía un pollo o cordero al chilindrón. Los postres variaban según la época del año. En septiembre los postres preferidos eran sandía y melón. Si se disponía de leche, los postres eran las natillas o el flan de huevo, el arroz con leche y los buñuelos de arroz. Al final se repartía la rosquilla o rosca de boda, dulce redondo con una cruz en el centro bañado de merengue y adornado con confites y caramelos.
Las vendimias
Hacia mediados de septiembre las clases de uva más tempranas, tempranillo o del país, empezaban a madurar y ya se podían comer algunos racimos, aunque todavía faltaba casi un mes para la vendimia. Entonces, el ayuntamiento prohibía que la gente saliera al campo a pasear, para lo que se colocaban en cada camino, a la salida del pueblo, un mojón o montón de piedras, y contrataba a unos guardas que vigilaban que esto se cumpliera, y que registraban a los labradores que volvían del trabajo por si escondían algunos racimos en las alforjas. En la segunda mitad del mes, el «día de la licencia», se concedía permiso para que todos los habitantes del pueblo que quisieran acudieran a sus viñas para ver el grado de madurez de la uva, comer lo que quisieran y traer a casa una cestilla con media docena de racimos; si alguno traía más, los guardas le llamaban la atención. Ese día todos los chicos salían al campo y se hartaban de comer uvas allá donde pudieran, confundidos entre el ir y venir de la gente.
Si durante el verano salían segadores de la Ribera hacia zonas cercanas donde predominaba el cultivo cerealista, ahora era al revés. Desde el Valle Esgueva, desde la Sierra o los páramos del sur acudían vendimiadores y acarreadores con sus bestias y sus carros. Eran contratados «a tanto y mantenido». La manutención era muy parecida a la que hemos visto entre los sagadores: el aguardiente de la mañana, el almuerzo de sopas con huevo o de patatas con bacalao, y la comida en la viña a base del cocido. Por la noche, la cena, parecida al almuerzo, ya en casa y un lugar para dormir en el pajar. En algunos pueblos, la víspera se concentraban en la plaza muchos jornaleros que buscaban ser contratados. En Castrillo de la Vega, además había mercado al que acudían los alfareros de Peñafiel y muchos hortelanos de los pueblos del Riaza que vendían sobre todo pimientos rojos. Por la noche el ambiente era de fiesta. Todo el pueblo subía a las bodegas a merendar ensalada de pimientos rojos con bacalao salado o arencas, y después había baile en la plaza.
Al principio de la vendimia, se recogían las mejores uvas, sobre todo blancas, para guardar en el desván e ir comiéndolas hasta Navidad. Durante las vendimias se hacía el bollo de uvas, dulce típico que hoy día siguen elaborando algunos panaderos. Se hace con masa de pan rellena de uvas negras y un poco de azucar (fig. 22).
Otras cosechas otoñales
A finales de septiembre o comienzos de octubre se cosechan las patatas y las alubias. Las patatas se sacaban con azadón removiendo la tierra, pues solo se sembraban para el consumo de casa. Los chicos las recogían a mano, removiendo bien la tierra para que no quedara ninguna enterrada, y tirando la madre, que solía estar medio podrida. En casa se clasificaban: las muy pequeñas se guardaban para sembrar y todas se almacenaban en lugares frescos y oscuros, en las bodegas sobre todo. Las alubias se arrancaban cuando estaban bien secas, se acarreaban a las eras para que las diera el sol y se apaleaban con horcas. Después del primer apaleón, se recogían las matas, que se ponían otra vez al sol, y se barrían las que habían caído al suelo, se beldaban llenando un recipiente, poniéndolo en alto y dejando caer las alubias poco a poco para que el viento se llevara la paja. Esto se repetía tres veces, hasta que ya no quedara casi ninguna en las matas. La paja, gárgola, es muy buena para las ovejas y se vendía a los dueños de rebaños.
Tradicionalmente patatas y alubias eran cultivos de huerto, poco importantes por tanto. Donde había regadío, como en el valle del Riaza, se cultivaban tierras grandes y se vendían en los mercados de Aranda. Las patatas se cocinaban guisadas con un sofrito de cebolla, pimentón y chorizo o bacalao. Se partían en trozo pequeños que cascasen, sin cortarlos del todo y, cuando estaban a medio cocer, se aplastaban algunos trozos contra la pared del puchero para que el caldo fuera volviéndose cremoso. Eran muy estimadas para alternar con las sopas de ajo en almuerzos mañaneros o cenas. Las alubias también fueron cultivándose cada vez más, pues permitían una dieta más variada, escapando del cocido tradicional de garbanzos. Las alubias se echaban en remojo con agua fría y se cocían al amor de la lumbre en los pucheros de barro. Al empezar a cocer, se asustaban varias veces, es decir, se les añadía un poco de agua fría para que dejaran de cocer. Se solían comer de plato único con chorizo, tocino, y otras esquisiteces del cerdo. Las alubias pintas o de color, rojas del todo, se solían comer acompañadas de pan y cebolla o cebolleta cruda.
Octubre es la época de recolección de las últimas frutas, de las peras de invierno, peras de Roma, que se guardaban para en Navidad hacer «peras al vino», manzanas tardías (reinetas, camuesas), que se guardaban con mastranzo, hierba también llamada meaperros, para que maduraran, de los almendros y de las nueces, que se suelen varear después de vendimiar. A finales de septiembre y en octubre se disfrutaba de los melones de la tierra, que se sembraban en secano y eran muy tardíos; los últimos se guardaban entre paja para que terminaran de madurar y así llegaban hasta navidad, como las uvas, que se conservaban extendidas en los desvanes. Por vendimias se recogían las jerbas de los jerbales que había en muchas viñas; todavía estaban algo verdes y empezaban a colorear. Se guardaban en el desván sobre el trigo o la cebada. Allí iban madurando poco a poco, a lo largo del invierno, hasta ponerse blanditas y de color marrón, que es cuando se pueden comer. Los membrillos se recolectaban cuando estaba amarillos y se estimaban mucho por su buen olor, de manera que las mujeres los colocaban por toda la casa para que fueran madurando. No se comían crudos, sino cocidos con miel o azúcar en forma de mermelada, que llevaba poco azúcar, o de carne de membrillo, que llevaba más y se conservaba mucho tiempo.
Si el año venía húmedo, salían las primeras setas de cardo, a las que los ribereños son muy aficionados. Dado que las setas de cardo suelen salir en pequeños grupos o cercanas, cuando aparecía una, se decía el siguiente conjuro:
Seta, setera,
búscame la compañera.
Cardo corredor,
búscamelas a montón[16].
Parecidas, aunque de peor calidad, son las setas de chopo y las setas de carrerilla, que también salen en corros o en hileras, a lo que deben su nombre. Otras setas que se recogían, aunque no tan estimadas, eran las manjarrias o cagarrias, nombres locales de las colmenillas, setas de pie blanco y hueco, y sombrero con celdillas como de colmena. En los pueblos que tenían pinares se buscaban los níscalos, anaranjados, insípidos y no muy valorados antaño. Los muy aficionados recogían otras setas más raras como las orejas, los bonetes, de pie blanco hueco y sombrero negro arrugado, y los hongos, más tarde conocidos como champiñones. Los niños disfrutaban pisando los pedos de lobo, de los que sale un polvillo maloliente. Por lo general, las setas no se preparaban solas, sino que se añadían a un guiso de carne o de patatas.
Los niños cogían las macucas coloraditas de los espinos y se las comían. También recogían los tapaculos o corales de las zarzas con los que hacían collares ensartándolos en un cordel. Las bellotas de encina se comían como fruto seco antes de que se quedaran duras o se echaban a las ovejas. Los niños jugaban con ellas poniéndolas patas como si fueran ovejitas o haciendo peonzas para bailarlas. Las del roble quejigo no se comían porque producían garrotillo; los niños las empleaban para jugar como las algallarillas y algallarones.
La miel y la cera
En cuanto empezaba el tiempo frío, con las primeras heladas, las abejas detenían su actividad y se encerraban en su colmena a invernar. Ya no había pollo, es decir, crías, y se podía catar. Ahora es cuando más miel tienen, siempre que el verano no haya sido muy seco; si apenas tienen miel para mantenerse, quitársela es condenar la colmena a muerte. Por eso, el colmenero tiene que tener muy en cuenta cómo ha sido el clima y, dependiendo de él, la cosecha de flores. Un refrán se lo recuerda: «Si quieres miel, cata por San Andrés; si quieres colmenas (o cera), por la Candelas» es decir , en febrero, cuando lo más crudo del invierno ya ha pasado. El colmenero se ponía una careta de alambre como única protección, si bien tiene cuidado de arremangarse las mangas de la camisa bien apretadas y, si acaso, pillarse los bajos de los pantalones con los calcetines o con una cuerda, no vaya a ser que las abejas que caen al suelo se le suban por las piernas. Para abrir la colmena, en los tipos más antiguos, tiene que picar el barro o el yeso que recubre la tapa, y apalancar ésta, que suele estar pegada a los panales; se daba humo con un puchero viejo lleno de paja o de moñigos, soplando por la boca de forma que el huno salga por un agujero que ha practicado en el culo; otras veces, la paja se quemaba entre dos canales; luego, se fue introduciendo el fuelle. Si el día elegido para catar es soleado, aunque sea frío, mejor, porque así las abejas se resisten menos a salir por la piquera fuera de la colmena. Entonces, con un catador, que es una barra aplanada de hierro, con corte en un extremo y gancho en el otro, va cortando los panales, despegándolos del corcho, y los deposita en un escriño o un barreño[17].
Para extraer la miel, se colocaban los panales en una cesta de mimbre, y ésta se colgaba al sol o cerca de la lumbre, donde diera calor pero no mucho, y la miel iba saliendo lentamente y cayendo a un recipiente que había debajo. Ésta era la miel virgen, la que salía por sí misma. Cuando ya no salía más, se cocían los panales en una olla con un poco de agua hasta que se disolviera la miel, perno no la cera; esto era el agua miel. La miel se guardaba en alguna olla o jarra de barro, y se consumía en casa, para endulzar el café o los dulces de sartén, así como para los catarros y dolores de garganta. A lo largo del siglo xx fue siendo sustituida por el azúcar. Los panales se volvían a cocer con poca agua, para que se derritiera la cera, que subía a la parte superior de la olla, de donde, con mucho cuidado, se iba sacando; abajo quedaban las impurezas. Con esta cera se hacían velas en la propia casa para su consumo, en el que ocupaba un lugar importante las que se llevaban a la iglesia, sobre todo al hachero de la sepultura familiar. La forma habitual era de rollo de cerilla: una bola de cera se amasaba entre las manos, se aplastaba sobre una mesa, como si fuera una tortilla muy alargada y fina, sobre ella se colocaba la torcedera, cuerda hecha de varios hilos de algodón y se giraba con las manos hasta darle una forma más o menos redondeada; a continuación se añadía otra tortilla, etc. Al final, la cerilla se enrollaba en torno de un palo, que después se sacaba. Otras veces, se enrollaba en una tablilla de la cera para llevarla a la iglesia y ponerla en el suelo de la sepultura.
Los Difuntos
Sobre las «comidas de duelo» que acompañaban los entierros, A. Benito y S. Arias de Miranda dicen que era una costumbre ya desaparecida en Aranda a finales del siglo xix, al menos «las comidas en los funerales grandes», sin explicar más, supongo que los de las familiar más ricas[18]. Sin embargo, en casi todos los pueblos, en pleno siglo xx pervivía la tradición de dar la caridad en la casa del duelo y la comida para los familiares forasteros. Después del entierro, la familia recibía el pésame en su casa y las familias pudientes y medianas repartían a los pobres, y a todo el que quería ir, la caridad, que solía ser un cuarto de hogaza. En algunos pueblos hacían una cochura de panecillos especiales y los repartían a la puerta de la casa, donde los colocaban en un altarcito con un crucifijo y velas[19].
Unida a la fiesta de Todos los Santos y de los Difuntos, estaba en algunos lugares de la comarca la celebración de la machorra, comida ritual que celebraban los mozos la Noche de Ánimas, que además tocaban las campanas y cantaban por las calles cantos referentes a la festividad[20]. El nombre procede de que, como ya hemos comentado, por esta época se mataban las ovejas viejas y las estériles, machorras, por lo que la base de esta comilona era un chilindrón de oveja, que se hacía con la carne troceda con su hueso y un sofrito de cebolla, pimiento rojo y ajos, todo ello al amor de la lumbre durante horas y horas.
También en estas fiestas de los Santos y de los Difuntos se preparaban algunos dulces especiales. En San Martín de Rubiales eran típicos los periquitos, dulce conocido en otros lugares como leche frita: se hace una masa con aceite, leche, harina y azucar; se extiende de forma que no tenga más de un dedo de grosor y se parte en cuadraditos. Estos se rebozan en huevo, se fríen y, al sacarlo de la sartén, se rocían con azúcar. Otro dulce que se hacía en estas fechas eran los florones: se baten cuatro huevos, se les añade una almuenza de harina y la masa, que tienen que ser muy ligera, se pone en un molde de hierro con forma de florón bañado de aceite, se mete a la sartén y se va levantando lentamente según se va friendo y soltando (fig. 23). En algunos lugares, había gente que ya preparaba el alajor, si bien este era más típico de la Navidad.
Por san Andrés, el vino nuevo añejo es
El vino, principal producto de la Ribera del Duero desde tiempo inmemorial, solía estar listo para su consumo y venta a mediados de noviembre, cuando las riatas de los arrieros con sus borricos, mulas y carros, y más tarde ya con camiones, se apresuraban a acudir desde las comarcas vecinas a comprarlo antes de que el invierno entrara de lleno y dificultara las comunicaciones.
En la Ribera, se han producido tradicionalmente tres tipos de vino. El más estimado y consumido era el clarete, el más noble por ser el que salía de forma natural al pisar la uva, en la proporción de una cántara por cada carga de uva. Se destinaba sobre todo al consumo propio[21]. El primer vino que salía del prensado era el ojogallo, algo más oscuro que el clarete, de color guinda. El resto que iba saliendo de sucesivos prensados era el tinto, oscuro y turbio, despreciado por los ribereños, que lo vendían en su totalidad a los serranos por ser más barato y porque estos «se bebían cualquier cosa».
La bodega era la segunda casa para los hombres, incluso la primera para algunos. La visitaban varias veces al día. La primera, nada más levantarse. Mientras la mujer trajinaba en la cocina, el hombre tomaba su jarro (fig. 24) y subía a la bodega para bajar vino reciente para el almuerzo. Lo que sobraba lo echaba en un barril o bota y se lo llevaba al campo. A mediodía, volvía a subir a por vino reciente para la comida y lo mismo por la noche, cuando volvía de trabajar. La costumbre era comer con vino recién sacado de la bodega. Estas visitas a veces se prolongaban, bien haciendo hora para comer, bien en charla con los copropietarios o vecinos (fig. 25). En la gatera que había en la pared de bajada a la bodega, junto al candil o la cerilla para alumbrarse, tenían almendros, nueces, bacalao seco o arencas para «acompañar al trago». Algunos se subían la merienda o la cena. Los hombres, en general, bebían mucho vino, alrededor de dos litros diarios; las mujeres mucho menos y solo en las comidas, salvo algunas viejas que se aforraban contra el frío con buenos tragos.
NOTAS
[1] La mayoría de las informaciones con que he realizado este trabajo proceden de las encuestas llevadas a cabo, en la década de 1980, para realizar El vocabulario de la Ribera del Duero, Ayuntamiento de Aranda de Duero, Biblioteca 14. Estudio e investigación, 1999.
[2] En la Ribera del Duero se vendían cacharros de los propios alfareros de Aranda y de Peñafiel, pero para el fuego eran preferidos los pucheros de Tajueco, ligeros y muy resistentes. Desde que en 1898 se inauguró el ferrocarril Valladolid-Ariza, los cacharreros de Tajueco frecuentaban la comarca, en cuyas estaciones de tren dejaban en depósito muchos cacharros y desde allí se desplazaban con borricos a todos los pueblos para su venta.
[3] En la Ribera, había dos tipos. El horno propiamente dicho, que solo tenía una cámara para hacer el fuego y cocer, y la padilla, que tenía dos, la inferior para la lumbre y la superior para la cochura. Véase mi artículo «La cocina de la casa tradicional ribereña», Revista de Folklore, 286, 2004, pp. 111-120.
[4] Lo que en otras partes se llama pan bregao o mayao.
[5] Me decía a finales de la década de 1980 Beatriz Esteban en San Martín de Rubiales. Mi padre también lo echaba de menos y nos enseñó a hacerlo.
[6] La limonada o jiriguay no es más que un vino aguado, como el spritz austriaco, con algo de fruta o jarabe para darle sabor. Aunque ahora está llegando a España la moda del spritz, ya vieja en Austria y norte de Italia, no deja de ser una variante de la antigua costumbre griega y mediterránea de aguar el vino. Quizás la sangría sea la variante española más exitosa.
[7] La Anunciación, el 25 de marzo.
[8] Forma ribereña por serval, cf. jabino en vez de sabino.
[9] Un ignorante le preguntaba a un ajo y este le contestaba: «¿Por qué te quedaste ruin? Porque no me sembraste por san Martín».
[10] Sobre el injerto en las vides, véase mi «La cultura tradicional de la viña en la Ribera del Duero (Burgos)», Revista de Dialectología y Tradicines Populares, XLIV, 1989, pp. 227-252, en especial p. 232.
[11] Informaciones de Fuentélcésped debidas a Luis Martín e Isabel Criado Simón.
[12] Según me informaron José Calle Villanueva y Felicísimo Otero, ambos de 68 años en 1988.
[13] Véase el cuento A los pobres siempre nos toca el de los ojos grandes, en A. Martín Criado, «Cuentos tradicionales castrellanoleoneses», Revista de Folklore, 284, 2004, p. 50.
[14] T. Ortego, La Ribera Soriana del Duero, Soria: Imprenta de las Heras, 1930, p. 44.
[15] Todos estos entrecomillados proceden de una conversación grabada a Isidoro Criado en Castrillo de la Vega
[16] Lo aprendí de un grupo de mujeres de Castrillo de la Vega, grandes aficionadas a las setas y conocedoras de los mejores sitios donde encontrarlas.
[17] A. Martín Criado, «Apicultura tradicional de la Ribera del Duero». Celtiberia, 104, 2010, pp. 201-234.
[18] A. Benito y S. Arias de Miranda, Cosas del siglo pasado. Apuntes para la historia contemporánea de Aranda, recopilados por dos arandinos. Madrid, 1936, p. 203.
[19] Por ejemplo, en Villanueva de Gumiel.
[20] Quintanilla Tres Barrios, Tubilla del Lago y Caleruega. Es posible que la machorra tenga algo que ver con la «entrada a mozo» y el comienzo del año, que según la tradición celta era el 1 de noviembre.
[21] Después de unos años en que la moda lo condenó e, incluso cambió su nombre, hoy día es cada vez más valorado y bebido, y una gran bodega como Protos ha recuperado el nombre tradicional de clarete.
