* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
461
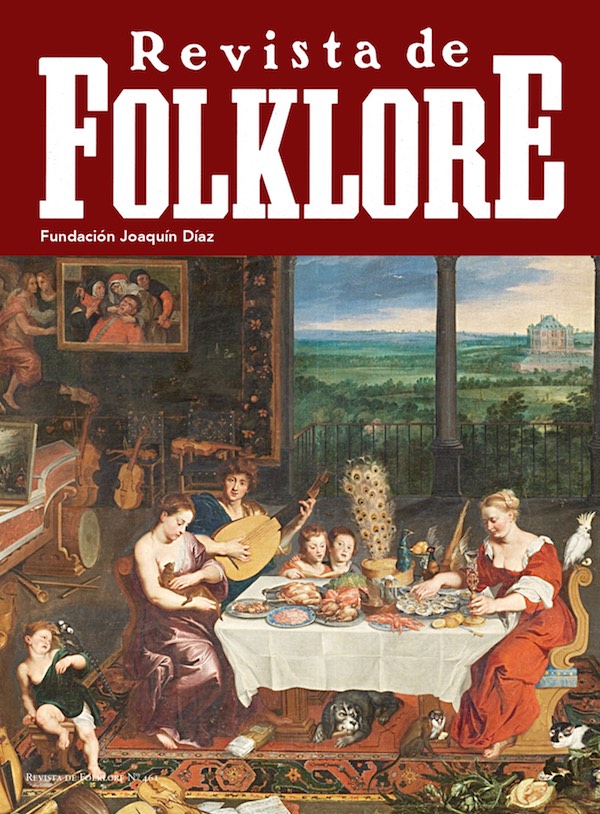
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La música y sus formas
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2020 en la Revista de Folklore número 461 - sumario >
La música es un lenguaje universal, entendiendo la palabra lenguaje en su sentido etimológico: una forma de expresión capaz de contar todas las cosas, de verter el pasado y el presente de los individuos o de los grupos en fórmulas válidas. Algunas religiones antiguas aceptaban que el mundo fue creado por una voz o un grito divinos, otras atribuían a los dioses de la palabra la invención del arte musical y otras, en fin, tenían sacerdotes especialmente dotados para el canto cuya facultad artística les suponía un privilegio.
Cualquier situación anímica, relación social o manifestación ritual se expresaban o acompañaban con música en prácticamente todos los grupos étnicos y culturas del planeta. Otra cosa es el grado de comprensión que esas formas de expresión podían tener entre unas y otras culturas: una persona, fuera de su país o de su entorno cultural, podía cantar y no ser comprendida; en lo que respecta a la figuración gráfica, si bien es cierto que ha venido a representarse del mismo modo en todo el mundo occidental, todavía hay muchas culturas musicales que presumen –y pueden hacerlo– de ser ágrafas. En cualquier caso, hay técnicas que ayudan a enriquecer los modos de expresión, si bien, como puede comprenderse, precisan de un aprendizaje y un perfeccionamiento. Es normal que necesitemos un apoyo para entonar o interpretar lo que nuestra mente ha creado o imaginado. Y ese apoyo va desde la simple voz hasta los instrumentos más sofisticados que se pueden combinar para dar forma a progresiones y armonías asombrosas. Pero recordemos, en fin, que hay que traducir lo imaginado al lenguaje real, sea por el exterior de nuestro oído, sea por el interior.
La materia de la música, así como podríamos decir que para un escultor es la piedra o para un pintor el lienzo, es el sonido, cuya forma se va puliendo con las herramientas que el músico tiene a mano y que son la voz y los instrumentos. Si cada nota es, dentro del lenguaje, como una letra del alfabeto, un grupo determinado de notas formará una palabra y una melodía será una frase. Es más fácil que nos conmueva una frase que una simple nota y además es más fácil que nos conmueva si usamos las letras cuyos sonidos son identificables, que son las doce notas de la escala cromática occidental que componen una octava. En cualquier caso lo importante sería siempre haber creado en el oyente la capacidad para diferenciar los sonidos, disfrutando así con su apreciación. Si queremos ayudar a ese oyente potencial a diferenciar los sonidos tendremos que explicarle que, independientemente de la emoción o sensación que le produzca, ese sonido obedece a unas leyes físicas y es generado por la vibración de un cuerpo. Si los movimientos de esa vibración son periódicos o regulares, se obtiene el sonido; en caso contrario hablaremos de ruido.
Es evidente que el lenguaje musical ha ido sufriendo, a lo largo de los siglos y de las diferentes zonas del planeta, una evolución formal. Los griegos adoptaron el tetracordo para agrupar los sonidos; durante la edad media se practicó con el hexacordo o grupo de seis notas y hoy día nos valemos en nuestro ámbito cultural de la octava o grupo de ocho notas, en cuyo entorno nos movemos con relativa facilidad. Esa octava es, pues, la base habitual de nuestro lenguaje y sobre ella está construido casi todo el repertorio que escuchamos a diario. Decía antes que es una suerte que se haya adoptado para la música un tipo de grafía casi universal si exceptuamos, claro está, aquellos pueblos que prefieren transmitirla de forma oral sin recurrir a la notación. A los sistemas alfabético y neumático se impuso definitivamente la notación pautada cuyas normas permiten reproducir con bastante fidelidad la expresión del autor o la intención del transcriptor de un tema tradicional. Sin embargo, hay cuestiones de fondo en las que todavía no existe acuerdo –y sinceramente espero que no lo haya nunca en beneficio de la diversidad y riqueza de las culturas–. No todas las lenguas coinciden, por ejemplo, en la denominación de la actividad musical; un término que corresponda al concepto occidental de la palabra música, falta en las lenguas y dialectos del Africa subsahariana, donde la producción musical está dividida en varias categorías (que podríamos comparar con nuestra poesía, canto y danza). Además no se puede decir –y a esta conclusión han ayudado precisamente los estudios etnomusicológicos– que exista una escala musical única, ni mucho menos que sea una escala natural. Alexander Ellis creó un sistema que todavía hoy utilizan muchos etnomusicólogos para medir los intervalos y que permite descubrir enormes diferencias entre las escalas de unas y otras culturas. En los primeros años del siglo xx, algunos estudiosos de la escuela de Berlín se atrevieron tímidamente a declarar la universalidad de algunos intervalos, en particular los de octava y los de quinta, que son los dos primeros en la serie de los armónicos, pero tuvieron grandes dificultades al querer demostrar científicamente su teoría. De hecho, los estudios etnomusicológicos han contribuído de manera decisiva a cuestionar conceptos que parecían absolutamente consolidados durante el período romántico, como el de la melodía como única forma de expresión musical, y que se habían venido usando sin duda desde el tiempo de Rousseau. La melodía se concibe como un cuerpo cerrado, constituído por diferentes alturas de sonido, en el que todas las variantes de ritmos, caracteres tímbricos o intensidad pueden darse cita, pero siempre siguiendo unas reglas precisas y casi inmutables.

