* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
412
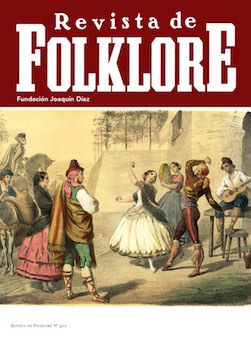
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Editorial
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 412 - sumario >
En la sociedad tradicional se consideraba necesario, acaso por seguir muchas veces los consejos de los moralistas o de los guías espirituales, cubrir el cuerpo para evitar las tentaciones que su visión pudiese generar. Sólo las manos y la cabeza podían estar desnudos —y no siempre— pues, aparentemente, eran las partes más púdicas y representaban las ocupaciones más loables del individuo, es decir trabajar y pensar. En cualquier caso, desde los tiempos más remotos, una de las actividades que relacionaron al ser humano con la naturaleza que le rodeaba, fue la de buscar elementos que le sirvieran para cubrirse o protegerse de las inclemencias. Primero, con pieles de los animales a los que mataba para alimentarse. Después con productos obtenidos de la tierra y elaborados con un proceso más o menos largo y costoso, como en el caso del lino o del algodón. De la necesidad hizo virtud y comenzó a mejorar las medidas y los colores. Aprendió a coser y ensamblar las partes de los vestidos, así como a teñir y abatanar para mejorar el aspecto y la suavidad de los materiales empleados. Y todo ello combinándolo con otros factores que le servían para personalizar sus gustos o para integrarle en sociedades gremiales. Ni todas las partes del cuerpo eran iguales, sin embargo, ni tenían la misma significación para las miradas, por eso decía el refrán «las mangas en holgura y el culo en apretura», para evidenciar las diferencias. Cuántas veces los mozos se alimentaban de la imaginación y suponían que la amada se estaría poniendo o quitando prendas íntimas de esas que hacían subir la sangre a la cabeza. Y cuántas veces ellas soñaban con un mozo bueno que las vestiría bien y las desvestiría mejor hasta que la muerte los separase… Y qué hubiese sido del género humano sin imaginación y sin los sueños…
La preocupación del individuo por la imagen que iba a ofrecer a quienes le rodeaban siempre fue proverbial y tan antigua como el mundo. También es cierto que de poco le servía a ese mismo individuo vestir galas si los demás veían en él sólo miserias morales, del mismo modo que, para acentuar el contraste, había gente a la que le importaba muy poco el atuendo y su significación aparente, como demuestra el famoso cuento de «El hombre que no tenía camisa» en el que un rey busca desesperadamente, por consejo médico y para curar la melancolía, la camisa de un hombre que siempre estuviera riendo. Cuando sus soldados escuchan las carcajadas de una persona que está detrás de un montón de paja y se arrojan sobre él para quitarle la camisa, se encuentran con que no la lleva.
No todos los adornos se llevaban por presunción, sin embargo. Muchas joyas tenían un significado mágico y vestir o llevar determinadas piedras o metales daba suerte o protegía de enfermedades, dolencias o del mal de ojo. Pero el adorno, en cualquier caso, siempre fue intrínseco al vestido. Algunas de las colecciones de estampas o grabados emprendidas por artistas y viajeros desde el siglo xvi nos muestran la afición a embellecer la indumentaria con galas y atavíos, que se fueron convirtiendo con el tiempo en carta de naturaleza y acabaron derivando hacia el mal llamado «traje regional», reflejo tardío de las modas cortesanas y reflejo evidente de gustos personales.
