* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
252
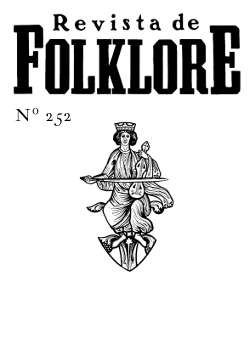
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Más sobre el concepto literario de cuentos de viejos y de viejas: poética, tradición y multiculturalismo (del siglo XVIII a la edad contemporánea)
PEDROSA, José ManuelPublicado en el año 2001 en la Revista de Folklore número 252 - sumario >
En un artículo publicado recientemente en esta misma revista (1), me hacía eco de la evolución histórica, de la dispersión geográfica y de los contenidos y connotaciones poéticos y culturales de los términos cuentos de viejos y cuentos de viejas en el período que iba desde la antigüedad hasta el Barroco y en una gran cantidad de ámbitos geográficos y culturales. En la continuación que ahora propongo a aquellas páginas pretendo extender su documentación y su análisis hasta el período que va desde el Siglo de la Razón hasta el día de hoy, con el fin de permitir una valoración más profunda y representativa de lo que los conceptos de cuentos de viejos y de cuentos de viejas han significado en las tradiciones literarias y culturales no sólo de España, sino también de muchos otros lugares y tradiciones. Es de desear que, con ello, obtengamos nuevos datos para poder interpretar unos términos y unos conceptos que, de tan usuales y manidos -y hasta trivializados en el habla vulgar, en que los cuentos de viejas han llegado hasta a desarrollar connotaciones despectivas-, no habían atraído hasta ahora la atención crítica ni despertado el interés académico que se merecen.
La primera obra que conviene presentar, y no sólo porque sea una de las principales de la literatura española del siglo XVIII, sino también por las extraordinarias densidad y calidad de sus reflexiones metaliterarias, son las célebres Cartas marruecas de José Cadalso, que comenzaron a ver la luz a partir del año 1789, cuando ya habían transcurrido siete años desde la muerte del escritor. Las alusiones a las historias y relatos de viejos abundan a lo largo de toda la obra y transmiten una visión sumamente representativa de los dos tipos de reacciones, positiva y negativa, respetuosa y despreciativa, que las historias que cuentan los viejos han despertado en las generaciones más jóvenes.
En efecto, en algunos de sus escritos, Cadalso se aproximaba al fenómeno de las historias contadas por los mayores de forma abiertamente distante, irónica y humorística, tal y como revela el párrafo de la Carta VII que evoca su conversación con un caballero que hablaba en estos términos de las prolijas e interminables historias que le contaba su tío:
¿Qué se yo de eso? -me respondió con presteza-. Para eso, mi tío el comendador. En todo el día no habla sino de navíos, brulotes, fragatas y galeras. ¡Válgame Dios, y qué pesado está el buen caballero! ¡Poquitas veces hemos oído de su boca, algo trémula por sobra de años y falta de dientes, la batalla de Tolón, la toma de los navíos la Princesa y el Glorioso, la colocación de los navíos de Leso en Cartagena! Tengo la cabeza llena de almirantes holandeses e ingleses. Por cuanto hay en el mundo dejará de rezar todas las noches a San Telmo por los navegantes; y luego entra un gran parladillo sobre los peligros de la mar al que se sigue otro sobre la pérdida de toda una flota entera, no sé qué año, en que escapó el buen señor nadando, y luego una digresión muy natural y bien traída sobre lo útil que es saber nadar. Desde que tengo uso de razón no lo he visto corresponderse por escrito con otro que con el marqués de la Victoria, ni le he conocido más pesadumbre que la que tuvo cuando supo la muerte de don Jorge Juan. El otro día estábamos muy descuidados comiendo, y, al dar el reloj las tres, dio una gran palmada en la mesa, que hubo de romperla o romperse las manos, y dijo, no sin muchísima cólera: -A esta hora fue cuando se llegó a nosotros, que íbamos en el navío "La princesa", el tercer navío inglés; y a fe que era muy hermoso: era de noventa cañones. ¡Y qué velero! De eso no he visto. Lo mandaba un señor oficial. Si no por él, los otros dos no hubiéramos contado el lance. Pero, ¿qué se ha de hacer? ¡Tantos a uno!-. Y en esto le asaltó la gota que padece días ha, y que nos valió un poco de descanso, porque si no, tenía traza de irnos contando de uno en uno todos los lances de mar que ha habido en el mundo desde el arca de Noé... (2).
Este tipo de actitud irónica y ciertamente distante y escéptica de Cadalso hacia los cuentos de viejos se acentúa en los cáusticos comentarios que realiza, en la Carta VIII, a propósito no de los cuentos, pero sí de los poemas de viejos:
El Parnaso produce flores que no deben cultivarse sino por manos de jóvenes. Las musas no sólo se apartan de las canas de la cabeza, sino hasta de las arrugas de la cara. Parece mal un viejo con guirnalda de mirtos y violetas, convidando a los ecos y a las aves a cantar los rigores o favores de Amarilis (3).
Aún más incisiva, y puede que hasta despectiva, es la actitud de Cadalso ante las historias de los viejos que se trasluce en el parlamento de un pedante aprendiz de crítico literario al que se da voz en la Carta LXVII:
Tengo, como vuestra merced sabe, don Joaquín, un tratado en vísperas de concluirle contra el archicrítico maestro Feijoo, con que pruebo contra el sistema de su reverendísima ilustrísima que son muy comunes, y por legítima consecuencia no tan raros, los casos de duendes, brujas, vampiros, brucolacos, y trasgos y fantasmas, todo ello auténtico por disposición de personas fidedignas como amas de niños, abuelas, viejos de lugar y otros de igual autoridad... (4).
Sin embargo, en otras ocasiones, el mismo autor muestra -tal y como sucede en la Carta XIuna valoración mucho más respetuosa de las historias que cuentan los mayores:
No puedo menos de acordarme de la pintura que oí muchas veces a mi abuelo hacer de sus amores, galanteo y boda con la que fue mi abuela. Algún poco de rigor tuvo por cierto en toda la empresa; pero no hubo parte de ella que no fuese un verdadero crisol de la virtud de la dama, del valor del galán y del honor de ambos. La casualidad de concurrir a un sarao en Burgos, el modo de introducir la conversación, el declarar su amor a la dama, la respuesta de ella, el modo de experimentar la pasión del caballero (y aquí se complacía el buen viejo contando los torneos, fiestas, músicas, los desafíos y tres campañas que hizo contra los moros por servirla y acreditar su constancia), el modo de permitir ella que se la pidiese a sus padres, las diligencias practicadas entre las dos familias no obstante la conexión que había entre ellas; y, en fin, todos los pasos hasta lograr el deseado fin, indicaban merecerse mutuamente los novios. Por cierto, decía mi abuelo poniéndose sumamente grave, que estuvo a pique de descomponerse la boda, por la casualidad de haberse encontrado en la misma calle, aunque a mucha distancia de la casa, una mañana de San Juan, no sé qué escalera de cuerda, varios pedazos de guitarra, media linterna, al parecer de alguna ronda, y otras varias reliquias de una quimera que había habido la noche anterior y había causado no pequeño escándalo; hasta que se averiguó había procedido todo este desorden de una cuadrilla de capitanes mozalbetes recién venidos de Flandes que se juntaban aquellas noches en una casa de juego del barrio, en la que vivía una famosa dama cortesana( 5).
También la Carta LX de Cadalso alude con respeto a la memoria que se hereda por vía oral de los más ancianos: Me acuerdo de haber oído contar a mi padre -dice Nuño hablando de esto mismo- que a últimos del siglo pasado, tiempo de la enfermedad de Carlos II... (6).
Puede que sea en la Carta LXXIX donde de forma más imparcial, aunque tampoco exenta de humor ni de ironía, alude Cadalso al conflicto casi inevitable entre los saberes que transmiten y que intentan imponer los viejos y el ansia de emancipación y de rebeldía de los jóvenes: Dicen los jóvenes: esta pesadez de los viejos es insufrible. Dicen los viejos: este desenfreno de los jóvenes es inaguantable. Unos y otros tienen razón, dice Nuño; la demasiada prudencia de los ancianos hace imposibles las cosas más fáciles, y el sobrado ardor de los mozos finge fáciles las cosas imposibles( 7).
A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, las alusiones y referencias a los cuentos de viejos y de viejas tampoco escasean, ni en la literatura española ni en muchas otras.
Por ejemplo, en el gran Fausto de Goethe, cuyas dos partes fueron compuestas a caballo entre los dos siglos, Mefistófeles se jactaba de su sabiduría de viejo, en perfecto acuerdo, ciertamente, con el célebre refrán que asegura que "más sabe el diablo por viejo que por diablo":
Quien largo tiempo vive, mucho ha aprendido; nada nuevo se le puede ofrecer en este mundo. Yo he visto ya, en mis años de viaje, pueblos enteros cristalizados... (8).
En los también muy célebres Cuentos de La Alhambra en que el escritor norteamericano Washington Irving evocaba y reescribía las historias que había oído contar durante su estancia en la ciudad de Granada, las alusiones a la intervención de los ancianos y de las ancianas en la transmisión de tales historias son continuas. Uno de los informantes se Irving se veía obligado, en alguna ocasión, a defenderse de las preguntas de su interlocutor acerca de la supuesta historicidad de uno de sus relatos asegurando lo siguiente:
–No quiera Dios, señor! No sé nada de esto. Yo solamente cuento lo que oí a mi abuelo( 9).
Otro de los informantes de Irving, el joven Mateo, es el protagonista de párrafos preciosos para entender el papel de los viejos en la transmisión de las anécdotas e historias que forman parte de los inmortales Cuentos de La Alhambra:
Y si acaso decidía recorrer las cercanas colinas, no había más remedio sino que Mateo tenía que servirme de gurdián, aunque estoy persuadido de que hubiera sido más a propósito para darle a los talones que para hacer uso de sus armas en caso de agresión. Con todo, y a decir verdad, el pobre chico me servía con frecuencia de divertido acompañante: era de índole sencilla y de muy buen humor, con la charlatería de un barbero de lugar, y tenía al dedillo todos los chismes de la vecindad y de sus contornos; pero por lo que más se enorgullecía era por su tesoro de noticias sobe todos aquellos sitios y por las maravillosas tradiciones que contaba delante de cada torre, bóveda o barbacana de la fortaleza, y en cuyas historias tenía la más absoluta fe.
La mayor parte las había aprendido, según decía, de su abuelo, que era un célebre legendario sastre que vivió cerca de los cien años durante las cuales hizo apenas dos salidas fuera del recinto de la fortaleza. Su tienda fue, casi por espacio de un siglo, el punto de reunión de una porción de vejetes charlatanes, que se pasaban la mitad de la noche hablando de los tiempos pasados y de los maravillosos sucesos y ocultos secretos de la fortaleza. La vida entera, los hechos, los pensamientos y los actos todos del sastre celebérrimo habían tenido por límite las murallas de la Alhambra; dentro de ellas nació, dentro de ellas vivió, creció y envejeció, y dentro de ellas recibió sepultura. Afortunadamente para la posteridad, sus tradiciones no murieron con él, pues el mismísimo Mateo, cuando era rapazuelo, acostumbraba a oír atentamente las consejas de su abuelo y de la habladora tertulia que se reunía alrededor del mostrador de la tienda; y de este modo llegó a poseer un repertorio de interesantes narraciones sobre la Alhambra, que no se encuentran escritas en ningún libro, pero que se van depositando en la mente de los curiosos viajeros (10).
Otra de las mejores informantes del viajero norteamericano ha quedado retratada con estos trazos indelebles en los Cuentos de La Alhambra:
Uno de estos habitantes era una viejecita llamada María Antonia Sabonea, que tenía el apodo de la Reina Coquina; tan diminuta, que parecía una bruja, y debía de serlo, según pude colegir, pues nadie conocía su origen. Su habitación era una especie de zaquizamí debajo de la escalera primera del Palacio, y se sentaba en las frías piedras del corredor, dándole a la aguja y cantando desde por la mañana hasta la noche, y bromeándose con todos los que pasaban, pues, aunque muy pobre, era la vieja más alegre del mundo.
Su principal mérito consistía en contar cuentos, teniendo, según creo, tantas historias a su disposicón como la inagotable Scheherazade, la de Las mil y una noches, y alguno de los cuales le oí contar en las tertulias nocturnas de doña Antonia, a la que asistía con frecuencia. La extraordinaria suerte de esta misteriosa vieja ponía de manifiesto que debía tener ribetes de bruja, pues, a pesar de ser muy pequeña, muy fea y muy pobre, había tenido cinco maridos y medio -según contaba-, refiriéndose a un soldado que murió cuando la cortejaba (11).
La casa de los siete tejados (1851), una preciosa novela del norteamericano Nathaniel Hawthorne, está también llena de referencias a los cuentos de viejos y de viejas. De hecho, toda la novela se articula alrededor de las leyendas, transmitidas de viejos a jóvenes y de generación en generación, acerca de una casa que había quedado maldita desde tiempo inmemorial:
Todas las historias que había oído contar a sus legendarias tías y abuelas se le presentaban con colores obscuros, fríos, fantasmales. El conjunto era una larga serie de calamidades, que se reproducían generación tras generación, con idénticos tonos sombríos y escasas variaciones de forma(12).
Por lo tanto no se le erizará el cabello por las historias sobre este mismo salón de la casa ancestral que solían contarse en los tiempos en que había bancos junto a las chimeneas donde se sentaban los viejos y sacaban tradiciones revolviendo en las cenizas del pasado. De hecho, esas historias eran demasiado absurdas para poner a nadie los pelos de punta, ni siquiera a los niños. ¿Qué sentido o moraleja podían tener, por ejemplo, los cuentos de fantasmas... (13)?
La actitud de Hawthorne hacia los cuentos de viejas no era de excesiva simpatía, como pone de manifiesto un párrafo que se queja de que la trivial y manipuladora prensa de su época parezca ser la heredera más directa de aquella tradición:
La tradición a veces pone de relieve verdades que pasan inadvertidas a la historia, que, en general, se limitan a reproducir chismes de viejas, de las que antes se contaban junto al hogar y ahora se divulgan en la prensa (14).
Sin embargo, en otras ocasiones, Hawthorne glosa y reivindica con vigor los placeres de escuchar y de aprender de los más mayores:
Clifford se complacía en conversar con el viejo, a causa de su alegre humor. Un hombre de la capa social inferior resultaba más agradable, para el viejo caballero, que otra persona cercana a su posición. Además, como había perdido la juventud, se alegraba de verse relativamente joven, al compararse con la edad patriarcal del tío Venner (15).
En ocasiones, la figura del viejo dicharachero es tratada hasta con aprecio y con cariño por Nathaniel Hawthorne, tal y como revela el siguiente párrafo:
El tío Venner, en vez de seguir alentándola, comenzó a darle prudentes consejos sobre la manera de regentar una tienda.
-No dé crédito a nadie -fue la primera de sus máximas. No acepte billetes de banco. Fíjese bien cuando dé la vuelta...
Mientras Hepzibah se esforzaba en digerir aquella píldora de prudencia, el viejo dio rienda suelta a lo que aseguró que era un último y más importante consejo: -Ponga buena cara a los clientes y sonría al darles los géneros... (16).
Otra novela de aventuras que recrea un tipo de leyenda "familiar" parecida a la de Hawthorne es la que el gran autor de literatura fantástica Wilkie Collins tituló Monkton el Loco. Uno de sus párrafos afirma algo sumamente interesante acerca de la transmisión de las historias escuchadas a padres y abuelos:
-Ninguna investigación -siguió- ha logrado llegar al momento en que la profecía se hizo por vez primera; ninguno de nuestros archivos familiares nos cuenta algo sobre su origen. Los sirvientes y arrendatarios recuerdan haberla oído de labios de sus padres y abuelos. Los monjes, a quienes sucedimos en la Abadía en tiempos de Enrique VIII, llegaron a conocerla de algún modo... (17).
Una descripción sumamente sugestiva del proceso de transmisión oral que liga, con el hilo conductor de los cuentos y de las historias, a ancianos y a jóvenes, es la que nos ofrece Fernán Caballero en La estrella de Vandalia, cuando describe el modo en que una anciana recrea ante sus asombrados nietos la leyenda de El judío errante:
-Ese judío -contestó la Abuela- es un zapatero que vivía en Jerusalén en la calle de la Amargura, y cuando el Señor pasó por ella con la cruz a cuestas, al llegar a la puerta de su casa, iba tan destrozado y exhausto que quiso descansar en ella, y le dijo al dueño: "Juan, sufro mucho". Y Juan contestó: "¡Anda, anda, que más sufro yo, que estoy aquí cosido al remo del trabajo!"...(18).
Otro de los grandes autores del romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer, prefirió dar visiones altamente poéticas y rodeadas de misterio de los cuentos de viejas. Por ejemplo, en la leyenda que lleva el título de La cruz del diablo:
Así transcurrió el espacio de tres años; la historia de El mal caballero, que sólo por este nombre se le conocía, comenzaba a pertenecer al exclusivo dominio de las viejas, que en las eternas veladas del invierno la relataban con voz hueca y temerosa a los asombrados chicos: las madres asustaban a los pequeñuelos incorregibles o llorones diciéndoles: "¡Que viene el señor del Segre!", cuando he aquí que no sé si un día o una noche, si caído del cielo o abortado de los profundos, el temido señor apareció efectivamente y, como suele decirse, en carne y hueso, en mitad de sus antiguos vasallos (19).
En Los hermanos Karamázov, la inmensa y genial última novela del ruso Fiódor Dostoievski, la única referencia que hay a los cuentos de viejas no es precisamente positiva:
Por mi parte, de todos modos, doy poca importancia a esos cuentos de abuelas (20).
Ya en el siglo XX, uno de los grandes dramas de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, contenía estas palabras de respeto y de aprecio de los saberes de los antiguos:
ADELA
Madre, ¿por qué cuando se corre una estrella o luce un relámpago se dice
Santa Bárbara bendita,
que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita?
BERNARDA
Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado (21).
El británico George Orwell, en Rebelión en la granja (1945), una de las más amargas y dramáticas parábolas literarias de las guerras cruentas y de los regímenes totalitarios -en especial del estalinismo soviético- del siglo XX, confirió al prestigio y a la memoria de los ancianos un papel crucial en la fundación de los movimientos sociales y políticos revolucionarios, pero también en la resistencia frente a la alienación cultural promovida desde ese mismo poder cuando se transforma en tiránico.
Efectivamente, sobre la base credencial y cultural de su propia y añeja memoria intentó fundar el viejo cerdo precursor de la rebelión de los animales contra los humanos su movimiento político:
Yo no creo, camaradas, que esté muchos meses más con vosotros y antes de morir estimo mi deber transmitiros la sabiduría que he adquirido. He vivido muchos años, dispuse de bastante tiempo para meditar mientras he estado a solas en mi pocilga y creo poder afirmar que entiendo el sentido de la vida en este mundo, tan bien como cualquier otro animal viviente. Es respecto a esto de lo que deseo hablaros... (22).
La memoria oral de ese mismo cerdo anciano será la que ofrezca a la revolución de los animales el himno con el que todos se identificarán:
Muchos años ha, cuando yo era un lechoncito, mi madre y las otras cerdas acostumbraban a entonar una vieja canción de la que sólo sabían la tonada y las tres primeras palabras. Aprendí esa canción en mi infancia, pero hacía mucho tiempo que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió a mí en el sueño. Y más aún, las palabras de la canción también; palabras que, tengo la certeza, fueron cantadas por animales de épocas lejanas y luego olvidadas durante muchas generaciones. Os cantaré esa canción ahora, camaradas. Soy viejo y mi voz es ronca, pero cuando os haya enseñado la tonada, podréis cantarla mejor que yo. Se llama "Bestias de Inglaterra".
El viejo Mayor carraspeó y comenzó a cantar. Tal como había dicho, su voz era ronca, pero a pesar de todo lo hizo bastante bien; era una tonadilla rítmica, algo a medias entre "Clementina" y "La cucaracha". La letra decía así:
¡Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda!
¡Bestias de toda tierra y clima!
Oíd mis gozosas nuevas
que cantan un futuro feliz!...(23).
Cuando la memoria de los viejos quiera ser utilizada como antídoto para contrarrestar los efectos perversos de la revolución, será ya demasiado tarde. El poder revolucionario se habrá encargado ya de borrar las raíces más profundas de las señas de identidad de la comunidad animal, de extirpar los más arraigados recuerdos, y los súbditos de la élite dominante no podrán encontrar, en la memoria de los mayores, ninguna defensa frente a los excesos y las miserias del presente: A veces, los más viejos de entre ellos buscaban en sus turbias memorias y trataban de determinar si en los primeros días de la Rebelión, cuando la expulsión de Jones aún era reciente, las cosas fueron mejor o peor que ahora. No alcanzaban a recordar. No había con qué comparar su vida presente, no tenían en qué basarse exceptuando las listas de cifras de Squealer que, invariablemtne, demostraban que todo mejoraba más y más (24).
El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su bellísima novela Días y noches de amor y de guerra, que vio la luz en 1978, recordaba también historias puestas en labios de viejos narradores:
Achával recordaba historias del viejo Jauretche, sabio y socarrón...
Él trabajaba en silencio. En tardes de buen humor contaba historias de naufragios y motines y persecuciones de ballenas por los mares del sur (25).
También en El bosque animado, la preciosa novela de Wenceslao Fernández Flores ambientada en una casi mítica Galicia rural, se inserta una breve leyenda escuchada a los mayores:
-Pues tengo oído decir a mis padres -informó después de un silencio- que ésta nunca fue tierra que diese esa clase de bichos, hasta que un día pasó una bruja por la aldea y se detuvo a dormir bajo los árboles de la fraga. Al amanecer se lavó y se peinó en el agua que había en el hueco de una roca. En el agua quedaron siete pelos y fueron engordando y creciendo, y a los siete días salieron siete serpientes, que después se multiplicaron por el país. ¿Será cierto (26)?
En uno de los libros de crítica -o quizás habría mejor que decir de "autocrítica"- literaria más interesantes de todos los que han visto la luz recientemente en España, el gran novelista Luis Landero hacía reflexiones sumamente sugestivas acerca del la influencia que su abuela y sus cuentos ejercieron sobre él durante sus años infantiles, cuando se estaban ya fraguando las aptitudes literarias del futuro escritor -presenta en su libro bajo el seudónimo de Manuel Pérez-:
El árbol, o el arbusto, tiene un nombre precioso: evónimo, y también se llama bonetero de Japón. Debajo del evónimo hay un niño y una vieja sentados en sillitas de paja.La vieja es menuda y de lutos muy limpios. En su nitidez milimétrica, parece como descrita por Azorín, y así le hubiera gustado a Manuel Pérez sacarla en el dibujo, porque así es como la vieja, que es su abuela y se llama Francisca, pervive en el recuerdo. El niño es el propio Manuel con seis o siete años. Hay también algunos pájaros cantores, y al fondo se ve un campanario con un reloj. La escena ocurre hacia 1955 en un pueblo de Extremadura que tiene también un nombre muy lucido: Alburquerque.
Pero lo que importa al caso es que la vieja le está contando un cuento al niño. La historia trata de un pescador que un día naufraga, baja al fondo del mar, se casa allí con una princesa y, durante un año, vive feliz en aquel reino submarino. Todo eso sucede en un país lejano y en los tiempos remotos de Maricastaña. Pero luego el pescador empieza a sentir nostalgia de su vida anterior y pide permiso para regresar a su aldea y pasar unos días con su antigua familia terrestre. La princesa acuática intenta disuadirlo, suplica, llora, lanza veladas amenazas, pero él se obstina erre que erre en el viaje. Regresa, pues, a lomos de un tritón, y descubre que, allí arriba, han transcurrido trescientos años. No reconoce la aldea, y todos sus parientes han muerto hace ya siglos. Quiere entonces volver a su reino, pero no encuentra el camino, y a la orilla del mar se convierte de golpe en un anciano de trescientos años, y muere enajenado, como el rey Lear.
... Y luego ocurre otra cosa: que al niño Manuel le pasaba exactamente lo contrario que al pescador, porque si éste, al volver a su aldea, descubre que durante un año de estancia en el mar han transcrurrido en tierra trescientos años, aquel descubría que al regresar de los muchísismos años de la ficción (o del único año, según se mire), en la vida real sólo habían pasado los quince o veinte minutos que su abuela había tardado en contarle la historia (27).
Según su abuela, la misma que le contaba el cuento del pescador, las chicharras odian retrasar y hasta poner en peligro el amanecer, porque como se alimentaban de rocío, siempre existía el riesgo de que, cuando salía el primer sol, ellas se hubieran comido ya todos los brillos y los rayos no encontrasen entonces un asidero donde afirmarse y prender su lumbre. Así que era preciso acantonar gallos por aquella parte para que con sus cantos orientasen al sol y lo ayudasen a salir, y era por eso por lo que, en efecto, había tantos gallos cerca del olivar (28).
Por eso a veces leemos un libro y descubrimos con placer y sorpresa que, confusamente, lo que allí se dice ya lo sabíamos nosotros, aunque desconocemos de dónde nos llegó. Por eso decía Faustino Cordón que debe de haber muchos conductores de autobús aristotélicos. Y aún podría añadirse que entre la gente más o menos iletrada que cuenta sus experiencias, uno puede jugar a descubrir influencias de Conrad, de Quevedo o de Shakespeare.
Y ahora Manuel recuerda que, cuando su abuela le contaba los cuentos, él la interrumpía a veces para preguntarle detalles no previstos en el relato. ¿Y Juan Soldado fue también a la escuela como yo? ¿Y qué hace ahora que es viejo? Y la obligaba a dar saltos en el tiempo y a contar como Faulkner. ¿Y qué es lo que pensó exactamente el príncipe cuando entró en la cueva del dragón? Y la obligaba a explorar las sensaciones más sutiles de la memoria y la conciencia, como si fuese Proust. A veces Manuel piensa que entre su abuela y él, años antes de Tiempo de silencio y de Benet y de Juan Goytisolo, renovaron a su modo la narrativa española.
Y es que los dos vivían ya entonces, sin saberlo, dentro del laberinto de papel(29).
De los lectores, de los profesores y de los escritores depende, aunque sólo sea remotamente, que a las generaciones futuras no las devoren las sirenas de la barbarie y del olvido. No otra cosa es lo que consiguió aquella viejecita que, debajo de un evónimo, un día le contó a un niño el cuento del pescador. Anónimo la narradora, anónimo el cuento, anónimo el oyente. Anónimo también el profesor. Anónimos todos y finalmente todos necesarios( 30).
Porque fue también debajo del evónimo donde la vieja le contó al niño un cuento sobre una princesa, un príncipe y un dragón. El dragón había hecho cautiva a la princesa y la tenía encerrada en su caverna. El príncipe, y su criado, iban a rescatarla. El principe entraba en la caverna con la espada en la mano y el criado se quedaba fuera, esperando, lleno de miedo y de suspense. En ese momento, el narrador tenía que elegir: o permanecía fuera con el criado o entraba en la caverna con el príncipe y contaba su batalla con el dragón. La vieja narradora se quedaba fuera. Manuel le decía: "No, no, cuenta lo que pasa dentro, cuenta lo que le pasa al príncipe con la princesa y el dragón". Y ella: "No puedo contar eso porque no lo sé. Yo cuento el cuento como me lo contaron a mí, y lo que no puedo es inventarme las cosas". "Entonces, ¿tú no puedes entrar en la caverna?". "No". "¿Por qué?". "Porque el cuento es así". "¿Y no te lo puedes inventar?". Y ella, escandalizada: "No. Los cuentos son como son, y no se pueden cambiar...
"¿Y entonces tú no puedes inventar lo que pasa dentro de la caverna?". "No, hijo, los cuentos son como son, y no se pueden cambiar". "¿Por qué?". "Porque entonces ya no serían verdaderos". Y allí siguen esperando los dos, la vieja y el niño, debajo del evónimo, cautivos también ellos en la memoria para siempre (31).
El colombiano Gabriel García Márquez, quien tantas veces ha confesado la deuda que, como escritor, contrajo en su infancia con la abuela que le aterrorizaba con historias de fantasmas y con el abuelo que le entretenía con historias de viejas guerras, ha dejado en Cien años de soledad descripciones muy hermosas de ancianos contadores de historias. Por ejemplo, cuando evoca la terrible matanza de campesinos sucedida en un tiempo tan inmemorial que para muchos se había convertido en una improbable leyenda: Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio Segundo lo levantó por encima de su cabeza, y se dejó arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego (32).
Otra magnífica estampa protagonizada por un viejo contador de historias en Cien años de soledad es la siguiente:
De haber sabido que Aureliano Segundo iba a tomar las cosas como las tomó, con una buena complacencia de abuelo, no le habría dado tantas vueltas ni tantos plazos, sino que desde el año anterior se hubiera liberado de la mortificación. Para Amaranta Úrsula, que ya había mudado los dientes, el sobrino fue como un juguete escurridizo que le consoló del tedio de la lluvia. Aureliano Segundo se acordó entonces de la enciclopedia inglesa que nadie había vuelto a tocar en el antiguo dormitorio de Meme. Empezó por mostrarles las láminas a los niños, en especial las de animales, y más tarde los mapas y las fotografías de países remotos y personajes célebres. Como no sabía inglés, y como apenas podía distinguir las ciudades más conocidas y las personalides más corrientes, se dio a inventar nombres y leyendas para satisfacer la curiosidad insaciable de los niños ( 33).
Las reflexiones de otros dos de los más recientes Premios Nobel de Literatura acerca de cómo sus respectivos despertares al arte de la narración se vieron influidos de manera decisiva por los cuentos y relatos de sus abuelos y de sus abuelas nos van a servir para cerrar este breve pero intenso recorrido tras los pasos seguidos a través de la historia y de geografías muy dispersas por los cuentos que cuentan los mayores.
El primer testimonio que conoceremos se halla contenido nada menos que en el discurso de recepción del Premio Nobel que pronunció José Saramago en Estocolmo el día 7 de diciembre de 1998. En él atribuyó el gran escritor portugués el despertar de su vocación literaria y la adquisición del arte de narrar a un hombre, su abuelo, que nunca supo leer ni escribir, pero que era dueño de un repertorio cuentístico y de una técnica narrativa que dejó recuerdos imborrables en la memoria de su nieto:
El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir... Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: "José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera". Había otras dos higueras, pero aquella, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era, para todas las personas de la casa, la higuera. Más o menos por antonomasia, palabra erudita que sólo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba.
En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía, y después lentamente, se escondía detrás de una hija, y, mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad traslúcida de la Vía Láctea, el camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea. Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando: leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto, el mismo que suavemente me acunaba. Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él, calculadamente, le introducía en el relato: "¿Y después?" Tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo. Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí, se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta, y, descalzo (en la aldea anduve siempre descalzo hasta los 14 años), todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas, al lado de la casa. Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba: "No hagas caso, en sueños no hay firmeza". Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ése que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras...( 34).
Otro reciente Premio Nobel de Literatura ha sido Derek Walcott, gran poeta, dramaturgo y narrador afroamericano nacido en la isla caribeña de Santa Lucía y nacionalizado norteamericano. Su evocación de los relatos que, de niño, le contaba una tía anciana, y del despertar de su vocación literaria -de la suya propia y de la de su hermano dramaturgo- gracias a ellos, no puede ser más hermosa:
Cuando yo era muy joven, tenía una tía a la que llamábamos Sidone que nos contaba historias. Era una mujer anciana. No puedo recordar su cara con demasiada claridad, pero era una mujer fuerte y una tremenda contadora de cuentos. Mi hermano es también dramaturgo y somos gemelos. Lo mejor es que lo que más excitaba a Sidone era asustar con historias durante la noche africana que caía sobre los campos de Santa Lucía, sobre las luciérnagas y los estrafalarios bananos y sobre las supersticiones, o sobre lo que la gente llama supersticiones y que eran en realidad mitos. Todo ello era auténticamente mágico. Yo ya he escrito al respecto en un libro que se llama Midsummer. Hay en él un poema acerca de ella. Nosotros podíamos ir y esperar a que se sentase en el escalón de atrás y empezase a contar historias. Había dos muchachos sentados allí que no sabían aún que ellos querían escribir... o quizás que comenzaban a ser escritores, mientras escuchaban aquellas asombrosas historias que se desarrollaban en una combinación de francés y de criollo, y que tenían, obviamente, raíces africanas. Y el papel que ella jugaba era realmente el de continuadora de una tradición tribal, el de una especie de sibila cuentacuentos. Era tan tremenda que podía llegar a asustarte. Había canciones dentro de la narración que ella podía cantar. Eran canciones o muy tristes o muy espeluznantes, pero muy hermosas. Todo esto era normal y corriente en el área occidental del país. Todavía puede que estén sucediendo cosas así. Lo que es verdaderamente asombroso dentro de todo esto es que mi hermano y yo íbamos allí durante el día, a veces después del colegio, y subíamos la colina sobre la que ella vívía, para ir a escucharla aquellas historias... Acudir y escuchar a Sidone contar historias quedó como parte de nuestra memoria de escritores... No sólo se trataba de que ella narrase historias: también había dramatización. Ella sabía cambiar de papel. Por eso a veces podía llegar a dar mucho miedo, aunque fuera un miedo hermoso. Si alguna vez ha habido alguna musa visible y audible, ésa debió de ser aquella mujer, que probablemente no sabía escribir. Es posible que supiese leer algo, pero lo que ella era ciertamente era una extraordinaria contadora de historias, y de eso era de lo que tenía reputación en el seno de la familia. Si nosotros, niños en edad de crecer, hacíamos eso por la tarde, después de la escuela, era porque había algo absolutamente atrayente en presentarnos ante ella y en esperar el crepúsculo, cuando llegaba el mejor momento para que ella empezase a contar sus historias. Todo aquello era parte de algo, un recuerdo que -me siento muy seguro al respecto cuando pienso en ello- generó en mi teatro, en particular, no necesariamente en mi poesía, pero sí en el teatro, el impulso de contar historias basadas en la imaginación popular y en la memoria popular, y en un lugar turbadoramente hermoso por el modo que tenía de desplegarse su paisaje, sobre todo cuando, por la noche, llegaba la luz de la luna.
Concluye aquí este todavía muy breve y parcial, aunque también muy variado y representativo rastreo de lo que los cuentos de viejos y de viejas han supuesto, ofrecido e influido en la literatura en español y en muchas otras lenguas, desde el siglo XVIII hasta prácticamente hoy. Muchos otros datos y testimonios que permitan ampliar y reforzar las conclusiones sobre la gran productividad literaria de este tipo de ficciones -auténtico "subgénero" de la literatura oral- y sobre su importancia y funcionalidad en la transmisión de la cultura y de la literatura aguardan, sin embargo, el momento de salir a la luz en futuras -y esperemos que muy próximas- ocasiones.
____________
NOTAS ç
(1) José Manuel Pedrosa, "Cuentos de viejos, cuentos de viejas: poética, tradición y multiculturalismo de un concepto literario (de la antigüedad al Barroco)", Revista de Folklore 250 (2001) pp. 141-144 (2) José Cadalso, Cartas marruecas. Noches lúgubres, ed. J. Arce (Madrid: Cátedra, 1996) pp. 102-103.
(3) Cadalso, Cartas marruecas pp. 107-108.
(4) Cadalso, Cartas marruecas pp. 242-243.
(5) Cadalso, Cartas marruecas p. 126.
(6) Cadalso, Cartas marruecas p. 221.
(7) Cadalso, Cartas marruecas p. 275.
(8) Johann Wolfgang von Goethe, Fausto, ed. M. J. González y M. Á. Vega (Madrid: Cátedra, 1999) p. 300.
(9) Washington Irving, Cuentos de La Alhambra, trad. J. Ventura Traveset, ed. A. Gallego Morell (Madrid: Espasa-Calpe, reed. 1997) p. 96.
(10) Irving, Cuentos de La Alhambra pp. 59-60.
(11) Irving, Cuentos de La Alhambra pp. 69-70.
(12) Nathaniel Hawthorne, La casa de los siete tejados, ed. C.
Montes (Madrid: Cátedra, 1999) p. 248.
(13) Hawthorne, La casa de los siete tejados pp. 278-279.
(14) Hawthorne, La casa de los siete tejados p. 67.
(15) Hawthorne, La casa de los siete tejados p. 178.
(16) Hawthorne, La casa de los siete tejados p. 107.
(17) Wilkie Collins, Monkton el Loco, trad. E. E. Gandolfo (Barcelona: Montesinos, reed. 1988) p. 39.
(18) Fernán Caballero, La estrella de Vandalia, en Obras III (reed. Madrid: Atlas, 1961) [BAE 138] pp. 95-141, p. 114.
(19) Gustavo Adolfo Bécquer, La cruz del diablo, en Leyendas, ed. J. Estruch (Barcelona: Crítica, 1994) pp. 87-105, p. 92.
(20) Fiodor M. Dostoievski, Los hermanos Karamázov, ed. N. Ujánova (Madrid: Cátedra, 2000) p. 807.
(21) Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, ed. A. Josephs y J. Caballero (Madrid: Cátedra, reed. 2000) p. 190.
(22) George Orwell, Rebelión en la granja, trad. R. Abella (Barcelona: Destino, reed. 2000) p. 52.
(23) Orwell, Rebelión en la granja p. 58.
(24) Orwell, Rebelión en la granja p. 176.
(25) Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra (Madrid: Alianza, reimp. 1998) pp. 174 y 186.
(26) Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado, ed. J.C. Mainer (Madrid: Espasa Calpe, reed. 2001) p. 130.
(27) Luis Landero, Entre líneas: el cuento o la vida (Barcelona: Tusquets, 2001) pp. 21-22.
(28) Landero, Entre líneas p. 32.
(29) Landero, Entre líneas: pp. 67-68.
(30) Landero, Entre líneas p. 90.
(31) Landero, Entre líneas p. 161.
(32) Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, ed. J. Joset (Madrid: Cátedra, reed. 2000) p. 421.
(33)Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, ed. J. Joset (Madrid: Cátedra, reed. 2000) p. 434.
(34) José Saramago, "De cómo el personaje fue maestro y el autor su aprendiz", El País, martes 8 de diciembre de 1998, p. 36.
(35) Traduzco de Derek Walcott, "Afterword: Animals, Elemental Tales, and the Theater", en Monsters, Tricksters, and Sacred Cows: Animal Tales and American Identities, ed. A. J. Arnold (Charlottesville: University of Virginia, 1996) pp. 269-277
