* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
231
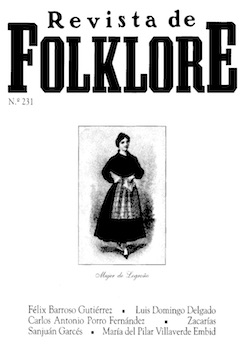
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Las campanas, instrumentos de múltiples servicios
SANJUAN GARCES, ZacaríasPublicado en el año 2000 en la Revista de Folklore número 231 - sumario >
En todos los pueblos de nuestra geografía, encontramos esos instrumentos metálicos en forma de copa invertida que suenan por percusión, compuestos de una aleación de 78 partes de cobre y 22 de estaño a la que se une algo de cinc. Son las campanas que, principalmente, constan de tres partes: el vaso, el badajo con un peso de 1:20 del total de la campana propiamente dicha y las asas. En la antigüedad, su fundición suponía una auténtica ceremonia en la que tomaban parte todos los vecinos del lugar en que iban a ser emplazadas, costumbre que adquirió mayor importancia en los siglos XV y XVI.
Las primeras campanas, comenzaron a emplazarse durante la época romana, en las iglesias de Campania, región del Sur de Italia, de ahí su nombre. Eran de forma cuadrada, pero con el tiempo evolucionó su figura a la alargada cilindrica y a la tubular, para acercarse a la que hoy conocemos. El tamaño, pequeño al principio, fue aumentando cuando se quiso que el eco producido al golpear su badajo, alcanzara más amplios y lejanos horizontes y, así, a partir del siglo IX, la campana adquirió muy creciente importancia.
Inicialmente, fue utilizada para convocar a los fieles a los oficios religiosos, siendo también mensajera de otras finalidades, tales como las que, según José Perlado, aparecen grabadas sobre algunas campanas antiguas: «Yo alabo al Dios verdadero, llamo al pueblo, lloro por los difuntos, ahuyento a las nubes tempestuosas, quebranto los rayos, excito a los perezosos, apaciguo disputas sangrientas». Efectivamente: su eco sabe llevar acento lacrimoso, cuando nos hablan de motivos fúnebres o tocar a rebato, si desgraciadamente hay causa de siniestro, incendio, peste o guerra; y alegre, cuando nos anuncia festejos, como lo hacían los egipcios en honor de Osiris, el dios más antiguo conocido en su religión.
Durante la Edad Media, conforme nos refiere Maura Gamazo, a toque de campana se señalaba la hora del alba, o fin del descanso, por el tráfago ruidoso de las faenas de los servidores comenzadas al amanecer, que impedían a los señores prolongar el sueño, levantándose a la salida del sol; y por el contrario, al toque de la oración vespertina, cesaba el griterío callejero, se apagaban los fuegos, cerrábanse las recias puertas de las sólidas murallas y sólo turbaban la oscuridad y el silencio, los faroles y los pasos de la ronda nocturna, guardando el sueño de los burgueses, apercibiendo a tocar a rebato, si un incendio u otro peligro amenazaba a sus convecinos. De forma periódica, anunciando a los mortales el paso de las horas, se ejercían sus servicios en castillos y burgos, para lo cual, el vigía encargado de hacer sonar las campanas, guiábase por el cuadrante solar, durante el día, y por la posición de las estrellas, durante la noche, recurriendo, cuando el cielo se encapotaba, al rezo de determinado número de salmos, entre son y son, hasta que fueron introducidas las clepsidras de arena y de agua, alguna tan perfecta, como la regalada a Carlomagno por el famoso Califa de Bagdad, que marcaba las horas en un cuadrante y las anunciaba dejando caer a cada una de ellas, el número correspondiente de bolas sobre un timbre.
Además, durante el medioevo, la campana era un instrumento militar a cuyo son se reunía la mesnada para marchar en hueste a las algaras o cabalgadas: y en el siglo XVII, al ser tomada una plaza, el jefe de la artillería, tenía el privilegio de apropiarse de dichos instrumentos que, ordinariamente, rescataba la población a subido precio, destinándose la cantidad así obtenida, a pagar pensiones a las viudas y huérfanos de los artilleros. En el sitio de Danzig, Napoleón restableció tal costumbre y el valor de las campanas fue distribuido entre los soldados vencedores.
Hasta no hace muchos años, en uno de los pueblos donde residí, existía la costumbre de tañer la campana cuando uno de sus vecinos se hallaba en estado de suma gravedad, temiéndose por su vida, a cuyo toque llamaban de «agonía», dándose alguna vez el caso de que el moribundo, mejoraba de su enfermedad y, durante su tránsito por las calles, le era obligado hacer presente a sus paisanos su agradecimiento por las «oraciones elevadas en favor de su alma». Cuando se producía la muerte, tañían dos veces si el fallecido era mujer, tres cuando el difunto era varón, y para el clérigo, tantas cuantas eran las órdenes que había recibido.
Hace más de medio siglo, en estos días de crudo invierno, cuando las frecuentes nevadas alcanzaban 30 ó 40 centímetros de espesor y cubrían totalmente nuestros campos, al atardecer se escuchaba el sonido de la campana con su «toque de perdidos» como medio acústico de orientación para el regreso de alguno de los pastores que, de mañana, habían salido a cuidar sus ganados en parideras apartadas de la población, sin que, de no emplear ese medio, les hubiera sido posible volver a la villa, por la desaparición de todo vestigio de los caminos, con el consiguiente peligro de perecer helados.
En consecuencia: las campanas suenan dulcemente en la llamada a los actos litúrgicos y, con singular gozo, en las vísperas de las fiestas mayores, cumpliendo lo programado: «con volteo de campanas y disparo de cohetes»; doblan en los casos de muerte; tocan a rebato en caso de siniestro; y en gran número de pueblos y ciudades, continúan anunciando «el paso de las horas», como lo hicieron en la Edad Media, pero sin necesidad de «vigía», pues los modernos sistemas electromecánicos han venido a suplir, con más eficacia, la misión a aquéllos encomendada.
Que las campanas de todos los lugares conserven su eternal eco, y que él sea siempre anuncio de alegrías y de paz para este mundo que tanto lo necesita.
