* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
209
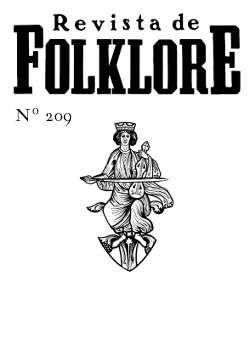
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE UN ARTE POÉTICA DEL ROMANCERO ORAL
BALTANAS, EnriquePublicado en el año 1998 en la Revista de Folklore número 209 - sumario >
Resulta imposible hablar hoy de Romancero hispánico y no mencionar el nombre de Diego Catalán. A lo largo de más de medio siglo como recolector, editor y estudioso del Romancero, Diego Catalán ha ido forjando una densa y fructífera obra, ciertamente imprescindible para cualquiera que se acerque con propósito científico a este género particular -particularísimo- de la balada europea. Esta ingente obra, desperdigada en numerosas revistas y libros, se reúne ahora en parte, con propósito recopilador y unitario, y a modo de balance, en Arte poética del romancero oral, del que acaba de aparecer su primer tomo, subtitulado Los textos abiertos de creación colectiva, y del que se anuncia continuación y culminación en un segundo volumen, con el subtítulo de Memoria, invención, artificio, y que es de esperar no se demore mucho en aparecer.
En la obra romanceril de Diego Catalán podrían distinguirse dos aspectos: el estudio positivo, erudito, de los textos y la creación de un utillaje teórico adecuado que permita caracterizar la singularidad de estos textos en el conjunto de la literatura española. En el primer aspecto, Diego Catalán se nos aparece como el prototipo de sabio meticuloso, escudriñador de rincones oscuros que sus conocimientos -abrumadores como medievalista- iluminan, con indesmayable rigor filológico y con exhaustivo acopio de fuentes y textos y casi infinitas variantes de esos textos. En el segundo aspecto -el del utillaje teórico-, Catalán se nos muestra como el continuador y el renovador de las teorías neotradicionalistas de don Ramón Menéndez Pidal. Aceptando la teoría pidaliana, Catalán se ha propuesto actualizarla y desarrollarla, pasándola por el cedazo de la semiología de mayor predicamento en la crítica literaria de los años setenta. Es verdad que, a veces, Catalán da la impresión de erigirse -tal vez involuntariamente- en una especie de "guardián de la fe", combatiendo con ardor infatigable cuantas herejías mayores o menores (Devoto, Bénichou, Di Stefano...) se aparten, en más o en menos, de la ortodoxia pidaliana. Pero no es menos cierto que esta crítica de las posiciones discordantes se hace siempre desde la argumentación y la prueba (casi siempre convincentes y a menudo irrefutables), desde un inmenso saber, impecable y cortésmente expuesto, y, sobre todo, y sin que esto sea incompatible, desde la pasión que falta y desvitaliza a tantas páginas de estéril y anodino academicismo. Porque, en el fondo, lo que subyace en la obra de Catalán es una cierta visión del Romancero.
Si la crítica romántica veía los romances como supervivencia medieval; si don Ramón Menéndez Pidal, desde su perspectiva noventayochista, vio en la continuidad del Romancero la resurrección de la Castilla quebrantada, la intrahistoria de un pueblo adormilado y la fraternal lazada que unía a los pueblos de raíz hispánica, Catalán, desde una perspectiva sesentayochista, ve en el Romancero un producto genuinamente popular, inapresable en las categorías de las clases dominantes (esto es, de la literatura letrada), un producto artesano muy del gusto de esos jóvenes de los años setenta que compaginaban de modo admirable las abstrusas teorías semióticas parisinas con el gusto por la artesanía ibicenca. Se ve que Catalán busca encontrar en los romances tradicionales al verdadero pueblo, puro e incontaminado, sin adheridos ni excrecencias de ciegos o de juglares. Un pueblo que se diría independiente de contextos sociales y situaciones históricas diversas y cambiantes, algo así como el buen salvaje, pero sin abalorios ni cuentas de cristal traídos por esos colonizadores que se han llevado a cambio el oro y la plata, o que han despojado al salvaje de sus plumas y afeites naturales.
Así, no todo lo que canta el pueblo es tradicional, entendiendo lo tradicional como el núcleo duro, genuino, incontaminado, de lo popular. No es verdadero pueblo todo lo que llamamos popular. Como la vanguardia leninista, la teoría neopidaliana discernirá qué es y qué no es revolucionario, vale decir, qué es y qué no es tradicional (i. e., verdaderamente popular, auténticamente artesano). Catalán, de modo parecido a como Lenin prevenía contra desviaciones derechistas o izquierdistas del verdadero bolchevismo, se afana por vacunarnos contra las desviaciones antropológicas, etnográficas o sociológicas por un lado, y contra las desviaciones filológicas por otro. Sólo la vanguardia consciente es capaz de alumbrarse y ver en la oscura noche de los etnógrafos y de los filólogos académicos: «Hemos de reconocer que el estudio autónomo del "Romancero tradicional moderno", que propugnamos, tiene entre sus peores enemigos a los propios investigadores de la tradición oral. No sólo debido a los intereses extraliterarios de los folkloristas y antropólogos, sino también a causa de los principios y métodos que han gobernado la recolección como herencia de la visión pancrónica (cuando no arqueológica) del Romancero propia de los filólogos...» (p. XXV).
Según Catalán, «sólo debemos considerar "tradicionales" aquellos textos que, al ser memorizados por sucesivas generaciones de transmisores de cultura "tradicional" se han ido adecuando al lenguaje y a la poética (o retórica, si se prefiere) de la poesía tradicional, modificando, mediante variantes, el léxico y la sintaxis, la métrica, el lenguaje figurativo, la estructura narrativa y la ideología del poema heredado. Aunque el poema nos sea dicho (o incluso cantado) por un informante analfabeto, si su texto procede de un libro, de un pliego de cordel, de una hoja volandera o de una emisión radiofónica y no está alterado creativamente por el juego de variantes, no es un romance "tradicional", por más que se halle acortado, en virtud de olvidos de la memoria, o deformado [nótese que aquí se habla ahora de deformación, en vez de variación], por incomprensión de su léxico o sintaxis de origen culto o "semiculto"» (p. XXVI).
Ciertamente, cualquier estudioso, por mínimamente familiarizado que esté con este tipo de textos orales, podrá percibir netas diferencias entre un romance de ciego y un romance tradicional. Pero estas diferencias -nos parece a nosotros-, antes de ser puramente formales o retóricas son, ante todo, de contenido, de enfoque, de naturaleza. Los coplones de los ciegos son populares sólo en un sentido pasivo, en tanto que dirigidos al pueblo como consumidor, y facturados desde una óptica moralista a menudo conservadora, y por poetas de escaso mérito y pocos alcances. Son productos populares, sí, en tanto que el pueblo los hace suyos en mayor o menor grado, pues en la memoria de un mismo informante pueden anidar romances de muy distinta tipología (también en cuanto a la ideología y a la moral). Y por ello es legítimo -y aun imprescindible- estudiarlos como formas de literatura popular, de interés tanto para el crítico e historiador literario como para el antropólogo o el sociólogo, pero sabiendo siempre que la verdadera diferencia entre estos productos -los populares y los popularizantes o popularizados- es de naturaleza estética, del mismo modo que dentro del género "comedia" del Siglo de Oro caben cimas y simas en cuanto a lo artístico se refiere (incluso dentro de la obra misma de un autor, tan prolífico, como Lope de Vega) (1). Tocamos aquí con lo que nos parece una de las fallas de la teoría catalaniana: su desinterés por los contenidos de los textos, el despojamiento de su naturaleza estética, el reduccionismo a lo meramente formal y retórico, muy en la línea del estructuralismo y de la semiología dominantes en la crítica de los años setenta. Es particularmente curioso que un hombre que ha estudiado centenares de versiones de Gerineldo La Condesita no se haya detenido a analizar su contenido, y que, en las pocas líneas que le ha dedicado a este asunto, como al paso, deje entrever una interpretación superficial, por no decir errónea -al menos, a nuestro juicio-, de este conocidísimo romance (2).
Pero sin duda el aspecto más deudor de cierta semiología y de cierto estructuralismo (admirablemente casado aquí con el neotradicionalismo pidaliano) es la concepción catalaniana del romance tradicional como estructura abierta. La variación no se limita a lo verbal y discursivo, sino a lo propiamente significativo: a la fábula misma. A lo ideológico. Según Catalán, esto es lo que marca la diferencia esencial entre la literatura oral y la escrita, entre el autor-legión, cuyo cauce es la tradición oral, y el autor individual, cuyo cauce es la imprenta: «Con la reproducción mecánica de un texto matriz en centenares de ejemplares, la "apertura" de los significantes quedó reducida a un mínimo negligible (a partir del momento en que una obra entraba en prensa)... En adelante, la obra sólo quedará "abierta" en cuanto a su significado; pero esa misma apertura, cultivada o no por el autor, tendrá como único resultado la proliferación de la crítica, de la "literatura" ancilar de carácter interpretativo. La obra, en sí, quedará fija, sin que su difusión en el tiempo o en el espacio conlleven una adaptación del modelo a los diversos contextos sociales e históricos en que se realiza su reproducción -si dejamos de lado la inevitable “traición” de las traducciones” (pp. 163-164).
Pero las cosas no parecen tan sencillas. En primer lugar, nunca hemos encontrado una verdadera alteración del sentido de una fábula romancística en ninguna de las centenas o millares de versiones conocidas de un romance. Tomemos un ejemplo citado por Catalán: el de Tamar, ejemplar romance cuyo asunto es el incesto entre hermanos. El final del romance suele variar: la muchacha se suicida; el padre mata al hijo; la hija se mete a monja; los hermanos se casan; nace el niño marcado por la ignominia... Ninguna de estas soluciones es solución, y es ésto precisamente lo que el romance quiere decirnos, que el incesto desencadena el caos familiar y social, por lo que los padres no deberían permitirlo, ni por acción ni por omisión. El hecho bruto está ahí, y el romance subraya la pasividad, cuando no la complacencia, del padre, y muchas versiones se detienen en este punto, que es el importante. El mismo Catalán nota la invariante cuando afirma: «En todas cuatro, y en algunas otras "soluciones" que la tradición de diversas áreas explora, la función del padre, incapaz de resolver el dilema, se mantiene constante, pues no en balde en todas ellas ha "entregado" la hija al hijo, al sugerirle en su lecho de enfermo de amor: -¿Comerías tú, hijo mío, la pechuga de una pava?/-Sí la comería, padre, si Altamara la guisara» (p. 176).
Y es que el pueblo cantor de romances, o los individuos que cantan los romances, no pueden ser entendidos en tanto qué autor o autores. El autor legión, de existir, se limitaría a una labor de pulimento léxico, formulístico, verbal, discursivo; nunca corona una labor de auténtica creación, dando ésta como resultado una obra cualitativamente distinta. Ni siquiera hay recreación; lo que habría, en todo caso, es una labor de adaptación. El cantor popular de romances, más que un cantor, o coautor, es un lector, un intérprete. Sabemos que Mozart no suena igual con una orquesta dirigida por un director que por otro. Y no por ello llamamos autor al director de orquesta. Sabemos que no todos los lectores sienten o piensan lo mismo ante una misma obra. Pero la obra es la obra, idéntica a sí misma a través de las diversas lecturas.
La "apertura", por otro lado, como bien reconoce Catalán -aunque sin extraer las debidas conclusiones- no es privativa de las obras populares, orales o tradicionales. Y no sólo en el caso de los autores y las obras medievales, anteriores a la difusión del libro impreso. "Todo lo que no es tradición es plagio", gustaba de repetir Eugenio D'0rs y parecen volver a repetirnos los poetas españoles más recientes. De uno de ellos, Andrés Trapiello, que ha dado significativamente el título de Las tradiciones al volumen que recoge sus poesías completas, es el siguiente párrafo: «Me gusta pensar que la poesía no es sino un largo, extenso y único poema que escriben, en épocas diferentes y en diferentes lenguas, los distintos poetas. Según esto, un poeta escribe siempre en un papel prestado y con plumas prestadas. Incluso escribe de prestado él mismo. De poeta a poeta, sólo varía el trazo, la caligrafía. Como se ve, no gran cosa...». Vemos, pues, que la idea de tradición no está reñida con la literatura culta. Pensemos, por lo demás en los tópicos sobre los que una y otra vez han vuelto los poetas de cualquier tiempo: carpe diem, ubi sunt?, locus amoenus (o su opuesto, el lucus eremus), contemptus mundi... O en la cantidad de sonetos petrarquistas que reelaboran o reescriben los mismos versos. O las series literarias que constituyen la comedia española del siglo XVII o la novela picaresca, policiaca, artúrica, caballeresca, pastoril, bizantina... Para no hablar del conocido fenómeno de la intertextualidad, que sitúa obras literarias de época y autoría muy diversas en situación de coloquio.
La apertura (de formas y de significados) es, nos parece a nosotros, mucho mayor en la literatura de autor que en la literatura anónima. Sólo Cervantes es capaz de escribir una novela de caballerías que no es una novela de caballerías, de engendrar un héroe caballeresco que subvierte y socava, al querer continuarlo, el ideal de la caballería medieval. Ningún cantor de romances se atreverá -ni se le pasará por las mientes- variar el sentido de un romance. Y tal vez no sean tantas como se cree las diferencias entre la literatura tradicional y la literatura individual. Tanto la Canción a las ruinas de Itálica -de la que su autor llegó a escribir cinco redacciones distintas, que, por cierto, se conservan- como Don Bueso o la muerte ocultada -romance del que podemos hoy leer centenares de versiones- son poemas, obras artísticas, clausuradas y abiertas al mismo tiempo, y tal vez no en forma muy distinta. Aunque, en principio, parece que lo más cerrado de un romance es su sentido y lo más abierto su discurso y, al contrario, en la obra de autor reconocido, es más probable que encontremos mayor apertura en sus significados (con respecto a otras obras de su misma serie e incluso por la mayor ambigüedad, en ciertos casos, de su mensaje) que en sus estructuras formales (su discurso está cerrado, normalmente, de una vez por todas). Lo específico del poema oral (tradicional) es, por un lado, su carácter folklórico (res nullius o bien mostrenco, valor comunitario, repetición de un dilatado decurso temporal) y, por otro, y de acuerdo con su carácter oral, la presencia de estilemas propios de la "escuela popular".
En cualquier caso, la poética del Romancero oral, y de toda esta literatura en general, parece que dista aún mucho de encontrarse establecida con suficiente grado de consenso. La distinción entre literatura culta y literatura popular debe aún ser objeto de profunda reflexión y estudio.
Leer este Arte poética del romancero -leer cualquier obra de D. Catalán- nunca será perder el tiempo. En sus obras, en las obras de un maestro, aprenderemos más de sus excesos o de sus limitaciones que de la correcta y anodina exposición del epígono. Y, sobre todo, siempre nos harán pensar. Y eso es lo que hemos querido hacer en estas líneas, tal vez con demasiada soltura y ligereza, con demasiado atrevimiento, pero siempre con la estima y la admiración que el autor de este libro nos merece.
____________
NOTAS
(1) Me he ocupado de este aspecto en mi ensayo "Literatura y paraliteratura en el teatro de Lope de Vega. Hacia un nuevo deslinde en la producción dramática del Fénix", en Revista de Literatura (CSIC), n.° 99, t. L (1988), pp. 37-60.
(2) El lector interesado en nuestra "lectura" de este romance, discrepante en más de un punto esencial con la de D. Catalán, puede leerla en "Una heroína anónima del Romancero: la princesa de Gerineldo", en Revista de Folklore, n.° 187 (1996), pp. 14-20.
