* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
179
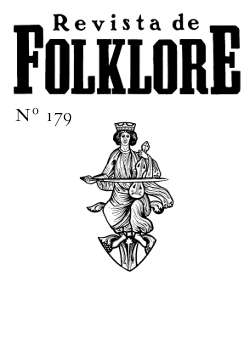
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
LAS HURDES: UNA JORNADA FESTIVA
BARROSO GUTIERREZ, FélixPublicado en el año 1995 en la Revista de Folklore número 179 - sumario >
A primeros de junio de uno de estos años, que puede ser el presente (1995), anduve por Santibáñez el Bajo, un pueblo situado en la Tierra de Granadilla, a no muchos tiros de honda del territorio hurdano. En tal pueblo vine al mundo hace casi ocho lustros. Hacía tiempo que no me acercaba a las ferias del lugar. Aproveché que tenía libres unos días y me descolgué por las montañas de Las Hurdes hacia la penillanura extremeña.
El calor apretaba con fuerza. Atrás había quedado la brisa jurdana, llena de influencias atlánticas, que suaviza enormemente el rigor de los meses estivales. Como corresponde a un pueblo ganadero, Santibáñez el Bajo celebra, desde hace ya muchos años, una feria de carácter agropecuario a primeros de junio. En el rodeo se juntan reses y ganaderos procedentes de toda Extremadura y de provincias limítrofes, como Avila, Salamanca y Toledo.
Por aquello de que ya las transacciones de ganado se realizan en las mismas fincas y por la burocracia generada por las guías sanitarias y otras mandangas, la feria ya no es ni sombra de lo que fue antaño. Además, el ejido comunal, donde antes se celebraba el rodeo, ya ha sido invadido por modernos parques, casas de protección oficial y otros anodinos edificios. Es el fruto que hay que pagar a la modernidad. Son los intentos vanos y burdos de los pueblos en su afán de imitar a las ciudades, perdiendo, así, parte de su identidad y de su personalidad.
Se me encogió el alma cuando no encontré la laguna, aquella charca grande y redonda donde abrevaban los ganados del lugar .Había sido totalmente colmatada, cubierta de escombros. Un montón de recuerdos galopó por mi mente: nuestras correrías de muchachos en las inmediaciones de la charca, rompiendo a pedruzcazos la dura capa de carámbano de los inviernos, que luego saboreábamos con deleite, inmunes a todo tipo de infecciones; nuestras persecuciones de ranas y culebras de agua (a las que llamábamos “cigutas”); nuestras “pozatas” (diminutos diques), que construíamos en el canal de agua que comunicaba la laguna, cuando ésta extravasaba, con el regato del “Poleal”; nuestras horas muertas viendo cómo “Ti Felicio el Cartero” u otros pescadores se dedicaban a lanzar el hilo, en busca de la tenca; las mañanas de San Juan, antes de salir el sol, cuando el pueblo en masa acudía a lavarse los ojos en sus aguas, a fin de librarse de los orzuelos y de la sarna; nuestros paseos secretos y nocturnos por sus aledaños con alguna que otras mocita, en las fiestas del Cristo; aquellas imágenes de los hombres lavándose, al atardecer, después de la trilla, sus piernas (sólo hasta las rodillas) en las aguas limosas, mientras que las bestias abrevaban a su lado...
Pasé dos días inolvidables de ferias en mi pueblo natal. Volví a sellar mi eterno pacto de hermandad con aquellas gentes. Mi incorregible carácter de nocherniego me llevó a velar las estrellas en esos días, en compañía de viejos amigos. Fueron horas y horas recorriendo aquellas tabernas cargadas de emotivos recuerdos... Me contaron que nos habíamos quedado sin tamborilero. Marcelo Jiménez, “El Topo”, al que mis amigos hurdanos llamaban “El Viborezno”, había muerto días atrás. ¡Una pena!. Era el último tamborilero que nos quedaba... Todavía añoro la presencia de otro viejo tamborilero, hecho de raíces de encina, hombre franco y cabal, con el que pasé el año que fui quinto. Me enorgullezco de haber sido amigo suyo. Fue Tío Luis Martín, “Bulla”, conocido familiarmente por “Ti Luí”, que se nos fue para otros mundos el 15 de marzo de 1986.
DE CUMPLEAÑOS
Pasaron las ferias y cogí el camino de mis montañas hurdanas. Pensaba dar un merecido descanso a mi baqueteado cuerpo, pero me llegó el aviso de la celebración de un cumpleaños en una aldea remota, casi incomunicada, constreñida férreamente por altos farallones pizarrosos. Di mi palabra y me comprometí a ir al día siguiente.
La víspera del cumpleaños, al atardecer, cuando repasaba en mi casa la prensa de los días anteriores y daba, de vez en vez, algunos cabezazos, por aquello del mucho sueño atrasado, llamaron a la puerta y me encontré con la sorpresa de que venían a invitarme a comer unas cabezas de cabrito en el “Mesón del Abuelo”. Por más excusas que puse, nada me valieron y, echándole ánimo al asunto, me marché con ellos hacia el mesón.
Bueno sería que el viajero visitara el Mesón del Abuelo, ubicado en la localidad jurdana de Caminomorisco. Lo que antes fue cuadra de caballerías, hoy se ha transformado en un recogido mesón, prácticamente excavado en la misma roca pizarrosa. Lo levantó, en su día, Justiniano Panadero Blanco, un personaje pintoresco, que fue el primer taxista hurdano, el promotor de las corridas de toros en Las Hurdes y el creador de las fiestas de San Cristóbal, que se han erigido en los festejos más importantes de todo el concejo de Caminomorisco. El mesón es todo un museo etnográfico, por los muchos y antiguos utensilios que cuelgan de sus paredes.
Las cabezas de cabrito, preparadas al estilo hurdano, estaban deliciosas. Entraba bien el vino de pitarra con aquel menú. Después nos sacaron una bandeja de “matajámbrih”, unos curiosos dulces que suelen hacer por esta zona. Vinieron los cafés y las copas; y entre unas cosas y otras, la noche se metió encima. Oyendo las cuatro campanadas del reloj del ayuntamiento y, rojas ya nuestras orejas, levantamos la sesión. Mañana sería otro día...
Pegué un brinco cuando oí el estridente sonido del despertador a media mañana del domingo. El agua fría de la ducha, procedente de los veneros del río Alavea, despejó la resaca de mis ojos y enervó mis sangres. Recordé que tenía que acudir a un cumpleaños en una perdida aldea de Las Hurdes. Estaba invitado y había empeñado mi palabra en que estaría a la hora convenida.
Los que no somos hurdanos, pero llevamos en esta tierra desde mozos, tenemos que ser fieles cumplidores de la palabra dada, ya que es cosa muy apreciada por el legítimo habitante de estos pueblos. Aunque también es cierto que hay algunos que salen torcidos, que se venden por un vaso de vino, que te pegan la puñalada trapera a la vuelta de la esquina y cuya palabra vale menos que un puñado de aire.
A mediodía me presenté en la aldea. Se dejaba sentir el calor de junio, máxime en este año, cuando la primavera ha sido demasiado rácana a la hora de enviarnos lluvias. Varios conocidos se sentaban en unos bancos corridos, de piedra, a la entrada de una vivienda, en un portal atiborrado de moscas. Un par de perros, infectados de garrapatas, dormitaban a la sombra. Y toda una familia gatuna aullaba sin cesar, esperando cierta mano caritativa que le arrojara algunas sobras.
Los hombres se pasaban de mano en mano una jarra roja, de barro, de la que bebían un vino espeso y ácido. Me ofrecieron la jarra y tuve que hacer de tripas corazón para degustar aquel caldo, tan baboseado ya por las bocas de los componentes de la cuadrilla.
Encendí un cigarro y me metí en la conversación de aquellos hombres. Se hablaba del tiempo, de la escasez de agua en las gargantas y los arroyos, de la cosecha de cerezas, de las últimas elecciones municipales... Aquellos hombres, como el resto de los hurdanos, articulaban sus frases con aires de desafío, cargadas de un extraño orgullo .Y no exentas de cierta altanería. Era un lenguaje muy distinto a aquél, lleno de resignación, que utilizan los campesinos de otras zonas extremeñas. Aunque meter a Las Hurdes dentro de lo que conocemos por Extremadura, podría casi resultar un insulto para muchos hurdanos. De vez en cuando, se les escapa aquello de “Ni extremeños ni castellanos; somos jurdanos”.
Las nubes gordas, algodonosas, se arracimaban por lo alto de las sierras. Una neblina de calor envolvía las espesas masas de pinos, y una gama de densos y apastelados verdes se cernía sobre los tejados pizarrosos del pueblo.
Serían las tres y media de la tarde cuando aparecieron unas fuentes con carne de chivo. Se notaba el sabor del aceite hurdano, sin refinar, pero muy sano. La jarra del vino se llenaba continuamente. Había otras fuentes con ensalada de pimientos y de lechugas. Me producía cierta zozobra el hecho de ver partir el pan a un hombre grueso, con dentadura llena de sarro y unas uñas largas y sucias. Mientras comíamos, los perros y los gatos se habían colocado bajo las mesas y se daban un festín con los huesos que le arrojaban los comensales.
Después de la carne, sacaron un baño con frescas y rojas cerezas, y abrieron unos tarros con pavías y melocotones en conserva, realizada artesanalmente en el pasado otoño. Y para demostrar que Las Hurdes ya estaban a la altura de cualquier otro pueblo, pues hasta hubo barras de helado de nata y de vainilla. Una chica rubia, de ojos garzos, comenzó, a la hora de los postres, con el conocido y estandarizado sonsonete de “Cumpleaños feliz”. Para rebajar la comida, se sirvió café de puchero y se sacaron de la bodega un par de botellas con aguardiente de madroño.
Bajo el sopor de la siesta, con moscas modorras por todas partes, aquel grupo de hurdanos trasegaba aguardiente sin parar. Para acompañar el licor, trajeron unas bollas, que vienen a ser unos dulces realizados con harina, huevo, aceite y miel. El alcohol fue mellando las conciencias, y hubo quien formó un ovillo y comenzó a roncar como oso de las cavernas. Otros se enzarzaron en discusiones bizantinas, en torno al triste y bochornoso espectáculo que se monta, en gran parte de Las Hurdes, a la hora de las elecciones municipales. Todavía pesan mucho los diferentes clanes familiares que fueron parte consustancial de la estructura social de la comunidad hurdana. Actualmente, estos clanes se han politizado y rivalizan de forma escandalosa a la hora de “los votos”, tal y como ellos dicen.
Valiéndome de mi honesta influencia sobre ciertos hurdanos, procuré amainar aquellas acaloradas conversaciones y logré derivar las palabras hacia otros asuntos que, en el fondo, me interesaban enormemente para mis investigaciones. Salió a relucir el siempre temido y misterioso mundo de las brujas y los “zánganuh” (así llaman los hurdanos a los hombres-brujos). Y tomé buena nota de las andanzas de aquellos espeluznantes seres que habitan en las cuevas de las montañas, a los que se conoce con el nombre de “Jáncanas” o “Pelujáncanas”, que son las mujeres del “Jáncanu”, que viene a ser una versión hurdana del mito del Cíclope. Me contaron historias del “Macho Lanú”, ese gran macho cabrío, con voz humana, que sale, al atardecer, por los caminos de la sierra. Y también sobre las “Moras”, las que colocan sus tenderetes de baratijas la mañana de San Juan al pie de los espumosos saltos de agua de las gargantas, que por aquí se llaman “chórruh”. Hubo historias de lobos y de loberos; las desventuras de la “Chancalaera”, cuyas hazañas son semejantes a los de la Serrana de la Vera o Serrana Bandolera, como bien pone de manifiesto el romance que me desgranó, en aquella tarde, una hurdana de tupido moño y ojos infinitamente diáfanos.
y un águila vi volar
tan alta que al cielo llega.
Y cuando la vi bajar.
baja humilde a una ribera.
Pensaba verla de cerca,
aquello águila no era.
Ni tiene el aspecto humano,
que es una Chancalaera.
Cuando tiene gana de hombres,
se cogía una vereda.
Y cuando le entra sedi,
se bajaba a la ribera.
Se encontró con un pastor
y se lo lleva a la cueva.
Achancaron siete ríos,
siete sierras con tinieblas,
hasta que por fin llegaron
a la suya madriguera.
Le dijo que hiciera lumbre
con berezos y escoberas.
Ella se marchó de caza
y tomó la ballestuela.
Se salió a la puerta afuera
como gran arcabucera.
No ha pasado mucho rato,
la bandola sube llena
de perdices y conejos
y otras aves halagüeñas.
Mientras se enciende la lumbre.
baila la Chancalaera.
El pastor toca la gaita,
ella un par de castañuelas.
Como son muchos los bailes,
muy pronto rendida queda,
y se ha venido a sentar
al pie de unas calaveras.
-¿De quién son tos esos huesos
que brillan junto a la hoguera?
-De hombres que yo he matado
por estas espesas sierras.
que tengo una maldición
y cien años de condena,
que mi padre era un pastor
y mi madre era una yegua,
y todo el que ve el mi rostro
tiene que morir por fuerza.
Ya se puson a cenar
buen vino y muy ricas presas.
El pastor que era muy tuno
le echó en el vino muermera.
Al principio, rejinchó,
y luego ya se durmiera.
En cuantis la vio dormida,
se lanzó la puerta afuera.
Siete leguas lleva andadas,
y la fiera no despierta.
En cuantis vino a acordarsi
se le dobló la fiereza.
Tira brincos como corza,
silbíos como culebra.
-¡Arrecátati, pastor,
no m'escubras en tu tierra!
-¡No t'escubriré, no,
na más mentris llegu a ella!
Sotru día en la mañana
van a cercarle la cueva
siete mil hombres armados
de lanzas y de ballestas.
Después de mucho bregar,
ya ha caído prisionera.
Unos a otros se dicen:
-¡Cayó la Chancalaera!.
Y me narraban aquellos hombres -ojos brillantes por mor del aguardiente- que la Chancalaera vivía en una gruta que hay al pie del Pico de Las Corujas. Que “achancaba” (cruzaba) los ríos con una simple zancada y que una de sus huellas quedó grabada en los canchos que se encuentran en la desembocadura de la garganta de El Gollete en el río Malvellido. Efectivamente, allí, sobre la compacta roca pizarrosa, aparece grabada una descomunal huella; es todo un vaciado, en forma de pie, realizado en el propio esquisto.
Pero la Chancalaera temía al “Duendi Entignau”. Según me relataban aquellas bocas desdentadas, este personaje era un duende gigantesco, vestido completamente de negro, que gastaba un sombrero como de copa. Era tan alto, que sobresalía por cima de las montañas más elevadas de Las Hurdes. A veces, ponía uno de sus enormes pies sobre el Pico Mingorro, y el otro sobre el Pico Solombrero, “rebullendu” (alborotando) con su sombrero de copa las nubes del firmamento. Entonces, se producía la lluvia, que descendía hacia las montañas y valles hurdanos. El Duendi Entignau era amigo de ir provisto de yesca, “pernala” (pedernal) y “dehlabón” (eslabón), a fin de prestarlos a los pastores, para que encendieran sus cachimbas. Cuando algún pastor rechazaba tal ofrecimiento, el Duendi se enfadaba muchísimo, alborotando con gran fuerza las nubes y lanzando hacia lo alto la yesca, la pernala y el dehlabón. Al momento, el cielo se oscurecía y la tormenta estaba encima, toda preñada de truenos y relámpagos. Me decían mis “compaírih” jurdanos que los truenos se producían porque el Duendi tocaba un descomunal tamboril, y que los relámpagos eran debidos a las chispas que saltaban al friccionar el dehlabón en la pernala. Cuando un trozo de yesca ardiendo se escapaba, caía en los bosques y se producían los incendios. Mientras duraba la tormenta, la Chancalaera se cuidaba mucho de andar monte arriba y monte abajo, porque... Sería muy largo de contar. El mundo de los mitos hurdanos merece una pausa reposada y serena, y hoy estamos de cumpleaños.
La tarde va cayendo a golpes de ritmos campesinos. La típica brisa hurdana comienza a menear las hojas de los árboles; el ambiente se vuelve más agradable. Algunos hatos de cabras se van acercando al pueblo; se oye el tintineo de las campanillas. Pasan algunas mujeres -pecho erguido y vistosos pañuelos a la cabeza- por la calle adelante; vienen, con la azada al hombro, de regar las diminutas hijuelas. Mis amigos siguen comiendo bollas y bebiendo aguardiente. Decidimos, entre todos, ir en busca del tamborilero...
TIO DOMINGO y TIO MANUEL, LOS TAMBORILEROS
En la aldea del cumpleaños, ya no queda un solo tamborilero. Hace unos años, los hubo y con redaños, con fama merecida en todas Las Hurdes y en sus contornos. Por ello, montamos en un par de vehículos y, por la retorcida carretera, bajamos hasta la cabeza del concejo, un pueblo dividido y envenenado por culpa de ciertos clanes, metidos a políticos de unos años a esta parte. Antes de ir en busca de los tamborileros, se hizo la correspondiente visita a las cuatro tabernas del lugar, en cuyas barras se acodaban hombres curtidos por mil soles y mil heladas. Un montón de rostros cetrinos, de aire ceñudo y desconfiado. Se discutía, en algunos corros, sobre los últimos resultados de las elecciones municipales. La violencia verbal ponía una nota dura y revanchista en el suave atardecer del domingo...
Luego, fuimos a la aldea de los tres ríos, a contratar a tío Domingo ya tío Manuel. Domingo Rubio Crespo ya ha pasado la barrera de los sesenta. Es bezudo y de baja estatura. Su mirada está cargada de inocencia. Habla reposadamente, con ese lenguaje cantarín y melodioso, tan común en muchos pueblos de Las Hurdes. Es un hombre bueno, que sabe muchas historias y leyendas. Obediente y respetuoso, sin la presuntuosa altanería que caracteriza a otros hurdanos. Manuel Guillermo Velaz, al que llaman familiarmente “El Cano”, también es de baja estatura. Es más picarón y socarrón, jamás desprecia un vaso de vino y conoce, así mismo, un montón de cuentos, romanza y chascarrillos.
En la alquería de los tres ríos, tío Domingo comenzó a templar el tamboril y de sus labios bezudos salió la antigua copla de una danza de paloteado.
Estaba la tía, tía.
sentada en el tomellar,
esperando al tío, tío,
que viniese para rezar...
Tío Manuel, para no ser menos, también dio unos palotazos y se arrancó con un romance.
Gerineldo, Gerineldo,
Gerineldito pulido,
quién te pillara esta noche
tres horas al mi albedrío...
Regresamos a la aldea del cumpleaños. El sol se iba escondiendo por las vertientes del Malvellido. Un perro sarnoso nos salió a recibir; ladraba quejumbrosamente junto a un montón de malolientes basuras.
Bajo los sones de la gaita y el tamboril, la gente comenzó a preparar una buena fogata, al sereno, en un ensanche de la calle. Volvió la jarra de vino a manchar los labios de la cuadrilla. Unas mujeres sacaron unas patatas y las arrojaron sobre el “borraju” (rescoldo) de la lumbre. Colocaron una mesa en mitad de la calle. Dispusieron varias sillas y la gente se fue acomodando. Al poco rato, trajeron una hoja de tocino, entreverado, y unos chorizos caseros. Sacaron las patatas de la lumbre y las echaron en una cesta. El personal pelaba las patatas y comía un bocado de ellas y otro de tocino o de Chorizo. Combinan muy bien tales alimentos, pero las manos se quedan todas negras, por el tizne de la asadura. Teniendo el estómago lleno de vino, se olvidan todos los escrúpulos y se adapta uno a lo que sea. Y si al empezar aquella cena bajo la luz de las estrellas, se dijo lo de “la bendición de los jurdanos: que no vengan más de los que estamos”, ahora que la gente comía con apetitosa fruición, se hacía verdad aquel otro dicho: “en casa del pobre, antes reventar que sobre”.
Después del café y del aguardiente de madroños, las mujeres rodearon a uno de los mozos presentes -cuyos días para su matrimonio estaban contados- y comenzaron con antiquísimos cantos nupciales.
Santijuelas lleva el novio
en la copa del sombrero;
también las lleva la novia
en la vuelta del manteo.
Que viva, que viva
la gala de la rosa bella,
que viva, que viva
el galán que se la lleva.
Estas puertas son de pino
y el cerrojo es de nogal.
Salgan los señores novios,
si nos quieren convidar.
A la gala de la rosa bella,
a la gala del galán que la lleva...
Un vibrante y profundo jijeo desafió a la noche. Salió de la garganta de un hombre talludo, de pelo en pecho y lomos apretados. Enseguida, se dispusieron dos filas en mitad de la calle; los hombres a un lado, y las mujeres a otro. Tío Mingo el tamborilero dio un palotazo en su tamboril. Comenzaba el baile del “Picau Jurdanu”. Los danzarines ejecutaban movimientos, con los brazos caídos, de un lado para otro, siguiendo los golpes que marcaba el tamboril. Nada más sonar las primeras notas de la gaita, levantaron los brazos y dieron una vuelta en redondo. Luego, los pies se elevaron y, a medida que el baile avanzaba, se picaban y se trenzaban a un ritmo febril. Hombres y mujeres se movían acompasadamente, de un lado para otro. En ocasiones, giraban sobre sí mismos y comenzaba una persecución del varón sobre la hembra. Una mujer cincuentona, de acusados rasgos jurdanos, percutía una sartén y cantaba:
Para bailar el Picau
se necesita tener
esos pies desenreáus,
que piquen y vuelen bien...
Descansó tío Mingo y encendió su cachimba. Bajo la luz de la luna, era la viva estampa de un legítimo jurdano. El sombrero de paño, adornado con una cinta roja y un ramo de albehaca, sombreaba sus ojos claros. Mantenía en una mano la sobada petaca de piel de cabra, con el “tabacu verdi” en su interior; ese tabaco que ellos sembraban en sus pequeños predios y sometían a un curioso procesado. En la otra mano tenía la cachimba, realizada artesanalmente con madera de brezo blanco, aunque había otros muchos hurdanos que fabricaban la cazoleta con “piedra del volcán de El Gasco”.
Mientras tío Mingo aspiraba bocanadas del “tabacu verdi”, tomó la vez tío Manuel “El Cano”. y allí se sucedieron los bailes de “Valdominos” y “La Pascuala”, el de “Las Viejas” y el del “Sindo”, el de “La Cachera” y el de “Giraldo”...
La noche se fue haciendo noche nochera. Algunos, con el bandujo atiborrado de aguardiente, se fueron retirando, haciendo eses por las retorcidas callejas. Ya, de madrugada, me cogí a los dos tamborileros y los bajé al pueblos de los tres ríos. Todavía se empeñaron en que fuera a sus casas, a fin de tomar otro trago de aguardiente y comer “un cachu e hijuela” (la hijuela es una fruta de sartén). Se lo agradecí en el alma, pero me quedaba un buen trozo de camino y, viendo ya el color naranja de la alborada, emprendí la ruta de las llamadas Hurdes Bajas.
Carretera adelante, me asaltaron profundas reflexiones. Yo, no era hurdano, asunto que, a veces, ellos me recordaban, sobre todo cuando terciaba en las agrias discusiones que, por un quítame allá esas pajas, preparaban en los momentos más insospechados. Había cosas de ellos -y hoy en día sigue habiéndolas- que las odio. Pero tal vez pesen más las cosas que amo, que las que irritan mi ánimo. Seguramente tenía razón aquel “zajuril” (hombre sabio y vidente) que una tarde lluviosa de inviemo me decía: “-Estarás con nosotros muchos años y, tal vez, te mueras en nuestra tierra, pero nunca llegarás a comprendemos del todo”.
