* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
168
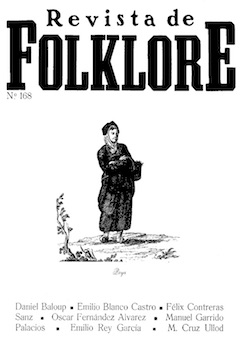
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
LA IDEA DEL MAS ALLA EN VALLADOLID DURANTE LOS SIGLOS FINALES DE LA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV)
BALOUP, DanielPublicado en el año 1994 en la Revista de Folklore número 168 - sumario >
Durante los últimos siglos de la Edad Media, la percepción del más allá ha conocido importantes transformaciones. Esto no debe extrañar: inscrita en el corazón del pensamiento cristiano, la cuestión del destino del alma después de la muerte es, más que ninguna otra, sensible a las dudas y a las angustias de aquel tiempo. Es más, a través de los temas del juicio, de la recompensa o del castigo, las creencias en el más allá adquirían una dimensión social que es necesario no olvidar.
Hasta el siglo XI, Occidente ha vivido en la espera, alimentada sin cesar, del fin del mundo. El Juicio final, que debía decidir la suerte eterna de cada uno, parecía entonces inminente. Pero pasado el temor del año mil -por otra parte se duda que fuera compartido por las masas, todavía mal cristianizadas-, el Apocalipsis perdió su actualidad. El juicio final se había vuelto a posponer, un nuevo espacio se abría en el más allá y una pregunta se formulaba cada vez con más insistencia: ¿qué les sucede a las almas desde la hora de la muerte y hasta su comparecencia ante el Juez, en el día del fin del mundo?
Este es el espacio que la Iglesia se dispone a llenar a finales de la Edad Media. Para conservar su predominio en este importante campo de las creencias, hace poco a poco más completa y precisa su doctrina, haciendo surgir la idea de un juicio individual inmediato y enriqueciendo el más allá con un tercer lugar, situado entre el infierno y el paraíso: el purgatorio.
Parece todavía demasiado pronto para proponer una síntesis que abarque el conjunto del reino de Castilla, pero es posible, desde el presente, ofrecer una primera aproximación sobre este tema a partir del ejemplo de Valladolid. Hacia 1300, Valladolid, rica con sus ferias, se coloca en el grupo de cabeza de las ciudades castellanas. Una oligarquía próspera posee el suelo, tanto el urbano como el rural. Muy pronto, sin embargo, la depresión golpea, se instala, afecta a la actividad económica y ahonda el déficit demográfico. La peste de 1349-1351, la agitación de la nobleza, alentada por las minorías de edad de los reyes, oscurecen el siglo XIV. Pero si Castilla debe esperar el comienzo del siglo XV para conocer un cierto renacer, Valladolid empieza a prosperar en los años 1370, gracias a la nueva dinastía Trastámara. En ella se instala la Chancillería, después la Corte. La ciudad del Esgueva se encuentra convertida de hecho en la capital del reino (1).
A finales de la Edad Media, la villa poseía una vida religiosa intensa dominada por la colegiata de Santa María la Mayor y por los monasterios de las órdenes mendicantes. Utilizaré aquí los archivos de la colegiata, conservados en el Archivo de la Catedral de Valladolid (A.C.V.). Entre todo este acervo documental, es necesario prestar una atención particular a los testamentos. Hay que reconocerlos ciertos límites, como el carácter fuertemente estereotipado de sus preámbulos, que parecen revelar más la rutina notarial que los sentimientos personales de los testadores. Sin embargo, ninguna otra fuente permite aproximarnos más de cerca a las percepciones del más allá que prevalecían entre los fieles. Pues, dejando a un lado las representaciones y los discursos de utilización eclesiástica, lo que nos interesa aquí es la imaginación popular, con el más allá tal y como lo concebía la comunidad cristiana.
La antigüedad pagana había legado a los primeros tiempos del cristianismo medieval la idea de un «status intermedio», es decir, de un período durante el cual el alma liberada de su envoltorio carnal dejaba progresivamente el mundo de los vivos para alcanzar el de los muertos. Los ritos inspirados en esta creencia sobreviven todavía en los testamentos vallisoletanos de los últimos siglos de la Edad Media. Sin embargo, no hay que equivocarse en esto: la práctica permanece, pero vacía de su sentido, o investida de un nuevo significado. En ese momento, la iglesia ya había vuelto a someter a su firme dirección los asuntos relacionados con el más allá.
Sin pretender hacer un análisis completo de este fenómeno, es posible observar a través de dos ejemplos cómo puede evolucionar la significación ritual de una ceremonia religiosa.
Consideraremos en primer lugar el caso de los banquetes funerarios. Están constatados desde la antigüedad más lejana y parecen haber conocido un cierto auge durante toda la época medieval. Sin embargo, el primer testamento, de los que disponemos, que menciona un banquete data de 1406 (2). ¿Ignoraron los vallisoletanos esta práctica entonces? Creo más bien que no dejó de existir desde la Alta Edad Media, pero privada de su sentido, con un simple valor consuetudinario, no aparecía ya entre las mandas testamentarias. ¿Por qué resurge en el siglo XV? Como veremos, este renacimiento se inscribe en un contexto de mayor complejidad en los ritos funerarios. En este contexto, el banquete volvía a tener sentido, pero no un sentido propio, sino el sentido que podía darle su integración en un ritual complejo.
El caso de las ceremonias de «cabo de año» es diferente, más interesante quizá. Tradicionalmente, el primer aniversario del fallecimiento marcaba el fin de un «status intermedio», es decir, la entrada del alma en el mundo de los muertos y su separación definitiva de con los vivos. Este significado original se encuentra aún en las últimas voluntades de los vallisoletanos que deseaban que las ceremonias de cabo de año fueran semejantes a los funerales, con vigilia y misas de Requiem, como si se tratase de celebrar una segunda muerte. Pero otros testadores se conformaban con algunas limosnas y misas como destino del legado que habían reservado para la ocasión (3). Parece que esta práctica perdura porque está investida de una función social: el cabo de año, tal como Alonso Fernández nos recuerda en su testamento (4), marca el fin oficial del luto. Los parientes del difunto retornaban a la actividad normal, reintegrándose así en la comunidad de los vivos y abandonando la compañía del desaparecido con el cual habían vivido simbólicamente durante un año. Se constata también que el cabo de año no es regularmente mencionado por los testadores más que durante el siglo XV, después de 1420. Ahora bien tal y como mostraremos, las últimas voluntades de los vallisoletanos revelan en esta época un cuidado especialmente vivo por mantener y conservar su memoria. Si la celebración del cabo de año participa de esta misma lógica, se habría producido una curiosa transformación: la ceremonia ya no pretendería apartar al muerto de los vivos sino más bien retenerlo entre éstos.
Es decir, para responder a los deseos y a las necesidades de los fieles, una misma práctica puede asumir significados sensiblemente diferentes de una época a otra. Es el precio de su pervivencia. Las prácticas que no son reinvestidas con un nuevo sentido tienden a desaparecer. El «anual» constituye un ejemplo de ello. Si en la antigüedad los alimentos depositados en la tumba debían permitir al alma realizar su viaje hasta el reino de las sombras, está claro que los testadores vallisoletanos del fin de la Edad Media no le daban esa significación. Los anuales, generalmente compuestos de pan, vino y trigo, no parecen tener nunca otra justificación más que la de la costumbre, instituyéndose cada vez más raramente. Cuando un testamento del siglo XIV omitía fundar un anual, parece algo excepcional. Pero en más de la mitad de los testamentos que nos han llegado del siglo XV esta costumbre parece ya totalmente en desuso. Y en 1484, Luis de Museo no vio en ello apenas más que una exigencia secundaria, abandonada «a voluntad de los dichos testamentarios, si oviere de que e commo ellos quisieren e les paresçiere que se deve fazer» (5).
No hay ninguna duda al respecto: la permanencia de prácticas antiguas entre las mandas de los testamentos vallisoletanos de los siglos XIII-XV no demuestra la supervivencia de las creencias arcaicas. Al contrario las percepciones del más allá están en plena mutación.
Recordemos que la Iglesia tardó mucho tiempo en precisar su doctrina sobre el destino del alma entre la muerte y el Juicio final. Si algunos imaginaban las almas dormitando en sus tumbas o errando en tierras desconocidas, la mayor parte parece que admitían confusamente la idea de una primera división: los buenos ganaban el paraíso mientras que los malos sucumbían en los tormentos infernales. El principio de un tercer estado, muy mal definido, que permitía redimir las faltas todavía no expiadas, se estaba fraguando. Los escritos de los grandes autores de la Iglesia, al frente de los cuales estaba el papa Gregorio I, y la posterior labor de la orden de Cluny, alentaron la práctica de los sugrafios, popularizando la idea de una remisión de las almas en el más allá.
Sin embargo, hay que esperar hasta finales del siglo XII, para que los teólogos -los de la escuela de Notre-Dame de París- elaboren un tercer lugar que viene a tomar posición entre el infierno y el paraíso, y que toma el nombre de purgatorio. Este proceso de delimitación teórica del más allá cristiano fue lento. Pero parece más difícil todavía su difusión entre los fieles y entre el propio clero (6). Se sabe que en la primera mitad del siglo XIV una parte del Occidente meridional, como Provenza o el Languedoc por ejemplo, ignoraban todavía el purgatorio (7). El papa Juan XII provocó un escándalo al expresar algunas dudas sobre esta cuestión. Y no es hasta 1336 cuando la bula Benedictus Deus, de Benedicto XII, da una existencia oficial al tercer lugar del más allá.
Resulta bastante difícil seguir la progresión de esta creencia. Las prácticas funerarias, consideradas con suma precaución, constituyen el mejor índice para ello. Esquemáticamente se pueden distinguir dos lógicas en la organización de los sufragios. La primera consiste en asegurar unas celebraciones perpetuas, de periodicidad muy variada pero que obedecen generalmente a un ritmo anual. Su objetivo es preparar el Juicio final asegurándose la benevolencia de Dios por la repetición ininterrumpida de oficios. La otra lógica procede por acumulación. Consiste en hacer celebrar el mayor número posible de misas inmediatamente después de la muerte con la intención de acortar así la estancia del alma en el purgatorio.
En Valladolid, la lógica de la acumulación, índice de la creencia en el purgatorio, triunfa desde las primeras décadas del siglo XIV. Hay que lamentar la distribución cronológica de los documentos que, a causa de una laguna en el período situado entre los siglos XIII y XIV, no nos permite puntualizar más nuestras observaciones. En 1278, el canónigo Ferrán Domínguez dota unas celebraciones perpetuas, trece aniversarios y una capellanía diaria (8). En 1325, Ferrán Pérez pide a sus albaceas testamentarios que hagan decir por su alma el mayor número de misas que fuera posible celebrar (9). Entre estos dos datos, la percepción del más allá ha evolucionado claramente.
Es probable que Ferrán Pérez sea uno de los primeros en exigir la acumulación de una gran cantidad de oficios litúrgicos, pues su manda no tiene todavía el carácter formal y organizado que se observa algunos años más tarde. Rápidamente, el número medio de misas se establece entre 500 y 800. Sin embargo se encuentran excepciones; en 1391, el canónigo Alonso González había previsto 200 misas repartidas entre cinco santuarios diferentes (10). Aparecen nuevas celebraciones, y éstas no se justifican más que por la creencia en el purgatorio. Así las novenas son mencionadas por primera vez en 1374 (11) pero no son regularmente reclamadas más que durante el siglo XV. Durante los nueve días que siguen a los funerales, un cura dice una misa diaria por el alma del difunto. La treintena, serie de treinta misas dichas por un desaparecido durante los treinta días siguientes a sus exequias, obedece a esta misma lógica. Lo encontramos por primera vez en el testamento de Sancha García (12) fechado en el año 1387.
Sin embargo, en estos mismos años, los vallisoletanos continúan deseando fundaciones perpetuas. Estas tienden incluso a hacerse más numerosas después de 1380. La coexistencia de las dos lógicas en principio contradictorias -la lógica de repetición y la lógica de la acumulación- ¿puede quizá ser interpretada como el signo de una confusión en las creencias? La hipótesis merece ser considerada (13) pero parece poco consistente cuando se constata que las fundaciones de aniversarios o de capellanías perduran a lo largo de la época moderna. Sin lugar a dudas lo que se ha producido es una transformación del significado ritual de estas prácticas, parecida a la que hemos ilustrado con otros ejemplos. Resulta difícil comprender todas sus modalidades. Hacemos notar sin embargo que la complejidad de las prácticas funerarias y la multiplicación de las fundaciones perpetuas en Valladolid se corresponde cronológicamente con la instalación en la Villa de los grandes oficiales y de la nobleza de la Corte. Es necesario no perder nunca de vista la dimensión social de las prácticas religiosas. Un gran señor debe afirmar su rango ante la muerte del mismo modo que en la vida, la pompa de los funerales les ofrece una buena ocasión. Sin duda, son las familias nobles quienes tienen el mayor sentido del linaje, de la perpetuación del nombre, de la sangre, del patrimonio. Desear ver siempre, cada año, cada día, aun sacerdote invocando el recuerdo del difunto delante del altar, ¿no es el mejor medio para preservar su memoria?
De esto, y en la medida en que la serie documental sobre la que hemos trabajado permite juzgarlo, podemos deducir que la creencia en el purgatorio parece existir en Valladolid hacia 1320, e incluso algunos años antes. Sin embargo, es preciso esperar a la segunda mitad del siglo XIV para ver mencionadas prácticas que, como la de las novenas o la de las treintenas, están íntimamente ligadas al tercer lugar del más allá. Este desfase de algunas décadas representa sin duda un necesario retraso antes de la completa asimilación de la nueva creencia y de su transformación ritual.
El progresivo arraigo de las creencias prosigue su curso durante el siglo XV. Sorprende entonces encontrar un número notable de testamentos que descuidan la organización de los funerales y las mandas de sufragios. Sería erróneo deducir a partir de esto cierto desinterés por el porvenir del alma, incluso ver en ello una serena confianza en la suerte que ésta tiene reservada. El estudio de los preámbulos de estos mismos documentos nos revela un clima totalmente distinto. De hecho, quienes renuncian a ordenar sufragios para la salvación de sus almas se entregan a una organización colectiva. Los canónigos se confían al capítulo; los laicos esperan la asistencia de una cofradía. Esta evolución marca una nueva etapa en la integración del purgatorio en la vida religiosa. Pues, todavía a finales del siglo XV, a pesar del progreso de lo que se ha convenido en llamar la devotio moderna, la experiencia religiosa es ante todo una experiencia colectiva, compartida por la familia, por el grupo, por toda la comunidad. Durante el siglo XV, y más todavía a principios del siglo XVI con la aparición de las cofradías de Almas, el purgatorio adquiere esa dimensión colectiva. Aparece entonces sólidamente instalado en la imaginación religiosa de los vallisoletanos.
No obstante una incertidumbre permanecía. Se entendía que a aquellas almas que no podían pretender la perfección que las abriría las puertas del paraíso y que, sin embargo, no merecían la condenación eterna, se las había ofrecido un tercer lugar donde redimir sus penas antes de ganar el Cielo. Pero seguramente entonces, surgió entre los fieles la pregunta sobre las condiciones en que se efectuaba ese reparto que decidía uno u otro destino. La respuesta viene de la idea de un juicio inmediato e individual del alma.
La imagen de un primer juicio al que se sometía al alma apenas liberada del cuerpo del difunto conoció una brillante carrera literaria e iconográfica. Por lo que a nuestro caso se refiere, la vemos aparecer ya en los preámbulos de los testamentos vallisoletanos de la segunda mitad del siglo XIV.
El canónigo Alonso Martínez es el primero, en 1348, en dar claramente a entender que el porvenir del alma se decide en los últimos instantes de la vida. Redacta sus últimas voluntades al servicio de Dios y “a salvamiento de mi alma” (14). En 1363, Nicolás Martínez añade la idea de un debate en el curso del cual el difunto puede aprovechar algunas intercesiones. El reclama para sí la “de la bien aventurada Virgen gloriosa, santa María (…), a quien tenemos por sennora e por abogada en todos nuestros fechos” (15). Sin embargo, la imagen se mantiene incierta; es ya una cuestión de abogado, pero todavía no lo es de juicio. Pero la gestación continúa y, poco a poco, el cuadro se va enriqueciendo. Un nuevo personaje aparece en él en 1382, cuando Alonso Martínez de Burgos apela a San Miguel para que guíe su alma. ¿Pero guiarla adónde? seguramente la respuesta no ofrece ninguna duda; en 1387, Juan Martínez de Rioparayso se encomienda también al arcángel a fin de «que la guie [el alma] para el parayso» (16).
Es necesario esperar a 1391 para que el juicio sea por fin mencionado de manera explícita. Alonso Gonzalez de Valladolid toma entonces a la Virgen como abogada y añade: “encomiendo la mi alma (...) a sennor Sant Miguel, angel e arcangel, que la quiera levar e presentar ante la Su cara [de Cristo]” (17). Las indicaciones hasta ese momento dispersas se reúnen y en el testamento de Ruy Bravo, fechado en 1423, disponemos de una imagen muy bien definida: «Primeramente, mando mi anima a Nuestro Sennor Ihesu Christo (...), que la quiere probvar e levar al su Sancto Regno, e a Sennor Sant Miguell, angel, que la guie e la presente delante el Nuestro Sennor Ihesu Christo e sea mi abogado por ella». Después, más abajo: «mando a la obra de dicha iglesia de Valladolid [Santa María la Mayor] mill maravedís por que Sennora Sancta María sea mi abogada delante mi Sennor Ihesu Christo en el dia del Iuyzio» (18). ¿Puede ser que el acontecimiento a que hace aquí alusión Ruy Bravo sea el Jucio final? Es posible plantear esta pregunta, pues durante el siglo XV el Apocalipsis constituía un tema común entre ciertos predicadores (19). Sin embargo, muchos argumentos permiten rechazar esta hipótesis. Volvamos a las cuestiones apuntadas por Ruy Bravo: el alma es conducida bajo la protección de San Miguel hasta un lugar no definido donde Cristo, en presencia de intercesores favorables, la Virgen y el Arcángel, decide su suerte. Hay que hacer notar que no se hace ninguna referencia a la Resurrección; el testamento de Ruy Bravo no evoca más que un alma, y más aún un alma aislada. Además, si se tratase de una alusión al Juicio final, ¿por qué la imagen era tan borrosa hacia 1350 y por qué tardó cerca de medio siglo en precisarse? Semejante evolución revela más bien una nueva creencia que, progresivamente, se estructura y se impone: el juicio individual inmediato.
Sin embargo, el cuadro que acabamos de recomponer difiere todavía bastante netamente de las representaciones iconográficas a las que las artes moriendi, por ejemplo, nos tienen acostumbrados. El juicio no se desarrolla más que en presencia de intercesores favorables; de la parte demoníaca, no hay ningún rastro. De hecho, la gestación de la que hemos seguido su primera etapa no está todavía terminada. Las percepciones del juicio individual inmediato continuaron evolucionando para, poco a poco, teñirse de colores más oscuros.
El tono más dramático de las percepciones del más allá se afirma en la segunda mitad del siglo XV. La sombra amenazante del diablo se perfila. En 1478, Diego de Duero escribe: «mando mi alma a Dios Nuestro Sennor, que (...) la quiera salvar e librar de manos de nuestro adversario el Diablo» (20). Reconocemos aquí la imagen que entonces triunfaba en todo Occidente, la del Maligno que vagaba en torno a la cama del moribundo, dispuesto a apoderarse de su alma. La idea de un juicio equitativo se borra; otra diferente se impone, traumatizante, la de un combate entre el ángel y el demonio quien, no contento con las almas que le corresponden en justicia, pretende apoderarse de todas aquellas que no puedan arrancarle de sus manos. En 1484, la plegaria de Luys de Museo se convierte en una verdadera llamada de socorro: «pido por merçed a la Santisima madre suya, Nuestra Sennora la Virgen Maria, le plega rogar por mi, pecador (...) y ruego a Sennor San Miguel, angel, que la quiera reçebir [el alma] e presentar ante la su Santisima Magestad e que la (?) e defienda del poder del Diablo que no la enpesca» (21).
El miedo de Luys de Museo, su percepción dramática del tránsito al más allá parece entonces compartida por todos. Pedro Gutiérrez de Fuentes no escapa a ella, y así, en 1497, dicta su testamento «por servicio de (...) Nuestra Senora la Virgen Maria (...), de lo qual, con los bien aventurados mis abogados, Senor San Pedro e Senor San Gerónimo, e con toda la Santa Corte çelestial, suplico e pido por merçed sean ynterçesores por mi anima [an]te [su] alta Magestad» (22). Esta visión del juicio inmediato puede parecer más sosegada que las percepciones del siglo XIV. Pero ¿por qué ampliar de este modo el rango de sus aliados, si no es porque la parte adversa se hace más amenazante y el resultado del debate más incierto?
Los vallisoletanos se rodean de santos intercesores. Pedro Gutiérrez de Fuentes, como hemos visto, elige a San Pedro y a San Gerónimo. Se puede citar el ejemplo de Teresa Sánchez que, en 1341, dota la fiesta de San Juan Bautista y la de San Briz «por que los dichos santos sean tenudos de rogar a Dios por las dichas almas [de su esposo y de sus hijos difuntos]» (23). También se hace cada vez más frecuente en el siglo XIV y sobre todo en el XV asociar un aniversario con la fiesta de un santo, aun cuando tradicionalmente el día elegido es el del fallecimiento y algunas veces el de los funerales. Sin embargo, la Virgen se mantiene como la más solicitada de los intercesores. El culto mariano no es una característica de Valladolid, ni de los últimos siglos de la Edad Media; conoce una gran difusión en todo Occidente a partir de 1250. En los siglos XIV y XV, numerosos vallisoletanos se encomendarán a él con fervor. Basta recordar, como ejemplo, la misa diaria fundada por Teresa Sánchez en 1341, cuya dotación es luego aumentada en fecha desconocida por Pero Martínez de Rua (24); después, en 1378, por Froila García (25); y finalmente, en 1378, por Juan Martínez de Rioparayso (26). Puede notarse, aunque no es seguro que se trate de la misma ceremonia, que Luys Vázquez de Benavente dota una misa mariana semanal en 1472 (27).
Más tardiamente se multiplican las referencias a la Pasión. Ya en 1355, Elvira García escribía: «do e ofresco la mi alma al mio Sennor Jhesu Christo, que la formó, la compro e redimio por la su Santa Sangre Preçiosa» (28). La fórmula permanece sin cambios durante muchas décadas; todo lo más se observa una mayor frecuencia después de 1390. Después, en 1478, Diego de Duero precisa la naturaleza de sus esperanzas: «mando mi alma a Dios Nuestro sennor, que [la] crio e la redimio por la su presçiosa sangre, que el, por los meritos de la su Sagrada Pasion, la quiera (...) levar a su Santa Gloria de Parayso» (29). Esta esperanza en los méritos de la Pasión, nueva transformación de una incertidumbre creciente sobre el resultado del juicio individual inmediato, encuentra su más clara expresión en el preámbulo del testamento de Pero Gutiérrez de Fuentes, fechado en 1497. En el que se lee: «le plega [a Cristo] poner los meritos de su Sagrada Muerte e Pasion que por mi e por todo el vniversal linaje reçibido en el Santo Arbol de la Vera Cruz, perdonar mis culpas y pecados, mandando aposentar mi anima en la su Santa Gloria e Parayso para donde fue criada, conprada e redemida» (30).
Este tono dramático en las percepciones del más allá puede parecer paradójico en una época en la que la introducción del purgatorio venía a romper la terrible alternativa que hasta entonces oponía radicalmente la suerte de los elegidos y la de los condenados. Se han avanzado muchas explicaciones para justificar este fenómeno sin que ninguna verdaderamente haya logrado imponerse (31).
Es cierto que toda la vida religiosa, en los albores del siglo XVI, estaba dominada por una estética morbosa. Se observa también el desarrollo de una ferviente devoción cristológica de la que hemos visto algunas huellas a través de las referencias insistentes sobre la Pasión. Esta devoción se afirma en un contexto de espiritualidad evangélica; una obra como De Imitatione Chisti, generalmente atribuida a Thomas de Kempis, ha contribuido en buena medida a ello. La valoración de la personalidad de Cristo lleva a replantear las condiciones de la salvación. ¿Son realmente eficaces las obras? ¿No es mejor depositar la confianza en los méritos de la Pasión, implorar misericordia divina y someterse a la voluntad de Dios, en vez de acumular sufragios? Estos interrogantes, cuyo desarrollo en la comunidad cristiana merece ser precisado, alimentaron un clima de incertidumbre. Y por otro lado, ¿experimentaban los vallisoletanos los miedos expresados en los preámbulos de sus testamentos?
No se puede aportar una respuesta firme a esta pregunta, pero no hay ninguna duda respecto a que el fin del siglo XV es una etapa esencial en la evolución de las creencias. El más allá estaba entonces definitivamente cristianizado. Todavía había algunas reminiscencias de actitudes anteriores; brujas y magos continuaban manteniendo sus turbios contactos con el mundo de los muertos. Pero, por otra parte, las visiones del más allá se iban haciendo poco a poco más formalizadas -y después dominadas-. La imaginería del juicio individual inmediato, del purgatorio y de sus penas, enriquecida sin cesar a partir del siglo XV, limitó la imaginación popular e impuso los modelos ortodoxos. De otra parte, con el purgatorio, incluso los propios muertos estaban implicados en el sistema entonces estructurado por el cristianismo: el de la penitencia. El ideal de santidad que se impuso a finales de la Edad Media no se parecía ya apenas al que había prevalecido algunos siglos antes. La esperanza de llevar acabo en este mundo una vida perfecta, libre de todo pecado pertenecía al dominio de las ilusiones. La falta estaba por todas partes; ninguno parecía poder guardarse de ella.
Si no se puede escapar de ella, es preciso conseguir lavar las manchas del pecado. Desde la segunda mitad del siglo XII, la práctica de la confesión va ganando terreno. En 1215, el IV Concilio de Letrán hizo de ella una obligación anual. La penitencia se estableció como la clave de la vida cristiana. El purgatorio, que ofrecía a los difuntos la posibilidad de liberarse de sus faltas, implantaba esta preocupación incluso en el más allá.
(Traducido del francés por Emilio Olmos Herguedas).
____________
NOTAS
(1) Véase A. RUCQUOI. Valladolid en la Edad Media. 2 vol Ed. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1987.
(2) Testamento de Juan Gonçález. A.C.V. leg. 16, nº 22.
(3) Testamento de Ruy Bravo. A.C.V. leg. 15, nº 8.
(4) A.C.V. leg. 16, nº 31
(5) A.C.V. leg. 16, nº 27
(6) Sobre los orígenes y las modalidades de la formulación teórica del purgatorio, véase J. LE GOFF. El nacimiento del purgatorío. Ed. Taurus. Madrid; 1985.
(7) Puede verse en J. CHIFFOLEAU. La Comptabilité de l'au-delá. Les bommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon á la fin du Moyen-Age. Roma, 1980. Véase también la puesta al día realizada por M. FOURNIER en “La représentation de l'au-delá et le purgatoire á St Just de Narbonne" Le grand retable de Narbonne, 1990, pp. 45-55.
(8) Publicado por M. MAÑUECO VILLALOBOS y J. ZURITA NIETO. Documentos de Santa María la Mayor de Valladolid. Valladolid, 1920. Vol. 2, p. 402 (doc LXXI).
(9) A.C.V. leg. 16, nº 30
(10) A.C.V. leg. 16, nº 32.
(11) Testamento de Alonso Fernández. A.C.V. leg. 16, nº 31
(12) A.C.V. leg. 16, nº 25.
(13) La fe no obedece a ninguna forma de racionalidad; asume sin molestias las contradicciones, entre creencias o entre creencias y la práctica. Paul Veyne califica este fenómeno de “balcanización del campo simbólico”. Sobre las modalidades de creencias, véase su obra Les grecs ont-ils cru à leurs mythes? París, 1983.
(14) A.C.V. leg. 16, nº 23.
(15) A.C.V. leg. 16, nº 34.
(16) A.C.V. leg. 15, nº 5.
(17) A.C.V. leg. 16, nº 32
(18) A.C.V. leg. 15, n." 8.
(19) Es el caso del dominico Vicente Ferrer a comienzos del siglo XV.
(20) A.C.V. leg. 16, nº 60.
(21) A.C.V.leg. 16, nº 27.
(22) A.C.V. leg. 16, nº 28.
(23) A.C.V.leg. 17, nº 12.
(24) A.C.V. leg. 16, nº 49.
(25) A.C.V.leg. 16, nº 33.
(26) A.C.V. leg. 15, nº 5.
(27) A.C.V. leg. 12, nº 3.
(28) A.C.V. leg. 15, nº3.
(29) A.C.V. leg. 16, nº60.
(30) A.C.V. leg. Nº28.
(31) Siguiendo a Johan Huizinga, algunos investigadores han afirmado que a finales de la Edad Media Occidente estaba dominado por un terror ante la muerte y ante el más allá. Esta tesis está siendo cuestionada en la actualidad. Puede encontrarse, por ejemplo, una opinión contraria a ella en: A. Arranz Guzmán, “La reflexión sobre la muerte en el medievo hispánico ¿continuidad o ruptura?” en La España medieval, V (1986), vol. 1, pp. 109-124. Jacques Le Goff por su parte afirma: “El purgatorio había modificado la actitud de los cristianos frente a los últimos momentos de la vida. El purgatorio dramatizó esta última fase de la existencia terrena, cargándola de una intensidad mezclada de temor y esperanza. Lo esencial, la alternativa del Infierno o Paraíso, podía jugarse aún en el último minuto. Los instantes postreros eran los de la última posibilidad”. El nacimiento del Purgatorio, p. 413. La explicación es bastante atractiva incluso cuando no pasa de ser una hipótesis.
