* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
143
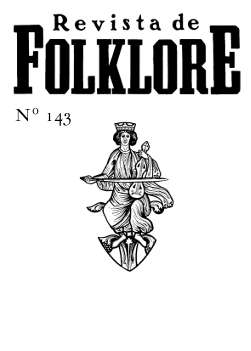
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS FIESTAS DE ESTIO EN MADRID (I)
FRAILE GIL, José ManuelPublicado en el año 1992 en la Revista de Folklore número 143 - sumario >
Mayo, el mes galante por excelencia, acaso sea el más festivo de todos los meses, especialmente en lo que a Madrid y su provincia toca. Ya desde sus comienzos declara esta lúdica condición; la noche del 30 de abril es esperada con impaciencia por la mocedad, ellas aguardando la ronda y la enramada que alegrarán el ánimo y el marco de su ventana; ellos, en gallardo desafío, dispuestos a traer hasta el centro de la plaza el magnífico árbol que días antes habían predestinado a tal menester. La fiesta del mayo, revistió un complicado ritual que hoy se nos presenta muy simplificado a causa del desgaste que el tiempo y las influencias externas han ido ejerciendo en esta celebración; no obstante, podemos diferenciar claramente el mayo-fiesta, el mayo-canción, el mayo-árbol y el mayo-persona distinguiéndose en este último epígrafe un subapartado al que podríamos denominar matrimonio entre mayos. Este emparejamiento temporal, no formalizado por la autoridad pero sí por el Derecho consuetudinario, tuvo su época de auge durante todo el siglo XIX en la capital del reino y se prolongó su uso en las aldeas hasta mediado este siglo XX.
Colocadas en dos orzas de barro, o en las copas de un rodanjo y calañés, tantas papeletas como mozos y mozas hubiese en el lugar aquel año, se procedía en juiciosa ceremonia a sacar sendos papelillos y cantar en alta voz los nombres de la pareja unida por la suerte. Los mayos así elegidos adquirían derechos y obligaciones; él, a rondar, enramar y regalar a su maya; ella, a abrir el baile con su mayo, aún cuando hubiere novio formal, y a llevarle las rosquillas en la mejor fuente que se tuviera en casa. Estas prebendas se cumplían en determinadas fechas que jalonaban el tradicional almanaque: el Corpus y su octava, el día del Cordero, la Ascensión...
En la ciudad de Madrid esta costumbre se llevaba a cabo el primer día de cada año, recibiendo la denominación de estrechos, o más bien echar los estrechos. A tal menester vendíanse por las esquinas, durante el mes de diciembre, unos pliegos de colores a modo de aleluyas en los que, a más de un recuadrito en el que inscribir con tinta el nombre del participante, se leía un gracioso pareado referente casi siempre a las chanzas entre sexos.
La mitad norte de la provincia amanecía el primero de mayo con una improvisada siembra, árboles cuajados de naranjas, manzanas y peras, pañuelos de seda, cintas y quincallas, cimbreaban su fantástico ramaje ante las ventanas de las casas en donde había mozas; la jota de ronda resonaba aún en el aire cuando las tejas desperezaban el sueño en las gotas de rocío. En las vegas del Tajo, del Tajuña, del Henares... las Vírgenes en sus ermitas amanecían radiantes, un poco ruborizadas, como las mozas de a quince, porque en la noche pasada les vino a traer la ronda el canto de sus lindezas; después marcharon los mozos a cantar ante las rejas el retrato de sus damas, pintando de pies a cabeza la estampa de sus madamas.
Pasito a paso avanzaba mayo, se recogían las colchas moruna y de confites que fueron improvisado dosel de las hieráticas mayas, flor femenil de la majeza del barrio; entronizada en su sillita e la reina y rodeada de sus damas, la maya permanecía en su estrado hasta el caer de la tarde teniendo a veces que ser sustituída en tan pesado menester. Sus compañeras, mientras, pedían bandeja en mano: "un cuartito pa la maya que es bonita y galana".
Las mismas calles, llegado el día 3 de mayo, veían erigirse en portales y ventanas los altares de la Cruz. Las niñas, de ocho o diez años eran las encargadas de levantar y alhajar estos pequeños oratorios; sobre tosca mesa castellana se ha tendido un mantelito de lienzo, o el achinao pañuelo que a tal fin cedió la droguera del principal; centra el bodegón una estampa de Santa Elena abrazada al madero santo, la flanquean dos búcaros de cristal, uno algo esportillado, y como riquísima presea se ve esparcido por el ara un manojito de hilos que arraciman cuentecitas de colores, medallitas de peltre y una reliquia de dudosa procedencia. Y otra vez el pregón, otra vez la cantinela destinada a arañar la voluntad y el maltrecho bolso de la vecindad: "cinquito pa la Cruz de mayo".
El meridiano del mes lo marca San Isidro, titular patrono de la coronada villa y, por tanto, merecedor de un capítulo aparte. Hoy su verbena no es sino una de tantas cuantas se celebran durante el estío en Madrid; antaño fue romería, pues Madrid se salía hasta la ermita que, pasado el río, se levanta en el huerto donde el Santo Labrador hizo manar agua clara hendiendo la dura peña. Pero, asunto es éste que merece más espacio.
Mucho habría que explicar sobre el Corpus madrileño. Conservó casi intacto su esplendor hasta el tiempo en que Mesonero Romanos describe su procesión casi al mediar el siglo XIX. Para el Corpus de Madrid escribieron sus autos sacramentales reconocidas plumas del Siglo de Oro, especialmente Calderón de la Barca. Si en el siglo XVIII desapareció la representación de estos Autos (que se realizaba primero frente al Alcázar y después en la Plaza de la Villa), así como la construcción del aparatoso vestigio llamado tarasca que servía de alborozo a los niños y de pasmo a los aldeanos; el siglo XIX conservó una curiosa costumbre que, por muy madrileña, mencionaremos siquiera sea de pasada dado lo exiguo de este espacio.
Era la tal costumbre el sacar el cuerpo de nuestro Señor a la calle, en pública procesión, al siguiente día de celebrado el Corpus Christi; por haber comenzado esta singularidad en Roma, concretamente en la Iglesia denominada Santa María Supra Minerva, llamábase a este día el de las minervas. En él era prescriptivo regalar a las jacarandosas majas del barrio de San Andrés, parroquia donde se observaba la dicha costumbre, con aloje y rosquillas, correspondiendo ellas con la más fina encella de requesón. Veíase en la procesión al mojigón perseguir a la chiquillería con unas jigas infladas pendientes de un corderillo, al alhiguí engañarles con los higos que le daban nombre, llovían papelillos de colores sobre los moños trenzados y las alas del chambergo, caían flores y hojas verdes al paso del Santísimo... y después, en plazuelas y corrales, venga y dale a los panderos que, en pico sobre el regazo, batían sus cascabeles a las palmadas del parche; fandangos y seguidillas para bailar los manolos y acaso algún chispero que desde el Barquillo osó internarse en los cuarteles del sur.
Mucho habría que contar sobre el Corpus en los pueblos, donde el Ostensorio no descansaba en carros triunfales ni en tintineantes Custodias, sino en la albura de los rústicos altares donde las norivas componían con la grana de su equipo pintoresco baldaquino enmarcado por un soberbio arco trenzado con fresno y flores; sobre la blanca sábana unos vasos de cristal con trigo sembrado en agua, y ya de un palmo de alto, testimoniaban la fertilidad implorada, de ahí que fueran las parejas que casaran en el año las encargadas de alzar cierto número de altares.
