* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
137
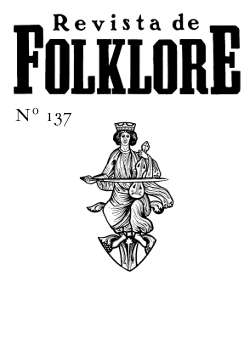
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
DE VUELTA A CASA
MACHO GOMEZ, TomásPublicado en el año 1992 en la Revista de Folklore número 137 - sumario >
Casi sin pretenderlo, con "De vuelta a casa, se cierra una trilogía formada por los títulos: “El aullido del lobo" (Nº. 125 de FOLKLORE), "Las Pastizas" (Nº. 129) y éste que ahora presento.
Sin duda, las vivencias de las gentes que pueblan nuestros campos y aldeas -antes más que ahora- bien pudieran haber sido cualquiera de las anteriores. Esta es más actual. Es el encuentro de un hombre consigo mismo y con su pasado, después de una ruptura generacional, (-desde mi punto de vista-) casi brutal.
Ya en la última Guerra Civil Española (de 1.936 a 1.939) supuso un serio revés para muchas de las tradiciones más enraizadas. Mi madre afirma que "después de la Guerra nada fue igual que antes". La pandereta, poco a poco, apagó sus sones en los bailes domingueros y el rabel dejó de marcar la pauta en las veladas invernales al amor de la lumbre. El desarrollismo posterior, con el fortísimo trasvase poblacional, nos sitúa en el punto de partida de esta historia.
Ahora, asistimos a la puesta en escena de lo que se podría considerar, en cierto modo, como la 1ª generación de la televisión, donde priman las imágenes y las formalidades, es decir, las apariencias: Nos podemos evadir con los "culebrones" y entretener con los concursos. Aún no sabemos los resultados de esta nueva forma de culturizar a la sociedad, al pueblo. Los primeros datos no parecen muy alentadores: Estamos solos entre la multitud, padecemos de estrés y, con frecuencia, no acertamos a encontrar los valores que den sentido a nuestra vida. El futuro de muchos saberes populares está en el aire; puede estar en la canción que, como un autómata, silbaba nuestro hombre.
................
Volvía por fin. Atrás quedaban muchos años de una lucha tenaz para salir adelante. Regresaba a su pequeño mundo después de 30 años. ¡Parecía un siglo y sólo eran 30 años!.
El coche se deslizaba veloz por las pistas de asfalto como una pantera rugiente deseando escapar de su jaula en busca de la selva protectora.
Mientras recorría esos primeros kilómetros en una curiosa paradoja de huida al futuro en busca de un pasado reciente, su mente iba analizando los recuerdos, sinsabores y grandezas de una niñez que ahora, en la distancia, se le antojaba feliz.
Poco a poco, se fue acercando a los personajes, casi míticos, que marcaron aquellos primeros años: La señora Engracia, con sus dotes brujeriles que él nunca pudo comprobar. ¿Sería verdad que doblaba un palo con la fuerza de su mirada? ¿Cómo podría echar agua por la punta de un trozo de hierro? ¡Qué rigidez y recelo cuando al cabo de los años se atrevían a pasar por delante de su portera!
El señor José, que era su hermano, ¡Qué mal genio tenía! Dicen que pegaba mucho a la mujer, y a los hijos, y que echó de casa a uno de ellos. Sí, a la pequeña, que estaba embarazada. Eso fue, al menos, lo que le dijo aquel amigo, un poco mayor que él, que tanto le quería...¿Qué habría sido de él?
Emilio, aquel señor dicharachero y cazador, que contaba historias increíbles y aventuras de caza. ¡Qué ingenio el suyo! ¡Con qué gracejo recitaba las coplas de la sentencia de muerte al infortunado zorro "García"!
Y "El artista mayor del pueblo", como él mismo gustaba denominarse aprovechando el doble sentido, al ser el de más de edad. ¡Qué hombre tan polifacético! Era carpintero, artesano, escultor... Hacía palos pintos, albarcas, garias, bieldos, armarios y hasta carros; además de rabeles y matracas. ¡Ah! y aquel Cristo crucificado (con cara de plato) que colgaba en la cocina entre dos almireces. También trabajaba la piedra y tenía esculpido su propio busto e innumerables pilas para que bebieran agua las gallinas.
Y aquel otro, ¿Cómo se llamaba? , que era músico y poeta. ¡Cómo tocaba la armónica, y silbaba con aquel chiflo de piedra, y tocaba el rabel, y la flauta de siete agujeros.
¡Qué pronto se había ido todo!. Volvió su mente a la realidad, después de esta primera desviación emocional, y se percató de que, poco a poco, la carretera iba siendo más estrecha, con más curvas. A punto estuvo de equivocarse en un cruce que creía seguro: "Esta no es mi carretera, que me la han cambiado", -pensó- pero, sí que lo era. Era, sin duda, el primero de los cambios que iba a observar. Todo el desfiladero de Piedrasaltas había sido remodelado. No distinguió el viejo tejo en la ladera del monte de la Luz y apenas pudo notar el deterioro del cauce del río, compañero de este viaje en este tramo del recorrido.
Se sintió intranquilo y buscó un sitio para aparcar muy cerca del cruce donde, tantas veces, de niño, soñara con aquel amor imposible, con aquella niña de ojos azules, que la Naturaleza (para no darla todas las gracias) había hecho acompañar de una nariz fea (que él nunca quiso reconocer) junto a una voz dulce y alegre; tan cristalina como las aguas de aquel riachuelo perezoso, empeñado en parar su cauce a cada remanso, a cada paso.
Contempló el paisaje y, nuevamente, volvió la calma a su interior. Las montañas, aquellas montañas madres, estaban allí, incólumes, desafiantes y, al mismo tiempo, nodrizas y protectoras del valle y del pueblo: ¡Cuántas idas y venidas a sus cumbres! ¡Cuánta paz en su interior! ¡Cuánta armonía! ¡Cuánta belleza! (...¡Cuánto dolor al marcharse!).
Reanudó el viaje. Tenía ganas de llegar. No le esperaba nadie, pero se encontraría, sin duda, con muchos amigos de la niñez, con innumerables recuerdos arrancados a pedazos por la vorágine de la vida. De nuevo se esforzó en cambiar de idea y contempló, displicente, el paisaje a punto de tomar el último desvío. Allí era donde debía estar la finca de la tía Faustina que su padre compró cuando él era niño. ¡Cómo recordaba los sacrificios para poder pagar las pocas pesetas que costó!
El viejo caserón familiar, situado en el mismo centro del pueblo, estaba como él le dejó al marcharse; ¡bueno!, a decir verdad, un poco peor. Su vecino, Remigio, había invadido, casi totalmente, la vivienda con el forraje de los animales y, como pudo comprobar más tarde, se había limitado a colocar las viejas ollas de barro en los puntos señalados por las goteras en el desván. Dos gatitos, recelosos y huraños, mostraban su malestar ante la llegada del nuevo huésped asomados desde el hueco de la puerta.
Recorrió las distintas dependencias con una curiosidad mitigada, sin prisa. Realmente, no esperaba encontrar nada en especial. Allá, arriba, desperdigados entre las ollas receptoras del agua corrosiva, empeñada en reducir a polvo la fortaleza de las vigas, ripia y tarima de roble, estaban sus juguetes. Se emocionó al coger entre sus manos el viejo buey de cartón sobre ruedas. ¡Cómo recordaba aquel día en que su madre cedió a sus berrinches y le compró el buey, ya entonces defectuoso! Era la fiesta mayor de la villa. El único día en que se iba a la feria; asombroso acontecimiento multicolor de ganados y feriantes, parlanchines vendedores de coplas y caballitos. ¡Qué imborrable recuerdo!
Aunque no había reparado en ello, colgado en la añeja viga de roble, como si de una ristra de chorizos se tratara, pendía el viejo rabel que su tío le regalara siendo niño.
Le faltaba el puente, pero conservaba, en relativo buen estado, las clavijas y las cuerdas de tripa. Era un pequeño rabel de apenas 45 cms. de longitud, correspondiendo, aproximadamente la mitad, al mástil, unos 5 cms. al clavijero y el resto a la caja de resonancia. Le cogió entre sus manos y los miró y remiró con curiosidad. La tapa de la caja era de hoja de lata y bastante oxidada. Debido a eso, presentaba más agujeros de los que, en un principio, le debió de poner su tío. Tenía la forma de un ocho, con la cara inferior abombada y un pegote de resina en el entalle. Sin duda, el haber compartido clavos y vigas donde tantas veces se ahumó la matanza, le conferían aquel color negruzco, resultando difícil de reconocer la clase de madera con la cual fue construido y, por otra parte, había ayudado a su conservación. Buscó inútilmente el puente entre los viejos cacharros, las muchas pequeñeces y hasta en las ranuras de las robustas tablas del suelo; pero no le encontró. No sin dificultad, buscó navaja y horcina con la que construyó uno nuevo y cogiendo el arco de avellano -con los crines de caballo- que pendía, asimismo, de un clavo próximo, le frotó cuidadosamente en la resina y templó, no con menor cuidado, las cuerdas del rabel. Temeroso de que se rompieran, quedaron afinadas en un tono demasiado grave; sin embargo, al poco tiempo, su voz acompañaba a las notas quejumbrosas, arrancadas con el arco, de aquel rabeluco:
Señor cura no me riña
porque no he ido al Rosario,
estuve con su sobrina
jugando en el campanario.
Se acordó entonces de su tío: El le había enseñado a tañer el rabel, acompañando aquellas canciones picarescas, antes de que se fuera para siempre. ¿Porqué se había ido tan pronto? Se empañaron de lágrimas sus ojos y, sentado en la escalera del desván, recordó las tardes de los domingos, después del Rosario, y las de mayo y octubre, y el juego de los bolos y las carreras montados en los burros cuando, al anochecer, bajaban de la vez; y tantos y tantos juegos distintos: ¿Seguirían jugando de la misma manera los niños del pueblo?
Colgó de nuevo en la viga el arco y el rabel y contempló la apolillada pandereta y las vistosas castañuelas que pendían de los clavos próximos.
Tropezó con una caja de zapatos al bajar y el traspiés le trajo de nuevo al pensamiento su infancia y juventud: Las escapadas al desván, incomprensiblemente, prohibidas por su madre. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Se acomodó como pudo en el viejo banco de la cocina, testigo mudo del tiempo, empeñado en mantener una aparente sobriedad que la polilla y los insinuantes quejidos de su funcionamiento se encargaban de desdecir.
No tenía televisión, ni radio, y el periódico estaba en el coche. De manera displicente dejó vagar la vista por la pequeña estancia. Seguramente, durante toda su vida infantil, jamás había tenido el tiempo, el humor, (o la paciencia), suficientes para indagar en cada rincón. El tiempo no había pasado en balde: Allí estaban las sempiternas vigas más raídas que nunca y el armario de carpintero, ¡eso sí!, tan funcional en su arcaicidad, tan estoico como una estatua; pero doblado en sus travesales, con su fresquera donde, en otro tiempo, se amontonaban unos pocos cacharros, ¡Cómo recordaba el queso fresco! ¡Y el jamón! ¡Y el dulce de moras que una vez le preparó su madre...!
Ahora estaba solo. Abrió el cajón de la mesa, que protestó largamente la acción con un profundo lamento. Lleno de polvo -con las letras borrosas Y las hojas amarillentas- estaba su primer diario. Aquel cuaderno que fue compañero inseparable durante mucho tiempo, durante los días más tristes de su infancia. Dudó en abrirlo ante el torbellino de recuerdos, de imágenes vivas y punzantes que podrían herir de nuevo; pero, una vez más, tuvo la valentía suficiente para enfrentarse con el pasado lo mismo que había hecho con su futuro.
Allí estaban sus primeros versos de poeta aficionado:
Solo estoy en compañía,
solo en la noche estrellada,
solo cuando ruge el viento,
solo cuando la nieve se ablanda,
solo si hablo para adentro,
solo si sufre mi alma,
solo si canto o si río,
solo, solo, más que nada.
No quiso seguir. Con emoción controlada, convino a sí mismo que la situación no había cambiado mucho. Sus familiares más cercanos y sus queridos padres, ya no estaban. Nuevamente arremetió contra él una profunda inquietud, una nostalgia pesarosa, casi temida. Entre sus muchos pensamientos no quería dar paso a la pregunta clave: ¿A qué había venido? Durante largo tiempo meditó cientos de situaciones, reales unas, imaginarias las más, y absurdas casi todas. ¿Había triunfado en la vida? ¿Pertenecía a otro "status" social? Como decía la señora Avelina: "Eso es suficiente para ser de nuestra clase" ¡Cuántos tabúes, costumbres injustas y alienantes, supersticiones, ordenanzas y diezmos, habían desaparecido!; sin embargo, habían surgido los nuevos tiranos: El estrés, la droga, el desprecio por la Tierra que nos alimenta y protege, la falta de valores, la inseguridad...
Mientras contemplaba el desorden y la negrura circundante había tomado una decisión: No vendería. Era el mejor homenaje que podría rendir a su tío, a sus padres, a sí mismo. Arreglaría, limpiaría y ordenaría lo más necesario, pero su vieja casa moriría cuando muriesen sus recuerdos y, estos, permanecían frescos y vivos. A pesar de la soledad, una extraña y agradable sensación de supervivencia, de seguridad, de tranquilidad y entereza, se iba apoderando de su persona. Su casa sería refugio de paz y sosiego cuando necesitara hacer un alto en la loca carrera de la vida.
¿El progreso trae la felicidad? Creyó absurdo -o demasiado costoso- tratar de buscar algún tipo de respuesta y se acostó.
La mañana le trajo un renovado optimismo y las montañas madres se presentaban ante sus ojos con perfiles cortantes y precisos en un día despejado. visitó cada uno de los lugares que, en un tiempo no lejano, le ayudaron a crecer (sobre todo espiritualmente) y se sintió feliz. Menos emocionante resultó el encuentro con algunos de sus convecinos y amigos: Las mismas frases hechas de siempre, la misma hipocresía... Nada digno de ensanchar sus horizontes humanos y sociales.
Al anochecer no encontró razones suficientes para permanecer en el pueblo. Preparó sus cuatro cosillas y se dirigió a su "pantera", fino y reluciente como el animal del que tomaba su nombre. Se sintió a gusto dentro de él. Realmente era su verdadero amor. Suavemente, enfiló la pequeña recta de subida y, al poco tiempo, el motor rugía a 6.000 revoluciones por minuto en busca de la jungla de asfalto.
Nuestro hombre silbaba mecánicamente una canción de moda mientras su mente repetía aquellos versos de su niñez: Solo estoy en compañía, solo en la noche estrellada...
