* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
125
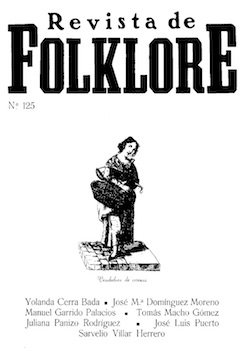
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
CUENTO “EL AULLIDO DEL LOBO”
MACHO GOMEZ, TomásPublicado en el año 1991 en la Revista de Folklore número 125 - sumario >
Cuando ni la televisión -ni siquiera la radio- habían irrumpido en los hogares, cuando no había más remedio que dialogar en las largas noches del invierno... los niños prestábamos especial interés hacia las historias de lobos. Mi abuela aseguraba que "a un señor que venía con un niño "a ratejos" ("a cuchos", a hombros, a la espalda), le salieron dos lobos en "El otero" -terreno ejido próximo al pueblo- y que le daban con el rabo en las piernas para que dejase caer al niño, precisamente por haber imitado su aullido".
Tinuco barría la cuadra parsimoniosamente, con cuidado, deteniéndose en los recovecos de la pila para la comida del cerdo y quitando la suciedad a los soportes de la añeja cerca de roble, ocasionalmente pequeño almacén para pienso del ganado. De vez en cuando, cesaba en su trabajo para atender alguna indicación de Toña, su mujer, que ordeñaba una vacuca flaca debajo mismo de sus patas.
-Acércame el "cacharro", Tinuco. Encuentro hoy muy inquieta a la "Tasuga". No vaya a ser que suelte una patada y mande al traste la leche y el "tangue".
-¡Tú, ten cuidado!, ¡No vaya a ser que te toque a ti y te rompa una pierna!.
Al mismo tiempo, en un acto maquinal, Toña vaciaba el ordeñador.
Acababa su labor, Tinuco se quedó un momento pensando y exclamó: ¡Ahora me marcho!.
-Pues, ¿Dónde vas a ir? -inquirió Toña.
-Voy a casa de mi madre a buscar al niño. Hoy andamos pronto con las labores y ya le estoy echando en falta. Además, ha dicho la maestra que parece espabilado y no quiero yo que falte a la escuela sin necesidad.
-¡Bueno hombre!. Eso que dices me parece muy bien; pero no va a pasar nada porque falte dos días más. Ya no es hora de ponerse en camino en este tiempo. Cuando te quieras dar cuenta se ha hecho de noche. ¡Y ponte a subir de nuevo con las heladas que caen y el viento de cara!.
Déjalo para el sábado. Ese día comemos pronto, preparamos la burra y vamos los tres. Tu madre seguro que quiere ver a la chiquitina. La última vez sólo tenía dos dientes...
-¡Calla mujer! ¡A saber cómo hará el sábado!. Además, si hace bueno y queremos, volvemos. ¡Cualquiera diría que hay 10 kilómetros!. En media hora estoy allá y para las ocho estoy de vuelta con el mozo.
Toña terminó de ordeñar. En vano intentó convencerle con nuevos argumentos. De todas formas conocía la cabezonería de su marido cuando tomaba una decisión. Resignada, preguntó:
-¿Qué vas a llevar?
-Pues las abarcas, la pelliza y el pasamontañas.
-¿No meriendas algo?
-No, eso ya me lo dará mi madre.
Tinuco se preparó en un santiamén. De nuevo tranquilizó a su mujer diciéndola:
-Enseguida vuelvo. Tú no te preocupes.
Cuando salía por la portera, con el palo bajo el brazo, colocando la linterna en un bolso de la pelliza y comprobando si en el otro estaban el tabaco y las cerillas, aún escuchó la voz que le gritaba desde el portal:
-¡Ten cuidado y no tardes!.
Tinuco era un hombre de 32 años. Más bien alto. De pelo rubio-castaño, al igual que las cejas y la barba, (que dejaba crecer a temporadas, coincidiendo siempre con la época fría). Su nariz chata y sus ojos claros y vivarachos, contribuían a darle un aspecto de niño grande. Su complexión era atlética, musculosa, sin una gota de grasa. Las manos gruesas, los dedos cortos. Las piernas ligeramente zambas; pero extraordinariamente ágiles: (¡Cuantas veces habían subido al monte, siempre en albarcas, bien por leña, bien a buscar alguna novilla extraviada!). En conjunto su presencia física resultaba agradable.
A todo ello unía un excelente carácter y una gran afición a las canciones de la tierra; como la que, a poco de salir, iba tarareando:
"Mañana voy a la siega
al amanecer el día...”.
Llevaba seis años casado. Desde entonces vivía en fonblanca, con cuatro fincas y cuatro vacas que aportaron a su matrimonio entre los dos. Su juventud la pasó en Aranduela, tres kilómetros más abajo. -donde ahora se dirigía-. con su madre y un hermano dos años menor que él; pues su padre murió siendo niños.
El camino formaba una curvatura con leve subida hasta el alto del Cotejón y una pronunciada bajada por una ladera escarpada hasta llegar a Aranduela. Prefería esta vereda alta, improvisada, a la tradicional, que discurría por la vaguada próxima. Así evitaba el barro y, sobre todo, disfrutaba de una sensación de dominio y libertad.
La tarde era fría, como todas las del mes de enero. Un viento gélido, cortante, había soplado durante todo el día; a pesar de que el sol, madrugador, trató de borrar cuanto antes el velo blanco con que la escarcha helada había cubierto los campos muertos. Ahora se había sosegado.
Las nubes, sin embargo, no tenían descanso y se desplazaban con prisa de un lugar a otro, describiendo extraños círculos y formando figuras caprichosas, fantasmales, que mutaban de aspecto con la misma facilidad con que se formaban.
Tinuco llegó a su destino sin ningún contratiempo. En el corral materno el niño se deslizaba sobre el carro inclinado, resguardado en el colgadizo del agua y la nieve. Un grito de ¡Papa!, seguido de una carrerilla para prenderse del cuello y darle un beso, fue el primer recibimiento. El padre le cogió entre sus brazos y le introdujo en la casa. Dentro la abuela exclamó:
-¡Rijo!, ¿Pero cómo por aquí?
-A llevarme al pequeño, que mañana tiene que ir a la escuela.
-¡Pero bueno!, ¿Tanta prisa tenías? .
-No. Lo que sucede, que un día por otro la casa sin barrer y no es bueno que comience faltando tanto.
-¡Papá!, ¡ha parido la "Josca"!.
-¿¡Ah, sí!?, ¿Y que tiene?
-Una jatuca parda. ¡Mírala como salta!.
El niño, feliz con la presencia de su padre, no opuso resistencia alguna cuando supo que volverían juntos a casa.
El hermano gritó desde el pajar:
-¡Espera un poco, Tinuco, que ahora bajo!.
Apenas transcurrió media hora mientras merendaron un poco y dieron un repaso, de manera improvisada e informal, a los temas de siempre: La familia y los niños, las vacas, y, ¡cómo no!, el invierno.
-¡Va a nevar! -dijo la madre-. Todo el día los corvatos han andado rondando el pueblo, y hasta los tordos y gorriones se meten en las casas.
-Eso es por el frío, -respondió Tinuco-, ¡Bastante ha caido ya!. Ahora que nos deje un poco tranquilos.
Cuando Tinuco y el pequeño se despidieron era ya noche cerrada.
No faltó la última imprecación de la madre:
-¡Mira que venir a estas horas!, ¡Ten cuidado por ahí arriba!.
Con el niño de la mano y el palo en la otra, comenzó Tinuco a desandar el camino. La subida era constante, los repechos fuertes. A la mitad de la cuesta, el niño, cansado, tuvo que subir un rato a la espalda de su padre. A pesar del frío, Tinuco sudaba.
Los arbustos, brezos y matorrales circundantes, permanecían en una pasmosa quietud, despojados del poco encanto que tenían en las estaciones más cálidas. Siempre les había visto así: Raquíticos, agrupados en corraladas como prestándose apoyo, arrancando a la tierra yerma y erosionada el poco alimento necesario para subsistir. Sólo en la noche parecían tener cierta personalidad, imponiendo respeto.
No pasó mucho tiempo cuando alcanzaron el Cotejón. Tinuco tomó aliento, limpió con el brazo el sudor y, mientras adivinaba a lo lejos el pueblo y su casa, le dijo al pequeño:
-Ahora, ya puedes ir andando.
En ese momento, oyó en la distancia, potente y seguro, a la vez que lastimero y sostenido en cien matices distintos el aullido del lobo.
Tinuco intuyó la dirección: Allá en la lejana Pastiza. Y de forma irreflexiva imitó el sonido con toda la fuerza de sus pulmones.
El terreno ahora era liso y despejado. Caminaban sin dificultad por la cima de un pequeño montículo con derivaciones a ambos lados de terrenos improductivos, llenos de maleza; la cual, no conformándose con las lindes, se propagaba también por las parcelas que en época no lejana producían titos y arbejas. En la actualidad, simplemente servían de pasto a los animales durante la primavera.
Apenas habían dado unos pasos, cuando un ruido suave, imperceptible casi, le puso sobre aviso. A su izquierda, surgió de las sombras la figura tétrica y silenciosa del lobo.
Un escalofrío recorrió su cuerpo, haciéndose más patente en el cabello, donde, automáticamente, se llevó la mano para comprobar que el pasamontañas permanecía en su sitio.
Con prontitud colocó al niño sobre la espalda recomendándole: ¡Agárrate fuerte, hijo mío!.
La fiera se situó frente a él, mostrando, con el ceño fruncido, el esmalte de sus colmillos, exhalando un rugido largo y amenazador.
No se amilanó Tinuco y siguió andando. Con una mano sujetaba su preciada carga y con la otra el palo endeble que, “a lo apurao”, de poco le iba a servir, ¡Si al menos pudiera sacar la linterna!. Mas, no quiso mudar un gesto que, tal vez, diera confianza a la fiera. Esta apretó el cerco. Con el rabo golpeaba las piernas de nuestro hombre, parecía querer desviarlo de su camino hacia la maleza de la hontanada, o, tal vez, que dejara caer al muchacho. Realmente sentía miedo. Más aún cuando comprobó que, a prudencial distancia, un segundo lobo permanecía atento a las evoluciones de su compañero.
En la mente de Tinuco sólo había una idea fija: ¡Tengo que llegar!.
La última parte del viaje transcurría por un camino vecinal, limitado por los espinos de las fincas colindantes. Un nuevo temor le asaltó: el paso era estrecho y sombrío. Sin las malditas alambradas podría haber seguido "a derecho". ¡Ni una luz en el pueblo ya próximo!. Tinuco intentó un grito y luego otro. Desacompasados e ininteligibles fueron suficientes para que un perro respondiera, secundándole a coro los demás. Una luz se encendió y hasta creyó percibir algún sonido humano.
La fiera, por primera vez, dejó de obstaculizar el camino y se distanció un poco, siguiendo sus pasos. No supo Tinuco cuándo se fueron.
Llegó a casa trémulo, con un sudor frío y falto de aliento. Abrazó a su mujer y, entrecortadamente, le contó lo sucedido. Toña, dándole ánimos, sin un reproche, le preparó una tila y con salmuera le curó las piernas que mostraban claramente la dureza del castigo sufrido.
Aquella noche, Tinuco quiso que el niño durmiera con ellos. Asido contra sí.
A la mañana siguiente el campo apareció vestido de un blanco infinito. La nieve, con pesada calma, casi ingrávida, borraba, una vez más, los senderos de los hombres.
