* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
114
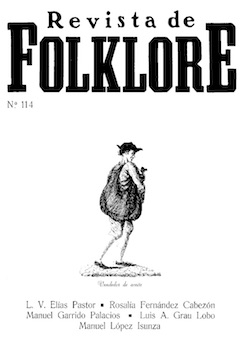
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
USOS Y COSTUMBRES EN EL QUIJOTE
LOPEZ ISUNZA, ManuelPublicado en el año 1990 en la Revista de Folklore número 114 - sumario >
El título que encabeza estas líneas requiere una puntualización: tiene un alcance muy amplio, por lo que nos limitaremos a comentar tan sólo algunos usos y costumbres -muy pocos- seleccionados del copiosísimo acervo magistralmente recogido por Cervantes en su obra cumbre. Nuestra modesta labor es algo así como sacar un vaso de agua del mar, o extraer un grano de arena de un desierto.
En los primeros renglones del capítulo I del libro se nos dice que D. Quijote era un hidalgo; pero, ¿qué es un hidalgo? En sentido lato lo eran todos los nobles, aunque ya en el siglo XVI tenía un significado más restringido: eran hidalgos los que sólo se distinguían por su linaje, pero carecían de riqueza o privilegios, si bien tenían el de usar «Don», y estaban por encima de los villanos ricos. Podrían calificarse, pues, de nobles empobrecidos, situación harto enojosa ya que, por un lado, su hidalguía los llenaba de orgullo y, por otro, sus estrecheces los «acomplejaban», como diríamos hoy, pues, en irónica expresión de Racine, «sin dinero, el honor no es más que una enfermedad».
Había distintas clases de hidalgos:.
a) Hidalgos de bragueta: Eran aquellos hombres que, llegando a ser padres de un cierto número de hijos varones -parece ser que siete- gozaban del privilegio de nobles en cuanto a los pechos y cargas. Este tipo de hidalguía, que de tan lindo nombre disfrutaba, lo concedieron los reyes para fomentar el crecimiento demográfico, favoreciendo el casamiento de hombres jóvenes, para obtener con su temprano matrimonio el mayor número posible de hijos.
b) Hidalgo de devengar quinientos sueldos: Eran los de sangre, casa y solar conocidos que, cuando recibían un agravio, como indemnización devengaban, por sentencia judicial, quinientos sueldos. En injuria igual, el villano sólo percibía doscientos sueldos. En otras palabras: llamar bastardo a un villano era más barato que llamárselo a un hidalgo; hasta ahí llegaba la injusticia social. También se llamaban «hidalgos de devengar quinientos sueldos» los hidalgos de sangre que, por haber servido al rey en la guerra, recibían dicha cantidad como paga.
c) Hidalgos de gotera: los que lo son y gozan de este privilegio sólo en un lugar determinado, y fuera de él no son tales hidalgos. El calificativo «de gotera», probablemente obedecía a que, como el agua penetra por una rendija, incidía siempre en un mismo y único lugar.
d) Hidalgo de privilegio: El que, a causa de un señalado servicio o acciÓn guerrera, gozaba de privilegios concedidos por el rey, o los había comprado.
e) Hidalgo de cuatro costados: aquél cuyos cuatro abuelos fueron hidalgos de casa y solar conocido.
Pues bien, Cervantes no especifica cuál de estas clases de hidalguía disfrutaba D. Quijote. Lo que sí podemos asegurar es que difícilmente podía ser «hidalgo de bragueta», ya que nuestro buen caballero andante no parecía, a juzgar por la descripción que de su físico nos hace el autor, muy capaz de engendrar los siete hijos varones que tal denominación requería (1).
Entre los numerosos refranes relacionados con los hidalgos, hemos seleccionado éstos:
-«Hidalgo pobre, fantasía de oro y realidad de cobre».
-«La comida del hidalgo, poca vianda y mantel largo».
-«Hidalgo de gotera, el hambre por dentro y los codos por fuera».
-«Hidalguía, hambre y fantasía».
-«A lo que deba el hidalgo, échale un galgo».
-«Hidalgo que tiene un galgo, ya tiene algo».
Veamos ahora cómo eran las prendas de vestir y los materiales empleados en su confección que usaba D. Quijote. Dice Cervantes que el resto de su hacienda «lo concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo [sic], y los días de entresemana [sic] se honraba con su vellón de lo más fino». El sayo era un abrigo largo, sin botones, que usaba la gente de campo o de las aldeas. En cuanto al velarte, voz, según Covarrubias, derivada de «vellón», era un paño muy fino tejido con dicha lana de gran calidad. Las medias que cubrían el muslo y la pantorrilla eran las calzas. El velludo, la actual felpa o el terciopelo, y, finalmente, los pantuflos, unas chinelas sin orejas ni talón, servían para estar cómodamente en casa. A juzgar por su atuendo, D. Quijote no vivía mal.
Pasemos revista a su alimentación: «Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas [sic] los viernes y algún palomino los domingos». Tampoco estaba mal. Nos intriga lo de los «duelos y quebrantos» de los sábados. ¿Qué eran esos «duelos y quebrantos»? Su origen y significado son sumamente oscuros. Rodríguez Marín sostenía que se trataba de huevos y torreznos, y, hay quien opina que así llaman en la Mancha a la tortilla de huevos y sesos. Nada, sin embargo, nos aclara el nombre dado a ese plato, ni vemos dónde estaban la tristeza del duelo ni los perjuicios del quebranto.
El capítulo IV tiene un especial interés desde dos puntos de vista: el laboral y el social. En él se nos narra la formidable azotaina que un labrador daba a su criado, y se nos dice que el labrador, «asiéndole del brazo [al criado ] le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, que le dejó por muerto». ¿Qué clase de leyes había entonces que, por el descuido de un criado, se le podía vapulear hasta «dejarlo por muerto»? Nos gustaría saber qué ocurriría en estos tiempos -mucho menos crueles e infinitamente más justos que los pasados, por más que nos quejemos- si un empresario atara a sus empleados a las encinas y les zurrara hasta el desfallecimiento; por muy graves que fueran los descuidos o faltas cometidos; o, que las amas de casa irascibles encadenaran a sus sirvientas negligentes al frigorífico y les atizaran hasta cansarse. Y, aunque el relato es fantasía del autor, indudablemente constituye un reflejo de la triste realidad de entonces.
Hay otros aspectos del capítulo que son curiosos. Uno de ellos es la cólera de D. Quijote porque, en su presencia, el labrador había calificado de mentiroso al criado. En aquella época, desmentir a alguien en presencia de una persona de categoría, era una grave afrenta para dicha persona, más que para el desmentido. No nos explicamos muy bien por qué, pero así era. Dejemos a los sociólogos e historiadores que lo averigüen.
También es sugestiva, en el mismo capítulo, la mención de los sahumados. Consistían en devolver una cosa a su dueño «sahumada», es decir, perfumada o, al menos, mejor tratada de lo que él la dio. En esto sí hemos retrocedido, y mucho, porque actualmente, si prestamos un libro, incluso a personas que tenemos por bien educadas, lo probable es que no nos lo devuelva jamás, ni sahumado ni sin sahumar.
En el capítulo IX nos encontramos lo siguiente: (...) tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y víle con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese (...)». En esto del morisco aljamiado vamos a concentrar brevemente nuestra atención, por constituir un fiel reflejo de las creencias y costumbres de entonces:
Se llamaba «aljama» el barrio donde vivían los moriscos y judíos en las distintas ciudades de España, separados de los cristianos. Hoy calificaríamos esto de «segregación racial», aunque, más que por motivos raciales, fueron segregados por razones religiosas. La «aljama» era lo que en la actualidad denominamos «gheto». Etimológicamente «aljama» se deriva del árabe «geamiun», que significa juntar o congregar. La lengua que hablaban los árabes para entenderse con los cristianos españoles era, por tanto, la «aljamía» y, «aljamiado» era el epíteto que se daba al habitante de la aljama, y también a los que hablaban dicho lenguaje. Dato curioso es que, a los aljamiados que no habían aprendido desde la niñez el castellano ni su pronunciación, para conocerles, se les hacía decir «cebolla», voz que, al parecer, les resultaba de embarazosa vocalización. Era, en definitiva, una rudimentaria prueba prosódica.
Unos personajes que dieron mucho que hacer a D. Quijote y a Sancho fueron las dueñas; son difícilmente concebibles en el mundo actual. Su misión era multifacética, por lo que leemos en la obra de Cervantes. El estado civil de las dueñas era diverso: así tenemos que «dueña» era lo mismo que señora, y, antiguamente, significaba mujer principal casada. Se deriva ese vocablo del latino «domina», transformado más tarde en «donna» y, finalmente, en Doña y dueña. Por otra parte, se llamaba también dueña a la mujer no doncella y a las señoras viudas y de respeto que vivían en palacio y en las casas de los nobles, para guarda de las demás criadas, y como autoridad en las antesalas. Se vestían de negro, con unas tocas blancas que, pendiendo de la cabeza, rodeaban el rostro, se unían debajo de la barbilla, se prendían en los hombros y, finalmente, descendían hasta la mitad de la falda. También llevaban un manto negro prendido en los hombros. Las «amas de llaves» que después hemos conocido son, en cuanto a la función que desempeñaban -todavía subsisten algunas- lo más parecido a aquellas severas y envaradas dueñas; aunque, eso si, suprimidos los lúgubres ropajes negros y las complicadas e incómodas tocas. Existían también las denominadas «dueñas de retrete». Eran dueñas de segunda clase que, a diferencia de las principales, cuidaban de las puertas del retrete. En casa de los grandes señores había una versión equivalente que eran las «dueñas de medias tocas».
Otras muchas costumbres, creencias y peculiaridades de la época pueden deducirse de ese pozo sin fondo que es el Quijote. Si Dios no dispone otra cosa, intentaremos recogerlas en futuros trabajos.
____________
(1) En el capítulo XXI, Dn. Quijote dice a Sancho: "Bien es verdad que yo soy hijodalgo de solar conocido, de posesión y propriedad (sic} y de devengar quinientos sueldos (...) ".
LIBROS CONSULTADOS
"El ingenioso hidalgo Dn. Quijote de la Mancha”:. Tomo I.. Edición de Luis Andrés Murillo. Clásicos Castalia, Madrid, 1982.
"Diccionario de Autoridades". Edición facsímil. Real Academia Española. Editorial Gredos. Madrid, 1984.
"Refranero General Ideológico Español". Real Academia Española. Compilado por Luis Martínez Kleiser. Edición facsímil, Editorial Hernando. Madrid, 1978.
