* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
347
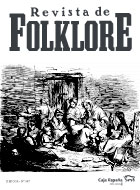
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Apuntes etnográficos de San Ciprián de Hermisende (1)
FERNANDEZ VECILLA, SantiagoPublicado en el año 2010 en la Revista de Folklore número 347 - sumario >
HOMENAJE A UN CAMPESINO (1)
Despachar la experiencia campesina como algo que pertenece al pasado y es irrelevante para la vida moderna; imaginar que miles de años de cultura campesina no dejan una herencia para el futuro, sencillamente porque ésta casi nunca ha tomado la forma de objetos perdurables; seguir manteniendo, como se ha mantenido durante siglos, que es algo marginal a la civilización; todo ello es negar el valor de demasiada historia y de demasiadas vidas. No se puede tachar una parte de la historia como el que traza una raya sobre una cuenta saldada». J. Berger (Puerca tierra)
No es corriente hacer un homenaje a un campesino, todo lo extraordinario que se quiera, pero Horacio fue, sobre todo, un campesino. Fueron los rasgos de su personalidad, su sabiduría, sus valores, sus múltiples habilidades, fiel expresión de lo que se considera lo mejor de la cultura campesina, las que yo más admiré en él y que hicieron de él un personaje extraordinario.
Si partimos del hecho de que la vida campesina es una vida dedicada por entero a la subsistencia, a la supervivencia, Horacio ha sido uno de los últimos supervivientes. Los campesinos eran aquellos que, a diferencia de los muchos que morían jóvenes, emigraban o terminaban en la pobreza más total, continuaban trabajando. Hoy se vive su total desaparición en la Europa Occidental ante el sometimiento de la economía campesina a los intereses de las grandes multinacionales agroalimentarias que, en su afán de obtener ganancias, están socavando las mismas bases en las que sustenta la vida. Pero hasta hace poco tiempo, la campesina había sido siempre una economía dentro de otra economía. Esto es lo que hizo posible que sobreviviera a las transformaciones globales que se daban en el seno de la macroeconomía. Al encontrarse en la frontera del sistema, el sistema político y social (el poder) les ofrecía el mínimo de protección. Por eso tenían que valerse por sí mismos y sus prioridades y valores, sus estrategias para sobrevivir, constituyeron una tradición que ha sobrevivido a cualquier otra del resto de la sociedad. Y Horacio ha sido portador de esa tradición, cristalizando en él, debido a su talento natural, lo mejor de la misma.
Quiero resaltar, entre las muchas cualidades que Horacio tenía, algunas de ellas. Su hospitalidad, la de él y la de Carmen, su esposa. Su manera de acogerte hacía que desde los primeros momentos, a pesar de no hablar su idioma, dejaras de ser un extraño y, si no ponías obstáculos, sentirte uno de ellos. Te ofrecían su casa y compartían contigo lo que en ella tuvieran como la cosa más natural del mundo.
Perteneciente a una familia campesina de las más humildes, desde muy joven, tuvo que luchar para sobrevivir, destacando su capacidad de iniciativa, su inteligencia práctica, aprendiendo, de manera autodidacta, a reparar máquinas de coser y relojes. Es este espíritu de lucha el que explica que, en los últimos años de su vida, dedicara parte de sus energías a solicitar ayudas y remover los obstáculos que le ponían las instituciones para la construcción de un museo para el pueblo en el que poder exponer todos los enseres, en su mayoría relojes y máquinas de coser, algunas de ellas verdaderas joyas museísticas, que había ido recogiendo en su deambular por los pueblos de la comarca. Desde joven se había dedicado a la reparación de máquinas de coser y relojes como complemento al producto del trabajo como campesino para poder sobrevivir. Los motivos que le animaban surgen de la consciencia de que su mundo prácticamente ha desaparecido y con él está desapareciendo el pueblo que le vio nacer y en el que vivió. Contra esta desaparición luchaba Horacio, no la del campesinado como clase social sometida a situaciones de existencia tan duras que nadie, en su sano juicio, querría para sí. Lo que quería era revitalizar el pueblo e impedir que muera del todo, quería dejar a las siguientes generaciones algo de lo que fue ese mundo, despertar su interés por la historia y la cultura del mundo campesino. Este motivo toma cuerpo cuando, allá por el año 80 del siglo pasado, en las largas noches de invierno, me hace depositario de la literatura de tradición oral que Carmen y él guardaban en su memoria.
Y es a través de los cuentos que me contaba, cuando Horacio ponía de manifiesto todo su talento y su personalidad. Tuve la gran suerte de disfrutar a lo largo de muchas noches de lo que fue un narrador excepcional, de humor sano y socarrón. Aprecié su sentido de la justicia, su espíritu crítico, su talante abierto y sin prejuicios y su afán de saber, de aprender. Con este afán de aprender muere al término del día, poco después de haber tocado la gaita, instrumento que se había propuesto aprender a tocar y en el que llevaba ya varios años. (Zamora, Agosto 2008).
APUNTES ETNOGRÁFICOS
Algo ha roto los murmullos del silencio en el bosque de castaños, atraviesa el pequeño y profundo valle con sus prados salpicados de robles y mimbreras, continúa por las mieses de las tierras de la ribera, verde oleaje sin fin en días de viento, algo que te detiene, penetra y sobrecoge, interrumpe por un momento el pastar calmoso de las vacas en la ladera de la montaña y remonta sus lomas cubiertas de brezo perdiéndose en el horizonte. Es el canto del carro, canto que ya no es canto sino llanto, queja profunda y agónica de un modo de vida, de una cultura que sabe que la única respuesta que puede esperar es su propio eco.
Sin embargo, en otro tiempo, era una melodía, a veces triste, otras alegre que, en su planear rampante por colinas y valles, recorría los estrechos caminos al encuentro del compadre, del vecino o amigo para que buscara un ensanche ante la imposibilidad de pasar los dos a la vez. Otras veces, cuando las gentes franqueaban los estrechos límites de su comarca impulsados por la necesidad de adquirir un producto que no se daba en esta tierra, el canto servía de cordón solidario entre los carros, siempre dispuestos a la ayuda, si uno de ellos enmudecía. O, simplemente, acompañaba al campesino en su solitario caminar.
Allí, donde el valle se abre a la luz, se encuentra el pueblo de San Ciprián de Hermisende. A él se llega por una sinuosa carretera comarcal. Según se va avanzando por ella, el río se va haciendo más presente: el verde ropaje de sus orillas, el centelleante y rápido fluir de las aguas.
Al otro lado del valle, en la vertiente de la montaña que mira al naciente, el viajero cree encontrarse con la encarnación del mito griego Gea, la Tierra, nacida de Eros y la Noche, madre nutricia, Venus recostada, de tersos pechos llenos de leche, dispuesta a amamantar a los siempre sedientos hombres, a ofrecerles sus deliciosos frutos, no siempre fáciles de conseguir.
Como un cinturón verde, alrededor de los pueblos del valle, incluso dentro de los mismos, se ven nogales, cerezos y manzanos, algún moral y otros frutales. Sobre todos ellos destacan, de manera especial, los sotos de castaños. Es el resultado de la labor y tesón de estas gentes a lo largo de muchas generaciones.
En los sotos existen árboles centenarios de troncos inabarcables que llevan escritas antiguas historias en sus cortezas rugosas. Con su fruto se han alimentado personas y animales y han aliviado más de una hambruna. En raras ocasiones, coincidiendo con ciertas épocas del año, el bosque de castaños se pone su traje de fiesta. Si se adentra en él, se produce el milagro de percibir, a través de todos los sentidos, la dimensión sagrada y mágica de la naturaleza. En esos momentos uno sabe que es parte de la corriente profunda de la vida, ya sea por la luz velada que se filtra por las ramas y matiza la intensidad de los colores, ya sea por la lluvia de sonidos, amortiguados por el oleaje de fondo producido por las hojas de los árboles, ya sea por los efectos narcotizantes de los aromas suspendidos en el aire que desprenden las flores al penetrar por todos los poros del cuerpo y que hacen que ensanches tus pulmones al igual que sucede después del chaparrón de una tormenta de verano. Son momentos en los que la vida lo inunda todo, sintiendo su palpitar. Ya no volverás a ser el mismo. Buscarás esos encuentros para poder diluirte y dejarte llevar en comunión con todos los elementos del universo. Pero las más de las veces el mirlo nos recuerda nuestra condición de extraños, avisando de nuestra presencia a sus moradores que, como a un “estrudio” (2), hubiera que expulsar del bosque.
Cerca del pueblo, en uno de los pequeños valles de la ladera que mira al naciente y que forma el valle principal por el que va el río, se ven pequeños huertos formando bancales y separados entre sí por cortinas hechas de piedras de pizarra. Se observa que están cultivados con mimo. En ellos se dan alubias, patatas, lechugas, berzas y otras hortalizas. El agua con la que los riegan proviene de manantiales que brotan en lo alto de la montaña, recogida y conducida mediante canales. Uno de estos, es el canal de “Allende”.
Al fondo del valle transcurre el Tuela, Tua para los portugueses, afluente del Duero. Es un río de frondosas orillas formadas de robles, fresnos y abedules, de sauces, alisos y algún que otro avellano. A su paso por el valle es todavía un río niño, valiente e intrépido en rápidos y cascadas, incansable y alegre, entregado al placer del juego. Cuando llega el verano, en los tramos más tranquilos y profundos, se transforma en una bella adolescente de risa limpia y cautivadora, de fresquísima y delicada caricia, materia y medio de vida de la deslizante trucha, lugar donde encuentran refugio y sustento la nutria, el martín pescador y otros animales. Deseada con ansia, en ocasiones es violentada por aquellos de letárgicos cerebros, con cartuchos de dinamita o sosa cáustica. Convertidos en veraneantes ajenos al valle, van a la búsqueda de las escurridizas truchas, siendo portadores de exterminio y muerte del río; marcados por la maldición del olvido por haber bebido de la fuente de Lete, son incapaces de reconocer sus rostros en el espejo del tiempo. Dominados por el afán de poseer, consumir y dominar, atrapados por falsas ilusiones que se nos venden como “felicidad”, son portadores de la enfermedad social que nos atenaza, la autodestrucción. Pero no siempre fue así, en su día fueron agradecidos amantes ante este don que se les entregaba con tanta generosidad, sin pedir nada a cambio.
Entre los árboles de las orillas se ven, de trecho en trecho, los restos de lo que un día fueron molinos de agua. De ellos apenas quedan un montón de ruinas. Se aprovechaba la fuerza de la corriente del río, previamente dominada mediante pequeñas presas y canales, para mover las grandes ruedas de granito. Los molinos fueron poco a poco abandonados hasta desaparecer.
Al último de los molinos que quedaba en pie, tuve la suerte de verlo aún en funcionamiento, llevado por Horacio, uno de los personajes más extraordinarios que he conocido, un Arcadio de aquellas tierras, como él mismo se consideraba, en clara referencia al personaje de la novela de García Márquez “Cien años de Soledad”. El molino estaba conservado perfectamente como si no hubiera pasado el tiempo por él. A los pocos años de irme del pueblo fue arrastrado por una crecida y no ha vuelto a ser reparado, una vez perdida su razón de ser: ahora ya no se cultiva centeno ni hay grano que llevar a moler, como tampoco queda gente que cante las fantasías que alimentaban el mito de la molinera, expresadas en una de tantas de sus canciones:
“Que vengo de moler morena de los molinos de abajo, dormí con la molinera, olé y olé, no me cobró su trabajo.
Que vengo de moler morena de los molinos de enfrente, dormí con la molinera, olé y olé, nunca dormí tan caliente.
Que vengo de moler morena de los molinos de arriba, dormí con la molinera, olé y olé, no me cobró su maquila”.
Al lado de estas pequeñas creaciones, siempre precarias e insuficientes, fruto de una relación armoniosa del hombre con la naturaleza, expresión de la riqueza de la vida, de la aplicación del tesón y sabiduría del hombre, maravillosas en su ingenioso y sencillo funcionamiento, se encuentran otro tipo de manifestaciones, hijas de una relación destructiva, dualidad constante en la acción del hombre. Según va uno adentrándose en el valle descubre que la visión de Gea, como diosa de la vida, ha desaparecido. En estos días, lo que se presenta ante nosotros es una Tierra vieja y reseca, con negras y extensas heridas producidas por fuegos recientes y el esqueleto rocoso a flor de piel, por lo que se puede deducir que la manera de satisfacer los hombres sus necesidades no siempre ha sido acertada. Construir, crear, lleva su tiempo y perseverancia en los proyectos, que abarcan casi siempre a más de una generación. La destrucción se mide por instantes.
Las causas de esta falta de armonía con la naturaleza son, con toda probabilidad, varias e interdependientes. Su convergencia bien pudiera explicar la mayoría de estos hechos: el olvido del saber popular acumulado a lo largo de los siglos, la necesidad acuciante o el egoísmo siempre desmedido. Causas insignificantes si las comparamos con las que afectan a la Tierra en su globalidad, como la destrucción de la capa de ozono, la desaparición de las selvas ecuatoriales, la emisión de gases causantes del efecto invernadero, (con el consiguiente aumento de la temperatura e importante factor de los cambios climáticos) o la contaminación del medio. El aire, la tierra y el agua se llenan de sustancias incompatibles con la vida, verdadera bomba biológica para las futuras generaciones. Todo ello es consecuencia de un sistema irracional al servicio de los poderosos, capaz de negociar con el hambre y la muerte que él mismo crea y que en su vorágine y triunfal marcha amenaza acabar con todo. Somos hijos contaminados por la leche que mamamos de nuestra madre la historia, capaces de lo mejor y lo peor.
El bosque más autóctono, el formado por robles, abedules, tejos y otras especies, se ha ido degenerando por la quema secular a que ha sido sometido por los campesinos, interesados en abrir zonas para pastos. Progresivamente ha sido sustituido por monte bajo formado de cascajos y matorral de brezo, “carqueixas” y escobas. Después de un tiempo se convierte en maraña infranqueable, refugio del jabalí y el lobo.
Más recientemente, se han unido a este entramado de intereses los de las empresas madereras y de la industria del papel, mucho más bastardos y depredadores. Donde antes había bosque autóctono o monte bajo, ahora hay un bosque de pinos híbridos, de crecimiento rápido y esquilmadores de la tierra. Es un bosque odiado e intruso que no permite otro tipo de aprovechamiento que el de su madera para muebles o celulosa. Los campesinos han considerado a este tipo de bosques una agresión a sus intereses vitales, a sus derechos y a su dignidad, por lo que se han situando de espaldas al mismo, cuando no de frente.
En el peor de los casos, el fuego, en su vorágine devoradora, unido a la erosión posterior, ha hecho perder a la tierra su manto vital, siendo sustituido por grandes cicatrices de roca desnuda, totalmente estériles. Auténtica imagen de la desolación después de la visión dantesca de un verano ardiente.
Esta contemplación de la luz y de la sombra, de la fertilidad y de la desolación, provoca en el viajero sentimientos encontrados sobre la civilización actual, tan cargada de injusticia y sufrimiento, de muerte y barbarie, de avances y soluciones, de lo que puede ser y no es. Surgen entonces, desde lo más profundo, como si de un volcán se tratara, sentimientos de rabia, de rebelión incontenible contra la resignada o interesada aceptación del actual estado de cosas.
Llegué a aquel pueblo, al cual había sido destinado como maestro, a principios de Septiembre. En mis primeros contactos con sus gentes aprecié un rasgo característico de estas tierras, la hospitalidad. A los pocos días ya conocía a la mayor parte de sus habitantes y comenzaba a vivir lo que después sería una de las experiencias más entrañables de toda mi vida y que me habría de marcar para siempre. No había pasado mucho tiempo y ya me sentía parte de su mundo, me aceptaban como a uno de los suyos a pesar de venir de una cultura y de un idioma diferente. Hasta tal punto llegaba su generosidad, que no me supuso ninguna dificultad adaptarme a los cambios que me había visto obligado a realizar: separación de la familia y los amigos, relación con nuevas gentes, nuevas tierras, en definitiva, otro mundo.
Aquellas gentes abiertas, fronterizas, “Castellanos de Galicia” (3), amantes del diálogo, allanaron cualquier tipo de obstáculo, hablaban en mi idioma cuando yo estaba presente, vencieron mi timidez, me ofrecieron sus casas, me integraron en sus fiestas, compartieron su ocio y algunas de sus inquietudes y preocupaciones.
Todo hubiera quedado en una experiencia humanamente enriquecedora si no hubiera conocido a Horacio. Era un hombre alto y enjuto, fuerte como un carballo solitario que ha resistido duros avatares a lo largo del tiempo. Los rasgos de su cara, unidos a su mostacho, recordaban a un cosaco que contrastaban con su mirada alegre y socarrona. Respiraba por todos sus poros un espíritu templado al fuego de la dura existencia; era uno de esos hombres que han hecho de sus necesidades básicas un camino abierto al exterior por el que poder transitar su espíritu curioso y aventurero. Su modo de ser le llevaba al encuentro con los demás, especialmente si venían de fuera. Este talante había hecho de sí mismo un hombre sabio.
Recorrió, hasta donde podía llegar con su bicicleta, los caminos de la comarca, pasó por sus pueblos arreglando relojes y máquinas de coser y entró en contacto con sus gentes recogiendo anécdotas, leyendas y cuentos.
Nos entendimos desde el principio; me ofreció su casa y amistad. Conocí a su esposa Carmen, menudilla y vivaracha, de respuesta rápida e inteligente. Conservaba restos de su anterior hermosura en sus grandes ojos claros y compartía con la gente del pueblo cierta desconfianza de todo lo que viniera del exterior. De fuera provenían grandes males y miserias, el poder caciquil, el poder eclesiástico y la Guardia Civil.
Con ellos viví noches inolvidables. En aquellas noches de amistad y literatura, rememorando la antigua costumbre de los “fiadeiros” (4) con un café de puchero y una “pinta” de aguardiente, descubrí el goce de la literatura oral a través de un contador genial. Mundos insólitos y sorprendentes surgían de las sombras, nítidos y luminosos. Fueron noches de plenitud, noches en las que se encontraban las partes escindidas de mi yo que, como un “vizconde demediado”, incapaz de superar las contradicciones a las que estaba sometido por el mundo exterior, hallaba el sentido y la unidad perdidos de la mano o, más bien, de la voz, del gesto y la palabra de Horacio. En sus relatos, muchos de ellos oídos a su abuela Juliana, se entremezclan historias de un mundo mítico con historias del mundo real.
Como aquella “historia de los dos hermanos”, que procedían de un pueblo cercano. En la altiplanicie pizarrosa de aquellas tierras se destacaban grandes rocas de granito, de formas ovaladas y aisladas unas de otras; un contraste sorprendente y extraño que era interpretado por las gentes más imaginativas del lugar como una prueba del “Diluvio Universal”, pues la presencia de las grandes y redondeadas rocas no podía tener otra explicación mejor que haber sido arrastradas por las aguas de un gran diluvio. Me contaba Horacio con expresión socarrona, que estos hermanos, cuando emitieron las monedas de cien pesetas, con su aleación de cinc y plata, y que al poco tiempo retiraron al superar el valor de la plata que contenía la moneda su valor simbólico, se dedicaron a falsificarlas con los pocos instrumentos que podían disponer en una herrería de un pueblo de aquella zona. Lo que sacaban de la falsificación les daba para los gastos y poco más. Su trabajo, si es que se puede llamar así, pues estaba alimentado por la pasión inventiva, era puro ingenio mal pagado. La aventura terminó con su detención al ser descubiertos, pues las monedas, por el roce, se volvían oscuras al poco tiempo.
O esta otra protagonizada por los mismos personajes que, tocados por el espíritu de Ícaro, construyeron una avioneta con el motor de una moto. Una vez terminada, buscaron un lugar adecuado que permitiera el despegue, con barranco incluido. Consiguieron elevarse en el aire en un vuelo que, a pesar de no acercarse al sol, tuvo, forzado por la ley de la gravedad, un aterrizaje no del todo ajustado según las reglas al uso, quedando el artefacto totalmente destrozado. El intrépido piloto, con más suerte que Ícaro, pudo contarlo.
Las historias se iban sucediendo de manera natural, como el canto del cuco sucede al largo invierno y la rojiza castaña del otoño al verde luminoso del verano. No era la manera de contar de “Las mil y una noches” la que permitía ir generando y entrelazando entre sí las distintas historias, era otra, era la lógica soterrada de la subversión de un orden que se quería pasar por natural, tan unido siempre a quienes detentan el poder. Los personajes de estas historias exploran los límites de la realidad, sus posibilidades, no se resignan ante una cotidianeidad que nos puede resultar asfixiante. Son personajes marcados por un destino rabiosamente humano. Su decidida afirmacióin de libertad nos insufla aires liberadores a pesar de sus fracasos. ¿O es el fracaso de esta afirmación de libertad, la persecución de metas ilusorias, vistas con ironía y suficiencia, el elemento esencial de los cuentos? Como la historia que recuerdo que contaba Horacio a grandes carcajadas. Se trata de la historia de un hombre que huía del trabajo como de la peste y, pensando cómo librarse de él, llegó a la conclusión de que lo que le obligaba a trabajar era que tenía que comer. Si conseguía vivir sin comer habría solucionado el problema. Así pues, se entregó por entero a la consecución de tal empresa. Los vecinos, cuando lo veían, le preguntaban cómo le iba. Les contestaba que los primeros días lo había pasado muy mal, pero, que ahora empezaba a sentirse bastante mejor, aunque un poco débil. De esta manera fueron pasando los días y casi consigue su propósito si no es porque los vecinos, al ver que ya no salía de casa, lo fueron a visitar y, encontrándolo tan postrado, tuvieron miedo de un fatal desenlace, por lo que decidieron, sin muchas contemplaciones, alimentarlo a la fuerza.
Así fueron pasando las noches entre cuentos, canciones, adivinanzas, leyendas y pequeñas historias. Muchas de estas historias me las contaban en su propio idioma, otras entremezclando su idioma con el castellano, según se adecuara a la situación y a mi comprensión.
Entre cuento y cuento, Carmen y Horacio me iban contando también su historia y la de su pueblo, como la historia del “Canal de Allande”. Cuenta Horacio que el canal fue construido hacia mediados del siglo XVIII por el Concejo del pueblo. “...En la leyenda que existe sobre el canal se dice que su trazado fue hecho por un pastor. Con él se riegan huertos y prados. Todos los años es reparado por los vecinos, “en concejo”, a lo que están obligados por ley, para que el canal siga haciendo su función.
El reparto del agua ha sido fuente de conflictos entre los vecinos en los últimos tiempos. Las normas para acceder al agua no han sido siempre las mismas. En una primera época, el modo de acceder era totalmente libre, sin otra limitación que guardar riguroso turno según el orden de llegada. No era raro que se tuviera que esperar, en tiempo de riego, más de un día, quedándose a dormir bajo un castaño para no perder el turno. Generalmente eran los niños y ancianos quienes realizaban estas tareas. Posteriormente, hará cerca de un siglo, surgió un modo diferente de realizar la distribución”.
Los criterios seguidos son, a todas luces, arbitrarios e injustos, repartiéndose de manera desigual y, siendo como es el agua un bien comunal, debieran de haberse sometido “a común acuerdo de todos”. Los datos aportados por Horacio así lo confirman.... “Había vecinos que tenían hasta ochenta y seis horas de riego, mientras otros se tenían que conformar con una hora y media. Si se toma en consideración la extensión de los prados y fincas, –comentaba Horacio– resulta igualmente arbitrario: hay prados de una hectárea con cuatro horas de riego, mientras que otros prados de tan solo media hectárea tienen ocho horas”.
Una explicación razonable sobre cómo fue posible que se aceptaran estos criterios tan injustos del reparto del agua es que el poder caciquil, cuya existencia venía de antiguo, era capaz de imponer sus reglas a los pequeños campesinos. Este poder se fundamentaba básicamente en la propiedad de la tierra, muy desigualmente repartida. “...No más de cinco familias eran las que poseían la mayor parte de las tierras. En situaciones de verdadera necesidad, como podía ser la falta de dinero con que pagar la contribución, acudían a casa del rico y usurero vecino a que se lo prestara a cambio de devolverle el dinero prestado con creces, previo aval de sus propiedades. También podía suceder que la muerte de una de las vacas de la pareja utilizada para el trabajo podía traer consigo esta dependencia y sometimiento (muchos vecinos tenían su pareja de vacas para el trabajo, otros, los menos, ante la imposibilidad de tener su propia pareja, se juntaban con otros para formarla). La muerte de un animal de trabajo era una gran desgracia; ¡Y no es de extrañar! De la pareja de animales para el trabajo agrícola dependía la supervivencia de la familia.
Cualquiera de estas situaciones u otras parecidas de dependencia económica podían suponer el quedar encadenados a la opresión y explotación del rico y poderoso vecino, puesto que tenían que devolver con creces la prestación, ya fuera mediante el trabajo personal o la devolución en especias o entregando sus horas de agua o pagando intereses altísimos que, ante la imposibilidad de poder satisfacerlos, solían terminar con el embargo de sus tierras y con ello la miseria”.
Estas relaciones de dominación se encuentran plasmadas en alguno de los cuentos de Horacio, como es el caso de este cuento: “...Llegada la puesta del sol, un criado, viendo que el amo continuaba trabajando y la jornada no tenía visos de acabar, le dice al amo que su jornada (5) había terminado. El amo le responde que aunque se había acabado el sol, faltaba la madre del sol. El criado se encogió de hombros y continuó trabajando durante toda la noche. El trato había sido un saco de centeno por toda la jornada. Al llegar a cobrar, el criado se presenta con un jergón (6), por lo que el amo le dice que aquello no era un saco, respondiéndole el criado: «Si no es un saco, es la madre del saco»”.
La resistencia era palpable ante aquel reparto del agua, que consideraban injusto. Los partidarios de tal estado de cosas se defendían atribuyendo un componente emocional a los descontentos, la envidia. Esta coraza ideológica de atribuir sentimientos de envidia a los vecinos que pedían nuevos criterios de reparto, les servía para ocultar lo que era una relación social desigual, atribuyendo motivos mezquinos a los demás y así poder seguir siendo a la vez los beneficiarios del reparto del agua con buena conciencia. El resultado era que los descontentos iban creciendo ante el declive del poder caciquil y se negaban a colaborar en el mantenimiento del canal. Se puede expresar en la máxima “si yo no puedo, tu tampoco”, de arraigada tradición en algunas culturas y que, a tenor de los resultados, parece ser que no ha aportado verdaderas soluciones a los problemas sociales, ya que estos, en su obstinación, continúan persistiendo. Aunque hay que decir a su favor que ha habido veces que ha servido para que los de arriba entraran en razón. ¡Claro que esto último no está garantizado en absoluto, más bien casi nunca!
Se cuenta que, durante la construcción del canal, sucedió la siguiente historia. “...Al ser construido por el pueblo «en concejo», tenía que ir uno por familia o vecino. Como se iba para todo el día, se llevaba la merienda y vino para todos. A eso del mediodía se juntaban y repartían el vino. Uno de ellos, más pobre que los demás, no llevaba merienda y no tenía a quién arrimarse. Preguntado por qué no se acercaba, contestó: «A mí me pasa lo que a la vaca que trajo cinco terneros, mientras cuatro mamaban uno tenía que estar mirando»”.
El poder caciquil se había ido debilitando al mismo tiempo que la vitalidad del pueblo. El “despegue” económico del país produjo la emigración masiva de los años sesenta dejando al pueblo sin jóvenes. Un nacimiento o una boda eran acontecimientos históricos por su rareza. Fue en aquel tiempo cuando sucedió, que la única joven que quedaba, se fue para la gran ciudad. Aquel hecho acrecentó en el pueblo la consciencia hiriente de su muerte y un sentimiento de desolación de los pocos mozos que aún no habían conseguido irse.
El pueblo ya había conocido la emigración a Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente a Cuba y Argentina. La mayoría de ellos volvían. De Cuba “traían un machete y 3.000 reales de empeño”, contaba Horacio refiriéndose a los repatriados de la época de la independencia. “...Nadie hizo capital y dejaban deudas pendientes de pagar que iban saldando con mucho esfuerzo y sacrificio”. En poco menos de un siglo, el pueblo había pasado de tener alrededor de 360 habitantes a menos de un centenar, la mayoría ya muy mayores, pero aún con fuerzas suficientes para cuidar de sus vacas, criar a los terneros, cultivar las pequeñas huertas, recoger la hierba de los prados y las castañas en otoño con las que alimentar el cerdo. Su fuente principal de ingresos era, según decían, no sin cierta tristeza, las pensiones.
Los cambios producidos a partir de los sesenta en las condiciones materiales de sus modos de vida han traído un bienestar desconocido hasta entonces. El agua y la electricidad han llegado a las casas y con ello fregaderos, aseos, cuartos de baño y aparatos eléctricos. Lo que antes era prácticamente una sola estancia, con un fogón formado por una gran losa de pizarra en medio, ahora es como cualquier casa moderna. Se cocina con gas butano y en la cocina se encuentran los electrodomésticos básicos, nevera, lavadora y otros aparatos que hacen más llevadera la vida. La manera de alumbrarse mediante velas, candiles de sebo o de carburo sólo es un recuerdo. Ya no se da el caso de amanecer con una capa de nieve cubriendo las mantas de la cama después de una noche de ventisca (la nieve penetraba por los huecos que dejaban entre sí las pizarras del tejado). Ni se respiran los vahos de las cuadras de las vacas, que subían desde la planta baja, filtrándose por entre las tablas mal ajustadas, a la planta alta habitada por las personas.
El cambio supuso también la desaparición de muchos de los oficios surgidos en la comarca al amparo de una economía de autosubsistencia. Con ellos han desaparecido los objetos y utensilios necesarios para su desempeño y todo un mundo que se desarrollaba a su alrededor. Ya no existen los picapedreros, las casas se hacen con otros materiales que resultan más asequibles y baratos que la piedra de granito y no ofrecen la dificultad de la piedra de pizarra; su uso como material de construcción requiere una gran pericia por sus formas irregulares. Se ha impuesto el ladrillo, extraño en este lugar, y cuando no es así, la gris y fría humedad de los bloques de cemento, fea estética que se impuso en la época del “desarrollismo”, cuando la gente empezó a vivir de manera más desahogada, para añadir alguna dependencia más a la casa, cuadras y cobertizos. Ni se ve a los caleros extraer la cal viva de la caliza, cal que guarda en su interior el fuego abrasador, del que se apropió en improvisados hornos alimentados con las raíces y ramas de brezo. La cal era uno de los materiales empleados, junto con la arena, el barro y el agua, para formar la argamasa que se utilizaba en la construcción de las casas. También servía para encalar las paredes. Era un trabajo temporal para el que se juntaban varios vecinos y del que obtenían algún ingreso que añadir a la deficitaria economía familiar. Este mundo de curtidores, herreros, carpinteros, sastres, tejedores y otros oficios se puede conocer por algunos de los instrumentos utilizados, utensilios que han ido a formar parte de los objetos expuestos en los museos etnográficos.
Otra manera de acceder al conocimiento de este mundo de hábiles artesanos es a través de lo que perdura en la memoria de las gentes, puesta de manifiesto en sus cuentos y, de una manera muy especial, en sus adivinanzas.
Alguno de estos oficios se resiste a morir. En el tiempo en que estuve, se seguía tejiendo en telares (7) muy primitivos y realizaban todas las labores previas que el tejer requería: hilar la lana o el lino, enrollarla en el sarillo (8) para hacer las madejas. Antiguamente se tejía con lana y lino todo lo necesario para satisfacer las más elementales necesidades que la vida requería: sábanas, mantas y colchas, telas para hacer camisas, vestidos, todo tipo de ropa interior, servilletas y manteles, costales y “farrapas” (9). También aquellos enseres como trajes y vestidos que se ponían en días solemnes y extraordinarios.
El lino se sembraba a mediados de mayo en tierras ligeras, “movidas”, media hectárea como máximo, suficiente para satisfacer las necesidades de la familia, y se recogía a primeros de agosto. Se arrancaba de noche, para que no se desgranara, por las mujeres, verdadera alma de la economía de la comarca. (Las mujeres cuidaban de los animales domésticos, hilaban, tejían, cultivaban los huertos y colaboraban en todas las labores agrícolas, aparte de atender la casa y criar a sus hijos). De la linaza se obtenía el aceite para hacer pintura con la que pintar las puertas y ventanas.
“...Cuando se encontraron la linaza y el maíz, le dijo el maíz a la linaza: – Tú, linaza presumida, que a los tres días estás nacida. – No voy a ser como tú, millo, millón, que tardas un mes en salir debajo del terrón”.
Una vez arrancado el lino, se hacían manojos de un puño, se dejaba secar y se desgranaba debajo de un castaño con unos peines de madera. Los manojitos se juntaban hasta hacer un “mollo” –treinta y dos manojitos–. Posteriormente se llevaba al río, se ponían piedras encima para que no flotara y se tenía ocho días en ablando. Después se ponía a secar de pie y extendido. Se traía para casa para hacer las “mazadelas” a finales de agosto y principios de septiembre: las mozas y mozos se reunían por barriadas y se mazaba golpeando el lino con las mazas.
En esos días los mozos rondaban a las mozas y les cantaban canciones como “A la luz de la luna voy al molino”; o esta otra:
Esta casa sí que es casa, éstas sí que son paredes, donde está el oro y la plata y la flor de las mujeres.
Estrellita forastera no tienes que acobardarte, aquí está mi corazón para quererte y amarte.
Una vez hecha la mazada, se espadaba el lino en una cuadra con una espada de madera y una “fitoida”, tabla de unos veinte centímetros terminada en punta para sacar los desperdicios que no salían con la maza. Luego había que “tascarlo” –se volvía a espadar después de pasarlo por el humo– y “asedarlo”. Esto último se realizaba con un instrumento formado por una tabla larga con unos pinchos en el centro. Se hacían dos pasadas; lo que quedaba de la primera era la estopa, el lino gordo. De la segunda pasada quedaba la “estopiña”, que era un lino finito, preparado ya para poderse hilar. El lino se hilaba igual que la lana, con una rueca y un huso, sólo que el huso del lino era algo diferente al de la lana, “husa” se llamaba. Para hilar el lino se necesitaba mojarlo a base de mucha saliva, por ello se metían una castaña o un trozo de cuarzo en la boca. El resultado del proceso era una madeja que se ponía a cocer con ceniza de negrillo o de roble, así el lino quedaba blanco, flexible y dócil. Se deshacían las madejas con la “devadeira” y se formaban los ovillos, y ya quedaba listo para tejer.
Del lino se aprovechaba todo. De la linaza se extraía aceite con el que se hacía una pintura de color rojo al mezclarse con el “bermellón”, roca de cinabrio que se da en la zona. Con ella se pintaban puertas y ventanas.
En la época en que llegué al pueblo, quedaban entre diez y doce telares y alguna tejedora. Esta resistencia a desaparecer de un mundo que se va se plasma en la pervivencia de la tradición oral, en sus adivinanzas, en sus cuentos, saber acumulado a lo largo de siglos y transmitido de generación en generación (10). Esta sabiduría del pueblo era algo más que un saber práctico. Sus adivinanzas son sorprendentes hallazgos imaginativos, minúsculas joyas literarias precursoras de las vanguardias que habían de llegar. Están llenas de humor y, algunas de ellas, de doble sentido. Uno de sus significados tiene que ver con el contenido sexual: aspecto reiterativo y juego de complicidades. En las adivinanzas, los objetos, ya desaparecidos del mundo real, perdida su materialidad, han cedido su espíritu al mundo de las palabras, quedando en ellas para siempre. Ya no representan metafóricamente a los objetos ni a las acciones que se realizaban con ellos sino a su fantasma. El aceitero (11) era sólo un recuerdo. Venía con sus barriles de aceite cargados en caballerías. El aceite salía del barril por una especie de grifo y las mujeres aprovechaban hasta la última gota. Lo mismo que ya no se ve a los comerciantes de Guijuelo, cambiando tocino por jamón a razón de 1,5 Kg. de tocino por un 1 kg. de jamón. La razón era que el tocino, ante la escasez de alimentos, daba para más, tiene más calorías y no tiene hueso.
Los vendedores ambulantes que pasan actualmente por estas tierras vienen en furgonetas a vender pescado, fruta y algún producto al que no se tiene fácilmente acceso o que, por su bajo precio, puede ser una tentación el comprarlo a cambio de cerrar los ojos sobre su procedencia o la falta de la garantía de calidad. Como así ocurrió con el aceite de colza, que fue manipulado con productos que resultaron mortalmente tóxicos para que adquiriera el color del aceite de oliva. Es uno de los mejores ejemplos de cómo afrontar la competencia del “libre mercado” de cara a obtener los máximos beneficios, sin importar los medios empleados ni las consecuencias de los mismos. Ley económica del sistema capitalista que se viene cumpliendo fatídicamente sin que sus víctimas extraigan las lógicas consecuencias.
De los molinos de agua, aparte de sus ruinas, queda esta adivinanza: “¿Qué cosa es que bebe por un pie, come por un ojo y caga por entre dos costillas?”. Su espíritu, probablemente, ha ido a refugiarse en un cuadro cubista o surrealista, esperando al pintor que le dé la nueva corporeidad. El espíritu fantasmático de alguna de estas adivinanzas, como la de la romana (12), se ha ido a materializar en los nuevos sacerdotes y adivinos postmodernos, ya sea en versión seria, como el Presidente del Banco Mundial, o en versión frívola, como cualquier Rappell de turno con sus peculiares vestimentas y amuletos.
Hay adivinanzas surgidas del mundo infantil, de sus juegos y juguetes imperecederos, aunque hoy olvidados en el desván de la memoria, pero que siguen esperando a que este tipo de sociedad consumista desaparezca, que da todo hecho ¡siempre que sea como mercancía!, y a la que no todos tienen acceso, más bien los menos. Un sistema social favorecedor de una cultura que limita la alegría de inventar, de crear mundos simbólicos con los elementos más sencillos, como sucede cuando un palo se convierte mediante la magia del niño en un veloz caballo. Juegos y juguetes que siguen esperando a ser recuperados y así poder volver al mundo real. Quiénes sino los niños, y sólo ellos, son los que pueden transformar una bellota de este modo: “Fui al monte, con lo que traje hice dos mesas, dos artesas y un canastillo para las cerezas”.
Otros objetos perduran, pero ya han dejado de ser necesarios en la vida cotidiana y su uso es infrecuente, hasta tal punto, que a las nuevas generaciones urbanas les resultan prácticamente desconocidos (13). Horacio y, en este tema de las adivinanzas, Carmen, me las contaban buscando el divertimento, el ingenio, transmitiendo, seguramente, lo que debió de ser el espíritu de los“fiadeiros” en épocas pasadas: se buscaba la complicidad de los oyentes sobre temas sobre los que no podían ser abordados abiertamente, como el tema sexual, que era uno de los significados implícitos de algunas de ellas.
No podían faltar adivinanzas referidas a sus necesidades básicas o a los animales con los que pasaban parte de su vida y que eran tan importantes en la misma. Animales que se convierten en mitológicos o surrealistas (14). Tampoco faltan los alimentos (15), como la sal o el huevo. La riqueza de las adivinanzas no se agota con estos temas. En ellas han quedado plasmadas desde la zarza a la campana (16).
Otra de las habilidades de estas gentes, sobre todo de las mujeres, es la cestería, actividad que se seguía realizando en el tiempo en que yo viví en el pueblo, aunque muy limitada a algunas cestos y poco más, pues han sido sustituidos mayormente por cubos de plástico. En épocas anteriores hacían cestas y cestos de todos los tamaños y formas, tan necesarios en su economía, pues ello les permitía recoger y almacenar muchos de los productos de las cosechas. Los cestos se utilizaban para vendimiar, recoger castañas, patatas y frutas. Se hacían “canizos”, especie de balsa para secar las castañas en la chimenea, y “cestos barrileiros”. La materia prima la obtenían de las mimbreras que plantaban en las linderas de los prados. Los setos formados por las mimbreras servían además de cercado. Las mimbres se cortan en agosto, que es cuando se extrae mejor la corteza. Se dejan tres o cuatro días en agua para que cojan flexibilidad y no se rompan. Uno de estos cestos era utilizado para poner la ropa sucia, especialmente en invierno, ya que no se podía lavar; se lo conoce por el nombre de “cesto barrileiro”. Este cesto forma parte de un relato de Horacio que gira en torno a la sumisión, con consecuencias tan esperpénticas, que hasta el mismo Valle Inclán lo podría firmar:
“...Sucedió una vez que al poco tiempo de hacer la iglesia salió una flor en la fachada de la torre por encima del campanario, que llamó mucho la atención de la gente, pues era una flor muy rara, diferente a todas las demás. Ante aquel acontecimiento se reunió la gente y como el alcalde era el dueño y señor que mandaba y ordenaba, les dijo que costara lo que costara había que alcanzar aquella flor. Estudiaron la forma de poder alcanzarla y decidieron reunir varias escaleras y atarlas, pero las escaleras se doblaban con el peso y no dio resultado. Entonces se les ocurrió juntar todos los cestos barrileiros que había en el pueblo, poner uno sobre otro hasta llegar a la flor. Pero resulta que quedaron a falta de uno. Ante este nuevo fracaso, el alcalde dijo que aquello tenía fácil solución.
– Quitad el cesto de abajo y ponedlo arriba.
Como persona de autoridad y prestigio, le hicieron caso. Al hacerlo, se derrumba la torre de cestos, matándose el que estaba arriba.
A pesar de lo sucedido, el alcalde continuó en sus trece.
– ¡Esto no puede quedar así, ya que si hemos fracasado en este intento, hay que buscar otra solución!, les dijo.
Y se le ocurrió juntar todas las cuerdas y, atándolas unas a otras, lanzaron un cabo desde lo alto del techo, logrando pasarla por encima de la torre, junto a la veleta, al otro lado. Ataron por una punta a un voluntario. En vez de atarlo por debajo de los brazos, lo ataron por el cuello. En el lado opuesto de la iglesia comenzó a tirar toda la gente, menos dos viejos, que ya no se atrevían y se quedaron mirando la escena sentados en las raíces de un castaño y liando un cigarrillo con hojas de maíz. Mientras observaban al que iba a buscar la flor, le dijo uno a otro:
– ¡Pues la cosa tiene que ser interesante, todavía no está ni a la mitad y ya le va dando la risa!”.
Literatura y vida iban de la mano como sucede en todas las culturas rurales. Cuentos, adivinanzas, canciones servían de entretenimiento en las largas noches de invierno cuando se iba de “fiadeiro”: varias familias se juntaban en casa de una de ellas y se reunían en la cocina en torno al fogón. Se hilaba, se hacía calceta, se jugaba a las cartas y se contaban cuentos que iban pasando de una generación a otra, cuentos que hoy día clasificaríamos como cuentos para niños, pero que en aquel entonces entretenían a grandes y pequeños, como pueden ser estos cuentos de lobos y raposas:
“...Un día, el lobo y la raposa salen a cazar juntos. Cazaron un carnero y se comen parte de él. La otra parte la guardan para el bautizo de los críos de la raposa y le enterraron. A la noche siguiente, la raposa fue a donde enterraron el carnero y comió un bocado. Al día siguiente, cuando se encontraron, el lobo le pregunta a la reposa:
– ¡Oye comadre! ¿Qué nombre les vamos a poner a los críos? La raposa le contestó: – Empezadallo, compadre. A la noche siguiente, la raposa va y se come otro bocado y el lobo le sigue preguntando: – ¿Qué nombre les ponemos a los críos?
– Mediadallo, compadre.
La raposa continúa yendo por la noche y el lobo preguntándole:
– Bueno, comadre. Por fin, ¿qué nombre les vamos a poner?
– Acabadallo, compadre.
Y llegó el día de bautizar a las crías y fueron al lugar donde habían enterrado al carnero. Se veía el rabo fuera y le dice la zorra al lobo:
– ¡Ay compadre! Tira que tú tienes más fuerza.
El lobo tiró y cayó patas arriba y dijo la zorra:
– ¡Tú has tenido que comerte el carnero!
– ¡Que no comadre, que yo no he comido el carnero! Yo cumplo mis compromisos.
– Bueno, pues vamos a echarnos al sol en aquella ladera y a quien le sude el rabo, ése ha sido quien se comió el carnero.
Y dicho y hecho, el lobo se acostó y durmió a pierna suelta. Mientras la raposa, que no dormía, se levanto y le meó en el rabo. Lo despierta y le dice:
– ¡Ay compadre! Así que dixes que no fuístes tú o que comisteis o carneiro e mira como te xudó o rabo.
O meo conto acabado e a voxo o culo furrucado...”.
“...Estando el lobo en la Lama da Espayela, una zona pantanosa que le servía de refugio, estirose y «estouró o rabo» (estiró el rabo) y dijo: «Mao vo a tener ruín día» (hoy voy a tener un buen día). Entonces llegó al «moiño de abaxo» (molino de abajo) y encontró una «porca con vacoriños» (un jabalí con sus crías) y díxole:
– ¡Voite a comer os vacoriños!
Y la porca contestole:
– ¡Mire, no los coma, que están sin bautizar! Vamos a bautizarlos ya. Después os pode comer.
Entonces el lobo preguntó qué tenía que hacer para bautizarlos e díxole la porca:
– Eso es muy fácil, métase por baixo do moiño e séntese en o rodecio. Eo vou arriba a votolos pra abaixo y usted va os bautizando.
La jabalina, en vez de echarle los jabatos, le echó el agua, haciendo que empezara a andar el rodecio, a dar vueltas. El lobo terminó atontado, mientras tanto, la porca escapó. Y dijo el lobo:
– «Esta pasoume, más otra nou me pasa».
Siguió más adelante y encontró a cuatro carneros en Casares y les dijo:
– ¡Oh carneiros, ahora voy a comeros!
Los carneros contestaron:
– ¡Qué ben que vinieses, nos hacía falta otro! ¡Ahora no nos comas. Primeiro vamos a partir o prado. Logo ya nos podes comer!
Y les contesta el lobo:
– ¿Qué tengo que hacer?
– Ponte en el medio do prado.
Los cuatro carneros se fueron uno a cada esquina, abrieron carrera, lo pillaron en el medio, lo dejaron maltrecho y se escaparon. y dijo el lobo:
– «Esta pasoume, más otra nou me pasa».
Siguió buscando para comer y en la Costa, lugar donde se echaba a las ovejas y se dejaban solas, el lobo las olió, vio una oveja con su corderito y se le acercó.
– ¡Ahora os voy a comer!
– Déjame criar al cordero. Voy a casa y después vengo.
Cuando estuvo lejos, echó a correr y se dijo: «Desde que soy oveja ruza (negra) nunca había llevado tan gran escaramuza».
A los críos, nada más nacer, se les ponía una especie de camisa y se les envolvía todo el cuerpo, incluidos los brazos, hasta los dos años. Se tenía la idea de que los huesos de los niños –columna, piernas– podían deformarse por su debilidad, por ello no se podía dejar de vendarlos hasta dicha edad. Se calmaba a los niños con nanas cantadas al ritmo de rueca:
CANCIONES DE NANAS
Duérmete mi niño
que tengo que hacer
lavar lo pañales,
planchar y coser
Oooh, oooh, oooh,
Oh me nino, oh,
que teu pae foi o eiró
y tua mae por la tabureta,
oooh, oooh, oooh,
no chores, me nino,
oh que xa vene a darte la teta.
No siempre se les cantaban nanas para calmarlos. Para que dejaran de llorar se utilizaban otros recursos que hoy día no veríamos con buenos ojos. “...Se rascaba en algún mueble u objeto de madera y se decía «¡Quieto! Ahí viene el Rampoño». O se roncaba sin que el niño se diera cuenta y se decía «¡Chiiss! Ahí viene o Ronco!»”.
Según crecían se iban integrando en el mundo adulto, asumiendo gradualmente sus actividades. Era la edad de jugar a la “Villarda”, “a tirar o ferro”, a los bolos y de contar cuentos:
“...Andaba un gato a murar, (al acecho) a la caza de ratones. En esto que se asoma un ratón por un agujero y ve por allí, al borde de una tinaja, un ramo de uvas (pepitas) y sale. El gato que lo ve se abalanza sobre él y el ratón, en su huida, cae a la tinaja. Cuando ya se ve ahogado, pide auxilio. El gato le dice que si lo saca seguro que se lo va a comer.
– Sácame y después me podrás comer. Lo saca y el ratón le dice: – Ahora no me comas. Deja que me seque y luego ya me comes. En un descuido del gato el ratón se escapó. – ¡Traidor! No cumpliste tu palabra. A lo que contesta el ratón: – Si lo dije es que estaba borracho...”.
Cuando los jóvenes cumplían dieciocho años, entraban en la mocedad. Este hecho se simbolizaba mediante el pago de un cántaro de vino. La mocedad era la gran protagonista de la fiesta de “Los Reyes”. Si creyeran en Baco, como los romanos, estas fiestas serían las “bacanales”. Durante una semana se comía, se bebía y se bailaba la muñéira. En la fiesta participaba todo el pueblo y el lugar de celebración era la casa del Concejo. Comenzaba el día 6 de Enero y se prolongaba durante toda una semana. En ella tenía lugar la elección del nuevo “rey” por los mozos –para ser mozo se requería haber cumplido dieciocho años y permanecer soltero–. Durante la semana de fiestas había un rey, el “rey viejo”, que terminaba su reinado, y un “virrey”, que sería coronado como nuevo rey el último día de las fiestas. El “rey” se encargaba durante todo ese año de los asuntos de la mocedad: de la música en las fiestas, de llevar a las mujeres al baile... Después de la ceremonia salían por el pueblo montados a caballo. La víspera de Reyes, por la noche, se cantaban los “Reyes” de puerta en puerta. Una característica de estas canciones que me hizo notar Horacio es que son cantadas en castellano. Iban todos los mozos acompañados de gaitero, tambor y bombo (existía tradición musical y los músicos eran del propio pueblo):
CANCIÓN DEL “REINADO”
De oriente salen tres Reyes,
todos tres en compañía,
ni preguntan por posada,
ni tampoco por comida,
preguntan por los portales
donde el Rey nacido había.
¿De quién es aquel sombrero
que relumbra en la cocina?
Es del señor Horacio
que por muchos años viva.
¿De quién es ese pañuelo
que relumbra en la cocina?
Es de la señora Carmen
que por muchos años viva.
El día de Reyes los mozos iban por todas las casas pidiendo el aguinaldo. Cada casa entregaba un costillar del cerdo. Las mozas, por su parte, junto con los niños y niñas, recogían los “ramos” que varios días antes ya habían comenzado a hacer con rosquillas, naranjas, caramelos y lo mejor de cada casa. Se mataba una ternera y a veces hasta dos. Se llevaban de quince a veinte cántaros de vino y dos cocineros para hacer la comida.
Uno de los días era el “día de los invitados”. En ese día se invitaba a todo el mundo. En el último día, se “levantaba la bandera”, salían otra vez por todo el pueblo y se volvían a dar ramos al “rey nuevo”, que iba montado en un caballo, y chorizos al “rey viejo”, que, a su vez, iba montado en un burro, dando fin a la fiesta.
Había otras fiestas, como “Las Quintafeiras”, los Carnavales, pero ninguna como la de “Los Reyes”.
En la realización de las faenas del campo siempre estaba presente algún elemento de la tradición oral.
Una de las faenas agrícolas que merece ser destacada es “Las Majas”. Como en otras muchas actividades de la comarca, sus gentes se agrupaban para realizar un trabajo cooperativo, aspecto cultural surgido de la necesidad de aprovechar al máximo los recursos humanos disponibles. Durante los meses de verano, cuando se recogía la hierba de los prados, se cosechaba el lino y el centeno, se juntaban todas las vacas del pueblo y se llevaban al “Coto”, una pradera comunal. Con un par de personas al cuidado de las vacas era suficiente. Había mucho que hacer y en un periodo limitado de tiempo. A principios de agosto, una vez segado el centeno, que se hacía con hoz, instrumento utilizado desde los celtas y mucho más apropiada que la guadaña, que era utilizada para segar la hierba de los prados, y preparadas las gavillas (17), se juntaban formando un “medonco”, que era acarreado a la era. La eras solían ser de varias familias y requerían una labor previa antes de iniciar la majada: se elaboraba una pasta formada por boñiga de vaca y agua. Se amasaba bien y se aplastaba hasta convertirse, una vez seca, en una pista. Ya en la era, el centeno se extendía formando una “meda” (18), se colocaban alrededor mollos de pié para parar los granos que saltaran y se juntaban tantos vecinos como fueran necesarios para formar una pandilla. La componían generalmente catorce o dieciséis personas. Se colocaban la mitad a cada lado formando una “banda”. Cuando una banda flaqueaba y se veía que no caían los “manales” (19) con fuerza, se les animaba diciendo: ¡Parece que va floxa a vosa banda!
Las bandas solían picarse entre sí, sobre todo si una de ellas sacaba la “tumba”. La tumba era un sonido que retumbaba, bumm, bumm, bumm. Se sacaba con tres majadores golpeando a la vez. Requería precisión y coordinación. Si esto sucedía, los que sacaban la tumba se iban a beber vino como premio a su hazaña. Se andaba para atrás y para adelante y se golpeaba tres o cuatro veces en el mismo sitio. A veces se picaban tanto las pandillas que se molía la paja.
Las mujeres eran las que daban la vuelta a la paja, “las volvedeiras”. Una vez que se habían dado dos vueltas, el centeno quedaba majado.
Los alimentos que sostenían el esfuerzo de los majadores eran el pan, el vino y las nueces.
Ya sólo quedaba la limpia, que se hacía a viento, y, por último, llevar el centeno para casa.
El centeno era la base de la alimentación. De él se obtenía la harina con la que se hacía el pan de centeno y los salvados con que alimentar a las vacas y a los cerdos.
Durante las “majas” se cantaban canciones que ayudaban a la creación del ritmo de majar y a su mantenimiento.
“CANTAR DE SIEGA”
La sirena de la noche
,
la Clara de la mañana
y el Emperador de Roma
tienen una hija bastarda.
La pretenden condes y duques,
caballeros de alta fama
y la niña como es discreta
a todos los desengaña.
Unos que ya eran viejos,
otros que no tienen barba
y otros que no tienen puños
para manejar la espada.
Sigue > > >
