* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
526
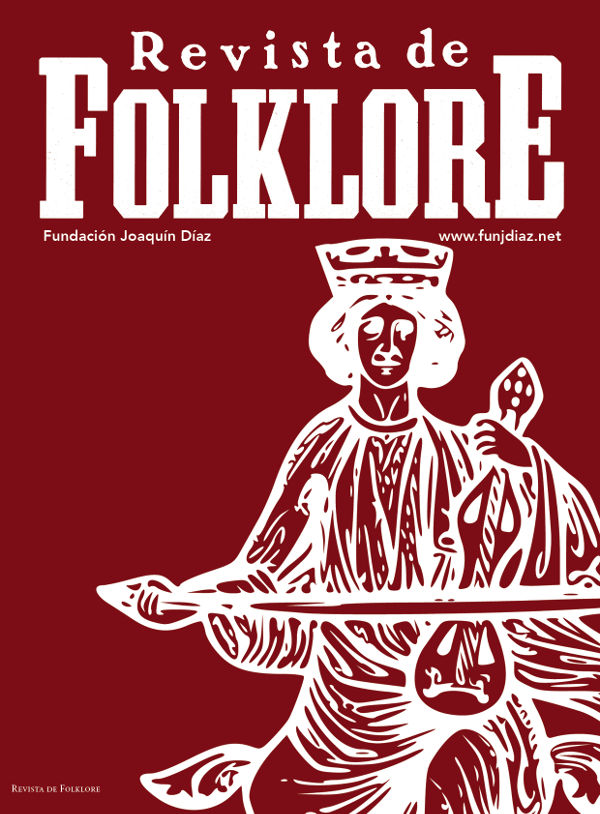
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Del arte clásico al grafiti, pasando por el románico: un motivo para una reflexión conceptual sobre el folclore y la tradición
MARTINEZ ANGEL, Lorenzo
Publicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 526 - sumario >
El Diccionario de la Real Academia Española define «folclore» de la siguiente manera: «Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular.» Y, respecto a «tradición», indica: «Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.»
Son dos definiciones, en nuestra humilde opinión, muy correctas y adecuadas. Ello no obsta para que el campo semántico de estas palabras pueda ir evolucionando con el correr de los tiempos.
Partiendo de aquí y entrando en materia, diremos que escribir y/o pintar en las paredes es, como resulta obvio, algo con una tradición milenaria. Desde, por ejemplo, los antiguos grafiti pompeyanos hasta un niño que pinte con una tiza en una pared (con manifestaciones variadas –en forma, temática e intención– en diferentes ámbitos culturales y épocas[1]) lo manifiestan claramente[2].
Mas, en nuestros días, desde hace unos años, las calles están, en parte, cubiertas de pintadas, un tipo de grafiti que han merecido calificativos variados, desde actos de vandalismo[3] a obras de arte urbano, en función de diversas circunstancias (características de los grafitis, ubicación en la que se realizan, posesión –o no– del permiso de la persona propietaria de la pared sobre la que se lleva a cabo, etc.).
Huelga repetir lo ya sabido en cuanto a que, en su vertiente más contemporánea, surgió en Estados Unidos hace unas décadas.
Dadas algunas de sus características, ¿podría, al menos parcialmente, considerarse como parte de la tradición? ¿Cabría ser estudiado desde el punto de vista del folclore, considerando su carácter popular?
No pretendemos dar una respuesta. Sencillamente nos limitaremos a realizar algunas reflexiones al respecto partiendo de un grafito, no precisamente de pequeño tamaño, que vimos casualmente hace un tiempo, situado en la parte externa de un muro, en las afueras de la ciudad de León.
Consiste (o consistió, si es que no se conservase) la representación en una cabeza, sin pelo, con dos caras mirando a lados opuestos, una sonriente y otra con un gesto que podría expresar dolor y con la boca abierta, realizada con trazos casi propios del cómic.
El (o la) artista (en nuestra humilde opinión merece tal calificativo, por las características del grafiti) que lo ejecutó (cuyo nombre ignoramos) plasmó, con un estilo original, contemporáneo y muy personal, una temática (una representación bifronte) que podría conectar con las representaciones del dios romano Jano, las cuales, a lo largo del tiempo, y con diferentes variantes[4], se documentan en la historia del arte[5]. Basta recordar, a modo de muestra, lo que un anónimo pintor románico realizó dentro del Panteón de los Reyes de San Isidoro, en el famoso calendario allí conservado, concretamente en lo correspondiente al mes de enero.
Pero el autor del grafiti no solo representó una forma bifronte, sino que plasmó un claro contraste entre ambas caras a través de su diferente expresión, una sonriente y otra no, lo cual podría también asociarse a la dualidad formada por Talía y Melpómene o, dicho de otra manera, la comedia y la tragedia, con sus máscaras representativas. Estaríamos, pues, ante un reflejo del poso cultural de la tradición clásica con un tratamiento muy personal, original y contemporáneo en perfecta simbiosis. Huelga recordar la impronta de la temática mitológica en el arte a lo largo de la historia, cuyo estudio ha generado una bibliografía inmensa y continúa siendo un tema de análisis que mantiene el interés tanto de los expertos como del público[6]. Además, el diálogo entre lo culto y lo popular sigue, como vemos, manifestándose.
Una obra como la que comentamos plantea, en nuestra opinión, interesantes preguntas: en caso de que no haya desaparecido, ¿debería exponerse en un museo[7] como, por ejemplo, el MUSAC[8]? ¿Hasta qué punto sería apropiado conservar permanentemente una obra que, quizá, ha sido pensada y realizada por su autor o autora para ser efímera, destinada a perdurar solo hasta que las inclemencias meteorológicas la deterioren, o hasta que el muro que la sostiene se caiga (o sea derribado), o hasta que otro grafitero pinte encima? Estas y otras posibles preguntas nos parecen merecedoras de una reflexión, pero se salen del hilo argumental del presente artículo[9].
Sin embargo, y enlazando con lo que comentamos al comienzo de las presentes líneas, ¿puede ser entendido el grafiti que nos ocupa como parte del «folclore», en el sentido de una manifestación cultural popular? Una muestra artística como la que hemos comentado en este artículo, tan contemporánea en la forma, ¿no habría de ser considerada, por algunos aspectos de su temática (a los que ya nos hemos referido), como el eslabón de una larguísima cadena o, dicho de otra manera, como parte de una tradición? Aunque tenemos nuestra propia opinión al respecto, nos limitamos a plantear estas preguntas como material para la reflexión.
Para quienes piensan en el folclore, en la tradición, como algo exclusivo del pasado, como algo arqueológico (en el sentido etimológico de la palabra), obras como la que aquí comentamos suponen un interesante punto de reflexión. En todo caso, y dejando ya los grafitis para hacer un comentario general, lo cierto es que lo considerado como «popular» evoluciona, se enriquece diacrónicamente, y la tradición y la más estricta contemporaneidad no han de ser necesariamente compartimentos estancos; de hecho, son capaces de crear nuevas formas como fruto de un interesante (y, en ocasiones, fascinante) diálogo cultural.
NOTAS
[1] Basta con recordar, por ejemplo, los víctores universitarios de Salamanca (y también de otras ciudades, como los que se conservan en catedrales como las de Toledo y Sevilla) o lo que el P. Athanasius Kircher escribió en cierta ocasión (Oedipus Aegyptiacus. Tomus I, Romae 1652, pp. 321–322).
[2] A veces las realidades indicadas por las palabras, como en el caso de «grafiti,» son muy variadas, ciertamente. Esto nos recuerda, por ejemplo, el caso de «magister» – «maestro» en la Edad Media, cuya polisemia, incluso, llegó a incluir el significado de «confesor» (JULIO GONZÁLEZ, Alfonso XI. I, Madrid 1944, p. 449). De hecho, en cierta ocasión pensamos que su uso en un documento concreto de 1270 podría significar «docente», pero no podemos descartar que significase «confesor», o ambas realidades a la vez (LORENZO MARTÍNEZ ÁNGEL, «De Santo Martino en San Marcelo al Instituto Juan del Enzina»: 50 años del nuevo Juan del Enzina, León 2019, 41-45, concretamente p. 42). Hoy no se usaría la palabra «maestro» para referirse a un confesor; pues bien, volviendo a los grafitis, nos preguntamos si en el futuro se seguirá empleando el término «grafiti» para indicar todo lo que hoy significa, o si se empleará otra (por ejemplo, «pintada») para aludir a algunos tipos en concreto.
[3] No entraremos en este artículo a analizar los posibles aspectos legales de, al menos, un parte de estas acciones.
[4] Por ejemplo, una cara con barba y otra sin ella, etc.
[5] Aunque también hubo representaciones bifrontes en época romana que no correspondían a Jano, como es bien sabido.
[6] Como muestra de ello, puede verse fácilmente a través de Internet una interesante conferencia que, al respecto, dictó D. Jaime Siles en el Museo del Prado en 2021, titulada «La mitología como lenguaje».
[7] Cabe recordar que ya hay museos que han abierto sus puertas a los grafitis.
[8] Mencionamos este tanto por su dedicación al arte más actual como por encontrarse, también, en la ciudad de León.
[9] Y que podrían conducir a interesantes reflexiones éticas (e incluso jurídicas, como la manera de respetar los derechos de la propiedad intelectual de la persona autora, etc.).
