* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
526
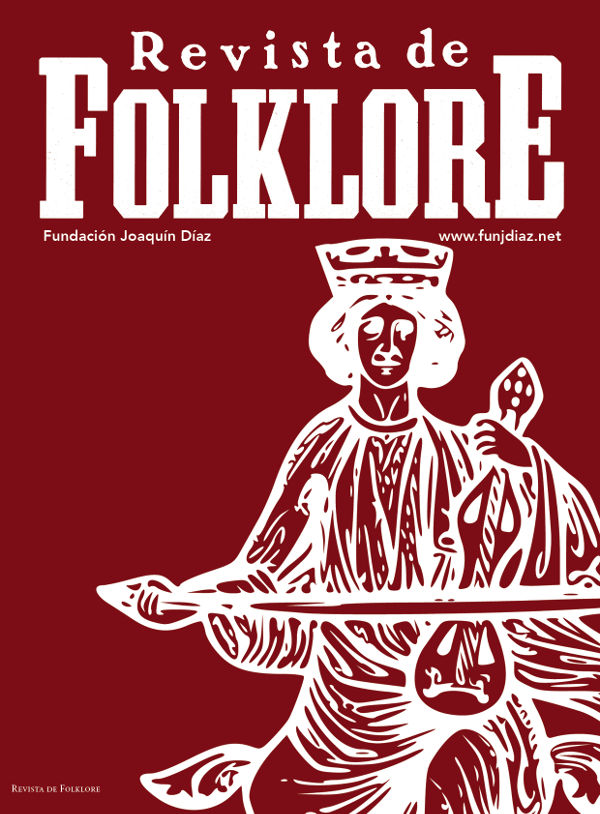
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La cruz de Santo Toribio como amuleto protector
PUERTO, José LuisPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 526 - sumario >
Para María, Ana y Pedro, que me acompañaron, el fin de semana del 21 y 22 de octubre de 2023, en una visita a Liébana y a su monasterio de Santo Toribio, en busca de raíces familiares en Turieno y Baró.
Vinculado con el santuario y monasterio cántabro de Santo Toribio de Liébana, tradicionalmente de monjes benedictinos, aunque actualmente regentado por franciscanos, en el que se venera desde antiguo un fragmento del Lignum Crucis, y al que acuden los devotos de no pocos lugares españoles cuando se realizan los periódicos jubileos, se halla el amuleto protector de la llamada cruz de Santo Toribio.
En un soleado fin de semana de octubre de 2023, en que nos acercamos a la comarca cántabra de Liébana, pudimos comprobar cómo acudía multitud de fieles, de muy diversos lugares, en autobuses, a un jubileo en el que, tras de la misa solemne, se veneraba, en larga hilera interminable, la reliquia del fragmento del Lignum Crucis, venerada en el santuario y dentro de una valiosa alhaja.
Una pequeña historia sobre el Lignum Crucis y el Jubileo de Santo Toribio
No es nuestro objetivo ahora detallar la historia de este monasterio –famoso, por otra parte por ser el epicentro desde el que irradiaran los comentarios al Apocalipsis, conocidos como Beato de Liébana (con sus valiosos y artísticos códices medievales, atesorados en España y otros países)–, ni tampoco los avatares de cómo tal reliquia de la cruz de Cristo se encuentra en él.
Pese a todo, sí queremos proporcionar algunos datos para una pequeña y breve historia del jubileo lebaniego que se celebra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, para contextualizar adecuadamente la popular cruz de Santo Toribio, sobre la que estamos tratando.
P. Victorio Zabalgojeascoa nos indica que la celebración del jubileo de Santo Toribio en este monasterio data del siglo xvi. Fue reconocido oficialmente por el papa Julio II y confirmado por el también papa León X el 10 de julio de 1515; celebrándose prácticamente sin interrupción desde entonces.
Nos dice expresamente que, en principio, «el jubileo abarca ocho días: la fiesta de Santo Toribio, 16 de abril, y los siete días siguientes. Pero, en el año 1967, el Papa Paulo VI promulgó para todo el año. Desde entonces, cuando la fiesta de Santo Toribio, 16 de abril, coincide en domingo, se inaugura el Año Jubilar lebaniego.» Al tiempo que nos indica que el tesoro que se guarda en el monasterio y santuario es el de «el Lignum Crucis, el trozo más grande de la Cruz del Señor.»[1]
Joaquín González Echegaray realiza en su trabajo una interesante cita de Ambrosio de Morales, quien, en 1572, al referirse a las reliquias que se conservan en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, indica:
Gran parte de la Crus de nuestro Redentor, en largo tres palmos y medio, y al través dos palmos más; y hay un agujero de uno de los Sagrados Clavos, y no se puede bien representar la gran veneración en que este Santo Madero es tenido, y el perpetuo concurso que a él hay [Y continúa Ambrosio de Morales insistiendo en la] «veneración con que son visitadas [las reliquias] de muchas partes, y milagros que se cuentan muchos[2].
Por tanto, desde antiguo, son numerosas las peregrinaciones al monasterio de SantoToribio de Liébana para venerar el Lignum Crucis, que es –como ya hemos indicado– el trozo más grande que se conserva, según la tradición, de la cruz en que Cristo fuera crucificado.
Fabricación de la cruz de Santo Toribio
Nosotros nos proponemos dar alguna noticia sobre ese amuleto popular, presente en el mundo campesino de varios ámbitos españoles, conocido como la cruz de Santo Toribio, que, como vamos a ver enseguida, se fabricaba, impulsado por el propio monasterio cántabro y con destino al mismo, en localidades cercanas, para ser adquirido por los devotos que acudían a él a venerar el Lignum Crucis y ser llevado a sus lugares de origen.
Poseemos unos datos muy estimables y valiosos, a través de las respuestas generales del Catastro de Ensenada, de mediados del siglo xviii, sobre la elaboración de las cruces de Santo Toribio en una concreta localidad lebaniega muy próxima al santuario, y sobre quiénes, en ella, las realizaban, con destino, sin duda, al propio centro religioso, donde se venderían a los devotos que acudían a él.
Veamos la localidad lebaniega en que se realizaban las cruces de Santo Toribio, según las informaciones recogidas en las respuestas del indicado Catastro de Ensenada.
Se trata, en concreto, del pueblo cántabro y lebaniego de Turieno (la antigua localidad de Santibáñez), ubicado en el lecho del valle, junto al río Deva, muy cerca del propio monasterio, que se halla sobre él en la ladera.
En la respuesta treinta y tres al cuestionario del Catastro, se nos indica expresamente quiénes realizan tales cruces, en qué consisten y cómo están tocadas, para adquirir sus propiedades sagradas y protectoras, por el propio Lignum Crucis custodiado y venerado en el propio monasterio. Esta es la respuesta:
hay diferentes vecinos que se ejercitan en hacer cruces, que, tocadas del brazo izquierdo del Santo Madero de la Cruz que se venera en el referido monasterio de Santo Toribio, las venden y benefician, que son Francisco de la Lama, que consideran se utiliza por ello trescientos noventa y seis reales al año; Bernardo Rábago, en trescientos; Miguel de Yuguanzo, en sesenta; Francisco de Bárcena, en los mismos trescientos; Justo de Posada, en cincuenta; Juan Gómez de Otero, en los mismos; y Benito de Bárcena, declarante, en los mismos cincuenta reales[3].
A partir de tal información, sabemos que, a mediados del siglo xviii, las cruces de Santo Toribio se realizaban en la localidad lebaniega y cántabra de Turieno, cercana al monasterio, por parte de siete vecinos, cuyos nombres concretos se nos dan y que, para adquirir su carácter sagrado y protector, tales cruces (de madera y claveteadas por unas puntas sin cabeza para formar el nombre de Santo Toribio a lo largo de la superficie de su anverso) eran tocadas por la santa reliquia del fragmento de la cruz de Cristo atesorada en el monasterio.
Hemos de suponer que tales cruces serían realizadas por parte de los campesinos de Turieno por encargo de los propios monjes, quienes controlarían el proceso tanto del encargo a tales campesinos, como de la producción por parte de ellos y de la venta en el propio monasterio a los peregrinos que a él se acercaran.
También nos proporciona el ya citado Joaquín González Echegaray una información valiosa sobre la difusión, a lo largo de la historia, de la cruz de Santo Toribio por toda España, realizada por los propios frailes, que tiene un gran interés para nuestro objetivo. Nos indica que:
Los monjes del monasterio recorrían España distribuyendo «cruces de Santo Toribio», que habían sido pasadas por la Vera Cruz. A cambio recibían cuantiosos donativos. Esta actuación se hallaba refrendada por concesiones y privilegios, tanto de Felipe III en 1608, como de Felipe IV en 1625[4].
Así, pues, son, también y sobre todo, los frailes del propio monasterio de Santo Toribio de Liébana los que, desde antiguo –acabamos de ver los privilegios reales del siglo xvii con que contaban para tal difusión–, realizaban por toda España la difusión de los cruces de Santo Toribio. De ahí que no pueda extrañarnos el encontrárnoslas en no pocos inventarios de bienes –como enseguida veremos– de personas y familias en diferentes ámbitos españoles.
Virtudes y propiedades atribuidas a la cruz de Santo Toribio
Pero hemos de hacernos una pregunta. Si los peregrinos que se acercaban a venerar el Lignum Crucis o Vera Cruz hasta el monasterio cántabro y lebaniego de Santo Toribio adquirían tal cruz, como también las gentes de nuestros pueblos, cuando los frailes lebaniegos pasaran por sus lugares a vendérselas, es porque se le atribuirían a tal amuleto religioso algunas propiedades concretas y beneficiosas para quien lo poseyera y lo tuviera en su casa.
Sobre tal interrogante, nos da una primera respuesta el ya varias veces indicado Joaquín González Echegaray, al tiempo que nos pone en la pista de fuentes históricas que reafirman y avalan lo que él nos dice. Nos indica este estudioso que: «Se suponía que el contacto con la cruz y la cadena era particularmente eficaz con los enfermos mentales, que entonces eran considerados en muchos casos como “endemoniados”»[5].
Esto es, a la cruz de Santo Toribio, se le atribuían virtudes contra los llamados «endemoniados». Por tanto, poseer tal amuleto libraba a los de la casa en que se hallaba del peligro de caer endemoniados. Y, en este sentido, –nos indica de nuevo González Echegaray– cómo «Fray Prudencio de Sandoval describe en el año 1601 lo que él presenció en persona y alude patéticamente a los gritos y espasmos de tales pobres enfermos»[6].
Y termina dándonos un nuevo testimonio del historiador Fray Antonio de Yepes[7], quien, en 1609, indica cómo: «Ninguno es llevado a visitar la Santísima Cruz … que no quede libre del demonio, y así acuden a este santuario de todas partes del reino en romería»[8].
Por tanto, la principal virtud de que está dotada la cruz de Santo Toribio es la de preservar del demonio y, también, del quedar endemoniados o poseídos por el demonio a los fieles, devotos y peregrinos; al tiempo que aliviar y sanar a quienes ya lo estuvieran (esos «enfermos mentales» a los que aludía González Echegaray).
En una guía de principios del siglos xx sobre Liébana y los Picos de Europa… (1913), se sigue incidiendo sobre la eficacia del Lignum Crucis y, por su contacto, por las cruces de SantoToribio, con la curación y alivio de los poseídos por el demonio. Y, así, se nos indica cómo:
el culto a la Santísima Cruz fue creciendo de siglo en siglo y extendiéndose a regiones muy lejanas de la comarca lebaniega, desde las cuales afluían al monasterio muy cuantiosas limosnas, mandas y legados y multitud de peregrinos, entre ellos muchos posesos a quienes la Santa Reliquia curaba de su terrible mal[9].
Acudían, pues, al monasterio de Santo Toribio posesos por el demonio a tratar de expulsarlo de sí, mediante la peregrinación y la veneración del Lignum Crucis y, por estar en contacto con él, por las cruces de Santo Toribio.
Esta guía indicada recrea la supuesta atmósfera que crearía la presencia de los posesos por el demonio que acudían a curarse al monasterio de Santo Toribio de Liébana de un modo muy plástico:
Y en las soledades montaraces y en los enlosados del atrio conventual resonarían los extraños clamores, las absurdas voces, la inaudita mezcla de blasfemias y preces de los poseídos que arrastrarían su locura por los caminos y los claustros, con gran espanto y lástima del devoto concurso[10].
Al tiempo que añade: «Esta práctica de llevar a la Cruz a los posesos se sostuvo, si bien en sucesiva disminución, hasta mitad del siglo último.»[11].
No es extraño, entonces, que, junto al monasterio, hubiera una hospedería en la que –según nos indica la guía que acabamos de citar– se alojaban peregrinos de todas partes de Europa, así como también un hospital, al que alude Joaquín González Echegaray del siguiente modo: «Para recoger a los peregrinos enfermos y pobres existía un hospital, llamado de San Lázaro, que se encontraba a medio camino entre el monasterio y la villa de Potes. De este hospital se habla en sendos documentos de 1502 y 1505.»[12].
Pese a la larga cita, creemos de interés dar alguna noticia sobre una tradición de los diversos pueblos lebaniegos en torno al monasterio de Santo Toribio, sobre el calendario festivo anual, así como sobre la fiesta mayor de dicho centro conventual y religioso, que es, al tiempo, la fiesta mayor de Liébana. Sobre todo ello, nos indica la citada guía sobre Liébana y los Picos de Europa, no olvidemos que de 1613, de hace ya más de un siglo:
Actualmente se rinde culto a la Reliquia desde el 16 de Abril al 5 de Octubre de cada año. Todos los viernes, por remotísima costumbre, debe subir al monasterio un vecino, por lo menos, de cada pueblo de Liébana, turnando todos en este piadoso servicio por riguroso orden. En la misa mayor se expone la reliquia que antes y después se da a adorar al pueblo. Iguales cultos se celebran el día 3 de Mayo, el 16 de Julio y los domingos más próximos a San Juan y San Lorenzo. El martes siguiente a la Pascua de Pentecostés la reliquia baja procesionalmente a la iglesia parroquial de Potes. Y el día 14 de Septiembre es la fiesta mayor: la Iglesia celebra la Exaltación de la Santa Cruz, y los lebaniegos todos, más muchas gentes forasteras, acuden ese día a Santo Toribio, celebrándose una romería en sumo grado pintoresca, que es de las más hermosas romerías de la Montaña[13].
No olvidemos, en fin, por si no ha quedado claro, que el Lignum Crucis venerado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana es «un trozo de la Cruz en que murió Jesús, y que era entonces el brazo izquierdo completo de la misma»[14].
Las cruces de Santo Toribio, por tanto, tocadas por el Lignum Crucis venerado en Liébana, con propiedad para preservar de quedar endemoniado, así como de aliviar y curar a los poseídos por el demonio, fueron adquiridas por los devotos y peregrinos, ya fuera en el propio monasterio, o ya por las visitas de los frailes lebaniegos a sus respectivas localidades, por la creencia en tal virtud. De ahí que no escasearan en el ámbito rural (y urbano) español.
La cruz de Santo Toribio en los inventarios de bienes
De hecho, en no pocos los inventarios de bienes (y otros tipos de documentos, como testamentos, por ejemplo), recogidos en los protocolos notariales y custodiados en los archivos históricos, de vecinos y familias de provincias cercanas (y no tan cercanas) a la propia Liébana y su monasterio y santuario, aparecen, entre las posesiones personales y familiares, tales cruces de Santo Toribio.
Nosotros vamos a poner algunos de ejemplos de la presencia de la cruz de Santo Toribio en documentos recogidos en los protocolos notariales, como pueden ser, sobre todo, los inventarios de bienes, aunque también los testamentos, en los que aparece la cruz de Santo Toribio[15], tanto en la provincia de León, como en la de Salamanca.
La cruz de Santo Toribio en la provincia de León
Hemos de tener en cuenta que, en el pasado, todo el ámbito geográfico de la Liébana cántabra perteneció a la diócesis de León. De hecho, conocemos casos en que sacerdotes de esta área cántabra fueron destinados como párrocos a localidades leonesas, donde fueron a vivir con sus familiares (padres, hermanas…) y donde terminaron arraigando, casándose algunos de sus miembros con lugareños leoneses.
Vamos poner varios ejemplos de la presencia de la cruz de Santo Toribio en inventarios de bienes y en algún testamento, en localidades de la provincia de León (que indicaremos, tras la fecha, cuando aparecen referidas), fechados entre 1663 y 1784, esto es, a lo largo de más de un siglo.
Así, nos encontramos con:
«Un Agnus Dei y una cruz de Santo Toribio mediana» (1663, Posadilla) [AHPL, PN, C. 9758, f. 231.]
«Una cruz de Santo Toribio con sus vidrieras», que se asienta en el inventario de bienes por fin y muerte de Toribio Fernández, azabachero. (1666) [AHPL, PN, C. 308, f. 135 v.]
«Una cruz de Santo Toribio granada» (1674, Mansilla de las Mulas) [AHPL, PN, C. 322, f. 41 y ss.]
«Dos cruces de Santo Toribio, la una con sus veriles». Y tres más: «Otra cruz de SantoToribio». «Otras tres cruces medianas de Santo Toribio». «Una sarta d azabache grande con una cruz de Santo Toribio buena». (1681, Villanueva de las Manzanas) [AHPL, PN, C. 342, f. 43 y ss.]
«Una cruz de Santo Toribio que declaró haberse vendido para el mismo efecto [abonar el gasto del día del entierro] en precio de siete reales y medio» (1703, Gradefes) [AHPL, PN, C. 507, f. 7 y ss.]
«Una cruz larga de Santo Toribio que tengo en la casa nueva, al licenciado Don Juan Flórez, vicario del convento, porque me encomiende a Dios» (1703, Gradefes. Manda de un testamento de un «escribano de su majestad y de la villa de Rueda del Almirante») [AHPL, PN,C. 507, f. 97 y ss.]
«Una cruz de Santo Toribio». Y: «Otra cruz de Santo Toribio» (1708, Gradefes) [AHPL, PN, C. 529, f. 296 r. y 296 v. respectivamente.]
«Dos cruces de Santo Toribio grandes» (1708, Gradefes) [AHPL, PN, C. 529, f. 308 r.]
«Una cruz de Santo Toribio mediana» (1730, Llamas de Rueda) [AHPL, PN, C. 602, s. f.]
«Una cruz de Santo Toribio con los extremos de plata». Y: «Una cruz de Santo Toribio, tres reales» (1784, Boca de Huérgano) [AHPL, PN, C. 11300, f. 14 v.]
Y, en fin: «Una cruz de Santo Toribio, cuatro reales» (1784, Boca de Huérgano) [AHPL, PN, C. 11300, f. 56 v.)
Ante el ‘corpus’ indicado, hemos de hacernos varias preguntas: quiénes son sus propietarios o poseedores, así como qué carácter tienen tales cruces de Santo Toribio, o, lo que es lo mismo, sus dimensiones y materiales de que están formadas.
En los ejemplos leoneses indicados, los propietarios de depositarios de tales cruces, son, por ejemplo, curas párrocos de lugares, en varios casos; escribanos, también en más de una ocasión; así como algún matrimonio, o alguna persona; y, en un caso, como ya hemos indicado, un azabachero, que las vendería.
Respecto al carácter de tales cruces, al definirlas y caracterizarlas, se alude a su tamaño: «mediana» o «medianas», «larga», «grandes»; a su calidad: «buena»; a su color: «granada»; a sus decoraciones: «con sus vidrieras», «con los extremos de plata», «la una con sus veriles» (vidrieras, en definitiva); a su valor: tres reales, en un caso; cuatro, en otro; o, en fin, al conjunto de alhajas devocionales de las que forma parte: «Una sarta de azabache grande». Sin olvidar que, en algún caso, se nombran meramente, sin realizar descripción ni caracterización alguna.
Hemos de deducir, de lo indicado, dos cosas: que tales cruces las solían tener, sobre todo, sectores digamos que acomodados de cada ámbito rural (párrocos, escribanos, familias más pudientes…); y que no solo eran cruces escuetas de madera (con la leyenda en su largo y ancho de «Sto. Toribio» –o algo por el estilo–, claveteada en la superficie plana de la propia madera con puntas sin cabeza), sino que tenían alguna labor de orfebrería: viriles, vidrieras, o extremos de plata.
La cruz de Santo Toribio en La Alberca (Salamanca)
Abundan también, en los protocolos notariales y, dentro de ellos, en los inventarios de bienes sobre todo, de la provincia de Salamanca, las cruces de Santo Toribio. Podríamos poner los ejemplos de varias localidades, pero, por su abundancia, uso en el ámbito joyero-devocional junto con otras alhajas de tal tipo, prolongación a lo largo de varios siglos y rasgos que presentan, nos vamos a quedar con ejemplos tomados de la localidad de La Alberca, localidad muy emblemática en la Sierra de Francia salmantina.
El muestrario que vamos a indicar sobre cruces de Santo Toribio documentadas en La Alberca (Salamanca) se extiende desde 1670 hasta 1824, esto es, a lo largo de dos siglos y medio. Helo aquí:
«Unos cuerpitos de niña con una cruz de Santo Toribio» (1670) [AHPS, PN, C. 6060, f. 29 y ss.]
«Una cruz de Santo Toribio» (1674) [AHPS, PN, C. 6139, f. 129 v.]
«Una cruz de Santo Toribio con un listón viejo» (1678) [AHPS, PN, C. 6141, f. 158 v.]
«Una cruz de Santo Toribio» (1692) [AHPS, PN, C. 6062, f. 4 r.]
«Una cruz de Santo Toribio con cuatro casquillos de plata» (1714) [AHPS, PN, C. 6099, f. 40 v.]
«Una cruz de Santo Toribio de quimera» (1739) [AHPS, PN, C. 6069, f. 79 r.]
«Una corona de Jerusalén, una borla de seda, una cruz de Santo Toribio engastonada en plata, en 20 reales» (1813) [ AHPS, PN, C. 6129, f. 38 r. y f. 41 r.]
«Un rosario engazado en alambre, una cruz de Santo Toribio engastada en plata con flechas y dos medallas de Nuestra Señora de la Peña de Francia, 50 reales» (1813) [AHPS, PN, C. 6129, f. 43 v. y f. 45 r.]
«Una corona de Jerusalén con su cruz de Santo Toribio engarzada en plata y dos medallas de Francia – 30 reales» (1817) [AHPS, PN, C. 6131. s. f.]
«Un rosario engastado en plata con una cruz de Santo Toribio y dos medallas de Francia (60 reales)» (1818) [AHPS, PN, C. 6131, f. 29 y ss.]
«Una corona de Jerusalén con su cruz de Santo Toribio engastada en plata con dos medallas de Francia (40 reales)» (1819) [AHPS, PN, C. 6132, f. 15 y ss.]
«Un rosario engastado en plata con su cruz de Santo Toribio, y cuatro medallas de plata (25 reales)» (1819) [AHPS, PN, C. 6132, f. 15 y ss.]
«Un rosario engazado en plata con una cruz de Santo Toribio, dos medallas de Francia, todo de plata – 35 reales» (1819) [AHPS, PN, C. 6132, f. 325 y ss.]
«Un rosario de azabache con su cruz de Santo Toribio, con cuatro medallas de plata – 30 reales» (1821) [AHPS, PN, C. 6132, f. 104 y s.]
«Una corona de Jerusalén con su cruz de Santo Toribio, y tres medallas de plata – 20 reales» (1821) [AHPS, PN, C. 6132, f. 166 y s.]
«Una corona de Jerusalén con una cruz de Santo Toribio engazá en plata, con un San Antonio en andas, y una medalla pequeña de Francia – 32 reales» (1821) [AHPS, PN, C. 6892, f. 25 y ss.]
«Una corona de azabache con una cruz de Santo Toribio, engastonada en plata y borlas de seda – 30 reales» (1824) [AHPS, PN, C. 6892, f. 53 y ss.]
«Una corona de azabache con una cruz de Santo Toribio, engastonada en plata y borlas de seda – 30 reales» (1824) [AHPS, PN, C. 6892, f. 53 y ss.]
«Una corona de Jerusalén con tres medallas de plata y una cruz de Santo Toribio – 60 reales» (1824) [AHPS, PN, C. 6892, f. 53 y ss.]
«Una corona de Jerusalén engazada en plata con una cruz de Santo Toribio, dos medallas de Nuestra Señora de Francia y siete gavanzas de plata» (1824) [AHPS, PN, C. 6133, f. 144 v.]
Respecto de La Alberca (Salamanca) y en torno a la cruz de Santo Toribio, hemos de hacernos las mismas preguntas que planteábamos en torno a tales cruces en los protocolos notariales de la provincia de León.
Ya hay un primer hecho llamativo: y es el de su relativa abundancia. Un segundo elemento que llama la atención es cómo tales cruces de Santo Toribio aparecen dentro de un conjunto joyero-devocional más amplio, en que no faltan, por ejemplo, rosarios de azabache o de otros tipos, así como coronas de Jerusalén (especie de rosario para rezar por cuentas), medallas y otras alhajas de tipo religioso.
Tales rosarios o coronas de Jerusalén, además de la cruz de Santo Toribio, suelen llevar medallas de plata, cuya advocación, mariana, se nos concreta en algunos casos, como es la de Nuestra Señora de la Peña de Francia, de la que aún existen en esta localidad algunas antiguas medallas caladas de plata, muy populares, que suelen aparecer en rosarios y en las alhajas de determinados tipos de indumentarias tradicionales femeninas.
Y no faltan, acompañando a la cruz de Santo Toribio y a las medallas de la Peña de Francia, otros elementos, entre los que se nombran: «una borla de seda», «borlas de seda», «un San Antonio en andas», o, en fin, «siete gavanzas de plata».
En ocasiones, las cruces de Santo Toribio se inventarían de modo escueto, sin rasgo alguno. En otras, por el contrario, aparecen algunos elementos llamativos en torno a la cruz, como, por ejemplo: «con un listón viejo», «con cuatro casquillos de plata», «engastonada en plata», «engastonada en plata con flechas», «engarzada en plata» o, en fin, para aludir al mismo procedimiento decorativo y embellecedor, «engazá en plata» o «engastonada en plata».
Todo ello nos está hablando de cómo la cruz de Santo Toribio era o bien elaborada o bien embellecida por los plateros, ya que la alusión a la plata como metal noble es muy continua. Pero no siempre está elaborada o decorada con tal metal noble; en algún caso se nos documenta «Una cruz de Santo Toribio de quimera» (1739), que vendría a ser como decirnos «de fantasía», de escaso valor.
Hay un caso llamativo. Una cruz de SantoToribio aparece prendida en «unos cuerpitos de niña» (1670), esto es, en unas ropas infantiles. Posiblemente, se le pondrían a los niños pequeños para protegerlos de quedar endemoniados, de que los cogiera el demonio.
¿Y quiénes son los poseedores de las cruces de Santo Toribio en los inventarios de bienes y otros documentos que aparecen en los protocolos notariales de La Alberca? Podríamos ya decir que hay alguna variación o algún cambio con respecto al tipo de personas que vimos en los de la provincia de León.
Así, es verdad que aparece un boticario (1692), o el párroco de Sotoserrano (un pueblo próximo a La Alberca) (1739); pero, sobre todo, nos encontramos fundamentalmente con matrimonios, como poseedores de tales cruces que, por lo general, se inventarían al contraer las nupcias, indicando los bienes que aporta cada uno de los contrayentes; alguna mujer, alguna viuda, un mozo y… también un pobre buhonero de la localidad relativamente cercana de Tejeda, al que sorprende la muerte en La Alberca y al que, entre sus baratijas, le inventarían una cruz de Santo Toribio.
Pequeña coda
No pocos objetos devocionales y protectores utilizados popularmente desde antiguo en nuestro país, sobre todo por nuestras gentes campesinas y populares, están vinculados con santuarios, ermitas y, también, conventos. Elaborados y bendecidos en ellos, se han extendido, de un modo u otro, por nuestra geografía cédulas, estampas, medallas, evangelios, escapularios, detentes, amuletos, exvotos… y otros objetos por el estilo, con esa doble función que indicábamos al principio: devocional y protectora.
Las cruces de Santo Toribio, elaboradas y bendecidas en el santuario y convento de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, donde se conserva la reliquia del Lignum Crucis mayor de la cristiandad, se encuentran entre tales objetos. Su protección contra las asechanzas del demonio y contra el mal de quedar endemoniados es lo que le ha prestado popularidad y difusión, de modo que, a lo largo de los diversos siglos de la época moderna, podemos encontrarnos inventariadas no pocas cruces de Santo Toribio entre los bienes patrimoniales de nuestras gentes campesinas, particularmente de quienes más podían hacerse con ellas.
NOTAS
[1] P. Victorio Zabalgojeascoa, «Jubileo en Santo Toribio», en: Manuel Bahíllo Martín (Coord.), Año jubilar lebaniego, 2ª ed., Torrelavega, Cantabria Tradicional, S. L., 2006, p. 32 y 33 respectivamente.
[2] Joaquín González Echegaray, «Historia del monasterio lebaniego y de su año jubilar», en: Manuel Bahíllo Martín (Coord.), Año jubilar lebaniego, Ed. cit., pp. 44-45.
[3] Gobierno de España, Ministerio de Cultura, PARES (Portal de Archivos Españoles), Catastro de Ensenada. Página web: https://pares.cultura.gob.es/catastro/servlets/ImageServlet
[4] Joaquín González Echegaray, Art. cit., p. 44.
[5]Ibid., p. 45.
[6]Ibid., p. 45.
[7] Fray Antonio de Yepes (Valladolid, c. 1552 – 1618) fue un monje benedictino, cronista e historiador, autor de la Crónica general de la Orden de San Benito (1609-1621), donde aparece, claro está, el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
[8]Ibid., p. 45.
[9] La Voz de Liébana, Liébana y los Picos de Europa…, Santander, Establecimiento Tipográfico de «La Atalaya», 1913, p. 63.
[10] La Voz de Liébana, Liébana y los Picos de Europa…, Ed.cit. p. 64.
[11]Op. cit., p. 65.
[12] Joaquín González Echegaray, Art. cit., p. 45.
[13] La Voz de Liébana, Liébana y los Picos de Europa…, Ed.cit. pp. 68-69.
[14]Op. cit., p. 63.
[15] Utilizaremos, a la hora de citar, las siguientes abreviaturas: AHPL (Archivo Histórico Provincial de León), AHPS (Archivo Histórico Provincial de Salamanca); y, válidos para ambos archivos: PN (Protocolo Notarial) y C. (caja).
