* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
526
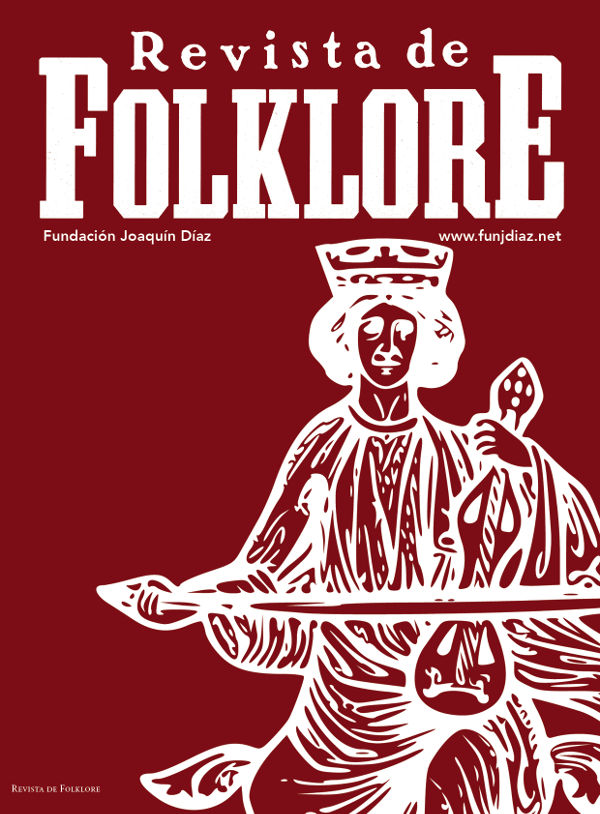
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La costumbre infantil de ir a esperar a Los Reyes
PEREZ CASTELLANO, Antonio JoséPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 526 - sumario >
Esta noche son los Reyes, / segunda fiesta del año;
cuántas damas se engalanan / a pedir el aguinaldo.
Nosotros se lo pedimos / y ante esta puerta llegamos,
que nos lo tienen que dar, / si los Reyes les cantamos[1].
Y, al mismo tiempo, un ángel se apresuró a ir al país de los persas, para prevenir a los reyes magos y para ordenarles que fuesen a adorar al recién nacido.
(Evangelios apócrifos)
La fiesta, los rituales festivos, el calendario anual de festejos vertebran extensos espacios de la cultura popular. Las poblaciones desde los orígenes más remotos se han obligado a marcar pausas, institucionalizando tiempos festivos que rompieran el trasiego incesantes de los días de trabajos. El calendario festivo se repite año tras años marcando los comienzos o los finales de los ciclos agrarios mientras se suceden el paso de las estaciones y los grandes o pequeños momentos del calendario religioso. La fiesta se convierte en motivo y ocasión para múltiples expresiones plásticas, musicales, la mayoría de las veces acompañadas por la comida y la bebida en común de los participantes. Todo un catálogo de bailes, indumentaria, exornos, canciones y comidas nutre el catálogo folklórico de los distintos lugares. La fiesta se erige así como uno de los signos identatarios de las distintas comunidades que la celebran. En los ciclos festivos se hace presente y visible la visión de lo sobrenatural y/o la imagen del mundo real de las diversas sociedades humanas. Vehículo imprescindible para la confluencia de lo permanente y lo efímero, del pasado y del presente, del pasado histórico y del futuro soñado (Cfr. R. Becerra).
La conmemoración de la epifanía de Cristo el 6 de enero, el día de Reyes, cierra el ciclo navideño en el calendario de los católicos. En los días previos a la noche mágica del 5 de enero, los niños de Cantillana (Sevilla) como los de otros pueblos andaluces[2], temerosos de que los Reyes Magos pasaran de largo, salían a los límites del pueblo, al ejido, al oeste del casco urbano, o a la fuente junto a la Cruz de los arrieros y a la ermita de la Soledad, la advocación patronal cuyo santuario se alza junto al cementerio en el camino de Cazalla de la Sierra, o a la alameda, en la ribera del río Guadalquivir, equipados con sonoros cencerros, que hacían sonar con estruendo para que Melchor, Gaspar y Baltasar, sus ilustres majestades, recordaran que en los pueblos andaluces vivían muchos niños impacientes por recibir su visita, y por supuesto sus regalos, y que lamentarían mucho que la comitiva real pasara de largo olvidándose de ellos.
Acompañados de un adulto y en grupos familiares o de amigos, en los límites del caserío del pueblo que ya anunciaban el campo, reclamaban la atención de la misteriosa y huidiza comitiva real a la que imaginaban en la distancia acercándose al pueblo, pero sin dejar verse. A veces, alguien de entre los mayores portaba una escalera y desde ella avisaba a los niños fingiendo otear en lontananza a la regia comitiva para que la tropa infantil intensificara el resonar de sus cencerros en medio de una formidable algarabía.
Este breve episodio, a medias entre el juego de niños y el festejo colectivo, en el ciclo festivo del invierno, frustrante de algún modo, en las ilusionantes vísperas de la celebración infantil por excelencia del 6 de enero, al no tener una respuesta inmediata de sus majestades, era compensado con los modestos regalos, no muchos en aquellos tristes años de posguerra, que aparecían en sus casas la mañana del 6 de enero.
Aún viven algunos de aquellos niños bulliciosos y expectantes, que recordaron para nosotros vagamente el modesto ritual festivo, que casi se reducía a un ingenuo entretenimiento, que discurría con cierta anarquía y a la que no acompañaba ninguna tonada, navideña o de otro tipo, salvo el fragor del golpear de los improvisados instrumentos: No llegaba a ser, por tanto, un hito significativo en el ciclo festivo de la localidad, en los festejos de la Pascua navideña, sino que se limitaba a ser un mero pasatiempo de los chiquillos próximo a los juegos infantiles; nada que ver con las cabalgatas mucho más espectaculares y dotadas de cuantiosos medios económicos que recorren en este siglo xxi la mayoría de los pueblos de la península.
«Creo que íbamos en pandillas por las calles con cencerros con destino final a la Alameda [junto al Guadalquivir]» nos afirmaba Manuel Durán y coincidía Francisco J. Sayago[3].
Bernardo Tirado, otro de nuestros informantes (Cantillana, 1949) nos decía:
Lo recuerdo perfectamente: Cencerros y latas de conservas de tomate y otras conservas, amarradas a una cuerda o a tomizas de palmas del monte haciendo una ristra. Salíamos a las afueras del pueblo, por la carretera del río Viar, a esperar a los Reyes.
[¿Os acompañaba algún adulto:] Quizás hasta los ocho años. Después ya íbamos solos. Ten en cuenta que muchos niños con poco más que esa edad, ya iban a trabajar al campo a las cuadrillas de niños. Estaban bien acostumbrados a estar solos.
Referencias literarias
En la búsqueda de los orígenes de este invernal entretenimiento festivo hay quien la encuentra en el hecho no muy frecuente de que la gente sencilla cuando pasaba alguna comitiva regia o noble por las cercanías de alguna población. Aunque esta costumbre en Cantillana difícilmente puede tener un origen local, si resulta curioso que dada la condición de última estación para los cortejos reales que se dirigían a la metrópoli sevillana, antes de pecnoctar en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, ya en la urbe hispalense, este pueblo sevillano ribereño al Guadalquivir tuvo el honor de alojar en su caserío a personajes tan importantes como al malhadado infante don Fadrique[4]:
A la pasada de un río, pasándole por el vado,
cayó mi mula conmigo, perdí mi puñal dorado,
ahogáraseme un paje de los míos más privado,
criado era en mi sala, y de mí muy regalado.
Con todas estas desdichas a Sevilla hube llegado[5].
La reina Isabel de Castilla o la princesa portuguesa futura emperatriz Isabel:
El festejo, perdido en las costumbres del siglo xxi como tantos otros, y por tanto en el calendario anual de fiestas de este pueblo del norte de la provincia de Sevilla, tiene numerosas referencias literarias que documentan la existencia de esta fiesta en numerosas poblaciones de España e Hispanoamérica. Así Clarín la recreaba en su cuento El frío del Papa, que formaba parte de sus Cuentos morales (1896).
¿Ir a esperar los Reyes? Nada un juego, una ilusión; y, con todo, ¡qué alegría! ¡qué exaltación! Aquel engaño, que no engañaba a nadie, engañaba a todos...
Era la noche del 5 de enero, víspera de Reyes. En su pueblo, donde Aurelio se había refugiado después de recorrer gran parte del mundo, todavía se consagraba aquella noche a la inocente comedia mística, tradicional, de ir a esperar los Reyes; ni más ni menos que en su tiempo, cuando él era niño, y seguía por calles y plazas y carreteras, a la luz de las pestíferas antorchas, a los pobres músicos de la murga municipal, disfrazados, con trapos de colorines y tristes preseas de talco, de Reyes Magos, reyes melancólicos con cara de hambrientos[6].
En Sevilla, el folclorista hispalense Luis Montoto documentaba en una de sus obras, publicada en 1884, cómo los niños:
Consérvase todavía entre las gentes sencillas del pueblo la costumbre de ir a esperar a los Reyes Magos […] y unos llevan hachas de viento[7], otros cencerros y campanillas … y los más forzudos escaleras de mano […].
Desde las primeras horas de la noche, corren por calles y plazas como alma que lleva el demonio, ensordeciendo al vecindario con su ruido. Porque es de saber que a los cencerros y campanillas añaden los muchachos caracoles, que hacen las veces de trompas, y piedras y latas y pitos y cuanto puede producir estrépito[8].
Por las mismas fechas decimonónicas publicaba sus artículos Manuel Álvarez-Benavides (1820-1889) en varios periódicos sevillanos donde afirmaba al hablar de los entretenimientos de las vísperas de Reyes:
Llega la noche del 5, y según antiquísima costumbre, se ven circular a todo escape por algunos puntos de la ciudad, especialmente por determinados barrios, multitud de muchachos y aun hombres de buen humor, provistos de hachones, cencerros y escaleras, dirigiéndose a esperar los Reyes Magos. Nadie ignora que tales excursiones son una pura broma, que siempre da por resultado engañar a no pocos forasteros, especialmente a jóvenes asturianos, montañeses ó gallegos, a los cuales después de hacerlos cargar con la escalera y si se prestan hasta con un adoquín, y estropearlos corriendo, terminan con dejarlos a guisa de vigías cabalgando sobre alguna tapia o lienzo de muralla, donde después de arrecidos de frío y desengañados, llevan por añadidura una silba monumental.
Sin embargo de que no es costumbre cantar coplas en estas burlescas expediciones, en el año actual[1871] se han entonado algunas, entre ellas las siguientes:
Reyes Magos, reyes Magos
no aproximarse gran cosa,
porque ya tenemos uno
que nos trajo la Gloriosa[9].
Reyes retirarse; hay el oportuno,
que vale por ciento
más noventa y uno»[10].
De sur a norte
La antigua diversión infantil, ahora con dimensiones festivas mucho mayores, resiste con enorme pujanza en muchas de las poblaciones del Campo de Gibraltar (Cádiz), donde incluso ha experimentado en los últimos años una verdadera eclosión aumentando el número de participantes y la complejidad y sofisticación de los elementos materiales utilizados; en estas poblaciones gaditanas una multitud se concentra para el Arrastre de latas. Miles de niños, padres y abuelos arrastran latas enlazadas en ristras por las calles de las distintas localidades (Algeciras, Tarifa, Los Barrios) evitando así que los Reyes Magos se olviden de visitar a los niños.
Este arrastre de latas algecireño tiene incluso una leyenda que recoge el origen mítico de esta costumbre navideña: Los niños -afirma el relato- se enfrentan al gigante Botafuegos que ha provocado una espesa niebla que impide que los Magos puedan entregar sus regalos[11]. Otros relatos menos legendarios buscan el origen del arrastre en el hecho de que en los años de la dura posguerra los padres inventaron que los Reyes Magos se habían olvidado de Algeciras; una tercera versión afirma que los niños arrastran sus juguetes de hojalatas para que sus majestades conozcan que ya están deteriorados y es forzoso reponerlos.
La costumbre, como era de esperar, también la localizamos en tierras extremeñas, en Cáceres:
En esa mágica noche, como en todo lugar, en azoteas y balcones cestos y zapatos aguardaban los regalos de sus majestades. Pero había una costumbre que practicaba la nobleza de la ciudad, que me llama mucho la atención. Esta clase pudiente gastaba a sus sirvientas nuevas y más jóvenes (niñas pequeñas realmente), una broma de dudoso gusto. Las enviaban a la plaza de Santa María, engalanadas ridículamente, portando una escalera, un farol y una cesta. Las pobrecitas, muertas de frío, apoyaban la escalera en la fachada de la iglesia y se subían portando esa luz y la cesta, porque sus señores les habían indicado que esta era la mejor forma de recibir los regalos de los Reyes cuando pasaran en sus camellos. Con el farol las verían mejor, y al estar subidas a la escalera, ellos sin bajarse, les darían gran cantidad de dulces e incluso dinero. Ya cuando se hacía muy tarde, alguien les decía que la comitiva había pasado por San Blas o el Espíritu Santo y que ya no irían por allí, volviéndose las pobres con un buen resfriado y una gran decepción. Y como tontos ha habido en todos los tiempos, algún año hubo incidentes, porque para reírse de las pobres niñas, algunos soltaron unas vaquillas en la plaza sembrando el pánico entre quienes esperaban un regalo mágico. Tampoco faltaban bromistas que les aseguraban haber visto a un fantasma o a alguna Marimanta[12].
En otros lugares de la península ibérica, en Navarra, como nos rememora G. Imbuluzketa:
Las cencerradas infantiles del 5 de enero, víspera del día de Reyes, han desaparecido en muchas localidades[…], en tanto que en otras se mantienen pujantes y, en otras más, están siendo revitalizadas[13].
Sea como fuere, la base de la fiesta consiste en que, por la mañana o por la tarde del 5 enero, los niños salen a la calle con cencerros, campanillas o esquilas, y en determinados lugares con tapaderas, cubos, latas, botes, etc., para correr alocados por calles del casco urbano y caminos que conducen a los montes cercanos con el fin de transmitir más allá del horizonte cercano la señal localizadora del lugar, haciendo sonar los instrumentos, carrera tras carrera hasta no poder más, aunque los niños en este día de ensueño siempre pueden más[14].
En las merindades de Sangüesa y Olite, se acostumbraba a echar el reináu: Al terminar la cena la noche del día 5, el cabeza de familia repartía entre los presentes las cartas de la baraja; el agraciado con el rey de oros (el de espadas en otras partes) era proclamado «rey de la casa» en medio de una explosión de instrumentos musicales improvisados (campanilla, cencerros, almireces); a continuación los niños de la casa recorrían las calles haciéndolos sonar con gran estruendo.
También en Navarra, en la merindad de Olite, en Ujué, no hace muchos años los niños asaltaban las calles del pueblo con cencerros haciéndolos sonar todo el día, para que los Reyes los oyeran y no pasaran de largo. A este concierto se sumaban las mujeres golpeando pucheros y cacerolas mientras los hombres disparaban sus escopetas.
En el valle del Roncal (Navarra), según índica Jimeno Junio, los protagonistas de las cencerradas pascuales llegaban hasta la muga (el mojón que marcaba los límites entre los lugares) del pueblo vecino para enfrentarse a pedradas con los niños de los otros pueblos. Los grupos de danzantes portadores de cencerros en las fiestas denominadas Zanpantzar, sin revestirse de todo su atuendo convocan a los reyes magos por los caminos que conducen de un pueblo a otro. Y eso mismo sucede en Garayoa, Villanueva de Aézcoa, Lezaun o Imoz.
En Leitza (Navarra), los leitzarras, provistos de cencerros, cascabeles y campanillas, salen a las calles para impedir con su concierto que la comitiva real los olvide. Miemtras en Mendigorria, tapaderas, cazuelas y cazos, las cuberteras, suenan en Mendigorría (Navarra) el 5 de enero de cada año.
En tierras aragonesas:
En Lanaja (Huesca) se les gastaba a los niños la misma broma que en Huesca: se les hacía ir a esperar a los Reyes […], con la camisa mojada y una caña verde, para que, según decían los Reyes repartieran mejor los regalos […]
La costumbre de salir al camino a esperar el paso de los Reyes Magos y recibir obsequios de las manos de estos, remite probablemente a la Edad Media, cuando era práctica ¿común? Que los lugareños saludaran el cortejo real, cuando este pasaba por las `proximidades de su pueblo, y el rey de turno les correspondía con algunas pequeñas dádivas[15].
Festejos similares a los ya analizados hallamos en Cataluña, en los que cobra especial importancia el recurso al fuego. Los participantes en estos ritos festivos en tierras catalanas recurren a todo tipo de antorchas con la intención de que las llamas avisen y reciban a sus majestades orientales.
Estamos en plena cuenta atrás: los Reyes Magos están a punto de llegar a cada localidad con sus regalos y cabalgatas multitudinarias. Y son varias la poblaciones del conjunto de Cataluña que les esperan, impacientes, con todo tipo de reclamos. El más extendido es el farolillo que portan los niños y niñas de multitud de ciudades, pero también hay municipios en los que la tradición son las antorchas aromáticas. En estas poblaciones las familias aguardan la llegada de las Majestades Reales con las denominadas «fallas», «teas» o «fatxos».
El fuego, las antorchas y luminarias se suman en tierras catalanas, potenciando las sonoras alarmas de socorro. Las comparsas infantiles la mayoría de las veces portan farolillos pero otras enarbolan antorchas aromáticas (fallas, teas o fatxos que las familias elaboran con lavandas u otras plantas aromáticas).
La espera real también entretenía a los niños de algunas poblaciones de la meseta castellana, tal como vemos en esta referencia de Aldeaseca de la Frontera (Salamanca):
El día antes de reyes, el día 5 de enero, por la mañana al no tener que ir a la escuela, los niños nos entreteníamos buscando los cencerros de los bueyes, de las vacas, de las ovejas o las esquilillas de las mulas, por todos los «sobraos» de las casas de los abuelos. Todos queríamos encontrar los más grandes aunque a veces no pudiéramos con ellos […] Después de conseguir los cencerros o las esquilillas, esperábamos impacientes la hora de la comida, porque después de comer nos juntábamos en la plaza con los muchachos grandes, los mayores de la escuela, que tendrían quince o dieciséis.Ya reunidos en la plaza todos los escolares, que éramos casi todos los niños del pueblo. Comenzábamos a agitar nuestros instrumentos cada cual al ritmo que la fuerza de sus manos y el peso del instrumento le permitía.
A la orden de uno de los mayores salíamos de la plaza por la carretera sin dejar de agitar los cencerros. Ante tal algarabía las mujeres que vivían cerca de la carretera salían a sus puertas para ver el desfile orquestal. Seguíamos la carretera hasta la salida del pueblo por la carretera de Zorita y al llegar al cementerio viejo, los más pequeños, cansados de soportar y mover los cencerros, querían descansar sentándose en la cuneta de la carretera, pero los grandes no se lo permitían y les gritaban:
–Si no vamos a esperar a los reyes, ellos no vienen y nos quedamos todos sin regalos, así que levantaros y arread»[16].
Especial importancia tuvo este entretenimiento en Madrid durante los años decimonónicos:
De al menos 1844 hay referencias a las celebraciones en las calles de Madrid de la noche del 5 de enero. La fiesta consistía en esperar a los Reyes Magos. El 7 de enero de 1846 encontramos la siguiente noticia Ante de ayer, víspera de Reyes, las calles de Madrid, según costumbre, se vieron cruzadas de asturianos y gallegos, con las escaleras y demás requisitos necesarios para asistir a la entrada de los Reyes Magos. Son pocos en el día, sin embargo, los que de buena fé corren las calles y acuden a las puertas de la capital a esperar la real comitiva, el engañado no suele ser el que lleva la escalera, y más bien pareciese que este es el que engaña a sus compañeros que le rodean, pues esto sirve de pretexto para entrar y detenerse en la tabernas, y echar sendos trinquis. A pesar de las crisis por que está pasando estos últimos días la corporación de los aguadores, estos han tomado mucha parte en las correrías anuales que presenta la capital en dicha noche, y con sentimiento hemos encontrado también algunas mugeres ébrias y descompasadas por esas calles[17]:
También contaba la historia o la leyenda, que a alguien le cargaron escalera al hombro y que con un farol en mano salió a esperar a los reyes llegando más allá del lagar que no distaba mucho del Terrero (Ruipérez, 1992).
Invocando la frase de esperar a los reyes, se ve en la noche de la víspera de la festividad una multitud de personas con hachones de viento, cencerros y otros objetos propios para hace ruido, recorrer las calles con gritería y algazara[18]…
En el caso madrileño contamos incluso con una representación pictórica en el cuadro de Eugenio Lucas Velázquez (1817-1870) titulado Ronda de noche o la víspera de Reyes que se conserva en el museo Goya de Zaragoza en el que podemos contemplar a un grupo de tipos populares acompañando a un incauto personaje, que porta una escalera, con hachones encendidos y provistos de panderos, tambores y cencerros.
Estas vísperas festivas debieron alcanzar dimensiones multitudinarias en la capital de España, hasta tal punto que el alcalde madrileño tuvo que tomar medidas que controlaran el esparcimiento de los madrileños en estas vísperas festivas:
El Alcalde de Madrid ha impuesto una especie de contribución á los súbditos de los Reyes Magos.
Este año, los que quieran salir á esperarlos con hachones encendidos tendrán que abonar cinco pesetas, mediante cuyo pago recibirán una licencia que acreditará su monarquismo.
La medida nos parece acertada, y más aún si el producto de las licencias se destinase á un objeto benéfico piadoso, pues este sería un medio de desagraviar á los Santos Reyes de los desacatos y profanaciones que entre cierta clase del pueblo suscita su memoria[19].
La costumbre, como tantas otras del calendario festivo español, cruzó el océano Atlántico para desembarcar en tierras americanas, y así encontramos alusiones a festejos semejantes en Hispanoamérica, concretamente en La Habana:
En la tarde del 5 de enero, víspera de los Reyes, y a la luz mortecina de los escasos faroles –casi tan escasos como ahora– que entonces alumbraban las calles […] le era fácil al transeúnte que por ellas se aventurase distinguir numerosos grupos formados por pillos y vagos, mayores y menores, que producían con latas y cencerros ruido ensordecedor. Era esta la comitiva que acompañaba a cada uno de los elegidos ese año para que fuera a recibir a los Reyes[20].
Aspectos musicales
Nuestras informantes cantillaneros no recuerdan que el sonar de los cencerros se acompañara con alguna canción, pero, sin embargo, algún artículo costumbrista anotaba que en Madrid se cantaba:
Expuestos a mil estragos
cruzan calles y plazas,
pero hallaron calabazas
en vez de los Reyes.
El relato de Álvarez Benavides informa de la utilización de canciones burlesco durante el festejo tradicional con un fin político puntual y el detallado estudio de Gabriel Imbuluzketa sobre la tradición de las cencerradas en Navarra sí recoge varias canciones que los niños navarros entonaban en euskera:
Iru Erregekin
gozokin
laudatzen zaitugu
eta Herodesekin
gerra bat ai nahi dugu.
Izar bat zen
argirik,
argirik,
zerutik agertu
eta Erregeak bertatik
beregana abiatu.
Biba iru Erregek:
Meltxor, Gaspar eta Baltasar[21].
También:
¡Vivan los tres Reyes Magos
que son Melchor, Gaspar y Baltasar!
Melchor, el esquilador;
Gaspar, el zapatero;
y Baltasar, el hombre más feo.
(Roncal)
A modo de conclusión
Todos los festejos reseñados, independientemente de su arraigo geográfico, tienen en común la tajante diferencia de estas cencerradas con las que se dedicaban a las viudas que contraían nuevos matrimonios, la respuesta colectiva al miedo de que la caravana de sus reales majestades pasara de largo olvidando a los niños, la participación de un adulto que afirma otear en lontananza el paso de los generosos magos desde una escalera, el concierto ensordecedor de campanas, esquilas y cencerros (al que en tierras catalanas habría que sumar las antorchas aromáticas)y la cierta frustración de los niños participantes al no obtener una respuesta inmediata.
BIBLIOGRAFÍA
Alas, Leopoldo, Clarín (1896), Cuentos morales, Madrid, La España Editorial.
Álvarez Benavides, Manuel, Curiosidades sevillanas, Sevilla, Editora de la Universidad de Sevilla, 2016.
___, M. Álvarez Benavides, Plano de Sevilla. Reseña histórico-descriptiva de todas las puertas, calles, plazas, edificios notables y monumentos de la ciudad, Sevilla, Imprenta Izquierdo, 1868, p.140.
(2005), Evangelios apócrifos. El evangelio armenio de la infancia de María, Madrid, BAC.
Díaz, Joaquín, Canciones de Navidad, Madrid, Movieplay, 1974.
Garmendia Larrañaga, Juan (1984), « La Navidad en los valles de Araitz y Larraun», Anuario de Eusko-folklore, T. 32, pp. 85-89.
Imbuluzketa Alcasena, Gabriel (1991), Las cencerradas del día de la víspera de Reyes, Pamplona, Institución Príncipe de Viana.
Madoz, Pascual (1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, Madrid, s. v. Madrid.
Mañero Lozano, David (2017), «Las cencerradas. Transmisión oral, circunstancias y lógica festiva de un género efímero», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. LXXII, nº1, pp. 265-288.
Martínez, Elviro (1986), Costumbres asturianas, Madrid, Everest.
Montoto y Rautenstrauch, Luis (1998), Costumbres populares andaluzas, Sevilla, Renacimiento, [tomos I y IV de la Biblioteca de las tradiciones populares, 1883].
Pérez Palomares, Juan Ignacio, El gigante Botafuegos, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, 2002.
RODRIGUEZ BECERRA, Salvador (2008), «Las fiestas en Andalucía. Perspectivas históricas y antropológicas», Actas de las XII Jornadas sobre Historia de Marchena, pp. 11-26.
Roig, Emilio, «De cómo se esperaba a los Reyes Magos en la fidelísima ciudad de La Habana a mediados del siglo xviii», Archivos del Folklore Cubano, Imprenta El Siglo xx, 1926, vol II.
Ruipérez Morago, Siro, «Esperar y pedir los Reyes», Revista de Folklore, nº 138 (1992).
Pisa Carilla, Joaquín (2014), Miscelánea de historias, personajes y costumbres de la villa de Lanaja, Tarragona, Ushuaia Ed.
Satrústegui, José Mª (1988), Solsticio de invierno (fiestas populares, olentzero, tradiciones de Navidad), Iruñea, Ediciones y Libros.
Valero García, E. (2016) «Primera noche de Reyes de Benito Pérez Galdós en Madrid (1863)».
http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/
NOTAS
[1] Joaquín Díaz, Canciones de Navidad, Madrid, Movieplay, 1974
[2] La costumbre se extendía por todo el ámbito hispánico llegando a tierras americanas.
[3] «Con mi tía Asunción, con una campana, Calzada arriba hasta la Soledad. A mí me llevaban en brazos; la gente con los chiquillos se juntaban en el cruce de Malara y se iban en totum revolutum hasta el porche» nos relataba José Antonio Parrilla.
[4] «E el Maestre dixo que partiera de Cantillana, que es a cinco leguas de Sevilla» (López de Ayala, P. Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique, su hermano, eds. Germán Orduna y José Luis Moure, 2 vols. (Buenos Aires: SECRIT, 1994-1997), pp. 267.
[5]Cancionero de Romances… (Envers: casa de Martín Nucio, 1550).
[6] Alas, Leopoldo, Clarín (1896), Cuentos morales, Madrid, La España Editorial, p. 193.
[7]Mecha que se hace de esparto y alquitrán para que resista al viento sin apagarse (RAE).
[8] Montoto, L., Costumbres populares andaluzas, Sevilla, Renacimiento, [tomos I y IV de la Biblioteca de las tradiciones populares, 1883], 1998, p. 70.
[9] I República Española.
[10] Álvarez Benavides, M., Plano de Sevilla. Reseña histórico-descriptiva de todas las puertas, calles, plazas, edificios notables y monumentos de la ciudad, Sevilla, Imprenta Izquierdo, 1868, p.140.
[11] Cfr.: Pérez Palomares, Juan Ignacio, El gigante Botafuegos, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura José . La toponimia recoge también el arroyo Botafuego y la torre de Botafuego. Botafuegos es también, según la definición de la R.A.E., «una varilla de madera en cuyo extremo se ponía la mecha encendida para pegar fuego, desde cierta distancia, a las piezas de artillería. Figurativamente, se puede referir a una persona que se acalora fácilmente y es propensa a suscitar alborotos».
[12] caceresaldetalle.blogspot
[13] G. Imbuluzketa Alcasena, Las cencerradas del día de la víspera de Reyes, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1991
[14] G. Imbuluzkete, op. cit.
[15] Pisa Carilla, Joaquín (2014), Miscelánea de historias, personajes y costumbres de la villa de Lanaja, Tarragona, Ushuaia Ed., pp. 158-259.
[16]https://www.verpueblos.com/castilla y leon/salamanca/aldeaseca de la frontera/mensaje/4789950/
[17]http://historias-matritenses.blogspot.com/2013/01/a-esperar-los-reyes-magos-la-cabalgata
[18] Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, 1850, s. v. Madrid.
[19]La Ilustración Católica. Madrid, 5 de enero de 1883. Apud . Valero García, E. (2016) «Primera noche de Reyes de Benito Pérez Galdós en Madrid (1863)»
http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/
[20] Emilio Roig, «De cómo se esperaba a los Reyes Magos en la fidelísima ciudad de La Habana a mediados del siglo xviii», Archivos del Folklore Cubano, Imprenta El Siglo xx, 1926, vol II.
[21] «Te alabamos con gozo junto con los tres Reyes, y queremos hacer una guerra con Herodes. En el cielo apareció una estrella de luz y los Reyes se encaminaron hacia ella. Vivan los tres Reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar».
