* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
525
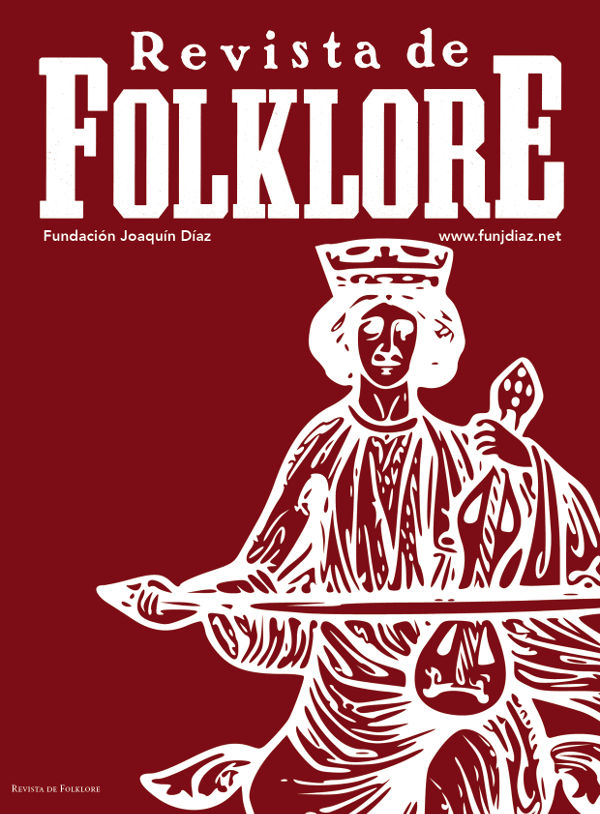
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Algunos apodos de españoles en los Andes (Siglos XVI-XVII)
GENTILE, Margarita E.Publicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 525 - sumario >
Resumen[1]
El apodo, mote o mal nombre agrega detalles mordaces a las historias personales pero, según quien haya sido el personaje, también pueden sumar interés a la dinámica étnica y social de una época y región. La documentación colonial de la gobernación de Tucumán[2] no abunda en referencias a los apodos usados entre españoles, de allí que resulten interesantes los presentados aquí. En uno de ellos, el sobrenombre puesto a un grupo de los fundadores y pobladores de Santiago del Estero y San Miguel hacía referencia a un mito medieval europeo, re-elaborado en América a partir de la conquista del Perú; otro caso tomó en cuenta un arquetipo vigente en la sociedad española, y el tercero, surgido en el ámbito del actual territorío boliviano trascendió como una interpretación imperfecta.
Palabras clave: apodos - región andina - gobernación de Tucumán
Some nicknames of Spaniards in the Andes (16th - 17th centuries)
Abstract
Nicknames or bad names add poignant details to personal stories, but depending on the character, they can also add interest to the ethnic and social dynamics of a region. Colonial documentation from the Tucumán government is sparse in references to nicknames used among Spaniards, hence the interesting details presented here. In one case, the nickname given to a group of founders and settlers of Santiago del Estero and San Miguel referenced a medieval European myth, reworked in the Americas following the conquest of Peru; another case took into account a prevalent archetype in Spanish society; and the third, which emerged within the current Bolivian territory, transcended as an imperfect interpretation.
Keywords: nicknames - Andean region - Tucumán government
1. El tema
Los apodos en lengua española suelen aludir a una característica física o un hecho por el que el personaje se hizo famoso (Matatigre, Pincel, etcétera). Al estar expresados en ese idioma se supone que son fácilmente comprensibles porque a pesar de que en general son malévolos, no suelen ir más allá de lo que dicen o de lo que se puede apreciar a simple vista. Sin embargo, en algunos casos las circunstancias que les dieron lugar permiten alcanzar su sentido cabal. Los casos siguientes son de ese tipo.
2. Los Doze de la Fama en la gobernación de Tucumán
A fines del siglo xvii, en ocasión de quedar vacante una encomienda de indios en la jurisdicción de Salta, uno de los pretendientes a la misma, el maestre de campo Diego Díaz Gómez, alegó entre sus méritos ser bisnieto lejítimo del maestre de campo Bartolomé de Mansilla quien había luchado en el bando del rey, primero en España y luego en el Perú desde donde, junto con otros once compañeros fue hacia el sur. Allí, siempre según Mansilla, el grupo participó en la fundación de la ciudad de Santiago del Estero (1553), y en la de San Miguel (1565), peleando contra los indios y luego socorriendo a la ciudad de San Miguel cuando fue incendiada en 1578 «... y siendo tan valerosso que llego a adquirir el nombre de los Doze de la fama. y todo a costa de su caudal ...» [3].
Bartolomé Mansilla fue uno de los primeros conquistadores y colonizadores españoles del actual Noroeste argentino; se lo encuentra como testigo en probanzas de méritos en 1556, y se desempeñó siempre cerca de los gobernadores. Roberto Levillier publicó su biografía, la cual, a grandes rasgos, coincide con el testimonio de su bisnieto[4]. Pero nada se dice acerca de que Mansilla liderara o formara parte de un grupo reconocido con aquel nombre en particular dentro de la población española local de aquellos años.
Sin embargo, los documentos publicados que lo citan como protagonista o como testigo permitieron, tomando en cuenta la frecuencia en el trato con ciertas personas, hacer una lista tentativa, aunque incompleta, de los posibles Doze de la Fama: Rodrigo de Quiroga, el contador Nicolás de Garnica, Pedro de Cáceres, Hernán Mejía Miraval, Juan Pérez Moreno, Santos Basquez, Lorenzo Maldonado el Viejo, el procurador Lorenzo Abad y Garci Sanchez[5].
De todos modos, el bisnieto de Mansilla había acumulado suficientes méritos por sí mismo como para ganar la encomienda que pretendía, cosa que sucedió en 1698. Regresemos entonces a los Doze de la Fama, apodo sobre el que la falta de datos más precisos deja paso a varias posibilidades relacionadas con su existencia:
- que por ser un apodo conocido se daba por sobreentendido, y por eso no tuvo lugar en los documentos de la época que conocemos hasta ahora;
- que el bisnieto exagerara, para magnificar sus propios méritos;
- que, en vida de Bartolomé Mansilla, el apodo no trascendió el círculo familiar;
- también podría tratarse de un mote irónico puesto por algunos contemporáneos de Mansilla, contrarios a él y a sus amigos.
De cualquier manera, en el contexto de la gobernación de Tucumán, los Doze de la Fama llaman la atención: por el número, basado en la figura de Jesús y sus Doce Apóstoles, esquema repetido posteríormente a través de la Historia en la formación de pequeños grupos liderados por una persona[6], y por la Fama. Veamos algo más acerca de lo dicho.
La fama, reputación, gloria, u opinión que las gentes tienen de una persona[7], fue uno de los aspectos que contribuyeron en Europa a diferenciar la Edad Media del Renacimiento: durante la primera, la orientación ultraterrena de la vida disminuyó la ambición de fama, en tanto que en el otro, el goce en este mundo la recreó, revalorando la Antigüedad.
En el caso de España, la reconquista de su propio territorío, lograda recién a fines del siglo xv, acentuó el predominio de lo ascético sobre lo mundano, mermando así la esfera de influencia de la fama terrenal[8], pero la conquista y colonización de América la llevaron a cabo hombres que buscaban aquella pública voz y fama terrenal.
A fines de la Edad Media era popular en Europa el tema de «Les Neuf preux et les Neuf preuses», referido a hombres y mujeres ilustres cuyas vidas, puestas en paralelo al estilo que lo había hecho Plutarco con griegos y romanos, servían de modelo por sus virtudes, considerándoselas representativas de las tres grandes edades de la Historia humana: antes de la Ley, es decir, antes de Moisés; bajo la Ley, después de Moisés, y bajo la Gracia, luego de la venida de Cristo y la redención de la Humanidad, es decir que «Les Neuf preux et les Neuf preuses» de todos los tiempos formaban el panteón de los nueve héroes y heroínas paganos, judíos y cristianos[9].
Pero, en el Perú del siglo xvi, por donde Bartolomé Mansilla había pasado antes de llegar al Tucumán, los de la fama eran Francisco Pizarro y sus doce compañeros (suma que no incluía un mulato) quienes, a pesar de la oposición del gobernador de Tierra Firme, decidieron continuar la conquista hacia el Sur y se juramentaron en la Isla del Gallo, por lo que también se «... llamaron [los] de la isla del Gallo, porque hasta aora cantan sus glorias los Gallos de aquella isla...», y acorde con la época que retomaba los modelos de la Antigüedad, el cronista puso en boca de Pizarro el discurso dicho en aquella ocasión, en el cual éste citaba ampliamente las penurias de los israelitas en el desierto y los delfines que socorrían a los náufragos[10].
Volviendo a Bartolomé de Mansilla y sus amigos, en el Tucumán del siglo xvi hubo un grupo de conquistadores y colonizadores de quienes el biznieto de uno de ellos decía que los apodaron los Doze de la Fama, mote surgido del cercano modelo de Francisco Pizarro y la epopeya de la conquista del Perú, pero anclado en parte en una tradición medieval europea.
3. El Beata, un poblero de Santiago del Estero
A fines del siglo xvii, una vez terminada la centenaria guerra de Calchaquí, las autoridades españolas realizaron visitas para censar la población, pero sobre todo para revisar los títulos de encomiendas de indios y hacer padrones de los mismos. En algunos casos, los visitadores iban personalmente a los pueblos de indios a cumplimentar este trámite; en otros, hacían concurrir en alguna población importante al titular de la encomienda o a su mayordomo, y a los caciques. Allí, éstos últimos tenían oportunidad de presentar sin intermediaríos sus quejas al visitador, quien podía imponer al denunciado desde penas pecuniarias hasta la cárcel.
Acostumbrados como estaban a los acuerdos basados en la milenaria reciprocidad andina, las quejas de los indios, desde que se otorgaron encomiendas en la gobernación de Tucumán en el siglo xvi, tuvieron como eje los maltratos que les daban los mayordomos (llamados también pobleros)[11].
En las ordenanzas dictadas por el gobernador Gonzalo de Abreu en 1576 este personaje se nombraba sayapa, y poco después el Anónimo recopilaba «Sayapayac, calpiste o mayordomo»[12]. Sin embargo, tras promediarse algunos significados en las lenguas quechua y aymara a fin de estandarizar la propuesta de evangelizción, Guaman Poma decía que el saiapaiac era un mozetón entre diez y ocho y veinte años, que pagaba medio tributo, y tenía como ocupación principal llevar mensajes de un pueblo a otro, cuidar ganados y servir la comida; su vida era bastante austera, «no conocía muger» hasta los treinta años, y recibía como gran regalo por sus trabajos un poco de mote[13], una camiseta (uncu) y manta (yacolla) de tejido grueso, y si era hijo de algún jefe se lo criaba con más dureza[14].
En su diccionarío quechua publicado en 1608, Gonçalez Holguin recogió el término ya incorporado al modo de vida español: «Sayapayani. Hazer presencia, assistir de continuo en guarda. Sayapayak. El mayordomo de las haziendas que las guarda, y repite: Sayapayak. Procurador mayordomo guarda de hazienda»[15]. Pero éste último sayapayak era diferente del del Anónimo: el de Gonçalez Holguin era un administrador que sabía leer, escribir y llevar cuentas, en tanto que el del Anónimo era un pastor que, tal vez, llevase un rudimento de quipu[16] para recordar número y calidades del ganado a su cargo.
Un caso: durante la visita a las encomiendas de Santiago del Estero realizada en 1694, el mayordomo del pueblo de Matara se llamaba José Cabeza a quien el visitador mandó poner preso a causa de las quejas que se presentaron contra él[17].
Inmediatamente surgió el apodo; apenas se llega al folio 86r del mismo expediente cuando un declarante explicó al mismo visitador que a José Cabeza «por mal nombre le llaman Beata por la culpa que contra él resultó en la visita de los indios del pueblo de Matara» (ibid.), y siguen más quejas en su contra.
En esa época se llamaba beatas a las santurronas que concurrían con frecuencia a la iglesia y aparentaban llevar una vida de recato y pobreza, es decir, que simulaban o exageraban religiosidad. De cualquier manera, parece que a José Cabeza no le cayó bien que el visitador lo pusiera preso; el apodo indica que, para que se olvidaran de ese incidente, había adoptado una actitud de arrepentimiento que no sentía, o que se suponía que no podía sentir[18].
4. Los Caballeros Pardos en la fundación de Valle Grande
En 1782 el virreinato del Río de la Plata estaba dividido en Intendencias, una de las cuales era Cochabamba. El gobernador intendente Francisco de Viedma al describir cada una de las provincias que componían dicha intendencia en su informe de gobierno (1788) decía sobre la de Santa Cruz de la Sierra, partido de Valle Grande, que
[…] El todo de él [partido de Valle Grande] se compone de tres valles y pueblos; que son, el de la ciudad de Jesús del Valle-grande, el de Chilon y el de Samaypata ... é idioma solo el castellano y no el quichua, que es el dominante en toda la provincia [de Santa Cruz de la Sierra] ... La conquista y población de estos valles no puede rastrearse como y en que tiempo fue, por no haber documento que dé razón en los archivos ni parroquias de aquel partido: solo hay una tradición vulgar de que los primeros pobladores fueron conocidos con la denominación de los Caballeros pardos. Si es asi, talvez se formarían estas poblaciones de esclavos huídos de las muchas haciendas que los españoles poseían en el antiguo corregimiento, hoy partido de Mizque[19], por librarse de la fatiga é intemperie de aquellos crueles parages; bien que no tiene más fundamento que una pura presunción[20].
La descripción del Partido es, a grandes rasgos, adecuada, pero llama la atención que Viedma se haya hecho eco de la posibilidad de que tanto el rey como su virrey en el Perú hubiesen permitido mantener una conquista y fundación hecha por esclavos huidos[21], por una parte; y por otra parte que Viedma desconociera que desde por lo menos 1492 esa expresión -caballeros pardos- se aplicaba a quienes sin ser hidalgos habían hecho un importante servicio al rey. Y menos aún se comprende que el gobernador intendente ignorara la existencia de los papeles que documentaban la fundación de Valle Grande, establecida al sudoeste de Santa Cruz de la Sierra en 1614 por el maestre de campo Pedro Lucio de Escalante y Mendoza, porque la Audiencia de Charcas solicitó varias veces al virrey la autorización para fundar poblaciones en esa frontera con los indios chiriguanos, trámites de los que había muchos documentos depositados en archivos regionales que pasaron luego al Archivo Nacional de Bolivia[22].
Escalante fundó, por lo menos, dos ciudades: en el Valle Grande, una con el nombre de Jesús de Montes Claros de los Caballeros, y en el valle de Comarapa otra ciudad denominada Santa María de La Guardia; en ambos casos, la finalidad era servir de nexo entre Potosí y las tierras bajas productoras de alimentos y manufacturas para los centros mineros del altiplano[23]. En 1612, el virrey comunicó a los interesados en ir a la fundación que
A los que se obligaren a hacer la dicha fundación y la hubiesen poblado y cumplido con su asiento, ansimesmo se les concede y hace Su Magestad Hijosdalgo de solar conocido a ellos y a sus descendientes legítimos, para que en el pueblo que poblaren y en otras cualesquier partes de las Indias sean Hijosdalgo y personas nobles de linaje y solar conocido y gocen de todas las honras y preeminencias de que gozan los hombres Hijosdalgos y Caballeros de Castilla[24].
Esto significaba que quienes acordaban con la corona para ir a fundar poblaciones pero que, además de fundar, se quedaban a vivir allí, cultivando chacras y criando ganados, entonces a esas personas se les adjudicaba el solar conocido y la condición de hidalgos, aunque en sus orígenes no lo hubiesen sido. Pero para alcanzar esto debían ser españoles nacidos en la Península, o hijos de españoles nacidos en América, ya que en ese momento a éstos se los consideraba españoles con los mismos alcances jurídicos que a los peninsulares. Esta era la clase de gente a quienes la corona española autorizaba a fundar poblaciones, y a quienes llamaba vecinos, adjudicándoles encomiendas de indios y permitiéndoles desempeñar cargos en los Cabildos. Por eso el texto que transcribimos más arriba resulta extraño viniendo del Informe de un gobernador intendente.
Sanabria en otro trabajo se refiere a los españoles, críollos y «pardos» de Charcas[25] listándolos siguiendo un obvio orden social y dando lugar a pensar que, tal cual lo decía Viedma, los pardos eran esclavos, aunque este autor no los presentara como huídos sino participando en la fundación, ya que también contaba que, en 1614, el fundador de Valle Grande había construído en las afueras de esa ciudad el «Fuerte de los Pardos Libres»[26]. Tal vez estos pardos libres hayan sido esclavos que consiguieron su libertad a cambio de ir a poblar una peligrosa ciudad de frontera. Pero ni Sanabria ni los otros autores se refirieron para nada a los caballeros pardos, aunque citaron abundantemente a Viedma en otros órdenes, quedando a la vista que la frase del gobernador intendente fue dejada de lado en la creencia de que caballeros pardos era el apodo despectivo de los pardos libres que estuvieron en la fundación de Valle Grande. Veamos esto.
Tanto en Extremadura como en Aragón se consideraba caballero pardo a quien, a pesar de no haber nacido noble, el rey lo eximía de tributos y lo consideraba como hidalgo de privilegio[27]. Esta merced real se recibía en recompensa por un importante servicio prestado a la corona y permitía, de allí en más, ennoblecer a los propios descendientes.
En el ámbito de Charcas, el establecimiento de explotaciones agropecuarias al modo europeo cortó la circulación de bienes entre la puna, los valles intermontanos y las tierras bajas quedando sus habitantes con pocas posibilidades de abastecimiento por intercambio y dando lugar a los ataques y saqueos de los chiriguanos a las chacras de los valles[28]. Las fundaciones y poblaciones de ciudades limítrofes que atajaran estos peligros presentaban la mejor oportunidad de servir al rey en forma notoria. Y eso es lo que ofrecía, justamente, el virrey del Perú en 1612 a quienes quisieran ir a poblar en la frontera de los chiriguanos. Y que algunos pobladores de Charcas hubieran decidido correr ese riesgo con la esperanza de alcanzar hidalguía, cuadra perfectamente con el ideal español que puso motor a la conquista y colonización americana, de aquí que se puede decir que los caballeros pardos fueron, en realidad, los españoles que fundaron y poblaron Valle Grande[29].
Margarita E. Gentile L.
Ex Investigador CONICET - Museo de La Plata.
Ex Profesor titular ordinario, cátedra Instituciones del Período Colonial e Independiente, Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires.
Correspondiente por la Academia Nacional de la Historia, Perú.
5. Referencias citadas
Documentos en archivos
ANB - Archivo Nacional de Bolivia.
Expediente Colonial 1694 - 27
Visita de Santiago del Estero practicada por Don Antonio Martínez Lujan de Vargas el oidor mas antiguo de la Real Audiencia de La Plata.
Expediente Colonial 1704 - 48
Trámites sobre la solicitud de una encomienda en Salta, del maestre de campo Don Diego Diaz Gómez.
Publicaciones
ALONSO, Martín, 1958 - Enciclopedia del Idioma. Madrid: Aguilar.
BARNADAS, Josep M., 1973 - Charcas: origenes historicos de una sociedad colonial. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. La Paz.
BIALOSTOCKI, Jan, 1993 - L´art du xve. Siècle de Parler à Dürer. Paris.
CABELLO VALVOA, Miguel, [1586] 1951 - Miscelánea Antártica. Una historia del Perú antiguo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
GANDÍA, Enrique de, 1935 - Historia de Santa Cruz de la Sierra. Una nueva república en Sud América. Buenos Aires.
GENTILE, Margarita E., 1994 -»Testamentos de indios del Noroeste argentino. Análisis de una muestra documental de los siglos xvii-xviii». Ponencia leída en las XV Jornadas de Historia del Derecho Argentino. Córdoba.
GENTILE, Margarita E., 1996 - «Apodos de españoles e indígenas andinos - Siglos xv-xvii». Conferencia en el Instituto Riva - Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú del Perú. Lima.
GENTILE, Margarita E., 1996 - «Apodos de españoles en los Andes (Siglos xvi-xvii)». Sequilao, Revista de Historia, Arte y Sociedad. 9-10: 5-10. Lima.
GENTILE, Margarita E., 1997 - «El maestre de Campo Don Gutierre Velasquez de Obando. Notas a su probanza de méritos y a su reparto de bienes». Investigaciones y Ensayos 47: 385-406. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires.
GENTILE, Margarita E., 1998 - «Testamentos de indios del noroeste argentino». Actas del IV Congreso Internacional de Etnohistoria II: 344-354. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
GENTILE, Margarita E., 2008 a - Testamentos de indios de la gobernación de Tucumán 1579-1704. Instituto Universitario Nacional del Arte (Actual Universidad Nacional de las Artes). Buenos Aires.
GENTILE, Margarita E., 2008 b - «Notas para la etnohistoria de las chacras de coca en la Gobernación de Tucumán (siglos xvi-xvii)», en Revista de Antropología 6: 63-72. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
GENTILE, Margarita E., 2020 - «Estampas de papel en Memoria y Testamento de Thereza, india (Mendoza, 1721). Ensayo sobre contexto, uso y función», en Bibliographica Americana 16: 38-53. Buenos Aires.
https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica/bibliographica-americana-14
GONÇALEZ HOLGUÍN, Diego, [1608] 1952 - Vocabulario de la lengua general de todo el Perú llamada lengua qquichua o del inca. Lima: Instituto de Etnología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
GONZÁLES MOSCOSO, René, 1984 - Diccionario Geográfico Boliviano. Editorial «Los amigos del libro». La Paz.
GUAMAN POMA DE AYALA, Phelipe, [1613] 1987 - El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno. Madrid: Historia 16.
JAIMES FREYRE, Ricardo, 1915 - El Tucumán Colonial (Documentos y mapas del Archivo de Indias). Volúmen I. Buenos Aires.
LEVILLIER, Roberto (compilador), 1919-1920 - Gobernación de Tucumán. Probanzas de méritos y serviciosde los conquistadores. Madrid.
LEVILLIER, Roberto, 1933 - Biografías de conquistadores de la Argentina en el siglo xvi. Tucumán. Imprenta de Juan Pueyo. Madrid.
LIDA DE MALKIEL, Ma. Rosa, [1952] 1983 - La idea de la fama en la Edad Media castellana. Fondo de Cultura Económica. Madrid.
MAYO, Carlos, 1978 - «Los pobleros del Tucumán colonial: contribución al estudio de los mayordomos y administradores de encomienda en América», en Revista de Historia de América vol.85: 25-57. México.
PAREJAS MORENO, Alcides, 1979 - Historia del Oriente Boliviano. Siglos xvi y xvii. Universidad Gabriel René Moreno. Santa Cruz. Bolivia.
PLUTARCO, [s.I-II d.C.] 1970 - Vidas Paralelas. Edaf. Madrid.
SALINAS Y CORDOVA, Buenaventura de, [1630] 1947 - Memorial delas Historias del Nuevo Mundo Piru. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
SANABRIA FERNÁNDEZ, Hernando, 1971 - Cronicario de la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. Fundación Ramón D. Gutiérrez de Santa Cruz de la Sierra. La Paz.
SANABRIA, Hernando F., 1975 - El habla popular de Santa Cruz. Librería Editorial Juventud. La Paz.
SOTO FLORES, F., «Los kipus modernos en la comunidad de Laramarca», en Revista del Museo Nacional, (Lima), XIX-XX (1950-1951) p. 302.
VIEDMA, Francisco de, [1788] 1910 - «Descripción geográfica y estadística de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra», en Colección De Angelis II: 455. Buenos Aires.
Agradecimientos institucionales: CONICET; Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTAS
[1] En 1996 se publicó una versión en un medio que ya no existe ni ha sido digitalizado. Nombres y apellidos en español dejan pensar que su portador lo era, o por lo menos mestizo (montañés).
[2] Establecida en 1563 al interior del virreinato del Perú.
[3] AN-B 1704-48 f.157v.
[4] Levillier 1933: 107-109.
[5] Levillier 1933, 1919-1920; Jaimes Freyre 1915.
[6] Una continuidad en Diario Clarín, Buenos Aires, 31-7-2019: «Sierra Chica: ocho días en el infierno con «Los Doce apóstoles». El motín más sangriento en la historia argentina, en 1996, terminó con ocho muertos. Hubo 17 rehenes, entre ellos una jueza que había ingresado [al penal] para negociar la entrega [de los doce apóstoles a la Justicia]».
[7] Alonso 1958.
[8] Lida de Malkiel 1983: 9.
[9] Julio César, Héctor y Alejandro tenían como contrapartida a Lucrecia, Veturia y Virginia; Josué, David y Judas Macabeo eran pares de Esther, Judith y Yaél, en tanto que Godofredo de Bouillon, Carlomagno y el rey Arturo, estaban yuxtapuestos a Santa Elena, Santa Isabel de Turingia y Santa Brígida de Suecia. Estos personajes eran representados en tapices, estampas y vitrales (Bialostocki 1993: 349-351). Agradezco esta bibliografía a la Dra. Nilda Guglielmi (CONICET - UBA).
[10] Salinas y Córdova [1630] 1957: 50. Algunos de los compañeros de Pizarro fueron: Pedro de Candia, Juan Roldán, Bartolomé Ruyz de Moguer, el piloto Blas de Atiencia, Nicolás de Ribera el Viejo y Juan de Torre Briceño (Cabello [1586] 1951: 402).
[11] Mayo 1978.
[12] Levillier 1919-1920 II: 34 y siguientes. Anónimo [1586] 1951: 79.
[13] «Muti, mayz cozido. / Muti capca, mayz medio cozido. / Muti patasca. Mayz muy cozido.» (Anónimo [1586] 1951: 63)
[14] Guaman Poma [1613] 1980 I: 179. Fs.202, 204.
[15] Gonçalez Holguin [1608] 1952: 324-325).
[16]Quipu era un manojo de cuerdas de distintos colores y torsiones cuyos nudos, también diversos, servían como ayudamemoria de algún tema.
[17] AN-B 1694-27 f.35r.
[18] Si bien el mayordomo del pueblo de Matara tenía nombre y apellido españoles, podría no haberlo sido y ni siquiera montañés ya que hubo, por lo menos, un caso documentado de un mulato, Marcos Puebla, desempeñándose como mayordomo en Mendoza c.1715, si bien en la encomienda de su padre, Francisco de Puebla, que era español (Gentile 2020).
[19] C. 2000 msnm.
[20] Viedma en De Angelis 1910 II: 455.
[21] No obstante, se hubiese podido citar como antecedente que en el siglo xvi se había «permitido» la fundación de Esteco con gente que había desertado de Santiago del Estero durante el gobierno de Francisco de Aguirre. Aunque no se explicitó en la documentación que conozco, soy de la opinión de que esa fundación podría haber tenido como propósito la explotación de las remanentes chacras de coca incaicas en la región (Gentile 2008 b).
[22] Gandía 1935; Sanabria 1975: 18-19; Parejas Moreno 1979; Gonzáles Moscoso 1984: 236, entre otros autores.
[23] Sanabria 1975: 18-19.
[24] Sanabria 1971: 18-19.
[25] Sanabria 1975: 18-19.
[26] Sanabria 1971: 19.
[27] Alonso 1958; DLE 1992.
[28] Barnadas 1973: 469.
[29] Entre los riesgos que corría el futuro caballero se encontraba, justamente, el de no alcanzar a vivir lo suficiente como para demostrar sus méritos ante la corona siguiendo ciertos trámites; por ejemplo, no obstante sus destacados servicios al rey, Hernán Mexía Miravall falleció entre 1592 y 1593, a la edad de sesenta y dos años, yendo a Madrid a pedir un premio al rey por los mismos (Gentile 2008 a: 98). Y, a pesar de los esfuerzos, no todos las probanzas de méritos eran premiadas con una encomienda de indios, y menos aún con el hábito de alguna de las órdenes de caballería.
