* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
525
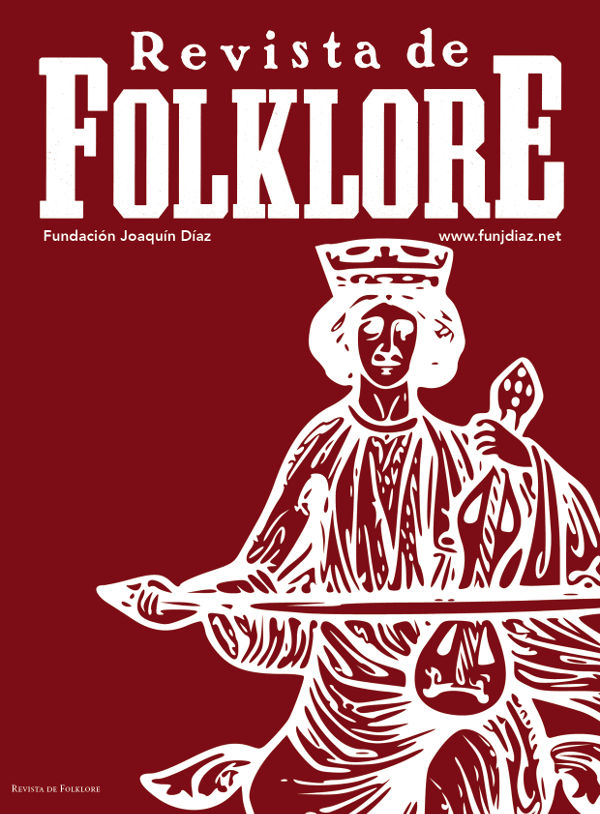
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Romances de El Pedroso (Sevilla)
PEREZ CARRERA, Francisco M.Publicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 525 - sumario >
Prólogo
Una temprana afición a la literatura popular me llevó a reunir, con el tiempo, hasta 12 cintas magnetofónicas que contenían encuestas sobre romances y canciones tradicionales. La primera que tuve fue la que mi amiga Toñi Rodríguez me grabó en su pueblo de Pozoblanco (Córdoba), en el verano de 1972, con 11 romances y 2 canciones. El segundo grupo lo compusieron las 10 cintas resultantes de las dos campañas que, por iniciativa mía, mis alumnos de Almonte (Huelva) llevaron a cabo durante los cursos 1980-1981 y 1981-1982. Leía yo, entonces, el Ensayo sobre la literatura de cordel de Julio Caro Baroja, y, desde el principio, les indiqué el interés que tenía el campo poco explorado de los llamados «romances de ciego» y, en general, el de la «literatura de cordel». Finalmente, en 1999, poco antes de fallecer, pude entrevistar a María Ceballos, madre de mi amiga Rafaela y gran conocedora de la literatura tradicional de El Pedroso (Sevilla), que me cantó 14 romances.
Durante muchos años, estas 12 cintas permanecieron guardadas. No pude atenderlas debido a mis obligaciones como profesor de Lengua y Literatura Española en varios Institutos de Enseñanza Media. Pese a todo, además de buscar en el Quijote una alternativa a los programas oficiales de Literatura (un empeño que dio lugar a diversas exposiciones, paseos literarios y otros estudios), me esforcé en la investigación etnográfica, atraído por nuevos y más amplios temas, que me alejaron, temporalmente, de mi antiguo interés por el romancero y el cancionero. Pero, en fin, leyendo con los alumnos el teatro de Federico García Lorca, descubrí que una importante fuente literaria de La casa de Bernarda Alba fue la versión popular de Lux Aeterna, de Juan Menéndez Pidal, y, sobre ello, publiqué un artículo en el BILE (Boletín de la Institución Libre de Enseñanza).
Tal vez esto renovó en mí el gusto juvenil por el romancero. Cuando me llegó la jubilación, un amable colega convirtió aquella vieja colección de cintas magnetofónicas en una señal digital audible. Al acceder de nuevo a ellas, decidí estudiarlas inmediatamente, una por una, comenzando por la más cercana en el tiempo: la de María Ceballos. Después vino la de Toñi Rodríguez y, finalmente, las más numerosas de Almonte. El conjunto (cuyas primeras notas me ocuparon dos gruesos cuadernos) terminó sorprendiéndome no poco, me ofreció motivos de reflexión y me proporcionó una nueva mirada a todo aquel material, cuyo resumen paso a exponer a continuación.
La primera impresión fue que me encontraba ante una particular selección de «romances viejos» que venía acompañada de otros romances de origen más reciente. El conjunto suele denominarse «romancero de la tradición moderna». Ahora bien, debido a cierta visión particular, este último tipo de romances, que los investigadores siguen llamando «romances de ciego», «de (caña y) cordel», «vulgares» o «nuevos», aparece en sus encuestas en escaso número y eran recogidos solo porque los informantes los cantaban junto a los más viejos, verdadero objeto de sus esfuerzos. En cambio, en mi amplia encuesta de Almonte, este tipo de romances, (que yo comencé a llamar «romances contemporáneos»), aparecía en mucha más cantidad, seguramente, porque los alumnos hicieron caso de mis advertencias sobre la importancia que tenía el preguntar por ellos. Así, quedaron documentados no solo muchos de estos «romances de ciego» o «vulgares», sino que también quedó constancia de un interesante panorama general de la llamada «literatura de cordel», junto a un exiguo número de «romances viejos» que, en verdad, podría haber sido algo mayor, si hubiera podido continuar con aquellas campañas de encuestas.
En segundo lugar, observé que (salvo el famoso de «San Antonio y los pajaritos») los romances de mi colección no coincidían para nada con los estudiados por Caro Baroja en su Ensayo sobre la literatura de cordel o en su estudio, un poco anterior, titulado Romances de ciego, cuyo material (siempre impreso, no oral) provenía de colecciones del siglo xviii y xix. Por el contrario, mis tres encuestas orales (procedentes de diversos lugares de Córdoba, Sevilla y Huelva) concordaban entre sí de manera muy ajustada. Así que pensé que me hallaba ante una actualización o una (reciente) reorganización más del material romancístico, de las varias que, a lo largo del tiempo, ha venido experimentando el corpus del romancero. Es sabido que los impresores del siglo xvi y xvii hicieron su propia selección, conforme a varios criterios. En la estudiada por Caro Baroja, ya no figuraban muchos de aquellos, que venían sustituidos por otros de bandoleros, contrabandistas, «guapos»…, aunque conservaba un grupo de antiguos, de carácter novelesco, de cautivos, etc. Mi colección también había renovado el repertorio, de tal manera que, aunque contenía asimismo unos pocos romances viejos, la gran mayoría, como digo, no podía relacionarse para nada con los estudiados por Caro Baroja.
Algunos de la encuesta de María Ceballos fueron, para mí, un verdadero descubrimiento, especialmente, el que comenzaba «Con quince años-yo tuve un novio», pues me obligó a reflexionar sobre su particular estructura métrica (decasílabos compuestos de dos pentasílabos trocaicos), una variedad singularmente culta, usada por la literatura ilustrada en adelante, según Navarro Tomás. Mi interés aumentó enseguida al comprobar que no se trataba de un caso aislado. En efecto, aparte de los viejos octosílabos monorrimos, y de la variedad más evolucionada de asonantes distintas por cada cuarteta, tanto en esta misma encuesta como en las otras que me quedaban por estudiar, volvió a aparecer aquella misma pauta métrica, además de otras más nuevas y variadas, usadas por románticos y modernistas, no atendidas debidamente (que yo sepa), prácticamente, por nadie. Esto me convenció de que los investigadores padecían una grave ceguera, indicadora, en el fondo, de serios prejuicios. Comprendí que el mote de «romances vulgares» no tenía ningún sentido y que la relación entre la llamada literatura popular y la culta es siempre mucho más profunda de lo que se suele aceptar.
Me sorprendió, además, que prestigiosas autoridades en este campo patrocinaran ideas muy problemáticas sobre estos «romances de ciego», tales como que no podrían convertirse nunca en tradicionales, ya que la transmisión en «pliegos» les impedía la reproducción con variantes. Esto suponía sobrevalorar mucho la letra impresa, porque, según una acertada observación de Joaquín Díaz, tales romances difundidos por los «pliegos de cordel» tienen después una larga y compleja vida oral, abierta a variantes. Pero también, al revés: los textos más clásicos de la literatura española pueden tener orígenes populares o «vulgares». Pensemos en El burlador de Sevilla, en El sombrero de tres picos o en Los amantes de Teruel, así como las dos versiones de El alcalde de Zalamea de Lope y de Calderón. Es muy probable que los propios «pliegos de cordel» posean también variantes. Lo he advertido en algunos pliegos de la «oración de san Antonio y los pajaritos» y en sus correlatos orales, como se verá más adelante. Esto no ha sido estudiado convenientemente, pero sospecho que las diversas versiones sobre un mismo asunto, de diversos autores, salidas de imprentas alejadas entre sí, se difundían, ya desde el origen, con variantes… Algo de esto se puede ver en el artículo de Antonio Lorenzo Vélez («Temas y motivos tradicionales en los pliegos de cordel (siglos xviii y xix)», publicado en la Revista de Folklore, en 1984.
Sea como fuere, la idea de que los romances contemporáneos nunca podrán poseer variantes era una afirmación muy categórica que no solo quedaba desmentida en mis propias colecciones (en las que muchos romances contemporáneos aparecían con variaciones en la métrica, en los nombres de los personajes, lugares de la historia, hechos narrados, cierres diferentes…) sino que ya el mismo Ramón Menéndez Pidal supo apreciar que, en poco tiempo, el poema de su hermano Juan, titulado originalmente Lux Aeterna, (una especial «seguidilla compuesta», según Navarro Tomás, que, por cierto, aparece en las tres encuestas de mi colección, transformada ya en romance) se había extendido por toda España (y hasta en comunidades sefardíes, según Manuel Alvar) con múltiples variantes.
Tales estudiosos parten, en fin, de una idea, creo yo, bastante estrecha de «romance», que influye particularmente en la que tienen del «romance vulgar y nuevo», hasta el punto de aceptar solo los octosílabos y de excluir de su estudio las que llaman «canciones narrativas modernas», porque se salen de esta pauta. Quizá influido por tales ideas, Caro Baroja llama «canción» al romance famoso de doña Mariana de Pineda (Ensayo sobre la literatura de cordel, pág. 295), pero «romance» es como lo llama Federico García Lorca y como ha sido conocido generalmente.
No será necesario recordar que el romance adoptó, desde su origen, variadas formas métricas, no solo narrativas (como los muy viejos «romances noticieros»), conservando siempre la asonancia sostenida en los versos pares. Siguiendo a Navarro Tomás, Nebrija designó como «pie de romance» los primeros confeccionados con versos largos irregulares. En el siglo xv se añadieron elementos líricos: «con desfecha» y con estribillo, frecuente ya en los hexasílabos. Y, por influencia culta, a veces, con rimas consonantes. La imprenta eliminó los hexasílabos y heptasílabos (algunos conservados hasta hoy en la tradición oral), sustituidos por los octosílabos regulares; el propio octosílabo pasó de la vieja rima uniforme, asonante y llana, a variar de asonantes en las cuartetas y llevar asonantes agudas. Autores cultos (e hipercultos, como Góngora) usaron profusamente los llamados «romancillos» (de versos inferiores a ocho) y aparecieron los «romances heroicos» (de endecasílabos italianos, o en versos de nueve, diez, doce o catorce), etc. Así pues, no es de extrañar que, en la Edad Contemporánea, los romances se vieran influidos por la renovación de la cultura y de las formas métricas y polimétricas propias de aquel momento, (octosílabos combinados con hexasílabos; seguidillas, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, de varias clases y de ritmos variados), que no afectaron a lo esencial, pues conservaron siempre la tradicional rima asonante en los versos pares.
Finalmente, estos estudiosos se han declarado convencidos de que los «romances de ciego» se encuentran absolutamente determinados por la ideología del Antiguo Régimen. Yo no dudo, desde luego, que tales ideas hayan influido y estén presentes en este tipo de romances, pero esta es otra rotunda afirmación que, aparte de chocar de frente con las nuevas formas métricas contemporáneas que, como hemos visto, estos romances habían incorporado, se contradecía también con la aparición de ciertos temas, nunca antes abordados.
Me refiero, especialmente, al conflicto entre el «matrimonio concertado por los padres» y el «matrimonio por amor», tema contemporáneo donde los haya (aunque posea antecedentes clásicos y renacentistas), documentado en toda Europa, desde el periodo ilustrado y romántico al modernismo, desde el teatro de Leandro F. de Moratín hasta el de Federico García Lorca, en la novela romántica internacional, en la poesía, en el ensayo periodístico…
La idea del «matrimonio por amor» suponía un drástico cambio cultural y un serio peligro para las tradiciones propias del Antiguo Régimen, pues venía a romper con la autoridad paterna, los intereses familiares y el sistema de clases sociales. No es extraño que fuera tan controvertido. En mi colección, encontré versiones a favor, en contra y las dos al mismo tiempo en un mismo romance, de manera verdaderamente conflictiva. Cuando el intento de las jóvenes (las protagonistas, generalmente) fracasaba por la oposición familiar, la historia, a veces, se cerraba en suicidio, en contra del criterio de la Iglesia. Así, puede decirse que el viejo tema literario «morir de amor» venía a ser sustituido por el contemporáneo «morir por amor». Especialmente, me sorprendió cierta versión almonteña (octosílaba, monorrima en «-áa») del romance que Ramón Menéndez Pidal tituló «El pájaro verde». Defendía la nueva causa con tal vehemencia que, en la moraleja final, el narrador exigía a los padres que cambiaran inmediatamente de parecer: «Padres que tenéis hijos, / por Dios y la Soberana, / casarlos a gusto de ellos / y no al gusto de la casa». En su Romancero Vulgar y Nuevo, (Fundación Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1999, pág. 162 y ss.), Flor Salazar recoge otra versión octosílaba, con un final semejante (aunque la cuarteta de cierre rompe la rima uniforme en «-áa» y la cambia por «-éo»), y otro más (pág. 164), que titula «Nos casarán nuestros padres» (también octosílabo, monorrimo en «-á») que indica que -en este caso- el «casamiento por amor» había terminado convenciendo a los padres, opuestos a la nueva idea.
Pero en aquel momento se abordaba también, de forma novedosa, la relación de las muchachas con los hombres, que aparecen ahora, como temibles depredadores sexuales, especialmente los llamados «caballeros» (una vieja palabra que adquiría un nuevo sentido, fuertemente peyorativo), así como los que llevaban el «don» antepuesto al nombre propio o los que ostentaban un título nobiliario, aunque la popular «copla española» los trataba con antiguo respeto. Así, ante las traiciones de los novios a la palabra dada y la pérdida del honor por el hijo concebido antes del matrimonio (que convertía a las jóvenes en pobres desamparadas), estas historias advertían al público femenino del grave error que suponían sus fantasías amorosas y subrayaban el valor de las tradiciones… Ahora bien, el fuerte realismo moralista de que venían cargados tales romances y «coplas» revelaba, a todas luces, la existencia misma del conflicto que se libraba entonces entre la aspiración contemporánea a una vida amorosa libre, con todos sus problemas, y la sometida a la rígida tutela de los padres, con los suyos propios.
Para juzgar la actualidad de este conflicto, contamos con un observador privilegiado: Mariano J. de Larra, Fígaro. En «Casarse pronto y mal» (artículo publicado en El Pobrecito Hablador, nº 7, noviembre de 1832), presenta críticamente la desastrosa vida de un supuesto joven, sobrino suyo, educado en las ideas de la Francia revolucionaria, que, antes de suicidarse, deja una carta en la que recomienda no seguir su camino, sino respetar las ideas tradicionales. En el comentario a la comedia de Manuel Eduardo Gorostiza titulada Contigo pan y cebolla (publicado en Revista Española, nº 75, julio, 1833), Larra se opone a la idea común de que las novelas románticas sean las culpables de las «locas bodas». Cree que el verdadero responsable es el corazón humano, incapaz de reflexión y de equilibrio. Para él, el éxito de El sí de las niñas de Leandro F. de Moratín (estrenada en 1806) fue un razonable toque de atención sobre la tiranía que, en aquel momento, los padres ejercían sobre los hijos, pero nos indica a continuación que la libertad de las costumbres se ha convertido ya en un hecho tan generalizado que, por esto, hay en la actualidad tantas víctimas de casamientos poco meditados como antes por las reclusiones de las hijas y la autoridad excesiva de los padres. Finalmente, en los dos artículos publicados en El Español, I y II, junio, 1836, dedicados al drama de Alexandre Dumas (padre) titulado Antony, estrenado en París en 1831, que tratan de la relación adúltera de Adela con Antony, Larra considera la obra poco edificante no solo para España, sino incluso para la misma Francia, aunque el propio escritor no pudo eludir en su corta vida lo que tanto criticaba en la sociedad.
En fin, estas son, en síntesis, las ideas que me fueron surgiendo a partir del estudio de la encuesta de María Ceballos, en la que se constata, una vez más, la vitalidad del romancero contemporáneo, y que supuso, como dije, el arranque de todas estas reflexiones. Conozcámosla, pues, de cerca, en todos sus pormenores.
1.En un pueblo de Castilla había un alcalde
En un pueblo de Castilla había un arcarde[1]
que de nombre le llamaban «el Jemplar» (sic),
porque todo el que justicia le pedía,
la justicia se la daba sin tardar.
Pero un día llegó un anciano
que justicia le pidió,
porque el hijo del arcarde
a su nieta deshonró.
–Justicia, señor arcarde,
justicia, que soy anciano;
y si usted no me la hace,
me la tomo por mi mano.
Como nada conseguía del arcarde
y el anciano fue en busca del burladó[2]
y encontrándolo en la reja de otra moza
que sin duda le juraba el tierno amor.
–¿Con quién piensas tú casarte?,
el anciano preguntó.
–¿Con quién piensas tú casarte?
–Pues, con esta– repitió.
Y el anciano lo cogió
y después de estrangularlo
y después de estrangularlo,
como loco repitió:
–Justicia no quiso hacerme
el padre de este villano
y como él no me la hizo,
yo la tomé por mi mano.
De este romance no he conseguido encontrar documentación alguna. Su estructura es polimétrica: comienza con una estrofa de cuatro versos dodecasílabos trocaicos (oo óo oo óo oo óo), seguida de otras dos, también de cuatro versos, octosílabos, de ritmo igualmente trocaico («porque el hijo del arcarde» = oo óo oo óo) o mixto «a» («justicia, señor arcarde» = o óo ooo óo), según la codificación de Tomás Navarro Tomás (Métrica Española, Guadarrama, Madrid-Barcelona,1974). La composición continúa con otras dos estrofas dodecasílabas y se cierra con otras dos octosílabas. Es importante señalar que las rimas van siempre en los versos pares, y, generalmente, son agudas («-á» y «-ó»), aunque hay otras en «-áo». Las irregularidades estructurales y de rima pueden provenir que la informante conservaba en la memoria, de manera mucho más firme, la primera parte del romance. En la segunda, su hija (presente en toda la entrevista) tuvo que auxiliarla.
Siguiendo siempre a Navarro Tomás, los dodecasílabos trocaicos comenzaron su andadura en «cantables líricos del teatro romántico», definidos ya de forma independiente «en la métrica modernista» (Métrica Española, pág. 426). Los segundos, son propios del neoclasicismo, romanticismo y modernismo (op. cit., pág. 505). El gusto por la polimetría es romántico. Fue este romance el que me alertó por primera vez para que tomara en cuenta la llegada de las novedades métricas al mundo popular.
Los textos literarios son reflejo de la complejidad cultural y, por ello, contienen una información heterogénea, en casos, conflictiva. Como he observado en otras encuestas de mi colección, en un mismo romance pueden aparecer temas del Antiguo Régimen en pugna con otros propiamente contemporáneos. En el caso que nos ocupa, encontramos términos como «burlador», «deshonró» o «villano», por un lado, y por otro, la expresión «la justicia por mi mano», así como la forma polimétrica. El burlador de Sevilla es un conocido tema nacido en el Antiguo Régimen (con antecedentes populares y variantes posteriores)[3] y, en cambio, la polimetría y «la justicia por su mano» son completamente románticos. Rosalía de Castro abordó el tema en el poema «A xusticia pola man», (Follas novas, Libro II, ¡Do íntimo! (1880)), de forma muy similar a nuestro romance, en versos también dodecasílabos (aunque, esta vez, dactílicos: o óoo óoo óoo óo). Temáticamente, Rosalía glosa (con rabia, en primera persona y en versos monorrimos en «-ía») sus infortunios: ha sido despojada de todo y ha quedado «deshonrada» por «Aqués que ten fama de honrados na vila», calificados de raposos. Acude a la justicia, pero ni los jueces, ni el mismo Dios, la oyen. Entonces, con una hoz en la mano, de un solo golpe, acaba con la vida de los villanos. Así, -concluye- la justicia y las leyes quedaron, verdaderamente, cumplidas.
Por otro lado, en nuestra literatura clásica castellana hay alcaldes labradores, pero justicieros y con honor, como El alcalde de Zalamea (primero en versión de Lope de Vega y después, de Calderón); hay candidatos a alcaldes de literatura de entremés (como los de La elección de los alcaldes de Daganzo, de Cervantes) y, también, alcaldes «de monterilla» (ver DRAE), esbirros de un trasnochado comendador del Antiguo Régimen (como el de El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón, 1874), parecido ya al de nuestro romance.
La obra de Alarcón es una variante culta del romance «La molinera y el corregidor», de versos polimétricos[4]. Su autor asegura, en el prefacio de la obra, que su argumento lo oyó de «un zafio pastor de cabras» llamado «tío Repela», de estos que en las cortijadas protagonizan «los juegos de chasco y pantomima» y recitan «romances de ciego», que pervierten el caso, vulgarizándolo. Nos cuenta que conoce «muchas y muy diversas versiones» de este romance divulgadas en pliegos de cordel y hasta cita la que trae el segundo tomo del «famoso Romancero del inolvidable Agustín Durán», tomada de un pliego del siglo xviii que comenzaba «Galanes enamorados, / hijos de la primavera», de octosílabos monorrimos, pero que parece salida de una historia real (tratada por un tal Pedro Marín) entre un Corregidor de Madrid y una famosa bailarina llamada Antonia Molino, según Mesonero Romanos[5].
«Esta clase de relaciones, -afirma, finalmente, Alarcón, en el prefacio de la obra-, al rodar por las manos del vulgo, nunca se desnaturalizan para hacerse más bellas, delicadas y decentes, sino para estropearse y percudirse al contacto con la ordinariez y la chabacanería». Este comentario tenía ya muchos antecedentes, y tendrá también una larga descendencia…
2. Marusiña, Marusape
–Marusiña, Marusape,
malhaya en mi corazón;
siete hembras que he tenido,
ninguna ha sido varón.
Contestó la mayor de ellas:
–No eche usted esa maldición.
Deme usted espada y caballo,
que a la guerra me voy yo.
–Tienes la cara de virgen
para ser hembra y varón.
–Esto no le importa a nadie.
A la guerra me voy yo.
–Tienes el pelo muy largo
para ser hembra y varón.
–Yo me lo cortaré, padre,
dentro de mi corazón.
(…)[6]
–Tienes el pecho muy alto
para ser hembra y varón.
–Yo me lo ocultaré, padre,
dentro de mi morrión [7].
Deme usted espada y caballo,
que a la guerra me voy yo.
Las encuestas del romancero poseen siempre un carácter complejo en asuntos y en cronología. Así, después del romance anterior («En un pueblo de Castilla había un alcalde», que trataba de manera crítica un tema tradicional), nuestra encuesta nos lleva ahora a un «romance viejo», conocido por los estudiosos con el nombre de «La doncella guerrera». Octosílabo, monorrimo, de asonancias agudas («-ó»), como la mayoría de las viejas versiones, incluidas las sefardíes de Oriente. Se diferencia, pues, de las documentadas por Piñero-Atero y sus equipos en Cádiz, Huelva y Sevilla, que llevan generalmente cambios de asonantes en cada cuarteta, aunque aparezcan algunas monorrimas en «-ó», como la de Aracena (Huelva), recogida por Arcadio de Larrea en 1948 o la de El Puerto de Santa María (Cádiz), recogida por Flor Salazar. La versión documentada por Toñi Rodríguez en Pozoblanco (Córdoba) también lleva cambios de asonantes.
Según anota Manuel Alvar, «Aunque (…) no se imprimió en el siglo xvi, hay referencias a él en la Aulegraphia de Ferreira de Vasconcelos. Vid. mis Cinco romances novelescos»[8]. Según Piñero-Atero[9], en esta obra portuguesa (de 1619) «un personaje canta, acompañado de una guitarra, en castellano, los primeros versos del romance» y anotan que, en España, en el siglo xvi y xvii, el tema de este romance «tuvo una buena acogida en la comedia y en la novela corta». Es, en fin, un tema popular europeo, e incluso universal, pues se conoce una canción china, datada en el siglo vi (según Rina Benmayor), que trata exactamente del mismo asunto.
Arranca nuestro romance con el doble apóstrofe con el que comienzan tantos romances viejos, como «Abenámar, Abenámar», «Gerineldo, Gerineldo», «Río Verde, río Verde», etc., etc., con diversas funciones en cada caso. En nuestro texto, el apóstrofe del padre de la «doncella guerrera» va dirigido contra su esposa. Su nombre ha sufrido un curioso (y único) tratamiento expresivo. «Marusiña, Marusape» debe de ser, en efecto, una derivación de María, nombre femenino por excelencia, que suele poseer frecuentes derivados (ver Corominas). Aquí va acompañado de dos morfemas apreciativos, el primero, cariñoso, y el segundo («¡zape!», con seseo), de carácter despectivo, seguido del arcaísmo «malhaya», una maldición a su esposa, que no le ha dado hijos varones. En las versiones sefardíes estas maldiciones toman un cariz terrible. En la que estamos estudiando, la propia hija mayor (lo común es que sea la más pequeña), consciente de tal reproche, se apresta valientemente a solucionar el problema: «no eche usted esa maldición. / Deme usted espada y caballo / que a la guerra me voy yo». Pero, como en la mayoría de las versiones andaluzas que he repasado, en la de Pozoblanco, la falta de hijos varones se atribuye solo a «la mala suerte».
A partir de aquí, el diálogo padre-hija se desarrolla a base de continuas repeticiones y versos formularios, propios del viejo estilo oral. A la ocurrencia de la hija de ir a la guerra y a su valerosa petición («Deme usted espada y caballo / que a la guerra me voy yo»), el padre le opone 3 dificultades, expresadas en pares de versos paralelísticos y anafóricos: «Tienes la cara de virgen», «Tienes el pelo muy largo» y «Tienes el pecho muy alto». Aunque invierten el orden, estas 3 dificultades aparecen también en las versiones sefardíes de Oriente. Tras resolverlas en otro par de versos, la hija concluye decidida: «a la guerra me voy yo».
Y aquí terminó María su versión corta. Pero ya veremos que, más adelante (en el nº 13), la repite y la amplía, con la variante larga.
3. Soldadito, soldadito
–Soldadito, soldadito,
¿de dónde ha venido usted?
–De la guerra, señorita.
¿Qué se le ha ofrecido a usted?
–¿Ha visto usted a mi marido
en la guerra alguna vez?
–No, señora, no lo he visto,
ni sé de qué seña es.
–Mi marido es alto, rubio,
ojos negros, aragonés,
y en la punta de la lancha[10]
lleva un pañuelo francés,
que lo bordé cuando niña,
cuando niña lo bordé.
–De esas señas que usted ha dado,
su marido muerto es.
Se lo llevaron a Francia
a casa de un coronel;
se lo llevaron a Francia
a casa de un coronel.
–Siete años lo he esperado
y otros siete esperaré;
si a los catorce no viene,
a monja me meteré.
Si a los catorce no viene,
a monja me meteré.
–Calla, calla, Isabelita,
calla, calla, Isabel.
Yo soy tu querido esposo
y tú mi querida mujer.
Yo soy tu querido esposo,
tú mi querida mujer.
Después de cantar «La doncella guerrera», María se quejó de su falta de memoria y recordó de pronto el «romance de Gerineldo» (en realidad, el «romance del conde Olinos», ver nº 14 de esta colección). Quiso cantarlo, pero, a pesar de que su hija tenía escrita la versión que aprendió de ella de pequeña y se la iba a ir apuntando, pasó a cantar «Las señas del esposo».
Este romance, conocido, en efecto, con el nombre «Las señas del esposo», se conserva en la memoria de los informantes de forma muy abundante. Aparece en las tres encuestas de mi colección: en las de Pozoblanco (Córdoba, 1972), Almonte (Huelva, 1980-81 y 1981-82) y El Pedroso (Sevilla, 1999). La versión de Pozoblanco es la más diferente. Octosílaba, monorrima con las asonancias agudas en «-é» y con un interesante estribillo, muy semejante al que llevaba el romance de «La dama y el pastor» (Bolonia, 1421, el primero documentado) en una versión sefardí de Constantinopla (1525), («¡Viva el amor! … ¡Viva el donzé!»), que le da un cierto aire lírico (Piñero-Atero, Romancero de la Tradición Moderna, op. cit., pág. 181). El nombre de la protagonista (Catalinita) lo encuentro también en dos versiones sefardíes de Turquía: una de Esmirna («Catirina») y otra de la bella ciudad de Edirne («Caterina»)[11], así como en alguna canaria y algunas sudamericanas. Consta de una introducción y de un diálogo. Concuerda con la nuestra en la referencia a la muerte del marido «en casa de un coronel». Pero la de Pozoblanco añade también la prueba del supuesto testamento (que poseen las sefardíes) para que se case con el soldado desconocido. Sigue la negativa de la esposa y, a continuación, el marido se descubre. Así, con su vuelta a casa (tras confirmar la larga y firme fidelidad de la esposa) el orden familiar queda restablecido.
Las versiones de Almonte y de El Pedroso, en cambio, son solo dialogadas, carentes de introducción y de estribillo. También son octosílabas, monorrimas en «-é», pero ambas comienzan por el doble apóstrofe «Soldadito, soldadito», con el que arranca el diálogo. La de Almonte es la más actualizada, y la más simplificada también, ya que el soldado declara venir de «la guerra e Cuba» y no hace referencia al supuesto testamento ni a la muerte «en casa de un coronel», motivo este último que aparece en la versión que Manuel Alvar recogió en El Castillo de las Guardas (Sevilla), muy parecida, por cierto, a la de María Ceballos, así como la documentada en el buen trabajo de Juan Pablo Alcaide Aguilar El Romancero. Tradición oral moderna en La Puebla de Cazalla, pág. 72, que, según él, posee «puntos comunes a las judeo-españolas recogidas por Alvar, Bénichou y Pidal», más extensas en el final, que siempre acaba en el reconocimiento. Algunas canarias y extremeñas presentan la «disconformidad de alguna de las hijas.»[12]
Piñero-Atero recogieron otra versión en su Romancerillo de Arcos, pág. 58. Pero, posteriormente, Virtudes Atero reunió 10 versiones en su colección de la provincia de Cádiz, más otra documentada por M. Manrique de Lara en Tarifa; de ellas, 5 son octosílabas, monorrimas en «-é». Las otras varían de asonancias. En la provincia de Huelva, los equipos de Pedro Piñero encontraron 11 versiones, más 6 que se conservan en el Seminario Menéndez Pidal, documentadas por E. Martínez Torner. Muchas de ellas son octosílabas, monorrimas en «-é» y comienzan «Soldadito, soldadito», como la nuestra. Finalmente, Piñero y su equipo localizaron 25 versiones en la provincia de Sevilla, de las cuales 16 son octosílabas, monorrimas en «-é» (algunas recogidas en el año 1933 por Juan Tamayo y Francisco, y en los años 1948 y 1949 por Arcadio de Larrea). 15 de ellas comienzan por el verso «Soldadito, soldadito», que coincide con las versiones más resumidas. Las octosílabas con varias asonancias son las más completas.
El romance de «Las señas del esposo» se imprimió por primera vez en España en los Nueve romances… compuestos por Juan de Ribera, y con licencia impresos, año de 1605, en una versión octosílaba, monorrima y aguda «-é». Menéndez Pelayo lo encontró en un pliego de ese mismo año. Según Manuel Alvar, procedía de Francia, donde también había salido impreso en 1605[13]. Expone Susana Weich-Shahak, que «El íncipit figura como melodía para contrafacta (Avenary 1970: Nº 20) fechado en 1555 y en Incip. Nº 92, donde aparece con el íncipit más difundido entre las melodías indicadas para cantar poemas religiosos, lo cual demuestra su popularidad desde el siglo xvi».[14]
La misma Susana Weich-Shahak comenta que el tema es «pan-europeo». No hay más que pensar en La Odisea. Volvemos, pues, una vez más, a los finales felices y al importante tema de la fidelidad matrimonial.
4. Era una joven doncella
Era una joven doncella,
hija de buena familia.
Su novio la abandonó
cuando vio que estaba encinta.
Sus padres, que se enteraron
en el estado que estaba,
la sentenciaron a muerte
y la arrojan de su casa.
Viéndose desamparada,
a sus pies me arrojé yo.
Diciéndole: –¡Padre mío,
padre de mi corazón!
¡Con Dios, padre, con Dios, madre!
¿Cuándo os volveré a ver?
Me despido para siempre,
olvidarlos no podré–.
Carmen se marchó llorando
en casa de su madrina,
donde allí la recibieron
como su fuese una hija.
Allí nada le hacía falta
y siempre estaba llorando,
pensando en el porvenir,
que se le venía acercando.
Carme ha dado a luz un niño,
que es más hermoso que el sol;
ella sola lo criaba,
por no descubrir su honor.
Ya tenía nueve meses
y el niño no era cristiano:
por no descubrir su honor
no lo había bautizado.
Carmen quedó en escribirle
una postal a su novio,
la que contenía una cita
para verse los dos solos.
Rogelio acudió a la cita
que Carmen le había mandado
y se la encontró dormida
a la sombrita del un árbol.
Con la sonrisa en los labios,
le dice: –Carmen soy yo;
acércate y verás
el fruto de nuestro amor–.
Rogelio se iba acercando,
dándole besos al niño,
diciéndole: –Desgraciado,
vas a ser un hermoso niño.
–Rogelio, no digas eso,
no maldigas a tu hijo.
¿Dónde están los juramentos
que tú hiciste conmigo?
–Todos esos juramentos,
todos, te fueron en vano.
Tú te quedas con tu hijo
y yo me lavo las manos–.
Diciendo estas palabras,
un tiro le disparó,
cayendo mortal en el suelo,
con su hijo se marchó.
Carmen ha arrendado un auto
que cien duros le costó.
Se ha marchado pa Huelva
a tomar la embarcación.
Los viajeros observaron
que Carmen iba llorando,
pensando en el porvenir
que se le venía acercando.
En el primer camarote,
una carta dejó escrita
(María: «porque el niño lo dejó…» no me acuerdo…)…
Esto me sucede a mí
por ser yo mujer sencilla.
Muchachas, si tienen… (María: me falta algo…) novio,
hacerle caso a sus padres,
que esto me sucede a mí
por ser mujer cobarde.
(María: Es más larga, pero yo… no me acuerdo. «Coge la embarcación…»)
Los viajeros notaban
que Carmen iba llorando,
dándole besos al niño,
tristemente iba pensando.
En el primer camarote,
dejó una carta escrita,
esto me sucede a mí,
por ser yo mujer sencilla.
(María: … «El niño se murió … ella se fue a coger flores… A los tres meses por allí pasó». Su hija corrige: «esa es otra»).
En efecto, creo que se refiere al que canta después, nº 10: «Con quince años-yo tuve un novio».
Antes de comenzar a cantar, María define esta historia como un «romance»: «Es un romance», insiste. Pero, al final, contrariada porque le falla la memoria, dice: «Esa canción era bonita…» Ha cantado, casi sin interrupción, más de 80 versos. Métricamente, es un romance octosílabo, con rimas asonantes en los versos pares, que varían en cada cuarteta, con frecuentes agudas en «-ó».
Es un «romance de ciego» o «vulgar», como acostumbraban a llamarlos Jovellanos, Leandro F. de Moratín, Meléndez Valdés, Agustín Durán, Menéndez Pelayo, Valera, Menéndez Pidal… hasta hoy. Piñero y Atero lo documentan en su Romancerillo de Arcos, pág. 132 («Romancero «de cordel». Romances y narraciones afines aprendidos en impresiones modernas»). Yo lo definiría como un «romance contemporáneo». Volvemos, pues, una vez más, a los finales desastrosos y al importante tema de la infidelidad amorosa masculina, pero no por ninguna deuda con el Antiguo Régimen o por una tendencia vulgar a lo truculento, sino porque estamos ante las consecuencias de un importante cambio cultural en Europa.
En la Fonoteca de Joaquín Díaz, encuentro 18 registros relativos a este romance con el comienzo «Era una joven doncella». En Tapia de la Ribera (León), una anciana llamada Estelita García Omaña, canta el romance, que comienza: «Era una joven muy guapa, / hija de buena familia; / su novio la abandonó / al ver que se hallaba encinta». En esta versión, como en la nuestra, ella mata a Rogelio y después «toma una embarcación», aunque no especifica el lugar ni el rumbo. Se suicida en el mar.
En el sur de España, en Las Torres de Cotillas (Murcia), encuentro otra versión, recogida por Ángel Hernández Fernández, en su Romancero Murciano de Tradición Oral, pág. 274, titulado «La novia abandonada encinta en casa de su madrina». Finalmente, Juan Pablo Alcaide Aguilar, en El Romancero. Tradición oral moderna en La Puebla de Cazalla (Sevilla), Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 1992, pág. 96, lo titula «Carmela deshonrada». No lo encuentro, en cambio, en las abundantes encuestas de Pedro Piñero, Virtudes Atero y sus equipos, en Cádiz, Huelva y Sevilla. Pero sí en mis encuestas de Almonte (Huelva): ver Almonte VI, nº 9: «Carmela, una chica guapa», octosílaba, con cambios de asonancia.
Es interesante señalar ciertos rasgos estilísticos viejos que, pese a ser un romance contemporáneo, podemos hallar en él, como los versos «pensando en el porvenir / que se le venía acercando», usados de manera formularia dos veces, o en el recurso narrativo a la carta o la postal. Sin embargo, son más las referencias actuales, en la métrica, en los diálogos (que comienzan a medio verso)…
La historia insiste, en efecto, en la cadena de desgracias que caen sobre una joven, de buena familia, que confió en las promesas de matrimonio del novio y se quedó embarazada. A partir de ese momento, sus padres se sienten deshonrados y la expulsan de casa. Solo la acoge la madrina, una figura antigua, tradicional en España. Se insiste en la deshonra que significa el embarazo anterior al matrimonio, que, para no hacerla pública, impide a la joven bautizar a su hijo. Quiere convencer al novio de que también se haga cargo del hijo, «fruto de nuestro amor». La entrevista sucede en un entorno bucólico y la joven apela a los antiguos «juramentos» de Rogelio. Pero él le responde frescamente: «Todos esos juramentos,/ todos, te fueron en vano. / Tú te quedas con tu hijo / y yo me lavo las manos». A continuación, la joven mata al novio y se encamina a Huelva para salir de España. Ya en la travesía oceánica (¿?), se insinúa la determinación de suicidarse (una carta al capitán)… La historia acaba con una moraleja explícita: «Muchachas, si tienen novio, / hacerle caso a sus padres, / que esto me sucede a mí / por ser mujer cobarde». En otro momento: «por ser mujer sencilla».
El problema del «casamiento por amor», o de las fugas de casa lejos de la tutela de los padres, ya planteado por los ilustrados y seguido por las novelas de la época, está influyendo en la conducta juvenil. Por eso, en contra de las versiones romancísticas claramente favorables a las nuevas costumbres, aparecen historias como esta, muy religiosas y ejemplarizantes, dirigidas, sobre todo, a las jóvenes; insisten en el peligro de romper con las viejas costumbres, esto es, con la tutela paterna y el compromiso de fidelidad que se contrae con matrimonio. Romper con esto, a causa de fantasías amorosas, es entrar en una cadena de desgracias: exclusión de la comunidad familiar y cristiana (excepto de la fidelidad de la «madrina»), hijo ilegal, traición del novio (identificado con la figura repulsiva de Pilatos), asesinato, emigración… y suicidio. En la moraleja, los pecados de «cobardía» (y de ser «mujer sencilla») que la joven se atribuye a sí misma se pueden interpretar como resultados de una peligrosa condescendencia con el mundo contemporáneo.
5. Por las montañas de Asturias
Por las montañas de Asturias
una niña vi,
de catorce a quince años,
regando su jardín.
Pasó un caballero,
le pidió una flor
y la bella asturiana
le dijo que no.
(Rafaela: «Al otro día siguiente…». María: «No, mujer, espera»).
–Como soy tan chiquetita,
solita en mi jardín,
no tengo padre ni madre,
¿queréis abusar de mí?
–Bella asturiana,
¿cómo has intentado,
cómo has intentado (¿pensado?)
(que) quería abusar de ti?
Tan solo te he pedido
la flor de tu jardín–.
Al otro día siguiente
por allí pasó.
Se ha encontrado al caballero
y le dijo adiós.
–Tome usted, caballero,
la flor de mis manos
y déjeme usted ir
con mis tres hermanos.
–No quiero flor de tus manos,
ni tampoco a ti.
Lo que te dije que delante de mi presencia
tenías que morir–.
La ha agarrado de la mano
(María me pregunta en este momento: «Esto es un romance, ¿no?» Yo le respondo: «Sí, claro».)
y al cuarto se la llevó.
Le ha dado tres puñaladas
al lado el corazón.
–Bella asturiana, te decía yo
(Rafaela: «Bien te lo decía / que tenías que pagar / la flor (o «la acción») de esta mañana» Yo: Y ahí acaba. María: «No, no… Él la mató». Yo: «Todos son de matar…» Rafaela habla de la censura que, cuando eran pequeños, aplicaba su madre a ciertos temas…).
No tengo noticias de que este romance se haya impreso en «pliegos de cordel». Sin embargo, transmitidas por tradición oral, se han recogido muchas versiones. Solo en Almonte, mis alumnos consignaron 3. En la encuesta de Pozoblanco, salió otro ejemplar, mucho más regular y completo. Piñero-Atero y sus equipos han recogido 2 en Cádiz y provincia; 6 en la de Huelva y 12 en la de Sevilla. Y Juan Pablo Alcaide Aguilar lo recoge también en su encuesta de La Puebla de Cazalla (Sevilla)[15].
El romance se acerca a la estructura métrica de una seguidilla, un metro muy usado por los poetas modernistas, pero adaptada al romance, es decir, con las asonancias siempre en los versos pares, generalmente agudas en «-í» y en «-ó», y muchas irregularidades.
Comienza con la breve introducción de un narrador-testigo (una 1ª persona, que documenta los hechos) y nos presenta una protagonista, símbolo de la virginidad, en un entorno asimismo simbólico, natural e inaccesible. Inmediatamente, aparece un verso, de mal augurio: «pasó un caballero». En los romances contemporáneos, este tipo de «caballero» es bien conocido: un repulsivo depredador sexual, asesino, como el de «El crimen de Don Benito», que es capaz de llegar hasta los lugares más defendidos. Él le pide a la bella asturianita «una flor» y, más adelante, «la flor de tu jardín». Como ella se la niega, la amenaza («que tenías que pagar» o «me lo tienes que pagar», en otras versiones) y enseguida la asesina.
Lo más interesante del romance es que está construido a base de símbolos, en sintonía con la importante corriente contemporánea del «simbolismo» (Jean Moréas), que busca una referencia más sugerente, menos directa, a la realidad. En él, todo es simbólico: el narrador-testigo, el entorno natural, la protagonista, su edad, la flor… y el peligro mortal que significa para las jóvenes encontrarse con este tipo de «caballero» anónimo.
En el romance nº 10 veremos cómo las flores tienen su «lenguaje».
6. Estando tres niñas
[Estando tres niñas
bordando corbatas,
agujas de oro,
dedales de plata] [16],
pasó un caballero
pidiendo posada.
–Si mi madre quiere,
de muy buena gana–.
En un medio cuarto,
le puso la mesa,
cuchillos de oro,
cucharas de plata.
En el otro medio,
le puso la cama,
colchones de plumas,
sábanas de holanda.
Y a la media noche,
fue y se levantó.
De las tres que había,
a Elena escogió.
La montó en su caballo
y se la llevó
y en un monte oscuro,
allí la dejó.
Allí hizo un hoyo,
y allí la mató.
(Rafaela corrige:
«sacó un cuchillito
y la rebaneó
y allí hizo un hoyito
y allí la enterró»).
A los nueve meses,
por allí pasó.
Tiró de una rama
y Elena salió.
(Rafaela: «¿Cómo te llamas, niña?»)
–Dime, enamorada,
¿tú, cómo te llamas?
–En mi casa, Elena,
y aquí, desgraciada–.
La montó en su caballo
y se la llevó
y a la pobre esposa
se la entregó.
Podría parecer que estamos ante otro crimen, de otro «caballero» (que por allí pasó), como el anterior, pero se trata del romance de santa Elena o santa Irene. No hay documentación antigua. Las versiones del sur, hexasilábicas, con cambios de asonantes «áa» y «ó», generalmente, han perdido la conciencia del asunto religioso. En cambio, las versiones del norte son octosilábicas, prácticamente monorrimas en «-áa» y tienen conciencia de contar la leyenda áurea de la santa portuguesa. Como, por ejemplo, las dos versiones que trae Mariano D. Berrueta, en Del Cancionero Leonés, Proa, 1941, pág. 293, con el título «Romance de Ilenia», que cree de origen leonés.
En la Revista de Folklore (año 1982, tomo O26, revista nº 19, págs. 7-11), José Manuel Fraile Gil publicó un artículo en el que estudiaba este romance: «Iria o Elena, notas sobre un romance». En síntesis, Fraile Gil nos informa de que este romance era muy popular en Portugal, mientras que en España (aunque está muy extendido en casi todas las regiones, Canaria y América) lo era menos. La primera versión fue recogida en Santarém por Almeida Garret, hacia 1842, y Menéndez Pelayo publicó la primera española. Después, Menéndez Pidal, publicó otra, hacia 1906. Finalmente, se ha estudiado y comparado con las versiones portuguesas, de donde se piensa que procede.
El romance se basa en la historia de la santa portuguesa (del siglo vii), santa Iria, Elena o Irene, famosa por su hermosura, que ingresó en el convento en el que estaban también sus dos tías y cuyo abad era asimismo un tío suyo. Allí conoció a un caballero llamado Britaldo, que se enamoró de ella hasta el punto de la enfermedad. Ella lo conforta y lo convence de que se conforme con su amistad. Así transcurre el tiempo, hasta que otro monje se enamora de ella. Le da un bebedizo que hace que se le abulte el vientre y la gente comienza a murmurar. La noticia le llega al caballero Britaldo, que, furioso, la degüella con una espada, la desnuda y la arroja al Tajo. El abad, su tío, contempla el milagro del cauce del Tajo (separado, para dejar a la vista el cuerpo de Elena y su sepulcro, labrado por ángeles). El romance reduce todos estos hechos a un rapto amoroso y un desenlace «aureolado de hechos milagrosos» en torno a la muerte. Fraile Gil piensa en un romance hexasilábico que, al pasar de Portugal a España, se convierte en octosílabo (versiones menos corrientes, centradas en una biografía), para, finalmente, volver al metro hexasílabo de origen…
Nuestra versión, hexasilábica con asonantes «-áa» y «-ó», se centra en el rapto y la muerte de Elena, sin significado religioso, pero cargada de maldad de origen erótico o patológico. Se cierra con un hecho mágico y una especie de arrepentimiento del caballero, con diversos sentidos. Otro rasgo antiguo de nuestra versión, aparte de los hexasílabos, es que el sentido de la historia avanza de dos en dos versos, que, en nuestro caso, se cantan siempre repetidos.
Los equipos de Piñero-Atero han localizado 5 versiones en la provincia de Cádiz (más 1 inédita, que guarda el Seminario Menéndez Pidal, recolectada en Villamartín por Juan Tamayo y Francisco, en 1928). En Huelva recogieron 12 versiones, (más 5 del Seminario Menéndez Pidal, recolectadas por Espinosa (1920) y Eduardo Martínez Torner 1929-1930). Y en Sevilla hallaron 18 versiones. Todas ellas son hexasílabas y muy iguales entre sí, lo mismo que la que sale en la citada colección de La Puebla de Cazalla, reunida por Juan Pablo Alcaide Aguilar.
Manuel Alvar, en «Una recogida de romances en Andalucía» (1948-1968)»[17], resalta que «La tradición de los romances hexasílabos se ha conservado en unos cuantos textos», entre los que se encuentra este romance de Santa Irene, muy extendido también en Málaga, Almería, Huéscar, Pinos Genil, Guájar Alto, Montillana (Granada) y Sevilla, a pesar de que esta zona andaluza fue caracterizada por Menéndez Pidal como zona de carácter innovador dentro del romancero, en contraste con la más conservadora del NO de la Península Ibérica. Manuel Alvar lo clasifica entre los romances «de forzadores», como el de «Blancaflor y Filomena».
7. En la orilla del Ebro
En la orilla del Ebro, (bis)
había tres doncellas, (bis)
bordando trajes de oro (bis)
para la reina. (bis)
En medio de los bordados, (bis)
le falta seda. (bis)
Pasó un marinerito, (bis)
vendiendo seda. (bis)
–¿De qué color la quería? (bis)
–De la mar bella. (bis)
De la más (¿?) bella (bis)
no traigo: azul y negra. (bis)
–De tres hermanas que somos, (bis)
yo, la pequeña. (bis)
Una, zapatos de oro, (bis)
y otra, de plata. (bis)
Y yo, por ser la pequeña, (bis)
las apargatas[18]. (bis)
La estructura métrica del romance se basa, de nuevo, más o menos, en la seguidilla, como la del que hemos visto anteriormente, el muy conocido «Por las montañas de Asturias». Esta vez, con asonantes monorrimas («-éa) en los versos pares, excepto al cierre, en («-áa»). El sentido, por lo general, abarca dos versos y no cuatro. María canta siempre dos veces cada verso y su versión parece tener dos partes: la primera es bien conocida también en Cataluña, cantada por Ariana Savall, en una hermosa versión (otras son más truculentas), acompañada de su arpa (en el CD titulado Bella Terra, Alia Vox, 2003). Transcribo la letra:
A la vora de la mar,
hi ha una donzella,
que’en brodava un mocador
qu’es per la reina.
Quan en fou a mig brodar,
li manca seda.
Veu venir un mariner
qu’una nau mena.
–Mariner, bon mariner,
¿que en porteu seda?
Pugeu a dalt de la nau,
triareu d’ella–.
Mariner es posa a cantar
cançons novellas;
amb el cant del mariner
s’es dormideta.
–No son marinera, no,
que en so la reina,
que jo só el fill
del rei de l’Inglaterra.
La pauta métrica de nuestro romance (quizá usado en algún juego infantil), lleva las mismas rimas asonantes y monorrimas (-«éa») que la versión catalana, que continúa la historia con el sueño de la bordadora y el marinero… La de María Ceballos, tras la presentación y el diálogo con el marinero, vuelve atrás para describirnos la condición de cada una de las tres hermanas a las que se hacía referencia al comienzo: la más pequeña nos cuenta (en primera persona) que es la menos afortunada.
Con el título de «Marinero raptor» lo trae Virtudes Atero en su Manual de Encuesta de Romancero Andaluz, Universidad de Cádiz, 2003, pág. 30. Anota que se documenta en Andalucía y Castilla, y también en Cataluña, pero con otro final: la muchacha sube al barco, despierta del sueño lejos de su casa y se lamenta de ello. El marinero se identifica entonces como hijo del rey. Asimismo, en su Romancero de la provincia de Cádiz, Fundación Machado, Universidad de Cádiz y Diputación de Cádiz, Cádiz, 1996, aparece una versión muy deteriorada de Vejer de la Frontera (8 5, «-éa»). No lo veo en las recolecciones de la provincia de Huelva, pero sí en las de Sevilla, donde el equipo de Piñero reunió 4 versiones, una de ellas de San Nicolás del Puerto y otra de Mairena del Alcor, las más completas.
En estas versiones, el marinero quiere forzar a la muchacha, pero ella se encomienda a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y entonces («Pasó otro marinerito») que le ofrece irse con él. La muchacha le responde: «No me fío de los hombres / porque son malos», o «No me fío de los hombres / porque me engañan», que recuerda a un pasaje de La casa de Bernarda Alba, en el que Federico le hace decir a Martirio: «Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo». Él le jura llevarla ante el altar y hacerla su esposa. El romance acaba con la gratitud de la joven a la Virgen. Todas las versiones son de 8 5 sílabas («-éa»). La que más se parece a la nuestra es la primera de Brenes. No hay comentarios, aparte de venir clasificado en el «Romancero nuevo y vulgar tradicionalizado».
8. No me pude contener
(…)
no me pude contener.
–¿Para quién son esas flores,
pequeña … usted?
–Son para mi (…) madre
que en el camposanto está;
por eso visto de luto,
que (…) en caridad.
Anoche soñaba yo
que con mi madre dormía.
¡Ay, qué sueño tan feliz
sentía en el alma mía!
Con lágrimas de los ojos
el camposanto regué
(…)
María se interrumpe aquí. Le pregunto entonces cuándo aprendió estos romances. Su hija dice que ella se casó en el año 1910… María afirma que los aprendió cuando era mucho más chica… mucho antes de la guerra.
Encuentro documentado este romance, únicamente, en El Romancero. Tradición oral moderna en La Puebla de Cazalla,[19] con el título «Niña y madre difunta». La versión es más completa que la de María y la copio tal como la edita Juan Pablo Alcaide Aguilar:
En una noche de invierno / de esas que brilla en los cielos,
una niña pequeñita / vi entrá(r) en el cementerio,
como la vi chica y sola / no me pude contener:
–¿Para quién son esas flores, / pequeña?–, le pregunté.
–Son para mi amada madre / que en el campo santo está,
por eso visto de luto, / recogida en caridad.
Anoche tuve yo un sueño, / que con mi madre dormía,
¡ay!, qué sueño tan feliz / sentí yo en el alma mía.
Andé to el campo santo, / de lágrimas lo regué,
viendo que no la encontraba / de rodillas me hinqué:
–Adiós, madre de mi alma, / madre de mi corazón,
madre, madre de mi alma, / adiós, para siempre, adiós.
Octosílabos con varias asonancias. No creo que desarrolle el tema del «amor más allá de la muerte».
Encuentro algo semejante en un poema de Vicente Barrantes (1829-1898), el autor de la seguidilla «Alma en vela» (Poesía española del siglo xix, interesante edición de Jorge Urrutia, Cátedra, Madrid, 1999, pág. 476 y 477). Pero no se trata de una niña que llora en la tumba de la madre, como nuestro romance, sino de una madre que sueña con el hijo muerto y el niño dialoga con ella desde la tumba. La seguidilla tiene un aire a Lux Aeterna. Comienza con un tema tratado también por Bécquer: la soledad de los muertos, desmentida por la fidelidad de la madre (en vez de la fidelidad de la hija de nuestro romance, que queda huérfana). «Adiós, para siempre, adiós» es un verso final muy repetido en canciones populares…
9. Una casadita / de lejanas tierras
Una casadita,
de lejanas tierras,
con el pelo barre,
con los ojos riega.
Sola va a la plaza,
sola se pasea
y su maridito
se acuesta con ella.
A la media noche,
dolores le entran,
dolores de parto,
que parir quisiera.
–Maridito mío,
que si tú me quisieras,
a la tuya madre
a llamarla fueras.
–Sí, querida esposa,
por tu bien lo soy.
A la mía madre
a llamarla voy.
–Levanta usted, madre,
del dulce dormir,
que la bella aurora
ya quiere venir,
y la luz del día
ya quiere salir.
–Si viene o no viene,
que para un varón
y se le atraviese
sobre el corazón.
–Consuélate, esposa,
con la Virgen Pura.
Mi madre no viene.
Tiene calentura.
–Maridito mío,
si tú me quisieras,
a la tuya hermana
(María: nada más había dos comadronas)
a llamarla fueras.
–Sí, querida esposa,
por tu bien lo soy,
a la mía hermana
a llamarla voy.
(Rafaela: «Levántate, hermana, del dulce dormir»)
que la bella aurora
(Rafaela: que la luz del día ya quiere venir)
y la bella rosa
ya quiere salir.
–Si viene o no viene,
(Rafaela: Si pare o no pare, que para un infante)
y to lo que tenga
se le vuelva sangre.
–Consuélate, esposa,
con la Virgen Santa.
Mi hermana no viene,
porque no está en casa.
–Maridito mío,
si tú me quisieras,
a la mía madre,
a llamarla fueras.
–Levanta usted, suegra,
del dulce dormir,
que la bella rosa
ya quiere venir
y la luz del día
ya quiere salir.
–Espérate, hijo mío.
Espera en la puerta,
mientras que preparo
la ropa de muerta
(María: Sabía que… que ya no tenía remedio).
(Rafaela: «Camina y camina»)
Camina y camina,
caminan los dos
en mitad el camino
se encuentra un pastor.
–Pastorcito mío,
dime la verdad,
¿quién está que doblan
en esta ciudad?
–Una casadita
de lejanas tierras
que ha muerto de parto
por no haber partera,
por falta e cuñadas,
por falta de suegra.
No tengo más hijas,
que si más tuviera,
no las casaría
en lejanas tierras.
No tenemos información antigua de este romance, conocido, en todo caso, por los sefardíes de Oriente y también por los del norte de África. Lo encontramos, en efecto, tanto en Adrianópolis (Turquía) como en Tetuán (Marruecos), siempre en la vieja pauta métrica del hexasílabo, con asonancias varias, según lo vemos documentado por Manuel Alvar en su Poesía tradicional de los judíos españoles[20]. Estas versiones comienzan con un sueño de la hija, interpretado por la madre, que las españolas no llevan. Sin este comienzo, lo encontramos también en Susana Wheich-Shahak, Romancero sefardí de Oriente [21], en una versión de Rodas, con algún verso octosilábico. Con solo el comienzo y titulado «El sueño de la hija» (hexasílabos con variantes en las asonancias) lo trae Rina Benmayor, en Romances judeo-españoles de Oriente[22] en 4 versiones (2 de Rodas, 1 de Tekirdag y 1 de Milás).
En España se encuentra muy difundido, sobre todo en el sur, siempre en hexasílabos, con asonancias varias: lo encontramos en el citado Romancero de la tradición moderna de Piñero-Atero en una versión de Grazalema (Cádiz) y en El Romancero. Tradición oral moderna en La Puebla de Cazalla, de Juan Pablo Alcaide Aguilar[23], con comentarios: no fue incluido en las publicaciones antiguas a causa de que los editores consideraban romances solo a los octosílabos, según la moda del momento, y también porque la rima «vacila entre el pareado y el asonante continuo». Manuel Alvar lo recoge en una sola versión palentina (de Astudillo) en El romancero viejo y tradicional[24], con el título «La muerta de sobreparto», también en versos hexasílabos y varias asonancias.
Con el título de «Casada de lejas tierras», sale de forma abundante en las citadas campañas de recogida de Piñero-Atero en las provincias de Cádiz (4 versiones), en la de Huelva (9 versiones 3 del Seminario Menéndez Pidal, documentada por Eduardo Martínez Torner en 1930) y, sobre todo, en la de Sevilla, con una versión recogida por Juan Tamayo y Francisco en 1927, otra por Arcadio de Larrea en 1949 y 13 versiones más, que hacen un total de 15, todas ellas en hexasílabos con variaciones de asonantes.
Nuestra historia ejemplifica las pésimas relaciones existentes entre la familia política (especialmente, la suegra) y la nuera, que vive en soledad, despreciada (aunque no por su marido), y lejos siempre de su propia casa. Cuando llega el momento del parto, el marido pide ayuda a su propia madre, a sus hermanas, etc., pero no lo consigue. Finalmente, viaja en busca de la madre de su esposa (también su suegra) y, enseguida, la encuentra dispuesta. Pero, debido a la lejanía, cuando llega a socorrerla, la encuentra muerta. Por ello, nuestra versión hace decir a la madre de la desgraciada: «No tengo más hijas / que si más tuviera / nunca las casara / en lejanas tierras». Se aconseja, pues, no casar (Corominas: no tomar «casa») a las hijas fuera del lugar donde viven los padres. Aparte de una crítica feroz a la familia política y, especialmente, a la madre del marido, (aunque no al marido mismo ni a la otra lejana suegra, a la que el marido acude), la moraleja insiste sobre los peligros que conlleva el alejamiento de la casa familiar, que supone siempre para la casada una pérdida de protección.
La poesía tradicional es oral y cantada (en nuestro caso, con una sentida melodía de carácter decreciente), y, por ello, una de sus claves universales es el uso (y «abuso») de los recursos de repetición, que ayudan a fijar y a recrear el texto: bimembraciones, paralelismos, anáforas, polisíndeton, enumeraciones… además de las repeticiones musicales. La repetición exacta de versos o de grupos de versos, llamada «dicción formular», fue descubierta y descrita en los años 20 por Milman Parry en la épica eslava como esencial en la transmisión de los textos y ha sido adoptada por los estudiosos de la épica antigua y los cantares de gesta medievales. Se puede aplicar al romancero[25]. En nuestro caso, la historia avanza (lentamente) en cinco movimientos: 1) petición de ayuda de la parturienta al marido; 2) asentimiento de él; 3) petición de ayuda a su madre; 4) negativa de la madre y 5) comunicación de la negativa a la esposa, acompañada de cierta disculpa. Estos 5 movimientos se repiten con fórmulas exactas de cuatro versos para la hermana, para el hermano y, finalmente, para la madre de ella.
Además de los viejos versos hexasílabos, hay que anotar extrañas expresiones como «a la mía madre», «a la tuya hermana»… que se conservan aquí, como en el comienzo del conocido «romance de la loba parda» («estando yo en la mi choza / pintando la mi cayada»...), igualmente arcaicas.
10. Con quince años – Yo tuve un novio
[Con quince años-yo tuve un novio,
que lo quería-más que al vivir
y a los tres años-dijo mi padre][26]
que lo tenía que despedir.
Una mañana-muy tempranito
a la ventana-yo me asomé.
Me hizo señas-con el pañuelo,
cogí la ropa-y me fui con él.
[Yo tuve un hijo]-yo no lo niego.
[Yo fui su madre-yo lo crié], (lo criaré).
Malhaya el padre-que tiene un hijo
y no lo quiere-reconocer.
Ahora que el niño-ya se me ha muerto,
yo soy su madre-y lo lloraré,
y allá arribita,-en la montaña,
a coger flores-me meteré.
Pa las mocitas-pa las casadas,
pa las viudas-traigo también,
pa las mocitas-la flor sencilla,
pa las casadas-la flor morá;
pa las viudas-claveles blancos,
y pa las novias- ramos de azahar.
Fue este el romance que, definitivamente, me hizo reflexionar sobre las novedosas estructuras métricas y rítmicas que encontraba (al principio, con cierta sorpresa) en romances contemporáneos. En realidad, la primera advertencia me vino de «En un pueblo de Castilla había un alcalde» (nº 1 de esta colección), de estructura polimétrica, compuesta por versos dodecasílabos trocaicos y octosílabos trocaicos. Pero, al encontrar, en el que nos ocupa ahora, una pauta tan culta y tan propia del siglo xviii en adelante (decasílabos compuestos de dos pentasílabos de pies trocaicos, (o óo óo – o óo óo) con asonantes solo en los versos pares, «-í» y «-é»), mis ideas sobre el romancero contemporáneo cambiaron de varias maneras, que ya resumí en el Prólogo de este trabajo.
En su obra ya citada, Tomás Navarro Tomás reconstruye la historia del decasílabo, que comienza con en la Edad Media con don Juan Manuel (op. cit., pág. 99), de ritmo trocaico, usado para dísticos moralizantes. En el siglo xv, en la poesía de cancionero (Lope del Monte), aparece el decasílabo compuesto (pág. 156) de dos pentasílabos. Pero no se usa en el Renacimiento y sí en el siglo xvii, para letras de baile: dodecasílabo dactílico (pág. 280) y el decasílabo compuesto en sus dos variedades, dactílica y trocaica. Pero es en el periodo Neoclásico (págs. 327 y 328) donde los decasílabos (dactílico y compuesto) «recibieron amplio complemento desde el antiguo ejemplo de Lope del Monte».
El sentimentalismo, el moralismo, el amor apasionado, etc., de la poesía dieciochesca casa bien con el ejemplo que tratamos. El Romanticismo continuó esta línea de uso preferente (378, Espronceda, trocaico; 379, compuesto). Tomás Navarro dice: «conocido desde antiguo pero escasamente usado, extenso cultivo en el Romanticismo». Cita dos ejemplos, que no pueden ser más famosos, de las Rimas de Bécquer:
Cendal flotante-de leve bruma (XV)
y Yo soy ardiente-yo soy morena (XI).
Siguió esta preferencia durante el Modernismo (págs. 444, dactílico y 445, trocaico). En la pág. 445, trata del compuesto (5 5) y cita ejemplos tomados de Rubén Darío y de Unamuno. El postmodernismo y la llegada de la Vanguardia acabaron con su uso.
Pero observemos ahora la versatilidad que posee el romance: así como formas arcaicas (octosílabas y monorrimas) se siguen usando para divulgar la idea nueva del «matrimonio por amor», así encontramos ahora formas métricas novedosas y plenamente contemporáneas que son utilizadas para prevenir a las chicas de los peligros de sus fantasías adolescentes. De lo que no cabe duda es de que el conflicto entre el tradicional «matrimonio concertado por los padres» y el nuevo «matrimonio por amor» estaba muy vivo en aquel momento y que la nueva idea de que los hijos quisieran casarse «a su gusto» suscitaba una oposición familiar tan violenta que, según estas historias, ponía en acción a hermanos y primos, y hasta los mismos padres contrataban a sicarios para impedir tales bodas… Este conflicto queda muy bien reflejado en los llamados «romances de ciego». Ha sido Joaquín Díaz el que ha señalado la capacidad de esta denostada literatura para abrir «un amplio campo para el debate, el contraste de pareceres o la controversia», en una sociedad que ya no es la del Antiguo Régimen[27].
Veamos esto, más detenidamente: siete de los ocho romances que trae Flor Salazar (en Romancero Vulgar y Nuevo, op. cit., «Romances de amores contrariados por los padres», pág. 147 y ss., todos octosílabos y monorrimos), están cortados por el mismo patrón: el amor de los novios siempre vence sobre el control matrimonial de los padres. Un chico guapo, bueno y pobre (a veces noble, pero siempre sin dinero) quiere a una chica noble, muy jovencita y enamorada. Su padre, un conde o un «don» algo, la quiere casar con un mercader rico. Ella se niega y su padre la encierra. En unos casos, ella se suicida, pero la Virgen la resucita para casarse con su amado… En otros, el novio quiere robarla y aparecen hermanos o primos con intenciones criminales. El novio los mata a todos y se casa con ella. O vuelve tras muchos años de ausencia: ella le ha sido fiel, no se ha casado, y … final feliz. O ella ha sido raptada por piratas moros y él la rescata (novela de cautivos). Finalmente, Flor Salazar trae un romance (octosílabo, monorrimo en «-á») en el que los padres (antes opuestos) se avienen a ello: el «matrimonio por amor» ha vencido. Igualmente, en mi encuesta de Almonte (Huelva), salieron tres versiones de un mismo romance (llamado por Piñero-Atero «El padre ambicioso» en el Romancerillo de Arcos, Cádiz, 1986) en los que se narra otra historia de fidelidad amorosa: una joven sale vencedora de los manejos de su padre para casarla con un rico, por la intervención de su novio al pie mismo del altar.
Así pues, de un modo u otro, todas estas historias cuentan el triunfo de los amantes sobre la vieja costumbre del «matrimonio concertado por los padres». Pero también hay ejemplos de finales desastrosos, no menos partidarios, sin embargo, de la libre elección. En el citado repertorio de Flor Salazar aparece el romance «El novio asesinado», más conocido como «El pájaro verde», que también salió en mi encuesta de Almonte (Huelva, «En la ciudad de Sevilla / se cría una hermosa dama»). En él, el pretendiente pobre ha sido asesinado por orden del padre de la joven. Ella se ha suicidado (aunque le administran los sacramentos) y los entierran juntos: él es comparado con un clavel y ella, con una rosa encarnada. No se crea, sin embargo, que este final desarrolla el viejo tema del «amor más allá de la muerte». Más exactamente, estamos ante la protesta por los inútiles sufrimientos que conlleva la oposición de los padres al «matrimonio por amor», una idea en la que insisten siempre las moralejas finales: «Madres que tengáis hijas / no quitadles sus deseos / que son cositas de amores / y es un carácter muy feo». Y más claramente: «Padres que tenéis hijos, / por Dios y la Soberana, / casadlos a gusto de ellos, / y no al gusto de la casa». En este mismo sentido, es muy interesante la moraleja final de una versión del «romance del conde Olinos» recogida por Manuel Alvar en Málaga y transcrita así: «Madreh que tengaih ihoh, / dehaloh de enamorá, / doh amanteh se quisieron / y no pudieron gosá»,[28] que actualiza la antigua «muerte de amor» y la aprovecha como ejemplo desastroso del control familiar en la vida amorosa de los hijos.
Asimismo, en mi colección de Pozoblanco (Córdoba) se recoge un conocido romance, titulado «En la ciudad de Valencia», en el que María avisa a sus hacendados padres de que no se casará nunca con otro hombre que no sea su amado Pedro Carreño, un chico pobre, pero bueno. Los padres «nunca creyeron / las palabras de María» y prepararon la boda con un primo adinerado. La boda se celebró, pero, inmediatamente María se arrojó a un pozo y dejó un mensaje definitivo: «por no casarme a disgusto / he preferido la muerte». Está también el no menos famoso romance de «Agustinita y Redondo» (recordemos el juicio negativo del narrador en el entierro de la muchacha: «y el perro negro del padre / fumando un cigarro va»[29]). Finalmente, encuentro en la revista Fol de Veleno, nº 4 (2014), pág. 81, un artículo de Pablo Quintana López titulado «Achega ao coñecemento da zanfona e os cegos na música popular». Allí se da noticia de la reciente recuperación de una «maltrana» o cartelón con viñetas al óleo sobre lienzo, de un ciego gallego del siglo xix (150 por 125 cm), procedente de la zona de Láncara (Lugo), que relata la «Nueva historia o sea el suicidio de dos enamorados, muerte que dieron a los padres de Sofía suicidándose después los amantes».
Ahora bien, el caso que estamos estudiando («Con quince años-yo tuve un novio») es muy diferente a todos estos. Se trata de una verdadera historia antirromántica, que insiste en una visión realista y, hasta se diría «naturalista», si no fuera porque hay cosas que no casan bien: la idea romántica de la esencial inocencia femenina en debate con la idea del pecado, propia de la religiosidad del Antiguo Régimen. La historia está contada en 1ª persona, (un tipo de narradora algo más frecuente en el romancero contemporáneo que en el viejo), con lo que la historia adquiere un fuerte componente dramático, y, finalmente, subraya las consecuencias de la desobediencia al padre y la grave transgresión que significa el hijo fuera del matrimonio. Solo la caritativa vecina y los conventos religiosos, pese a todo, le dan acogida.
No encuentro este romance en las numerosas recopilaciones de Piñero-Atero en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Tampoco en la de La Puebla de Cazalla (Sevilla), reunida por Juan Pablo Alcaide Aguilar. Pero copio ahora la versión que salió en una de mis encuestas de Almonte [30], semejante a la de María Ceballos, sobre todo, en la primera parte.
Con quince años-yo tuve un novio
que lo quería-más que al vivir
y a los tres años-dijo mi padre
que lo tenía-que despedir.
Y una mañana-muy tempranito
a la ventana-yo me asomé.
Pasó mi novio,-me jizo señas,
cogí la ropa-y me fui con él.
Y una vecina,-buena vecina,
por una noche-me arrecogió
y al otro día-salí buscando
habitaciones-para los dos.
Y él me decía-que me quería,
yo como niña-se lo creí.
Después me hicites-lo que quisites,
me abandonates,-pobre de mí.
Y al poco tiempo-yo tuve un hijo,
yo como madre-lo criaré
y en un convento-de religiosas
yo con mi niño-me meteré.
Maldito el padre-que tiene un hijo
y no lo quiere-reconocer.
Y cuando el niño-fue mayorcito
y él por su padre-me preguntó
y yo le dije: –Tú no tienes padre,
tú has venido al mundo por obra de [Dios].
Y en un colegio-de religiosos
yo con mi niño-tengo que dir
y a confesar-grande pecado
que por un hombre-yo cometí.
María Ceballos, según me advirtió su hija, solía censurar en los romances los momentos que consideraba más inconvenientes para sus pequeños oyentes. La propia María lo reconoció delante de mí. Así que, en este caso, probablemente suprimió la convivencia de los fugados en fondas o pensiones… y la consecuencia del hijo. Y, especialmente, los versos más humillantes, que aparecen en la versión de Almonte: «Él me decía-que me quería, / yo como niña-se lo creí. / Después me hicites-lo que quisites, / me abandonates,-pobre de mí».
Ambas versiones anotan que la fuga de la hija ocurrió con (15 3) 18 años, tras la advertencia del padre de la necesidad de despedir al novio. Es decir, que el abandono se hizo sin consentimiento paterno y en «minoría de edad». Entonces, la protagonista se consideraba mayor y rebelde, pero después, la experiencia hizo que se califique a sí misma de «niña» y que maldiga a los hombres que tienen un hijo y abandonan a la pobre «madre soltera». La huida de la hija de la casa del padre con el novio y la fuga del hombre que le dio un hijo son graves errores, fugas del deber, que, finalmente, se pagan. La diferencia de final: el de María es más poético… La montaña es un lugar de retiro para la locura de amor. Es interesante la enumeración de correspondencias simbólicas entre los colores de las flores y los diversos estados de las mujeres. El final de Almonte es más religioso.
Pero, en fin, por lo que vamos viendo, hay historias que insisten y propagan la idea de la elección libre de los esposos, e historias que, por el contrario, la combaten de frente. Veamos ahora (aparte de la que estamos estudiando) dos más: «Yo fui nacida en el pueblo de Úbeda» y «Carmela, una chica guapa».
La primera la podemos encontrar en el citado Romancerillo de Arcos[31] en dos versiones, con el título de «El crimen de Úbeda». También la recogió Juan Pablo Alcaide Aguilar en su citado El Romancero. Tradición oral moderna de La Puebla de Cazalla, pág. 94, con el título «Joven burlada por un soldado», definida como «romance de ciego de narración novelesca». Asimismo, lo encontré en mi encuesta de Almonte (Huelva). Se trata, en todos los casos, de un romance de métrica irregular, que oscila entre el dodecasílabo y el decasílabo, con frecuencia de ritmo dactílico, con partes octosílabas… y rimas muchas veces agudas, siempre en los versos pares. La historia está localizada en el pueblo de Úbeda (Jaén) y la narra la propia protagonista, lo que le añade mayor dramatismo. La versión almonteña documenta el trabajo infantil femenino en fábricas manufactureras de «capachos»[32]. En las versiones de Arcos de la Frontera (Cádiz) lo que se manufactura son «canastos» o «canastas». Como en el caso de «Con quince años-yo tuve un novio», la historia insiste, desde el principio, en la condición de «niña» de la protagonista («… yo soy una niña / y no tengo luces de mujer» o «lo que tiene es que soy una niña / y no tengo ilusión de mujer»), que la lleva a enamorarse perdidamente de un soldado, que, al terminar el servicio militar, la deja embarazada y la abandona. La versión más completa (la segunda de Arcos de la Frontera) nos ofrece una parte final en la que el antiguo soldado manda llamar a la chica para acogerla en su casa. Pero la familia la recibe muy mal, al comprobar que no era rica. Ella quiere casarse o recurrir a un juez. Termina con el recuerdo de las atenciones que ella prestó al ingrato joven cuando estuvo enfermo durante el servicio militar y los regalos que se hicieron en aquel tiempo…
El otro ejemplo de romance que combate de frente la idea contemporánea del casamiento por amor es un octosílabo con variaciones de asonantes por cada cuarteta: en esta misma encuesta, lo tenemos estudiado en el nº 4 (donde la documentación nos dice que es más conocido en el norte que en el sur de España), cantado por María Ceballos, con el título «Era una joven doncella». El problema fundamental es, como en el caso anterior, la ingenuidad de una jovencísima enamorada, que su novio la deja encinta, con lo que comienzan sus desgracias. Los padres la expulsan de su casa. Se refugia en la de su madrina, pero, a causa de la pérdida del honor, ni siquiera puede bautizar al hijo. Concierta una cita con el novio, para que lo reconozca. Como Rogelio desmiente con frescura todas las promesas pasadas, ella lo mata de un tiro y se va al destierro. En casos, se arroja al mar.
11. Carmela se paseaba
Carmela se paseaba (bis)
por una salita alante. (bis)
Con un dolor de cabeza (bis)
que el corazón se le parte. (bis)
(…)
La suegra que la escuchaba (bis)
por el ojo de la llave: (bis)
–¿Qué te pasa a ti, Carmela? (bis)
–¿Qué quiere usted que me pase? (bis)
Tengo un dolor de cabeza (bis)
que el corazón se me parte. (bis)
–Coge … tus ropas (bis)
y márchate a casa tus padres. (bis)
Si a la noche viene Pedro (bis)
yo le pongo de comer (bis)
y si pide ropa limpia (bis)
yo también se la daré–. (bis)
A la noche vino Pedro: (bis)
–Mi Carmela, ¿dónde está? (bis)
–Tu Carmela es una tuna (bis)
que me ha tratado mal–. (bis)
Coge Pedro su caballo (bis)
y a casa su padre va. (bis)
–Levántate tú, Carmela… (bis)
Este es un romance muy conocido, incluso en el mundo sefardí de Oriente y de Marruecos. Suele titularse «La mala suegra» y clasificarse entre los «romances tradicionales». Así pues, nuestra informante pasa ahora de un romance plenamente contemporáneo, a otro con larga tradición. Piñero-Atero lo recogieron en el Romancerillo de Arcos[33] en tres versiones, todas octosílabas en «-áe», a veces, en «-áe» y «-á». También, en el Romancero de la tradición moderna[34] hay una extensa versión de Población de Campos, Palencia. Estos dos investigadores y sus equipos lo hallaron en sus muchas veces citadas recolecciones en la provincia de Cádiz (6 versiones 4 del Seminario Menéndez Pidal), dos con el final de «La aparición», con las mismas pautas métricas. En la provincia de Huelva reunieron 7 versiones 6 conservadas en el Seminario Menéndez Pidal, recogidas por Eduardo Martínez Torner, que mantienen siempre el octosílabo, generalmente en «-áe». En la provincia de Sevilla, documentaron un total de 16, recogidas ya desde 1882 a 1928 por diversos estudiosos (A. Machado Álvarez, Francisco Rodríguez Marín, Aurelio M. Espinosa, Juan Tamayo y Francisco), además de Arcadio de Larrea, Flor Salazar y otros. Dos de ellos llevan también el final de «La aparición», siempre con las mismas pautas métricas.
En su citado Romancero viejo y tradicional (1971), Manuel Alvar tiene registradas 3 versiones de «La mala suegra» (de Luena, Santander; la citada de Población de Campos, Palencia y la de Calabor, Zamora) y una cuarta que titula «Carmela», de Málaga. La diferencia es que las primeras son octosílabas, regulares en «-á» y la segunda es octosílaba, también monorrima, pero en «-áe». Asimismo, en su Poesía judeo-española[35], encontramos dos versiones, la primera de Rodas (donde hay documentada una versión del siglo xviii, según Piñero-Atero[36]) y la segunda de Marruecos. En ellas, al final, el marido, tras la declaración milagrosa del recién nacido, quiere matar a la madre por difamadora de la nuera. Pero ambas estructuras métricas son, como las españolas del sur, octosílabas y en «-áe».
Por último, lo encuentro en Susana Wheich-Shahak, Romancero sefardí de Oriente,[37] en versiones de Urla (Esmirna), Bursa, Rodas y Jerusalén. «La mala suegra» lo encontramos también en Rina Benmayor, Romances judeo-españoles de Oriente[38], en versiones de Rodas (2), Mármara y Esmirna.
Las malas relaciones entre suegra y nuera las encontramos tratadas ya en «Una casadita / de lejanas tierras», (nº 9 de esta misma encuesta). Las historias son distintas, pues, en la «Casadita…», el marido es fiel a su esposa y acude a su suegra para que la auxilie, mientras que en «La mala suegra», en algunas versiones, el marido se ve influenciado por la madre, mientras que en otras se vuelve contra ella, por difamadora. Métricamente, son muy distintas: «Una casadita / de lejanas tierras» es hexasílaba y «La mala suegra», octosílaba.
12. Un chico y una chica
Un chico y una chica
se camelaban (bis)[39]
y era de quince años: [desde][40] los quince años
que ellos se hablaban (bis).
Juan no la quiere
y ella le ama.[41]
Juan le regaló un traje
de desposada (bis).
(…)
que es más hermosa (bis).
Al otro día siguiente
cayó en la cama (bis).
Fue su amiga Adela (¿?)
a ver cómo estaba (bis).
Le ha preguntado (bis),
que si había visto a Juan
por algún lado (bis).
–Piensa en ponerte buena,
yo te lo digo (bis),
que … de tu Juan
ya lo has perdido (bis).
Porque tu Juan (bis)
con tu amiga Dolores
se va a casar (bis).
–Madre, ¡qué buena noche;
cuántas estrellas!
Ábreme la ventana,
que quiero verlas (bis).
–No, hija, no. No digas eso…
[No, hija mía,
que estás enferma,
que el aire de la noche]
dañarte pueda» (bis).
–Ese perro que aúlla,
allá en la puerta (bis),
cuando pronuncie otra,
ya estaré muerta (bis).
–No, hija mía,
no digas eso,
… del alba
y dame un beso (bis)
[Al otro día siguiente…]
Al otro día siguiente
tocan campanas (bis)
y su amiga Dolores:
–¿Por quién doblaban?
–No tengas pena (bis)
ya ha acabado de sufrir
la pobre Adela (bis).
Al otro día siguiente,
pasó el entierro (bis).
Juan, que estaba en la puerta,
se metió dentro (bis).
[Cogió el retrato
y lo besó,
delante del retrato
se arrodilló (bis)].
–Adiós, Adela,
Adela mía,
nunca creía yo
que por amores
tú te morías,
siendo la mejor rosa
que yo tenía (bis).
María se detiene, dice que falta algo…
[Nos iremos juntos,
me daré un tiro (bis).
¡Adiós, Adela mía,
me voy contigo!] (bis).
Conocemos el nombre del autor de este romance: Juan Menéndez Pidal, el hermano mayor del maestro Ramón Menéndez Pidal, recopilador y estudioso, como él, del romancero tradicional. Pese a que el poema, titulado (en latín) «Lux Aeterna», lleva importantes innovaciones métricas, se adaptó al gusto tradicional, se hizo popular enseguida y se difundió por toda España. Su hermano Ramón se interesó por este hecho, coleccionó cientos de versiones orales y lo estudió como ejemplo de creación de variantes, una característica propia del romancero viejo.
Salió publicado por primera vez en la revista El Almanaque de la Ilustración Española, en 1889. Las primeras versiones orales aparecieron en Asturias. Manuel Alvar nos indica que «En septiembre de 1901, la Revista de Artes y Letras dio a conocer la «melopeya» con que se cantaba en Asturias» y añade su difusión e incluso su tradicionalización entre los judíos sefardíes[42]. Enseguida aparecieron otras versiones en León, Zaragoza, Madrid, Sevilla o Granada.
Vemos cambios de asonantes en cada cuarteta, pero los versos ya no son octosílabos; responden a la estructura de la seguidilla (combinaciones de cuatro versos heptasílabos y pentasílabos, con rimas asonantes en los versos pares y cambios en cada cuarteta) y el sentido de la frase no abarca cuatro, sino ocho versos (7-5a-7-5a; 5-5b-7-5b). No corresponde, por tanto, a ninguno de los cinco tipos que trae Tomás Navarro Tomás[43]. Puede describirse como una «seguidilla compuesta», pero con dos cuartetas en vez de una, además de añadir una coda de tres (5d-7-5d), con las rimas cambiadas a los impares, que las versiones populares han transformado en otra cuarteta (5-5c-7-5c), con las rimas siempre en los pares. La seguidilla antigua está atestiguada desde las jarchas andalusíes (siglos xi y xii). Sin embargo, según Navarro Tomás, poetas modernistas como Rubén Darío, Manuel Machado, José Martí, Salvador Rueda, Unamuno, los Álvarez Quintero, etc., la usaron con frecuencia (en versión de siete versos)…
Hace ya mucho tiempo, yo mismo reuní varias versiones de este romance: una de Galicia (de música muy distinta, cantada por mi prima Maribel Carrera), otra de Doña Mencía (Córdoba), recogida por mi amigo Rafa Serrano; otra de Pozoblanco, documentada por mi amiga Toñi Rodríguez… entre las que hay que contar también la de esta encuesta. Según Pedro Piñero y Virtudes Atero[44], hay versiones cortas, más cercanas al poema original, que se centran en el diálogo madre-hija, como la que documentaron mis alumnos en su pueblo de Almonte (Huelva), en la primera campaña de encuestas que llevé a cabo durante el curso 1980-1981. Atero y su equipo localizaron 6 versiones en la provincia de Cádiz. Piñero y los suyos reunieron 12 en la provincia de Huelva (algunas de ellas muy extensas) y 8 en la de Sevilla.
La estructura del poema original es, en efecto, un diálogo de la protagonista con su madre, poco antes de morir de decepción amorosa, a causa de que su novio Juan la había abandonado por otra joven llamada Dolores. Comienza con el augurio de muerte del aullido de un perro y los cantos lejanos de una ronda amorosa. Acaba con unas consideraciones de la protagonista sobre la soledad de la madre tras su muerte (que las versiones populares han suprimido) y un soliloquio de la agonizante sobre su entierro, en el que prohíbe que Juan venga a verla muerta y se disculpa con su amiga y rival Dolores. Vuelven el aullido del perro, las voces de los rondadores… y le llega la muerte al amanecer.
Las versiones orales más largas suelen conservar varios elementos del poema original, como los nombres de Juan y Dolores, el aullido de los perros, los cantos de los rondadores, la prohibición de que Juan la vea después de muerta y el perdón para Dolores… Pero aparecieron enseguida diversas variantes: una introducción explicativa de cómo Juan (una especie de Tenorio) rompe el noviazgo con Adela (un nombre inventado por las versiones populares) por el amor de otra joven «más hermosa». Enseguida, Adela cae enferma y pide a su madre que abra las ventanas para contemplar el cielo estrellado que la acogerá pronto (una escena que no está en el poema original y tampoco, por cierto, en la versión de nuestra encuesta). Otras versiones crean un nuevo final: el arrepentimiento de Juan al ver pasar el entierro de Adela. Y en algunas, como la nuestra, el suicidio de Juan.
Buena nota tomó de todo ello Federico García Lorca para la creación de la heroína de su famosa obra dramática La casa de Bernarda Alba, que, como es sabido, no pudo ver estrenada. En mi artículo Lux Aeterna y La casa de Bernarda Alba[45] defendí la idea de que el romance popular fue la principal fuente literaria en la que se basó Federico no solo para la creación de Adela, la heroína de la obra, sino también para planificar la secuencia de hechos de su tragedia. En suma, la Adela de García Lorca se opone con toda su fuerza al «matrimonio concertado» por su madre, que había destinado a su hermanastra Angustias (la mayor en edad, 39 años, pero dotada de una buena herencia recibida de su padre, el primer marido de Bernarda Alba) para ser la esposa de Pepe el Romano, con el que Adela (la más pequeña de todas) se encontraba unida por fuertes lazos amorosos. Finalmente, Adela se enfrentará a la vieja costumbre y defenderá, con su propia vida, la posición contemporánea del «matrimonio por amor».
Volvemos con ello a la importancia modélica que tiene en el romancero el tema de la fidelidad y del matrimonio, en particular, para las mujeres, que han mantenido con este género literario una fuerte relación. A fin de cuentas, ellas son las protagonistas (desgraciadas, sobre todo en el romancero contemporáneo) de estas historias, y, también, sus principales conservadoras y transmisoras (como se puede observar en nuestra encuesta), aunque los textos hayan sido escritos (como es también nuestro caso), por hombres. Así, para la Adela del romance, la fidelidad amorosa tiene un valor absoluto, aun durante el noviazgo, y, por ello, no puede aceptar la traición de su prometido, asimilado a cierto tipo de hombres inmorales o aventureros que no responden a la palabra dada y que terminan precipitando el final trágico.
La diferencia entre la Adela del romance y la de la obra dramática es que la primera muere «de amor» (un tema tradicional) y la segunda muere «por amor» (una muerte romántica, un suicidio), que, en algunas versiones del romance, afecta también al propio Juan, pero nunca a Adela.
Es, pues, de advertir, y de anotar, que un romance de factura tan contemporánea como el que comentamos, ofrezca, al mismo tiempo, un modelo de comportamiento tan viejo como este de «morir de amor», junto a otro, mucho más al día, como el del suicidio «por amor». Ambos son modelos culturales, y, por tanto, conflictivos y cuestionables. Ya en el Quijote (cap. LXX, 1615), Sancho Panza ponía en duda que Altisidora hubiera muerto de amor por don Quijote y comentaba «que esto del morirse los enamorados es cosa de risa: bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo Judas». Francisco Rico, en la nota 30 de ese mismo capítulo de su edición, nos recuerda que la ironía a cuenta de la muerte de amor «era ya común en la literatura medieval».
¿Amor eterno, más allá de la muerte? Es un tema viejo, pero aquí, el problema de fondo (que no existe en el poema original) es el arrepentimiento de nuestro modesto don Juan (como en la obra de Zorrilla), que, en algunas versiones, llega hasta el suicidio por amor.
13. ¡Ay, madre, si eres mi madre!
Comienza María: «Era una joven muy guapa, / hija de buena familia»… Rafaela le dice: «Esa ya la has cantado».
(…) malhaya en mi corazón.
Siete hembras que he tenido,
ninguna ha sido varón.
(María: ¿Esa no la he dicho ya? Yo: esa no…)
Contestó la mayor de ellas:
–No eche usted esa maldición.
Deme usted espada y caballo,
que a la guerra me voy yo.
(María: esa es otra toná)
–Tienes la cara de virgen
para ser hembra y varón.
–Eso no le importa a nadie.
A la guerra me voy yo.
Deme usted espada y caballo
que a la guerra me voy yo.
–Tienes el pelo muy largo
para ser hembra y varón.
–Eso no le importa a nadie.
A la guerra me voy yo.
Deme usted espada y caballo
que a la guerra me voy yo.
–¡Ay, madre, si eres mi madre,
que yo muero de amor,
que el caballero don Jaime
(María: que ella se había puesto don Jaime)
es hembra que no es varón!
–Convídala tú, hijo mío,
a correr contigo un día,
que si ella fuera hembra,
al instante cansaría.
–Todos los caballeros, madre,
de correr ya se cansaban,
y el caballero don Jaime
no corría, que volaba.
–¡Ay, madre, si eres mi madre,
que yo me muero de amor,
que el caballero don Jaime
es hembra, que no es varón!
–Convídala tú, hijo mío,
a comer contigo un día,
que si ella fuera hembra,
en lo bajo sentaría.
–Todos los caballeros, madre,
en lo bajo se sentaban
y el caballero don Jaime
en lo más alto sentó.
¡Ay, madre, si eres mi madre,
que yo me muero de amor,
que el caballero don Jaime
es hembra que no es varón!
–Convídala tú hijo mío,
a nadar contigo un día,
que si ella fuera hembra,
nunca se desnudaría.
Todos los caballeros
se echaron a desnudar
y el caballero don Jaime
no hacía más que llorar.
–¿Por qué llora usted, don Jaime?
–¿Por qué debo de llorar?
Porque tengo una pena muy grande
que no la puedo contar.
(María: Entonces, dice:)
Ya se van para el palacio,
llenos de alegría y contento
a decirle a su mamá:
–Ya he logrado mi intento–.
Ya se tomaron el dicho,
el dicho y la bendición
y a esto de los nueve meses
trajo un niño como el sol.
De que tuvo siete años,
lo pusieron en la escuela
y cuando supo leer
fue a conocer a su abuela.
De que tuvo siete años
en la escuela lo pusieron
y cuando supo leer
fue a conocer a su abuelo.
María pregunta si ha cantado ya «Marusiña, Marusape». Yo le digo que no, por ver si salen variantes. Y, en efecto, vuelve a cantar el romance, pero le añade la versión larga, recitada, no cantada. Así pues, la que cantó en el nº 2 es la versión corta, que termina en la declaración del hijo a la madre de sus problemas amorosos, sin las pruebas ni la boda final, de la misma manera que aparece en la que Juan Pablo Alcaide Aguilar recogió en La Puebla de Cazalla. Pero esta que María recita ahora es la larga, acabada en la boda y en un añadido final sobre el hijo de ambos (a los 7 años, en la escuela). Las versiones suelen ser muy mayoritariamente octosílabas con varias asonantes. Pero hay también monorrimas en «-ó», como la de Aracena (Huelva), recogida por Arcadio de Larrea en 1948 o la de El Puerto de Santa María (Cádiz), recogida por Flor Salazar, como la mayoría de las viejas versiones, incluidas las sefardíes de Oriente. La versión corta de María es octosílaba, monorrima en «-ó» y la larga, en cambio, combina «-ó», «-ía», «áa» y «-á».
Manuel Alvar, en el Romancero viejo y tradicional, pág. 263 en adelante, nos ofrece varias versiones norteñas, correspondientes a San Xoan de Lousame (Coruña); otras asturianas, de Santander, Palencia, Zaragoza y otra en catalán.
Son conocidas desde muy antiguo las confidencias de amor de las hijas a las madres (ya en la lírica de las jarchas andalusíes). Aquí tenemos las del hijo a la madre, que trata de resolver sus dificultades, proponiéndole varias pruebas para tratar de descubrir a la «doncella guerrera». La lista de pruebas que ofrece María Ceballos (correr, comer y nadar) la vemos ampliada en Arcos y en Los Barrios (en versiones siempre octosílabas con asonantes varias): comer, coger manzanas, correr y bañarse. Después llega el reconocimiento y la boda.
En las colecciones que Piñero-Atero y sus equipos reunieron de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, muchas veces citadas, tenemos 12 versiones en la de Cádiz: 4 cortas y 5 largas 3 del Seminario Menéndez Pidal. Las pruebas sugeridas por la madre a su hijo suelen ser tres, la última, el ofrecimiento de bañarse juntos, pero en la versión de Los Barrios se amplían algo más, como ya hemos visto. La prueba final suele ser la de bañarse, pero alguna gaditana termina en dormir juntos, motivo que aparecerá más frecuentemente en Sevilla.
En Huelva, recogieron 16 versiones (predominan las cortas: 6 cortas y 5 largas) las 5 recolectadas por Eduardo Martínez Torner y conservadas en el Seminario Menéndez Pidal. En algún caso, las pruebas se reducen a una: bañarse juntos. En otras versiones: comprar determinados objetos, sentarse y bañarse. Pero hay una que termina también en dormir juntos.
En Sevilla, predominan las largas (11), de un total de 13. Alguna de las largas comienza por la «maldición gitana» (Utrera (Montellano), recogida por Juan Tamayo y Francisco, 1928), como ocurre también en la de Arcos de la Frontera y la de Los Barrios, una «maldición» que se supone la causa que impide a la mujer tener hijos varones. Esto es una rareza. Normalmente, se atribuye solo a «la mala suerte», aunque en las versiones sefardíes la idea de la maldición está muy presente y encabeza el romance.
En las versiones sevillanas, las pruebas propuestas para la «doncella guerrera» son comer, coger manzanas y bañarse. La enumeración más extensa que he encontrado (5 pruebas), (en un crescendo erótico, además) es la recogida por Arcadio de Larrea, Osuna, 1948: comprar manzanas (en otras versiones es cogerlas en un huerto), comprar corales (estas joyas eran muy apreciadas en el siglo xix; las tenemos citadas en el poema original Lux Aeterna), ir a la playa a bañarse, montar a caballo y dormir en la misma cama, en ese orden. Algunas versiones terminan con la huida de la chica (con alguna excusa) cuando se ve descubierta o, por el contrario, acaban en la entrega erótica. Lo más frecuente es la boda final.
La facilidad para la creación literaria de las pruebas (en cantidad y en sugerencias eróticas cada vez más intensas) se basa en la técnica de la «dicción formular». Mercedes Díaz Roig usa este romance como ejemplo de «romance concéntrico» (El Romancero y la Lírica popular moderna, El Colegio de México, México, 1976, págs. 65 y siguientes).
En el Romancero murciano de tradición oral, de Ángel Hernández Fernández[46], encuentro una versión de «La doncella guerrera» muy actualizada. Está recogida en la ciudad de Murcia e indica la influencia del romancero tradicional en el romancero contemporáneo.
14. Mañanita, mañanita
Mañanita, mañanita,
mañanita de san Juan,
paseaba Gerineldo
por la orilla de la mar,
dándole agua a su caballo
y no la quería tomar.
–Bebe, caballito, bebe
agua de la mar salá–.
Las aves que iban volando
se paraban a escuchar.
–Niña, niña, qué bien canta
la sirena de la mar.
–No es la sirena…
ni tampoco sirená,
que es el conde Gerineldo
que por mí prendado está.
–Si es el conde Gerineldo,
siete tiros le han de dar
y otros siete a su caballo
que está bebiendo en la mar.
El romance del «conde Niño» o «conde Olinos» es bien conocido en toda España y Portugal, así como en la tradición sefardí. No es raro que el nombre del conde Olinos se cambie por el de Gerineldo (otro romance conocidísimo), como ocurre en la versión que estamos estudiando.
Aparte de las 6 versiones de Rodas, Esmirna, Mármara, Los Ángeles (y dos más de Mármara), Rina Benmayor nos aporta un estudio valioso de este romance[47]. Parece que no se conserva ningún impreso antiguo, pero es uno de los más difundidos en la tradición actual. Sin embargo, cree que debe de ser antiguo por las fórmulas narrativas, asonancias conservadas, persistencia de temas, etc. Su antigüedad lo avala que aparezca en el siglo xv (confundido en una versión del poético romance del conde Arnaldos) en un texto de Rodríguez del Padrón (pág. 177).
El origen del romance ha sido discutido desde Carolina Michaëlis de Vasconcelos, que identifica al conde cantor nada menos que con Tristán. El final de algunas versiones del romance es idéntico al final del Tristán. Según Rina Benmayor, la seducción por el canto es un motivo universal. «Los poderes mágicos del canto, la seducción de la doncella por medio del canto, la persecución de los amantes, las metamorfosis sucesivas después de la muerte y la venganza final» son motivos de la literatura folklórica universal (pág. 177). No obstante, sobre la primera parte del romance («bride-stealing by incautation»), habría que decir que las versiones españolas contextualizan este canto en «la mañana de san Juan», momento mágico y amoroso por excelencia.
Como comenta Caro Baroja en La estación de Amor[48], la noche y la mañana siguiente del día de san Juan son momentos de gran prestigio. Muchas canciones, y, en particular, muchos romances, hablan de cosas maravillosas que ocurren en este momento, especialmente amorosas (pág. 129). Y cita los romances del «conde Arnaldos», otro de Alfonso de Alcabdete, «La misa de amor» y otros recogidos por María Goyri. Hasta el del «conde OLinos» (Nuño) recogido por Ciro Bayo en Bolivia. A estos hay que añadir el famoso de Abindarráez (Diego Pisador), dando por cierto que los moros de Granada tienen esta costumbre de luchas por sus damas y comienza: «La mañana de san Juan / al tiempo que alboreaba»… Joaquín Díaz en su Revista , págsde Folklore dedica un artículo a esto[49].
En fin, amores y aventuras que comienzan en la «Sanjuanada». En la pág. 137 del libro citado, Caro Baroja nos dice: «En las costas no es a los montes a los que se sube a ver bailar el sol, sino que se va a las playas. Después de la contemplación vienen los baños de mar. Tal ocurre -por ejemplo- en Lanzarote (Canarias). Probablemente, en un principio la costumbre de salir a la orilla del mar en día de San Juan, tan explotada en comedias, romances, etc., no tenía otro objeto que el de ver al sol salir por el horizonte, pero enseguida debió de unirse a ella un cúmulo de ritos acuáticos que son fundamentales en esta fecha en la que el sol y el agua son dos fundamentos de la vida humana festejados» y cita varios romances tomados de obras teatrales. Se refiere también al conocido texto de Estrabón sobre otro de Posidonio, corrigiendo la idea (popular quizá) de que las mayores mareas son solsticiales. El agua en el día de san Juan (mar, fuentes, ríos, rocío) está tratada en la pág. 156.
Rina Benmayor cree que, dentro de la Península Ibérica, es posible que se haya creado una versión especial de este cuento europeo, pues «canto mágico» «persecución» «transformaciones» y «venganza» no los encontramos juntos más que aquí. El canto mágico queda bien subrayado con la aparición de las «sirenas» (como en la Odisea).
La versión que canta María Ceballos (octosílabos en «-á») es breve y se detiene cuando la madre maldice al conde Olinos (Gerineldo). Así aparece también en las dos versiones de Piñero-Atero[50], una corta de Arcos de la Frontera (Cádiz) y otra más larga de Noceda (León) en la que «la historia se extiende en la enumeración de sucesivas mutaciones de los enamorados muertos (árboles o plantas, pájaros, ermita, fuente) y se añade el motivo final de la venganza de los amantes, de modo que la madre matadora se convierte en víctima» (pág. 124).
Manuel Alvar, en El Romancero viejo y tradicional en las págs. 191-196, trae versiones en gallego, en portugués, y otras santanderinas, cacereñas, madrileñas, una de Málaga (especialmente interesante por el final actualizado, ver pág. 194)[51], otra colombiana y dos sefardíes (de Salónica y de Bosnia). En Poesía tradicional de los judíos españoles, págs. 52, 53 y 54, incluye versiones de Salónica, Turquía, Bosnia y Tetuán.
15. San Antonio y los pajaritos
… que en el huerto hiciste
de edad de ocho años.
Esto era un caballero
muy honrado y muy prudente
que mantenía su casa
con el sudor de su frente.
Y tenía un huerto
donde recogía
cosechas del fruto
que el tiempo traía.
Y una mañana temprano
como siempre acostumbraba …
se marchó su padre a misa
cosa que nunca olvidaba.
Y le dijo: –Antonio,
ven acá, hijo amado,
que antes de irme
te voy a dar un encargo.
Cuida de los pajaritos,
buen cuidado has de tener,
mira que los pajaritos
todo lo echan a perder.
Entran en el huerto,
pican el sembrado,
por eso te digo
que tengas cuidado–.
Mientras que su padre en misa,
todos los manda llamar
y en una habitación
todos los manda encerrar.
Venid, pajaritos,
venid con cuidado,
que mi padre dice
que no piséis sembrado.
Cuando su padre vino,
al ver milagro tan grande
y al señor obispo
trató de avisarle.
(Dice) Ya viene el señor obispo
con grande acompañamiento.
Todos quedan admirados
al ver tan grande aposento (sic).
Abrieron ventanas,
puertas a la par,
por ver si las aves
se querían marchar.
Y san Antonio contesta:
–Ay, señores, no se agravien;
mis pájaros no se marchan
hasta que yo no lo mande–.
Se pone en la puerta
y les dice así:
–Venid, pajaritos.
Vamos a salir. (…)
Salgan cigüeñas con orden,
tórtolas y el avetarda…
El conocidísimo «Milagro» u «Oración de San Antonio de los pajaritos», «los pajarillos» u «Oración a San Antonio de Padua que refiere el Milagro de los Pajaritos», que suele venir acompañado de otras oraciones, está bien documentado en los pliegos de cordel del siglo xix (aunque se cree que su origen puede arrancar ya del siglo xviii). Merece un comentario más atento del que se le suele hacer. Es muy interesante en forma y fondo.
Como ya he dicho, muchos pliegos lo titulan Oración de…, lo que puede haber ayudado a una mayor fijación textual. Antonio Lorenzo Vélez (ya citado aquí) posee un ejemplar en el que en la cabecera se dice: «Hay concedidos 40 días de indulgencia por varios arzobispos a toda persona que lleve consigo este verdadero retrato, rezándole una salve cada día. Imp. Hospital, 19. «El Abanico» [sin año]. Esta imprenta está documentada en Barcelona. Tengo un «pliego» de color salmón recogido por mí en junio del año 1983 en San Vicente de Alcántara (Badajoz), sin año ni pie de imprenta, titulado asimismo «Oración a San Antonio de Padua / que refiere el Milagro de los Pajaritos».
Caro Baroja, en el Ensayo sobre la literatura de cordel, op. cit., pág. 308, hace referencia a este romance. Cita los primeros versos de la «Oración de los pajarillos en que se narra uno de los más famosos de san Antonio de Padua». Cita unos versos. Lo define entre los «cantos religiosos de gran lirismo», y se refiere especialmente al tono lastimero que daba el ciego cantor a la melodía, que no le parecía que cuadrara bien con las estrofas iniciales que cita… En la nota correspondiente, indica que «el texto que tengo a mano, sin pie, lleva a continuación la «Oración a María Santísima del Pilar».
Ya comentamos la novedad de los cuartetos octosílabos seguidos de hexasílabos con asonancias cambiantes, con la que se ha transmitido oralmente. El contenido nos ofrece una versión ilustrada de la religiosidad franciscana, pues nos presenta a un padre de familia modélico en aspectos sociales, morales y racionales: se trata de un «caballero»/ «cristiano, honrado y prudente / que mantenía su casa / con el sudor de su frente» (unos versos que se tomarán prestados en versiones del romance titulado «El pájaro verde» para caracterizar al mozo protagonista, de menor rango social que su amada, pero un hombre cabal). Es importante anotar que la condición de noble del padre de san Antonio no le impidió (según el romance y al contrario que en el Antiguo Régimen) cumplir el mandato bíblico de «ganar el pan con el sudor de su frente» y «cultivar el huerto», como querían los epicúreos, filosofía muy extendida en el siglo xviii…
Mientras el caballero cumplía con el precepto dominical, el pequeño y obediente santo portugués ordena a los perjudiciales pájaros (o aves) que abandonen el huerto y que esperen dentro de una habitación hasta la llegada de su padre. El padre se sorprende del milagro, que se repite ante el obispo, testigo de cómo, al mandato del futuro santo teólogo y predicador, los pájaros y aves van saliendo de la habitación, ordenadamente, para dirigirse a los montes, bosques y prados, donde no harán daño a los huertos, lo que da lugar a una «enumeración abierta», (precisamente, el momento en el que nuestra informante, ya cansada, se detiene).
Según Mercedes Díaz Roig, op. cit., págs. 155 y ss., en los romances, una «enumeración abierta» es la que acepta siempre un elemento más. «La serie original proporciona la base para la recreación, y ésta se realiza de diversas maneras» (pág. 157). Pone de ejemplos al romance de «la Delgadina» y al de «La loba parda». Podría haber citado también las pruebas de «La doncella guerrera»… Quizá no cita este de San Antonio, porque no lo considera romance…
La cercanía del santo predicador y franciscano portugués con los animales se ha comentado también, hasta el punto de confundirlo con el santo de Asís: ver el cap. XVI de las Florecillas de San Francisco: «De cómo San Francisco recibió el consejo de Santa Clara y del santo fray Silvestre de predicar para convertir a mucha gente, y de cómo constituyó la Tercera Orden y predicó a los pájaros y mantuvo quietas a las golondrinas». La mayor parte del material de las Florecillas… parece provenir de fuentes orales, reunidas por frailes y publicado en el siglo xiv. La primera edición en español apareció por capítulos en la Revista Franciscana de Barcelona, en 1873. La del centenario (Madrid-Barcelona,1926), con ilustraciones de José Segrelles, fue muy conocida. Mi abuelo tenía un ejemplar en su biblioteca. No es extraño que nuestro romance fuera compuesto por frailes de la Orden.
Asimismo, es posible que se haya originado en el levante, donde los huertos son un elemento muy importante en el paisaje humano. Además, si observamos la enumeración de aves del romance, según los dialectólogos[52], la palabra «cardelina» (y sus variantes derivados), aunque son de origen aragonés, están extendidos por todo el levante español: Cataluña, Valencia y Baleares; es palabra extraña, en cambio, en la zona occidental, que usa el masculino «jilguero» (Andalucía occidental) y sus derivados más septentrionales (Galicia, León o Extremadura = «silguero») o «colorín» (Andalucía oriental). Los étimos de «cardelina» y «jilguero» se refieren a la costumbre de este pájaro de revolotear entre cardos («jilguero» = griego «silybun» = cardo; en latín, «silybarius»). «Colorín» se refiere a los vivos colores del plumaje.
He localizado un ejemplar salido de «MALLORCA. Imp. Joan Colomar», perteneciente al «ARXIV J. AMADES», conocido etnólogo y folklorista, que registra correctamente la palabra de la zona: «cardelinas».
Sin embargo, en la primera versión de La Puebla de Cazalla (Juan Pablo Alcaide Aguilar, op. cit., págs. 125-128) la palabra «cardelinas» no se ha entendido en absoluto y es sustituida por «corderillas», que no indica pájaro ni ave alguna. En la segunda versión, la palabra no aparece. En la del Romancerillo de Arcos, tampoco. Esto puede indicar que, en Andalucía, lejos del origen del pliego, las versiones orales no entienden el término y lo sustituyen por otro, sin sentido. O, simplemente, lo eliminan. Otra posibilidad es adaptar la palabra a los usos fonéticos propios de la zona. Otra, reproducirla, lo más fielmente posible, aunque no se entienda, y otra, finalmente, sustituirla por «jilguero», como se hace en Camas (Sevilla).
Si clasificamos, a partir del étimo «card-» (que reproduce «cardo») y el diminutivo («- ina»), las formas recolectadas en las encuestas orales del occidente de Andalucía, «cardelinas» (de la ciudad de Sevilla) es la única idéntica a la aragonesa y mallorquina. Después vienen las que mantienen el étimo, pero modifican fonéticamente el interfijo «l» por «r» = «carderinas» Almonte (Huelva), Morón y Tocina (Sevilla).
A continuación, vienen las que cambian el étimo «card-» por «cald-» (r por l), (como «calderinas»): Aznalcázar, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios (Sevilla). Después, las que se alejan más de la palabra o han podido confundirla con otras: a) manteniendo el étimo (r por l) como «caldelinas» (Cádiz), pero añadiendo el diminutivo en -ill-, como «calderillas» de San Juan del Puerto (Huelva) o Villanueva del Ariscal (Sevilla), y b) simplificado en «calderías» en La Puebla de Guzmán (Huelva).
Finalmente, vienen las que no tienen relación alguna con el étimo: «corderillas» de La Puebla de Cazalla (Sevilla).
La que más se aleja y la única que responde al uso común en la zona es «jilgueros» de Camas (Sevilla).
Debemos anotar asimismo las muchas versiones que ignoran la palabra: Arcos y Benamahoma (Cádiz), Bollullos Par del Condado, Cartaya, Palos de la Frontera y Trigueros, en dos de Almonte (Huelva), Algámitas y en El Arahal (Sevilla).
Si estudiamos aparte las formas de los mismos pliegos, el recolectado por mí en San Vicente de Alcántara (Badajoz) trae «cardenilas» con una extraña metátesis, que parece ignorar la palabra original. El pliego de Joaquín Díaz (sin datar), citado por Piñero-Atero, trae «carderinas», que, aunque tampoco se ajusta a la palabra base aragonesa «cardelinas», el diminutivo parece leonés y el interfijo está modificado «r» por «l». Un ejemplar de la «Impr. RIVAS. Logroño» trae «cardenillas», que, a pesar der ser cercano a la zona aragonesa, no corresponde a ninguna de las variantes de esta palabra en Aragón.
Ninguno de los términos citados para este pájaro (ni los recolectados en las encuestas orales ni los impresos en los mismos pliegos) coincide con la palabra base aragonesa del estudio de María Asunción Satorre Grau, ni tampoco con ninguna de sus variantes originales, exceptuando el pliego mallorquín y el término oral de la ciudad de Sevilla. Esto puede significar extrañeza ante un término no usado comúnmente en la zona de la encuesta oral o nunca oído, incluso para las mismas imprentas que reproducían los pliegos en otros lugares alejados del origen, que obligaba a sustituirla o a ignorarla. Sería interesante localizar los pliegos más antiguos y, a partir de ellos, estudiar todo esto con más garantías.
NOTAS
[1] «Alcalde». En el verso siguiente, parece que dice «el Jemplar» = ejemplar.
[2] «Burlador».
[3] Ver Trinidad Bonachera y María Gracia Piñero, Hacia don Juan, en Biblioteca de Temas Sevillanos, Ayuntamiento de Sevilla, 1985. Julio Caro Baroja escribió sobre la abundancia de interpretaciones y de estudios sobre este personaje (ver «Don Juan número***» en Comentarios sin fe, Ed. Nuestra Cultura, Madrid, 1979). En el Tesoro de Covarrubias, la palabra «burla» tiene sentidos livianos. «Burlón» es «el amigo de burlarse con otros, pero sin perjuycio». No así «burlador», que es «el engañador mentiroso, fementido, perjudicial».
[4] Recogido abundantemente en las encuestas de Piñero-Atero.
[5] En la colección de José M. Vázquez Soto, Romances y coplas de ciegos en Andalucía, Muñoz Moya y Montraveta, Sevilla, 1992, encuentro un romance titulado Don Carlos y doña Elena. Romance nuevo, en que se da noticia de los amores de estos amantes, naturales de la ciudad de Málaga, s/a, sin pie de imprenta, de octosílabos monorrimos, que comienza igualmente: «Galanes enamorados, / hijos de la primavera»… Joaquín Díaz se refiere a «el romance de Pedro Marín, ya conocido en el siglo xviii» y a esta Antonia Molino en el Prólogo a La literatura de cordel en la sociedad hispánica (siglos xvi-xx), coordinado por I. Casas-Delgado y C. M. Collantes Sánchez. Universidad de Sevilla, 2022, pág. 27. En la introducción a su edición de La Molinera de Arcos de Alejandro Casona (Ayuntamiento de Arcos, 2007, pág. 30 y ss.), María Jesús Ruiz nos ofrece una larga lista de antecedentes impresos. La versión de Casona se estrenó en Buenos Aires en 1947. Mucho antes, el ballet de Manuel de Falla, en Londres en 1919.
[6] María se detuvo aquí. Su hija le recordó la continuación.
[7] Al cantar, María confunde el arcaísmo «morrión» (parte de la armadura correspondiente al casco) y el «corazón» como lugares adecuados para ocultar el «pecho» y «el pelo largo», respectivamente. Debe ser al revés.
[8] Manuel Alvar, El Romancero viejo y tradicional, op. cit., nota 198-198e.
[9] Piñero-Atero, Romancero de la Tradición Moderna, op. cit.
[10] ‘Lanza’.
[11] Susana Weich-Shahak, Romancero sefarí de Oriente, Alpuerto y Autoridad Nasionala del Ladino i su kultura. Madrid, 2010, págs. 105 y 106.
[12] Juan Pablo Alcaide Aguilar, El Romancero. Tradición oral moderna en La Puebla de Cazalla. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla y Caja San Fernando, 1992, pág. 73.
[13] Manuel Alvar, El romancero viejo y tradicional, op. cit., nota 141.
[14]Romancero sefardí de Oriente, op. cit., pág. 94.
[15]El Romancero. Tradición oral moderna en La puebla de Cazalla. Op. cit., pág. 96.
[16] Rafaela reconstruye el inicio, olvidado por su madre. Los versos se cantan siempre en pareados, de dos en dos y repetidos, según este esquema: «Estando tres niñas / bordando corbatas; Estando tres niñas / bordando corbatas; agujas de oro, / dedales de plata; agujas de oro, / dedales de plata».
[17] en Estudios de literatura popular malagueña, Diputación de Málaga, 1989, pág. 191.
[18] Las alpargatas.
[19]Op. cit., pág. 79.
[20]Op. cit., págs. 66 y 67.
[21]Op. cit., pág. 112 y 113.
[22]Op. cit., pág. 212.
[23]Op. cit., pág. 81.
[24] Op. cit., págs. 286 y 287.
[25] Como hace Mercedes Díaz Roig en El Romancero y la Lírica popular moderna, El Colegio de México, México, 1976, pág. 14, citando muy oportunamente a Milman Parry, a propósito de la definición que adoptará para el vocablo FÓRMULA: «grupo de palabras que se emplea regularmente, en el mismo metro, para expresar una idea determinada». Distingue «fórmula general» y «fórmula particular».
[26] Rafaela reconstruye los primeros versos, olvidados por su madre. Los corchetes son siempre intervención de la hija.
[27] Prólogo a La Literatura de Cordel en la sociedad hispánica (siglos xvi-xx), Universidad de Sevilla, 2022, publicación coordinada por Inmaculada Casas-Delgado y Carlos M. Collantes Sánchez, pág. 19.
[28] Manuel Alvar, El Romancero viejo y tradicional, op. cit., pág. 194.
[29] Así, en una versión cantada por Joaquín Díaz. El motivo escandaloso del cigarro en el entierro aparece también en un comentario de la informante a «El crimen de Don Benito», en mi encuesta de Almonte, 1ª campaña, 1980-1981.
[30] 1ª campaña, 1980-1981, Almonte I. Inédita.
[31] Páginas 144 y 145. La palabra «crimen» está usada quizá en 2ª acepción (DRAE), como «Acción indebida o reprensible». Está clasificado en «Romances de «cordel»: romances y narraciones afines aprendidos en impresiones modernas». «B) En otros metros». A pesar de estar recogido en el Romancerillo de Arcos, estos autores no lo recogen en las recopilaciones posteriores de sus trabajos en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Tampoco aparece en la colección de Flor Salazar (El Romancero Vulgar y Nuevo), pues no se considera propiamente «romance», debido a que está «en otros metros», no octosilábicos.
[32] Según el Vocabulario Andaluz de Alcalá Venceslada: «Capacho» es «horón que sirve de medida para la aceituna en parte de la provincia de Jaén», y «horón», «espuerta de esparto de forma tubular y de grandes dimensiones para guardar grano y para trasladar al molino la aceituna recolectada». El Diccionario de Autoridades documenta varias acepciones diferentes y más precisas.
[33]Op. cit., págs. 60, 61 y 62.
[34]Op. cit., págs. 143 y 144.
[35]Op. cit., págs. 69 y 70.
[36]Romancero de la tradición moderna, op. cit., pág. 145.
[37]Op. cit., pág. 115 y ss.
[38]Op. cit., pág. 202.
[39] Según Corominas: CAMELAR: «Seducir, engañar», fin s. xviii, primitivamente, «galantear». Palabra jergal de origen incierto, probablemente del gitano camelar «querer», «enamorar» y este del sáncr. «kama», «kámara», «deseo», «amor».
[40] Los corchetes son intervenciones de Rafaela.
[41] Leísmo.
[42]España. Las tierras. La lengua, Círculo de Lectores, Madrid, 1991, pág. 329.
[43] Tomás Navarro Tomás. Métrica española. Guadarrama-Labor, Madrid-Barcelona, 1978. Pág. 539.
[44]Romancero de la tradición moderna, Fundación Machado, Sevilla, 1987. En el libro del profesor Juan Pablo Alcaide Aguilar, El Romancero. Tradición oral moderna en La Puebla de Cazalla, Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y Caja San Fernando, 1992, aparece otra curiosa versión.
[45] Publicado en el (BILE) Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 69. Madrid, Junio 2008, págs. 99-114.
[46] Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá. Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Centro de Estudios Cervantinos. 2010, págs. 303 y 304.
[47]Romances judeo-españoles de Oriente. Nueva recolección, Gredos, 1979, págs. 175 y ss.
[48]La estación de Amor, Taurus, Madrid, 1979, pág. 135.
[49]Revista de Folklore, «La mañana de san Juan en el romancero», 1981, tomo O1a, revista nº 6, págs. 11-13.
[50]Romancero de la tradición moderna, op. cit., págs. 122 y 123.
[51] Ver lo comentado a propósito de «Con quince años-yo tuve un novio», pág. 27 de este trabajo.
[52] María Asunción Satorre Grau, «Los nombres del «jilguero» en Aragón, Navarra y Rioja», Archivo de Filología Aragonesa, vol. 32-33, 1983, págs. 291-324.
