* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
525
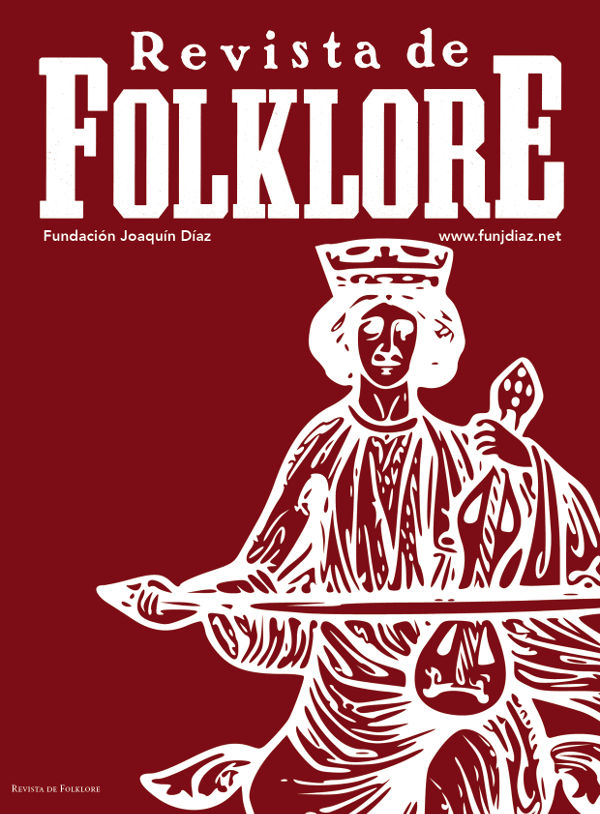
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Sacra Saxa Segoviensis. Peñas sagradas y legendarias de la provincia de Segovia (y III)
SANZ ELORZA, MarioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 525 - sumario >
Aproximación al catálogo de peñas sagradas y legendarias de la provincia de Segovia (continuación)
Pareidolias. Esta categoría de sacra saxa es la que incluye mayor número de representantes en la provincia de Segovia. Comencemos con dos casos posiblemente relacionados con el proceso de asimilación de elementos paganos en la religiosidad popular del primer cristianismo, a tenor del simbolismo que la propia forma sugiere por su semejanza con algún personaje eclesiástico o con alguna advocación mariana. Conforme a una de las propuestas clasificatorias de las sacra saxa de Almagro-Gorbea, se trataría de peñas que «funcionarían como la propia divinidad» o genio local, que con la cristianización se convirtieron en la Virgen o en algún santo[1]. En este ítem se incluirían también las denominadas «Peñas de los Moros». En el término de Valle de Tabladillo, en el mismo barranco del arroyo que recorre el valle, cerca del límite con el término municipal de Castroserracín, se alza una esbelta roca calcárea conocida como «El Fraile». Frente a ella, en el lado opuesto del vallejo, se encuentra un conjunto de picozos, más bajos, conocidos como «Las Monjas». Con estos nombres se conocen numerosas rocas y accidentes orográficos, de diversa naturaleza litológica, tanto en el ámbito de Castilla y León (El Fraile de Villasana de Mena en Burgos, el mirador del Fraile y de la Monja sobre el río Huebra en Salamanca, el Pico del Fraile en la Sierra del Brezo de Palencia, el Picón del Fraile en el burgalés Valle de Lunada, etc.) y también fuera de él (la Peña del Fraile en la localidad riojana de Nalda, la Peñas de la Monjas en Burtarviejo en Madrid, los Frailes del Barranco del Gargantón en Bélmez de la Moraleda en Jaén, el Roque del Fraile en la isla de Gran Canaria, etc.). En algunos casos, estas pareidolias están además relacionadas con alguna leyenda. Tal sería el caso de unas curiosas rocas transformadas en «frailes y monjas», como castigo divino, existentes entre los términos municipales de Langa de Duero (Soria) y La vid (Burgos)[2]. La característica forma cilíndrica de «El Fraile» y de «Las Monjas» del Valle de Tabladillo, se debe a la erosión diferencial de un tipo de materiales más resistentes, que han perdurado a la acción de los agentes erosivos. Concretamente, se trata de conglomerados (brechas) cuyos fragmentos se encuentran amalgamados y trabados por un cemento calcáreo muy duro, con presencia de óxidos de hierro, que confieren a la roca tonalidades rosáceas.
En el municipio de El Espinar, la erosión del roquedo granítico que aflora en numerosos puntos de su montuosa orografía, ha dado lugar a singulares formas generadoras de pareidolias. Algunas de ellas, pueden parecer auténticas esculturas, aunque talladas por el agua y el viento y no por artista humano. Si salimos del núcleo urbano de El Espinar por la carretera forestal que conduce a San Rafael, en unos veinte minutos llegaremos a la Fuente de las Barrancas. Descendiendo suavemente ladera abajo desde el lado opuesto de la carretera, en unos diez minutos alcanzaremos las ruinas de una antigua casa forestal, nominada la «Casa de las Lanchas». A pocos metros, veremos una solitaria roca de granito conocida como La Calavera, pues según el punto de observación que tomemos, su forma se asemeja a un cráneo humano, en el que se adivinan las marcas de sutura y las cuencas vacías de los ojos.
En los abruptos relieves graníticos de La Peñota, encontramos tres rocas de caprichosa forma que hacen volar la imaginación, tal vez hacia algún misterio oculto o hacia algún mensaje ignoto, encerrado en estas esculturas naturales. Bajo la cúspide del segundo de los tres picachos que forman La Peñota, sale a nuestro encuentro el perfil perfectamente nítido de una cara humana, con prominente mentón, nariz y cuenca ocular, que parece observar hieráticamente la llanura de Madrid. Se conoce como «La Esfinge». Poco más adelante, en dirección norte, aparece otra pareidolia a la que llaman «El Indio», por su parecido con la cabeza de un nativo norteamericano, cuyo rostro, serio y orgulloso, también dirige su mirada hacia tierras madrileñas. A los pies de las paredes donde se sitúan las anteriores pareidolias, se encuentra un bolo granítico cuya forma se asemeja a la testa de un enorme pájaro, de ahí que sea conocido precisamente con el nombre de «El Pájaro».
Compartiendo territorios de los términos de El Espinar, Navas de San Antonio, Zarzuela del Monte y Vegas de Matute, se extiende una formación orográfica separada de las alineaciones principales de la Sierra de Guadarrama y de la Sierra de Malagón, conocida como la Sierra de los Calocos. Conforme a la terminología geológica, se trata de «montes isla» o «inselberg», que son cerros aislados y destacados sobre el terreno circundante, y cuyo origen se debe a la erosión diferencial, al ser sus materiales más duros y resistentes. El punto culminante de esta pequeña serranía es el Cerro del Caloco (1567 m).
Pues bien, en las inmediaciones de su cima, mirando hacia la Sierra del Quintanar y hacia la Cañada Real Soriana Occidental, se encuentra una roca granítica conocida en la zona como la «Peña del Gallo», debido a su forma, que recuerda a la cabeza de este animal. Por su prominencia sobre el terreno, las montañas aisladas han sido proclives a constituirse en enclaves sagrados[3]. Tal podría ser el caso del Cerro del Caloco, puesto que la existencia de tres importantes santuarios para la religiosidad local, situados estratégicamente a sus pies (Ermita de San Antonio del Cerro, Ermita del Cristo de Caloco y Ermita de Nuestra Señora de la Losa), parecen sugerir el afán de cristianización de un lugar de culto pagano anterior.
Muy cerca de las confines espinariegos, pero ya en el término abulense de Peguerinos, y próximas a la cotera de El Escorial, se encuentran unas formaciones de granito conocidas como los Ricos de Peña Blanca, muy codiciados y temidos por los escaladores. En uno de ellos, visto de perfil, y dejándose llevar por la imaginación, parece reconocerse la silueta de la cabeza de un gran simio. A esta roca se la conoce como «La Peña del Diablo».
Los materiales del Sistema Central que afloran en superficie, en el suroeste de la provincia de Segovia, son principalmente graníticos. La acción de los agentes erosivos (alternativas de hielo-deshielo, agua, viento) han dado lugar a que hoy observemos unos paisajes de erosión característicos de este tipo de rocas. Se trata de los llamados berrocales. Los más genuinos son los situados en Zarzuela del Monte y en Ortigosa del Monte, aunque de menor extensión los podemos encontrar, a grosso modo, en todo el sector serrano y en su piedemonte, desde Villacastín hasta el Real Sitio de San Ildefonso. Las formas de modelado varían desde agujas y canchales propias de los paisajes alpinos, hasta los caos de bolas y los taffoni, que son, esos últimos, cavidades redondeadas, más propias de climas relativamente húmedos. Ambos se forman, principalmente, por la alteración química (hidrólisis) de los feldespatos, que se transforman en arcilla, al penetrar el agua por los huecos y diaclasas del granito. Estos peculiares paisajes resultan muy favorables para la aparición de pareidolias. Así, en el berrocal de Zarzuela del Monte encontramos numerosas rocas a las que la imaginación popular ha dado nombre e inspirado leyendas, debido a sus caprichosas formas. Tal es el caso de las conocidas como El Ternero, La Piedra de la Cuna, La Piedra Ventana, La Cocinilla de Fuente Caño, El Cancho Asperón, la Piedra del Tamborilero, la Piedra de la Pisada de la Vaca, el Cancho de Berrocoto, La Piedra de los Siete Rosarios, El Cancho Tres Nuques, La Piedra de la Llave, El Callejón del Infierno, La Piedra del Coche, La Piedra del Sombrero, etc. Desafortunadamente, muchas de estas rocas se encuentran dentro de fincas privadas a las que no está permitido el acceso.
Rico en pareidolias lo es igualmente el berrocal de Ortigosa del Monte, donde a las veleidades y caprichos de naturaleza se unieron los involuntarios retoques de la actividad minera, al ser explotado como cantera de granito durante siglos. Tal vez su roca más conocida sea la llamada «Peña Campanario», consistente en dos enormes bolos redondeados y pulidos. Otra pareidolia célebre es la nominada como la «Peña del Gato», cuya forma recuerda a un gigantesco felino extendido y tumbado, reconocible desde la cabeza hasta el rabo. Otras rocas con nombre propio son la «Peña Redondilla», también un bolo, pero apoyado sobre una plataforma plana, y la «Peña del Váter», epíteto de evidente nuevo cuño, inspirado por su forma, que recuerda a la de un gran inodoro, donde la acción de los agentes erosivos se combina con las labores de cantería llevadas a cabo en el Berrocal de Ortigosa del Monte durante siglos.
Finalizamos el elenco de pareidolias segovianas con «El Huevo» de Lastras del Pozo, que es un pequeño bolo granítico originalmente situado dentro de una parcela de labor, y hoy colocado sobre un antiestético pedestal de hormigón a la orilla del camino de Marugán.
PEÑAS CON HUELLAS MÍTICAS. Las Hoces del río Duratón conforman en su conjunto un paisaje sagrado, donde se concentran los testimonios de arte rupestre, los eremitorios altomedievales, las sepulturas rupestres, las pequeñas ermitas cristianas medievales (San Julián, Santa María de la Molinilla, la Virgen de La Canaleja, Santa Engracia, San Valentín, San Vicente) y los cenobios (priorato benedictino de San Frutos, convento franciscano de Nuestra Señora de la Hoz). Lo que hoy conocemos como el Santuario de San Frutos, erigido al borde del acantilado sobre las calmas aguas del embalse de Burgomillodo, es lo que queda del antiguo priorato, dependiente en su día de la Abadía de Santo Domingo de Silos, tras la marcha de los monjes a finales de 1935 con motivo de la desamortización de Mendizábal. En cuanto a la circunstancia histórica del santo titular, patrón de la diócesis de Segovia, como en tantas otras ocasiones, se confunden en precisa trabazón la historiografía documentalmente constatada, el mito hagiográfico y sus consecuencias simbólicas, en un paisaje sacralizado in illo tempore. Según cuenta la tradición, adornada de no pocos elementos legendarios[4], Frutos nació en el seno de una acomodada familia hispano visigoda en torno al año 642. A los quince años, de común acuerdo con sus dos hermanos, Valentín y Engracia, decidieron repartir el patrimonio familiar entre los pobres y retirarse a practicar vida eremítica al desierto del Duratón. Pronto adquirieron, sobre todo Frutos, fama de taumaturgos entre los habitantes del entorno. Con la invasión musulmana de la Península Ibérica, en el año 711, ante la llegada de los sarracenos, un grupo de aterrados lugareños buscaron refugio en el peñón donde se levantaba el eremitorio de Frutos. Cuenta la leyenda hagiográfica que, para protegerlos, el santo anacoreta trazó con su báculo a la entrada del peñón una raya en la roca calcárea y esta se abrió milagrosamente, interponiendo entre los fugitivos y sus perseguidores un abismo insalvable que es lo que se conoce como «La Cuchillada de San Frutos». De hecho, para poder acceder a la zona del santuario, fue necesaria la construcción de un puente sobre la profunda brecha.
PEÑAS-TRONO. En el Cerro del Moño de la Tía Andrea, en El Real Sitio de San Ildefonso, se encuentra un bloque de granito esculpido con forma de sillón, con respaldo y apoyabrazos, conocido como la «Silla del Rey» o el «Asiento de Asís». Se desconoce con certeza su cronología, aunque se ha presupuesto moderna. En el respaldo se encuentra grabada una inscripción, que dice que el 23 de agosto de 1848 [se sentó] S.M. Don Francisco [de Asís de Borbón]. En cuanto a su interpretación, esta inscripción no deja dudas de que el rey consorte Francisco de Asís de Borbón la utilizó como lugar de descanso y contemplación del Palacio y de los Jardines de La Granja de San Ildefonso. Al igual que su esposa, la reina Isabel II, Francisco de Asís era nieto del rey Carlos IV. De su padre, Francisco de Paula de Borbón, había heredado el título de Duque de Cádiz. Su matrimonio con Isabel II, cuando ésta contaba solo con dieciséis años de edad, se dispuso, pese a la oposición de la joven reina, por las presiones del entorno, especialmente de Francia. Como era previsible, fue un matrimonio desdichado. Tanto la homosexualidad del consorte, llamado burlonamente «Paquita», como la promiscuidad de la reina, fueron motivo de chanzas y chascarrillos populares: Isabelona tan frescachona y don Paquito tan mariquito o Paco Natillas es de pasta flora y se mea en cuclillas como una señora. Completamente retirado de la vida política, Don Francisco de Asís falleció en la localidad francesa de Épinay-sur-Seine en 1902. Ahora bien, si se trata de la reutilización de una obra anterior, es algo que se desconoce, aunque sus características morfológicas y su ubicación en el paisaje, inducen a pensar que se trata de algo más antiguo. De su contexto arqueológico, cabe señalar que se encuentra a unos cinco kilómetros del asentamiento prerromano de Segovia, con ocupación constatada desde la I Edad del Hierro, alcanzando su máximo desarrollo entre finales del siglo iv a.C. y principios del iii a.C. Tras la conquista romana se mantuvo su ocupación, entre los años 98 y 95 a.C. En este asentamiento abundaban los recursos minerales, sobre todo de hierro, cobre, plomo y plata. Por otra parte, de su ubicación llaman la atención varias circunstancias. Primeramente, preside la confluencia de tres arroyos (Carneros, del Cañón y del Hoyo Espeso). A sus pies brotan varios manantiales que nacen del propio cerro. En tercer lugar, desde la Silla se domina visualmente el paso natural por el que discurre la Cañada Real Soriana Occidental. Tampoco podemos pasar por alto que no muy lejos de ella discurría la calzada romana que comunicaba las dos mesetas por el puerto de la Fuenfría. De todo ello, puede sugerirse que se trata de una estructura posiblemente labrada durante la II Edad del Hierro o en la época hispanorromana, y posteriormente remodelada en el siglo xix[5].
No muy lejos del pueblo de El Espinar, junto a una antigua casa forestal conocida como la «Casa de las Lanchas», y cerca de la Fuente de las Barrancas, se encuentra una cantera de granito abandonada. Entre los bloques de piedra dispersos, llama la atención una curiosa roca con forma de asiento, orientado hacia otra roca, distante unos pocos metros, de la que hemos dado cuenta en el grupo de las pareidolias: «La Calavera». De esta roca se desconoce su cronología, aunque presumiblemente fuera tallada por los propios canteros. Los niños de El Espinar la llamaron «la Silla del Explorador Apache», como parte de un escenario lúdico infantil[6].
En el berrocal de Zarzuela del Monte encontramos otra sacer saxum encuadrable dentro de la tipología de las peñas-trono. Se trata de un bolo de granito de aproximadamente 3,5 metros de largo por 2 metros de alto, conocido como el «Sillón del Obispo». Se le puso este nombre debido a la forma de una incisión que presenta en su parte superior, que recuerda a un sillón, y que por añadidura se encuentra elevado a cierta altura, sugiriendo el asiento de tal dignidad eclesiástica. Dicho esto, podríamos también haberla incluido en el tipo de las pareidolias. Geológicamente, se trata de un ejemplo típico de taffoni, forma característica de meteorización que presentan las rocas graníticas. En este caso, el proceso erosivo ha ido vaciando la roca formando una oquedad, pero sin llegar a horadarla completamente.
PEÑAS CON CRUCES Y CRISTIANIZADAS. En el pequeño pueblo de Balisa, entidad local menor perteneciente al municipio de Santa María la Real de Nieva, y dentro de propio casco urbano, se encuentra una gran roca granítica, solitaria y aislada, en cuya cúspide se ha erigido una cruz tallada con el mismo material pétreo. Se conoce como «El Botón de Balisa» y su celebridad es tal que se ha constituido como emblema de la localidad, y ha servido de inspiración para la paremiología y el folklore locales. En cuanto al origen de su cristianización, no se conservan documentos que puedan alumbrar una explicación inequívoca. Solamente nos cabe apelar a una antigua leyenda protagonizada por una bruja, «La Bruja de los Viñedos», causante de todo tipo de maldades y zozobras a los vecinos del lugar. Descubierto su escondrijo, se colocó encima una gran piedra a modo de tapón, y desde entonces, la maléfica bruja no volvió a perturbar la vida de los habitantes de Balisa. No obstante, nos inclinamos más a pensar en la apropiación de una hierofanía original, hoy día desconocida, mediante la superposición del signo cristiano por excelencia[7].
A poco más de un kilómetro al oeste del núcleo urbano principal de Valle de Tabladillo, muy próximo a la carretera que conduce a Carrascal del Río, a mano derecha, se erige un llamativo torreón modelado por la erosión de las calizas cretácicas, conocido como «El Pingocho de San Juan». Encaramado a su cúspide, crece un ejemplar de sabina albar. En la base de la misma roca, se abre una pequeña cavidad excavada o modelada artificialmente, denominada la «Cueva de los Moros». Hoy se nos muestra acortada en cuanto a su profundidad, pues fue parcialmente demolida con las obras de ensanche de la carretera. En las paredes aparecen cruces pintadas y pequeñas hornacinas talladas, lo que induce a pensar en su utilización como eremitorio altomedieval. A corta distancia del Pingocho, al otro lado de la carretera, se localizan las ruinas de la ermita de San Juan. Se piensa que fue la parroquial de un poblado llamado Pajares, del que se tiene noticia desde mediado del siglo xiii, encontrándose ya deshabitado en el siglo xix[8]. Una vez más, se nos muestra la relación de continuidad entre el culto a divinidades y héroes paganos y el culto a los santos y mártires cristianos, por lo que nos parece poco dudoso que el culto a los segundos, en la mentalidad mágica de las creencias populares, vino a sustituir, dentro de otro sistema de valores, el papel de los héroes míticos en las creencias paganas. Conviene recordar también el origen de la abundante toponimia alusiva a «moros» y «moras», dispersa por la geografía española. Realmente no se refiere al término despectivo con el que nombramos a los practicantes de la religión islámica en su sentido estricto. Más bien sus antecedentes proceden de la tradición oral, abonada por la influencia del cristianismo, que designaba con este nombre a todo aquello que no entraba dentro de su canon, es decir, a todo lo pagano.
Pasado el despoblado de San Martín de la Barga, en el término de Aldealcorvo, el río San Juan discurre encajonado entre elevados farallones calizos. En la parte inferior del cantil de la margen derecha, en el punto donde alcanza la mayor altura, se encuentra el llamado «Acantilado de las Cruces». Más o menos a la altura de una persona se reconocen unas insculturas en la pared consistentes en cruces de variadas formas y en antropomorfos esquemáticos[9]. Dicha coexistencia, nos induce a pensar en la cristianización de un espacio de culto precristiano, donde las cruces serían cronológicamente posteriores a los antropomorfos. La hipótesis cobra verisimilitud al encontrarnos muy próximos al espacio sagrado de las Hoces del Duratón, donde el fenómeno del eremitismo se manifestó profusamente en la época visigoda.
PEÑAS LEGENDARIAS. En el interior del pinar de Valsaín se encuentra un gran bolo de granito, redondeado y aislado, conocido popularmente como «El Cojón de Pacheco», debido a una leyenda protagonizada por un tal Tío Pacheco, vecino de Valsaín. A dicho personaje le adornaban unas supuestas dotes amatorias portentosas, de las que hacía gala y ostentación entre sus convecinos. Algunos de ellos, hastiados de su fanfarronería, y para hacer burla de sus hazañas, decidieron bautizar a un bolo de granito, que conocían de ir a recoger leña al pinar, como el cojón del susodicho, en alusión a los atributos genitales del tal Pacheco. Sigue la leyenda entrando a colación la infanta Doña María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga de Borbón y Borbón, hija de la reina Isabel II, conocida por el populacho como La Chata. De carácter campechano y con buen humor, fue uno de los miembros de la familia real más querido por el pueblo. De hecho, no fue obligada al exilio tras la proclamación de la Segunda República, aunque finalmente eligiera acompañar a su familia a Francia. Residente habitual del Palacio de Granja, La Chata era aficionada a las excursiones y travesías por los montes del Real Sitio, y en una de ellas, acompañada de un guarda, quiso ir a conocer «El Cojón de Pacheco». Al llegar al bolo, haciéndose la ignorante, la infanta preguntó al guarda acerca del nombre de aquella piedra. Tímidamente, y ante el temor a resultar soez e irrespetuoso ante su alteza real, respondió que su nombre era la «Pera de Don Guindo», a lo que La Chata contestó que buena pera está usted hecho, si se trata del «Cojón de Pacheco», provocando honda vergüenza y rubor al atribulado guarda[10].
En la ladera del monte conocido como Aguas Vertientes, se erigen sobre el pueblo de San Rafael varios afloramientos de rocas graníticas, como la Peña de Águila, Cabeza de Buey, el Canto del Tocino, etc. Uno de ellos se conoce como el Peñón de Juan Plaza, en recuerdo de un bandolero de finales del siglo xviii así nominado, al que ya nos referimos en un artículo anterior[11]. De origen extremeño y constructor de arados, su padre Domingo Plaza recaló en el vecino pueblo de las Navas del Marqués, expulsado de su tierra por una gran sequía, siguiendo la antigua ruta de la trashumancia. En estos términos, donde el terreno se reparte entre pinares y tierras de labor, el pequeño Juan fue adiestrado por su padre en el oficio de los arados, que apenas les daba para malvivir. En una ocasión fueron sorprendidos cortando un pino de donde obtener la materia prima necesaria para el desempeño de su oficio por los guardas forestales, siempre al acecho de todo aquel que vulnerara la prohibición de cortar unos árboles, que eran propiedad del cacique local, el Vizconde del Coreal. Padre e hijo permanecieron varios días encarcelados, y en el ínterin, el propio aristócrata y su camarilla primero abusaron y ultrajaron a la madre y hermanas de Juan, y después las asesinaron y quemaron su casa. De ello culparon a una partida de bandoleros que actuaban por los pinares de Peguerinos, pero una vecina testigo de los hechos confesó a Juan la verdad de lo acontecido. Días después, aparecieron muertos el Vizconde y varios de sus guardas forestales, con los cuerpos atravesados por herramientas de carpintero, y al joven Juan Plaza nunca más se le volvió a ver por aquel pueblo, que abandonó con la intención de huir hacia Segovia, atravesando la Sierra de Malagón. En su camino, se topó con una manada de lobos, de la que fue salvado por el disparo de dos trabucos, para poco después caer desvanecido de un fuerte golpe en la cabeza. Cuando despertó, se encontró en el interior de una cueva, acompañado de unos hombres que le ofrecieron comida y cuidados, y que se presentaron como bandoleros. Apenas recuperado, Juan Plaza contó a sus benefactores los pormenores de su historia. Los bandidos le proveyeron de ropa y calzado adecuados, y se comprometieron a llevarle a Segovia cuando menguaran las nieves. Sin embargo, llegado el momento, Juan se empeñó en quedarse con los bandoleros como uno más de la partida, a pesar de las iniciales reticencias de estos. Poco a poco fue participando en asaltos y fechorías, hasta ser reconocido como líder, por su carisma y astucia. Y así, desde el peñón al que dio nombre, vigilaba con su catalejo el tráfico de las diligencias y carruajes por la venta de San Rafael, paso obligado antes de cruzar la Sierra de Guadarrama en el camino entre Madrid y la Meseta septentrional. Acosado por la autoridad, el bandolero y su partida se desplazaron hacia la zona del Garganta del río Moros. Ante la intensificación de la persecución, el grupo atravesó el Puerto de Pasapán rumbo a Segovia, buscando el anonimato por la Cañada Real. Una vez en la ciudad, se alojaron en una posada del barrio de San Marcos, cuando estalló la Guerra de la Independencia. En aquel momento, decidieron disolver la partida y regresar cada uno a su lugar de origen, pero Juan Plaza y uno de los integrantes de la banda apodado «Arcones», prefirieron organizar una guerrilla en torno a la iglesia de Sotosalbos. En acción guerrillera murió «Arcones», y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Pelayos del Arroyo por orden de Juan Plaza. Acabada la guerra, y en reconocimiento de sus esfuerzos y sacrificios por la patria, Juan Plaza fue indultado de todos los delitos cometidos con anterioridad. Se hizo pastor y acabó su vida de manera sencilla y honrada con su ganado en las llanuras del Campo Azálvaro[12].
En el ya mencionado Berrocal de Zarzuela del Monte, existe otra piedra con leyenda asociada. Se trata de la conocida como La Piedra de los Cuatro Torreznos. Consiste en un depósito granítico formado por lanchas dispuestas horizontalmente que, por la presencia de grietas o diaclasas perpendiculares, se ha fracturado por la acción del hielo-deshielo al penetrar el agua en ellas. Como resultado, se formó una roca formada por cuatro tramos o artejos alienados que recuerdan a un trozo de tocino partido como si se tratara de cuatro torreznos. En cuanto a la leyenda[13], ésta cuenta que cierto día, estando un pastor dispuesto a dar cuenta de su merienda, se le apareció un mendigo pidiéndole la caridad. Sin embargo, el pastor se la negó, ya que no estaba dispuesto a compartir con nadie su menguada pitanza, consistente en cuatro torreznos. Indignado el indigente, lo maldijo, convirtiéndose los cuatro torreznos en la piedra homónima.
Coda
Sorprende al menos que, ante las insculturas en las rocas, los petroglifos y las entalladuras y modificaciones de los espacios rupestres, la investigación académica se haya limitado a catalogar y sistematizar cronológicamente sus hallazgos y que, sin embargo, apenas se haya atrevido a profundizar en su significado, cuando el hecho es que están ahí para comunicarnos algo. Ciertamente, es aventurado y especulativo proponer hipótesis acerca de las motivaciones de sus autores y usuarios, ya que se trataba de pueblos ágrafos, y además no es posible preguntarles por qué lo hicieron. Sin embargo, podemos pensar en el afán que ha tenido el ser humano en dejar noticia y testimonio de su presencia, e informar de su identidad a las generaciones venideras. Es consustancial a nuestra conciencia dejar memoria de lo que se cree, de lo que se piensa, de lo que se sabe y de lo que se desea. Y eso lo podemos afirmar sin más que contemplar las pirámides de Egipto, las catedrales góticas, los Budas Gigantes de Bāmiyān, el Monumento Nacional del Monte Rushmore donde se encuentran talladas en la roca de granito las cabezas de cuatro emblemáticos presidentes de Estados Unidos (George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln), o el Valle de los Caídos. Sabemos que los que levantaron estas obras, nos guste más o menos, lo hicieron para que su recuerdo perdurase eternamente, y precisamente para ello se recurre a la piedra por su carácter imperecedero. Parece ingenuo pensar, por tanto, que los autores de estas antiguas obras y manifestaciones artísticas rupestres lo hicieran simplemente para reflejar escenas y acontecimientos cotidianos, sino que la roca transformada (tallado, inscultura, petroglifo, pintura) encierra una intencionalidad más profunda, como el deseo de transmitir un mensaje a largo plazo, que supere la memoria inmediata de sus autores.
Muchas religiones presentan rasgos de culto común desde la Prehistoria a la actualidad. Por mencionar algunos, serían los casos de la purificación por el agua, el sacrificio de animales, la incubatio (dormir en un santuario o una tumba para obtener una revelación), la práctica ritual de la castidad o las torturas físicas autoinfligidas, etc. Sin embargo, una semejanza no significa una identidad, de modo que a falta de testimonios documentales seguiremos navegando entre conjeturas. Para Mircea Eliade, calificar como supersticiones los ritos, mitos y símbolos primitivos es un prejuicio de la civilización tecnológica. La experiencia religiosa no tiene por qué ser incompatible con la inteligibilidad. Puede que de ahí derive su carácter imperecedero, que transversalmente trasciende el ámbito de las culturas y los pueblos, y que, por tanto, es intemporal. La secularización y el escepticismo llegados con la modernidad digital a occidente, acaso no han propiciado la sustitución de las grandes deidades por otros «ídolos» surgidos del plano artístico, político o social, como epifenómeno del gran cambio producido en el seno de sociedades que sufren un profundo deterioro en su escala de valores, y donde la convivencia se encuentra cada vez más comprometida.
Tabla 1. Sacra Saxa Segoviensis
SACER SAXUM | MUNICIPIO | TIPOLOGÍA | UTM X | UTM Y | |
La Calavera | El Espinar | Pareidolia | 396224 | 4507411 | |
Peñón de Juan Plaza | El Espinar | Legendaria | 399475 | 4506251 | |
El Indio | El Espinar (Los Molinos) | Pareidolia | 407143 | 4511296 | |
La Esfinge | El Espinar (Los Molinos) | Pareidolia | 407094 | 4511295 | |
El Pájaro | El Espinar (Los Molinos) | Pareidolia | 406993 | 4511280 | |
El Cojón de Pacheco | Real Sitio de San Ildefonso | Legendaria | 414550 | 4522545 | |
La Silla del Rey | Real Sitio de San Ildefonso | Peña-trono | 416930 | 4525763 | |
La Silla de Casa de las Lanchas | El Espinar | Peña-trono | 396118 | 4507342 | |
El Fraile | Valle de Tabladillo | Pareidolia | 432298 | 4580760 | |
Las Monjas | Valle de Tabladillo | Pareidolia | 432322 | 4580580 | |
El Botón de Balisa | Santa María la Real de Nieva | Peña con cruces | 380744 | 4542231 | |
Cazoletas del Cerro de San Isidro | Domingo García | Altar rupestre | 384928 | 4551590 | |
Cazoletas de la Peña Mora | Migueláñez | Altar rupestre | 358443 | 4553600 | |
Cazoletas de la Dehesa de Carbonero (Valdegodina) | Carbonero el Mayor | Altar rupestre | 390435 | 4555676 | |
Cazoletas de Cueva Calera | Aldealcorvo | Numínica y fálica | 432480 | 4567367 | |
Cazoletas del Cerro del Castillo | Bernardos | Altar rupestre | 389118 | 4555093 | |
Tumbas rupestres de San Frutos | Carrascal del Río | Tumba | 426437 | 4575166 | |
Tumbas rupestres de Duratón | Sepúlveda | Tumba | 442896 | 4570941 | |
Tumbas rupestres de la iglesia de San Martín | Fuentidueña | Tumba | 418313 | 4587983 | |
Tumbas rupestres de la península de Los Castillos | Carrascal del Río | Tumba | 426595 | 4574545 | |
Tumbas rupestres de la península de Los Lirios | Carrascal del Río | Tumba | 426912 | 4574900 | |
Tumbas rupestres de la ermita de San Miguel | Sacramenia | Tumba | 419430 | 4594359 | |
Tumbas rupestres del ermitorio de San Juan de Paniagua | Sacramenia | Tumba | 423060 | 4594513 | |
Tumbas rupestres de la ermita de San Isidro | Domingo García | Tumba | 385065 | 4551565 | |
Tumbas rupestres del cerro de El Tormejón | Armuña | Tumba | 390188 | 4550503 | |
Necrópolis medieval judía de Segovia | Segovia | Tumba | 405045 | 4533683 | |
La Peña Campanario | Ortigosa del Monte | Pareidolia | 399689 | 4522318 | |
La Peña del Gato | Ortigosa del Monte | Pareidolia | 398782 | 4522539 | |
El Sillón del Obispo | Zarzuela del Monte | Peña-trono | 387963 | 4516169 | |
La Piedra del Sombrero | Zarzuela del Monte | Pareidolia | 385186 | 4514974 | |
La Piedra de los Cuatro Torreznos | Zarzuela del Monte | Legendaria | 387777 | 4516202 | |
La Cuchillada de San Frutos | Carrascal del Río | Huella mítica | 426520 | 4575159 | |
El Pingocho de San Juan y la Cueva de los Moros | Valle de Tabladillo | Peña con cruces | 428460 | 4579167 | |
La Peña del Gallo | El Espinar | Pareidolia | 392893 | 4512552 | |
La Peña del Diablo | El Espinar (Peguerinos) | Pareidolia | 399314 | 4502935 | |
El Acantilado de las Cruces | Aldealcorvo | Peña con cruces | 432432 | 4567749 | |
El Pizozo | Aldealcorvo | Fálica | 433711 | 4567201 | |
El Huevo | Lastras del Pozo | Pareidolia | 386309 | 4526442 | |
La Peña Rodadera | Valseca | Rodadera | 402516 | 4538975 | |
Cueva Labrada | Sepúlveda | Numínica | 437652 | 4571024 | |
El Pico del Encuentro | Castrojimeno | Fálica | 428685 | 4582820 | |
La peña oscilante del Cerro del Puerco | Real Sitio de San Ildefonso | Oscilante | 415103 | 4524959 | |
La Piedra Palanca | Montejo de la vega de la Serrezuela | Oscilante | 445414 | 4600078 | |
NOTAS
[1] ALMAGRO-GORBEA, M. 2017. «Sacra Saxa: propuesta de clasificación y metodología de estudio». En M. Almagro-Gorbea y A. Garí (eds.) Sacra Saxa. Creencias y ritos en peñas sagradas. Volumen I: 18. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca.
[2] MARTÍN CRIADO, A. 2022. «Monjas y frailes de piedra (sacra saxa). Un paisaje sagrado en la Ribera del Duero. Revista de Folklore nº 481: 81-96.
[3] SANZ ELORZA, M. 2024. Apuntando hacia el cielo. La sacralidad de las montañas (I). Revista de Folklore 509: 13.
[4] ZAMARRÓN, P. 2016. Leyendas de Segovia. Editorial Almuzara S.L. Córdoba, pp. 20-22.
[5] CORREIA SANTOS, M.J. 2015. Santuarios rupestres de la Hispania Indoeuropea. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza. Volumen II, pp. 233-236.
[6] CALVO, I. 2006. «Caminos de fábula y leyendas (para chicos y grandes)». En Caminos de El Espinar (VV. AA). Ayuntamiento de El Espinar. Segunda Edición, pp. 258-259.
[7] SANZ ELORZA, M. 2022. Tras las huellas del demonio por la provincia de Segovia. Revista de Folklore 489: 90-91.
[8] DEL BARRIO ARRIBAS, J.E.; HERRERO GÓMEZ, G. 2021. Por el Ochavo de las Pedrizas y Valdenavares. Edición del autor. Segovia, pp. 138-139.
[9] GONZÁLEZ HERRERO, M. 2004. Biografía del río Marijabe. Edición del autor. Segovia, pp. 139-140.
[10] QUIRCE, J.A.; GARBI, C. 2017. Más leyendas y cuentos del bosque de Valsaín. Ediciones Derviche. Segovia, pp. 37-39.
[11] SANZ ELORZA, M. 2021. Opus cit., pp. 121-123.
[12] CALVO, I. 2006. Opus cit., pp. 279-286.
[13] PEÑUELA GONZÁLEZ, M.H.; PÉREZ DIMAS, A. 2005. Guía de los monumentos naturales de Zarzuela del Monte. Colección de Guías Segovia Sur. Asociación para el Desarrollo Rural de Segovia Sur, pp. 20-21.
