* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
525
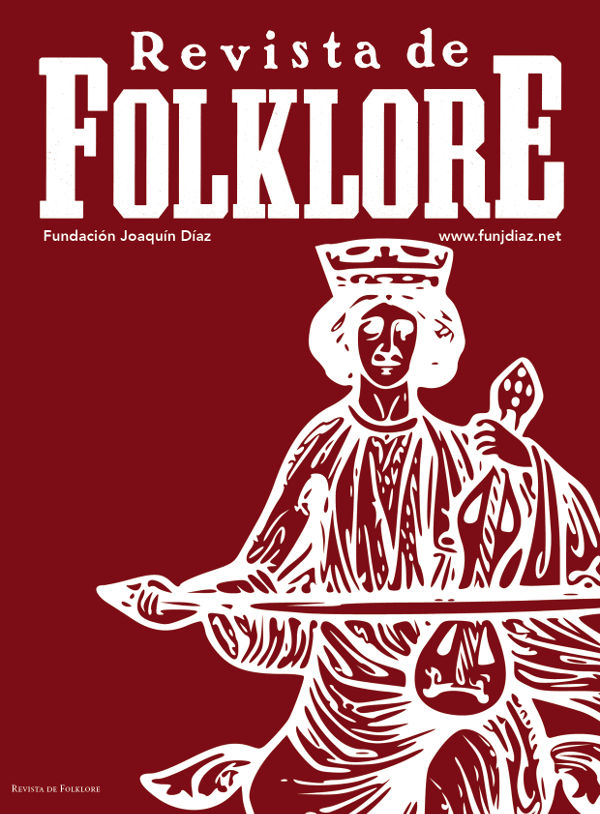
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El manteo de Revilla de Campos (Palencia). Puesta en valor de una prenda testigo
BLANCO DEL VAL, Alfredo / MUÑOZ BLANCO, IvánPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 525 - sumario >
La indumentaria tradicional es una manifestación de la identidad regional de cada zona o localidad. Es fruto de la herencia cultural y del legado que nos ha sido transmitido a través de las generaciones. Por este motivo, cada vez que en un pueblo abrimos un arcón somos testigos a través de las prendas textiles o la joyería del rico patrimonio que nos identifica como colectivo. Hablamos de prendas que en otros tiempos fueron testigos de diferentes acontecimientos sociales o familiares como las ceremonias religiosas o las festividades populares, las fiestas patronales o las procesiones. Hablar de indumentaria tradicional supone adentrarnos en un estatus social y económico que identifica a cada familia en el contexto de la devoción, el respeto y la celebración. En definitiva, estamos hablando de prendas con historia que cuentan la historia de los que nos precedieron.
La localidad Palentina de Revilla de Campos, que en la actualidad apenas cuenta con 6 vecinos censados, también ha sido el escenario de esta tradición. Por este motivo, tras las investigaciones pertinentes llevadas a cabo en el trabajo bibliográfico «Revilla de Campos. Señorío, Marquesado y San Vicente Mártir»[1], se ha podido localizar un ejemplar de un manteo de mujer que aún guardaban a buen recaudo las arcas de una familia. Generalmente, es más lo que une a las provincias que lo que las separa. En este contexto, el pueblo se enmarca en Tierra de Campos, comarca natural que se extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León. No es de extrañar que, aunque en esta ocasión estemos tratando de poner el foco en una prenda procedente del pueblo palentino de Revilla de Campos, existan prendas similares en otros municipios de esta amplia comarca.
Situación, toponimia y descripción de la villa
Revilla de Campos, es una localidad palentina, situada a 749 metros sobre el nivel del mar, que se encuentra a 19 km al oeste de la ciudad de Palencia; limita al norte con Palencia, al este con Villamartín de Campos, al sureste con Autilla del Pino, al suroeste con Pedraza de Campos y al oeste con Baquerín de Campos. Se sitúa dentro de Tierra de Campos, la comarca más extensa de la provincia de Palencia (2.775,34 km2, 83 municipios y 121 localidades) pero que sólo cuenta con el 15,1% de la población provincial y una densidad de 8,9 habitantes por kilómetro cuadrado[2].
Revilla de Campos ya era citado en el siglo x como Ripiella y proviene del diminutivo de ripa en latín, un hidrotopónimo que se traduce en castellano como riba o ribera, o lo que es lo mismo «orilla de un río»[3]. Posteriormente, en el siglo xv se habla de la villa de Rebiella como perteneciente a la Merindad de Campos[4].
Revilla de Campos siempre ha sido una población pequeña. El primer registro existente es del año 1591 en el Censo de Población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla o Censo de los Millones, y en él se constata que en ese momento contaba la población con 61 vecinos, de los cuales 58 eran pecheros, tres eran clérigos, no contando con ningún hidalgo[5]. Posteriormente, en el Censo del Conde de Aranda de 1768, el primer censo moderno realizado en Europa, encomendado a los obispos y realizado por los párrocos, se registra que Revilla de Campos contaba con 185 habitantes, 82 casados (41 varones; 41 mujeres) y 103 solteros (47 V; 56 M)[6], y en El Censo de Floridablanca de 1787 se recoge que Revilla de Campos contaba con una población de 223 vecinos (103 V; 120 M)[7]. Su máxima población está registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 1857 con 264 vecinos, a partir de ese momento, su población va a ir disminuyendo de forma constante hasta las 6 personas (4 V; 2M) registradas a 1 de enero de 2021[8],[9].
De hecho, Revilla de Campos fue un municipio independiente con ayuntamiento propio hasta el año 1974, cuando debido a la despoblación y carencia de recursos para prestar los servicios mínimos obligatorios, fue anexionada al municipio de Villamartín de Campos por el Decreto 646/1974 de 21 de febrero, publicado en el BOE[10].
Las características de su población han sido diversas. En 1712, el Censo de Campoflorido de 1712 recoge que Revilla de Campos contaba con 46 vecinos, diez pobres, cinco viudas y un hidalgo[11]. Poco después, en 1752, en el Censo de población de la Corona de Castilla Marqués de la Ensenada, mandado realizar por el conde de Valparaíso, se recoge que la villa de Revilla de Campos contaba entre sus 48 vecinos con una persona perteneciente al clero secular, tres vecinos nobles, siete pecheros, veintitrés jornaleros, tres pobres de solemnidad y ocho viudas pobres[12]. En las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, la más antigua y exhaustiva encuesta disponible sobre los pueblos de la Corona de Castilla realizada entre los años 1750 y1754, informa que
[…] solo hay una taberna administrada de cuenta de la villa. Abazería a cargo de Andrés Polanco, para vender aceite, pescado y jamón. También hay dos personas que se emplean en cocer y vender el pan uno de ellos Manuel Prieto Ovejero y Gregorio de la Rúa, vecinos de la villa […] Solo hay un hospital donde se recoge a los pobres, donde vive el guarda de campos […] No hay ningún cambista ni mercader al por mayor […] Solo hay un escribano, y viene de Mazariegos Esteban Díaz. No hay médico ni boticario, hay un carretero, un herrero. […] Hay cinco jornaleros: Felipe Calvo el tabernero; Baltasar Aguado; Fernando Ovejero; Andrés Polanco, abacero; Diego Aguado y Melchor de la Rúa. Labradores. Un guarda para el ganado mayor y del campo […] En el pueblo hay 19 personas pobres […] Solo hay en el pueblo un clérigo que es el Cura-Teniente y un religioso recoleto de Nuestra Señora de los Ángeles sirviendo de beneficio de Preste de Don Bernardo Ceinos[13].
Posteriormente, en el Censo del Conde de Aranda de 1768, se deja constancia que había una persona exenta por hidalguía; otra por Real Servicio y una tercera exenta por Real Hacienda; que había tres miembros de órdenes menores, dos beneficiados eclesiásticos y un sacristán[14]. El Censo de Floridablanca de 1787 recoge que entre la población de 223 vecinos había 142 menores sin profesión específica, 22 jornaleros, 15 labradores, seis estudiantes, ocho criados, cuatro artesanos, dos hidalgos, dos beneficiados, un teniente de cura, un sacristán, un escribano y uno perteneciente al fuero militar[15]. Por último, según los datos del Censo Electoral comprendidos entre los años 1890 y 1955, la gran mayoría se los vecinos censados en Revilla de Campos trabajaban en el campo: labradores, jornaleros o pastores; pero también había otras profesiones como peón caminero, tabernero, posadero, barbero, panadero, carpintero, tablajero, silletero, zapatero, herrero, mecánico, guarda, guarda de mulas, carretero, sirviente o sirvienta, secretario, alguacil, estudiante, sin profesión, retirado, jubilado, paseante, los que eran propietarios y hasta algún industrial, y como no, el maestro o maestra, el veterinario, un organista, el cura párroco, el presbítero y el sacerdote o eclesiástico[16].
Entre las ya mencionadas Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (1750 y1754), se informa que Revilla de Campos
[…] es del excelentísimo señor Marques de Revilla, enviado extraordinario por la Corte de España, a las estadas de Parma, y que como a tal dueño le pertenece el nombramiento de Alcalde mayor absoluto». Así como que la villa tiene «tierras, viñas, pastos de secano, dos otras huertas muy pequeñas en la población de dicha villa, que producen muy poca verdura para la casa del dueño, y raro o ningún año, fruta, de unos cuantos árboles que tienen.
Diversos diccionarios geográficos publicados entre 1826 y 1960 coinciden que en la villa se producía trigo, cebada, legumbres, vino, 500 corderos de cría, ganado vacuno, cabrío, de cerda, gallinas, conejos y el necesario para las faenas agrícolas, así como caza de libres, conejos, perdices y codornices[17],[18],[19],[20]. Además, en el Diccionario Geográfico de España del año 1960, se refleja que el tendido eléctrico se instaló en el año 1940[21].
Revilla de Campos celebra sus fiestas patronales en honor a San Vicente Mártir el día 22 de enero, a cuya advocación está consagrada su iglesia parroquial, y ese día sus vecinos bailaban las típicas danzas al punteado interpretadas por los dulzaineros de la zona.
La prenda encontrada en Revilla de Campos
Dentro de la gama cromática, el paso de los años y el desgaste natural de los tejidos, se hace complicado en ocasiones identificar el color concreto original de la prenda. El trabajo de investigación lleva a descartar unos colores en pro de identificar aproximadamente el que fuera el original, éste es el caso del manteo que nos ocupa, ya que su color suscita dudas al compararlo con otras prendas similares también encontradas en tierra de campos. En esta ocasión la colorimetría parece decantarse por la gama cromática que dista entre los rojos y los marrones. En tiempos pasados, en los que los químicos naturales no existían, diferentes plantas e insectos eran utilizados para llevar a cabo el laborioso oficio del teñido. De esta forma, al color rojo podía llegarse empleando las cáscaras de los bulbos del jacinto (Hyacinthus). Por su parte «la rubia» (Rubia Tinctorum) aportaba un color rojo teja. Entre tanto, de la cochinilla (Dactylopius coccus) se obtenía el rojo carmín. Bien es cierto, que el empleo de estas tinturas no tendría razón de ser si previamente no se hubieran tenido en cuenta factores tales como la temperatura de ebullición del agua y los diferentes tipos de mordientes utilizados. Y como en la vida, el ingrediente principal para todo esto era el todo poderoso tiempo que, compaginado con la paciencia y el saber esperar, propiciaban la obtención del resultado, no siempre exacto y en muchas ocasiones difícil de repetir.
Para desgranar los entresijos de la indumentaria de Revilla de Campos, y antes de describir la pieza testigo en cuestión que hemos encontrado en el citado pueblo, nos vamos a apoyar en lo recogido en los Boletines Oficiales de la Provincia de Palencia de mediados del siglo xix. En ellos se detallan diferentes sucesos ocurridos en la villa, como el robo en casa del cura don Francisco[22], el robo de pertenencias al vecino de Revilla de Campos Vicente Obejero Diez[23], o el robo en casa de Petra Roldan Tazo[24]. Dentro del contenido de estas denuncias se describen los bienes robados al tiempo que, en ocasiones, se indican las señas y descripciones de los ladrones. Por este motivo podemos suponer que dichas pertenencias sustraídas eran aquellas que se encontraban en las arcas de las viviendas robadas, y de este modo se pueden extrapolar al resto de las viviendas del pueblo, y así de alguna forma, ser marca de la cultura y del patrimonio en cuanto al vestir se refiere. Por el contrario las señas que se dan de los ladrones no son un indicativo de como vestían los vecinos del pueblo, ya que lo más probable es que se tratase de forasteros que cometían delitos en toda la comarca, aunque sí que puede ser un testigo del modo de vestir del país en aquellos años.
Robo a Vicente Obejero el 4 de octubre de 1845
Cuatro capas: una de paño colorcilla nueva con bozos de pana y cuello vuelto, otra de paño negro a medio andar, otra de paño negro en buen uso con cuello ancho y otra de paño de Astudillo.
- Manteo sempiterna azul nuevo.
- Manteo de estameña morado con ruedo de vitán.
- Basquiña de estameña morado con ruedo de vitán.
- Mantilla de franela nueva con terciopelo de dos dedos de ancho.
- Mantilla de bayeta de cien hilos con ribete de galón.
- Jubón de paño nuevo forrado de lienzo.
- Pañuelo de paño de color con fleco de lo mismo.
- Chaqueta de paño fino forrada en bombasí.
- Chaqueta de color nueva forrada con bombasí y botones rojos.
- Chaqueta gorda de paño doceno forrada con estameña blanca y botones rojos.
- Chaleco azul de paño fino forrado con vitán.
- Pantalones de paño de color.
- Pantalón de cutí blanco rayado con ornillas blancas.
- Par de calzones de paño negro forrados, a medio uso.
- Pantalón de paño doceno con botones de suela.
- Pañuelo encarnado y pajizo nuevo.
- Pañuelo de percal azul nuevo.
- Pañuelo azul celeste de percal de colores.
- Camisa nueva de lienzo Santiago, sin acabar de hacer.
- Jubón blanco de lienzo inglés.
- Chalecos blancos de percal.
- Camisas de lienzo España a medio andar.
- Delantal castreado verde nuevo.
- Dos varas de paño de Astudillo.
- Pendientes y cruz de plata.
- Una bellota de plata.
En la misma casa también había ropa de la sirvienta:
- Pañuelos de colores.
- Pañuelo de paño de color con fleco del mismo paño.
- Pañuelo de Casimiro de color rosa nuevo.
- Pañuelo de color rosa francés con cenefa.
- Pañuelo de color rosa nuevo.
- Pañuelo encarnado de percal francés.
- Pañuelo encarnado con flores azules en medio.
La ropa que se señalaba de los ladrones era la siguiente:
Ladrón 1:
- Pantalón de paño fino.
- Alpargatas.
- Chaleco de paño fino.
- Chaqueta de paño fino.
- Montera de pellejo negro.
Ladrón 2:
- Pantalón de paño de Astudillo.
- Chaleco de estambre con castros verdes y encarnados.
- Faja encarnada.
- Alpargatas.
- Montera a la cabeza.
Ladrón 3:
- Sombrero calañés.
- Manta larga con borlas.
Robo en casa de Petra Roldán Tazo el 2 de noviembre de 1867
- Tres basquiñas negras. Una de cúbica y dos de estameña.
- Mantilla de paño negro con terciopelo como de cuatro dedos de ancho.
- Mantón de fleco retorcido color azernagado.
- Mantón de merino color morado con cenefa.
- Pañuelo de raso con turquesas negras que tiene un trapo a una orilla.
- Pañuelo de Casimiro negro.
- Pañuelo de seda morado de la cabeza con cenefa estrecha con pintas.
- Tres pañuelos para la cabeza con percal morados.
- Dos pañuelos de percal para el pescuezo morados con cenefa.
- Mantón morado de algodón con bandas azules.
- Vestido de percal negro con pintas encarnadas.
- Mantón de percal aparduscado con rayas aculebradas.
- Manteo de indiana morado sin concluir de hacer.
- Manteo de bayeta encarnada con un cordón negro abajo.
- Jubón de estameñina negro fino.
- Dos camisas de algodón.
En la noche del 14 de junio de 1888 en Revilla de Campos, y del pardo titulado Matacanes, se produjo el robo de dos caballerías. Las señas de los ladrones fueron las siguientes:
El uno bastante alto, color claro, cara y nariz larga, llevaba un pañuelo atado a la cabeza por debajo de la barba como si tenía dolor de muelas, pero debía ser por cubrirse si tenía patillas; vestía pantalón claro rayad, chaqueta y chalecos claros, ajustados al cuerpo; llevaba sombrero claro con mucha ala y montaba un caballo negro como de veinte cuartas de alzada, con su silla.
El otro era más bajo, color moreno, cerrado de barba recién afeitado, cara ancha y nariz chata, vestía pantalón, chaleco y chaqueta negro, sombrero grande del mismo color, montaba un caballo negro como de seis cuartas y media alzada, sin aparejo, los dos serían de unos cuarenta y dos años.
Si bien el manteo que acabamos de describir está confeccionado en paño o estameña (un tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre), en los Boletines Oficiales a los que nos hemos referido anteriormente están descritos otros materiales que también eran empleados, como la bayeta y la sempiterna. Para la Real Academia de la Lengua Española el tejido de sempiterna era aquel elaborado en lana apretado y de bastante cuerpo que usaban las mujeres pobres para vestirse, mientras que los manteos de bayeta se caracterizaban por ser paños más ligeros que los de estameña.
En cuanto a los pantalones de hombre se describen de paño y de cutí blanco. Es previsible que los de cutí blanco al tratarse este de un tejido de algodón resistente y duradero a la par que suave fueran los empleados a modo de ropa interior. Se señalan también unos calzones de paño negro forrados. Es muy importante el detalle de forrados ya que en la actualidad cuando se hacen reproducciones de indumentaria tradicional en muchas ocasiones los pantalones se realizan sin forrar. Vemos la referencia en los pantalones también a su elaboración con paño de Astudillo[25].
Con respecto a las chaquetas de hombre encontramos la referencia de unas de paño fino y otras de paño grueso. Vemos una diferencia en cuanto a los forros. Mientras que una está forrada en bombasí, que es un tejido similar a la franela generalmente de lana o algodón, la otra está forrada en paño doceno, que era un tejido de lana cuya urdimbre la componían doce centenares de hilos. En el caso de la prenda superior de busto femenina se referencia un jubón de paño forrado en lienzo y también se señala un jubón blanco forrado de lienzo inglés, destacar que generalmente el lienzo se elaboraba a partir del cáñamo.
Otro aspecto a destacar es el de los pañuelos y mantones de mujer descritos. Se les identifica de colores encarnados y rosas, así como con motivos de flores. Unos tienen flecos y otros no. Distingue unos que se usaban para la cabeza y otros para cubrir los hombros, haciéndose incluso alusión a que algunos eran específicamente para el pescuezo. En cuanto al material empleado se señala el percal, un tejido de algodón caracterizado por su tacto suave gracias a la alta densidad de los hilos que forman su composición apretada.
En las descripciones de las prendas sustraídas también se hace mención de la capa masculina. Al tiempo que, por casualidad, apareció la falda motivo del presente trabajo, también en Revilla de Campos se pudo constatar la existencia de dos ejemplos de capas de hombre confeccionadas en paño negro de lana. Ambas cuentan con la tradicional esclavina y forro interior en ambos bordes delanteros del embozo, uno realizado en terciopelo de color oscuro y el otro en tejido de color marrón claro con rayas verticales en tonos marrones oscuros. Ambas cuentan con un sencillo cierre en el cuello.
Cuando nos disponemos a abrir las arcas y baúles en búsqueda de estos tesoros de la historia en ocasiones nos encontramos con prendas inconclusas, como es el caso de la referencia que se hace a un manteo de indiana morado sin concluir de hacer. Estas prendas nos deben de servir de testigos para tratar de reproducir fielmente lo que fue nuestra tradición y de esta forma poder realizar modelos similares tanto en patronajes como en materiales a los que nuestros antepasados emplearon. Respecto a este apartado del patronaje vemos como ya en las señas de uno de los ladrones del robo del 14 de junio de 1888 se indica que el chaleco la chaqueta y el pantalón eran ajustados al cuerpo.
El manteo de Revilla de Campos
Un ejemplo de lo mostrado anteriormente lo tenemos en la única prenda testigo que por ahora se ha encontrado en Revilla de Campos. Se trata de un manteo de color rojo – teja, confeccionado en paño o estameña (un tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre). Su actual color nos puede hacer teorizar sobre cual pudo ser su coloración original inicial que pudo ser el rojo. Esta tintura, como anteriormente se indicó, se podía conseguir a través de diversos colorantes naturales, y lógicamente el paso del tiempo, el propio uso y la exposición a los elementos ha causado que esta prenda testigo haya llegado a nuestros días con un aspecto más clareado.
Su datación en el tiempo, con todo lo anteriormente expuesto en la primera parte del artículo, se puede situar en la primera mitad del siglo xix, y ha sido un legado familiar que ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días.
La pieza tiene una largura de 83 centímetros y un vuelo es de 370 centímetros, sin contar la lorza que lleva en su parte superior, de unos cuatro centímetros aproximadamente, que facilita que pueda ser alargada. Este tipo de lorzas eran muy comunes en los manteos de tal forma que permitían alargarlo y acortarlo en función de las necesidades. Se trata pues de una pieza bastante larga para la media de este tipo de confecciones.
En su confección presenta una cintura con una única abertura al medio en su parte posterior que utiliza un gancho metálico cosido al paño para poder proceder a su cierre. El vuelo de la pieza está repartido en un tableado de manera que todas sus partes miran hacia el centro conformando un tablón central en la parte trasera. Al igual que casi todos los manteos antiguos, el vuelo de la pieza revillana no está compuesto por una única pieza de paño, sino que lo integran cinco paneles de 71 centímetros unidos entre sí.
El manteo está adornado en su tercio inferior por un bordado de motivos vegetales cuyo dibujo consiste en una secuencia serpenteante de la que salen ramas con pequeñas hojas que terminan en flores trazando un dibujo que recuerda a una espina de un pescado, con una anchura aproximada de 23 centímetros. Cada flor presenta un diámetro de unos 4,3 centímetros y cuenta con un número desigual de puntas o pétalos, mientras que la gran mayoría cuenta con diez, encontramos otras con ocho y nueve, no siguiendo un patrón determinado. Curiosamente, en la tabla posterior derecha se halla bordada entre las ramas inferiores del dibujo una flor de las mismas características, de unos 2,6 centímetros, aislada del resto ya que no presenta tallo alguno. El bordado está realizado en hilo de color negro, si bien es cierto que en algunas zonas del manteo se aprecia su realización en un color verde oscuro. Este cambio de tonalidad podría deberse a la falta de recursos de la economía doméstica y por ende a la necesidad el aprovechamiento de otro hilo existente, o por una pérdida de coloración del hilo tintado original.
El borde inferior de la falda está rematado con una trenza. En su parte interior no lleva aldar, sino simplemente un sencillo dobladillo que denota la escasez de recursos empleados.
Conclusiones
- El motivo de este trabajo es el hallazgo de la única prenda testigo que hasta el momento se ha encontrado en el pueblo terracampino de Revilla de Campos (Palencia), siendo uno de los resultados que ha dado el trabajo de investigación «Revilla de Campos. Señorío, Marquesado y San Vicente Mártir» publicado en el año 2024.
- La escasez de prendas testigo originales en esta zona de la tierra de campos palentina (Pedraza de Campos, Villamartín de Campos, Mazariegos, Baquerín de Campos, Castromocho, Torremormojón, Ampudia, etc.) hace que el hallazgo de este manteo en Revilla de Campos tenga una gran importancia para entender el modo de vestir tradicional de la comarca terracampina.
- Se trata de un manteo seguramente del siglo XIX realizado en paño o estameña rojo-teja, que pudo tener originalmente una coloración roja, bordado con motivos vegetales y florales.
- Gracias a la sensibilidad y amor por su patria chica de una familia de Revilla de Campos ha sido posible la conservación de la pieza motivo de este artículo a lo largo de las distintas generaciones. Queremos mostrar desde aquí nuestro agradecimiento por las facilidades que nos han ofrecido en todo momento de forma desinteresada.
- Queremos animar a todas aquellas personas que trabajan desde hace años en la catalogación de indumentaria tradicional y otras piezas relacionadas con la etnografía de la provincia de Palencia, y en especial de la comarca de Tierra de Campos, a continuar trabajando para dar a conocer las piezas conservadas y ayudar a comprender una forma de vida que ya forma parte de nuestra historia reciente
- Por último, nos gustaría llamar la atención de todos los lectores sobre el estado de abandono y ruina en que se encuentra la torre de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Revilla de Campos, sin que por el momento, ni su propietario ni instituciones locales, provinciales ni regionales hayan dado ningún paso por evitar esta triste situación. Un edificio lleno de historia, donde han vivido sus mayores alegrías y sus mayores penas los vecinos de Revilla de Campos, un patrimonio del que deberíamos estar orgullosos los castellanos y leones pero que sin embargo abandonamos en el olvido.
BIBLIOGRAFÍA
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS). Catálogo del Marqués de la Ensenada. Revilla de Campos, AGS_CE_RG_L480, 01r-18r.
BECERRO: Libro famoso de las Behetrías de Castilla, que se custodia en la Real Chancillería de Valladolid […] mandado hacer por Pedro I de Castilla. Santander: Librería de Fabián Hernández, 1866.
BLANCO del VAL, Alfredo. Revilla de Campos. Señorío, marquesado y San Vicente Mártir, Valladolid: Autoedición, 2024.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Decreto 646/1974, de 21 de febrero, por el que se aprueba la incorporación del municipio de Revilla de Campos al de Villamartín de Campos (Palencia), BOE A-1974-35421.
BOLETÍN OFICAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA (BOPP) nº56, 6 de noviembre de 1867.
BOPP nº63, 30 de julio de 1838.
BOPP, nª114, 4 de octubre 1845.
CARRERA DE LA RED, María Fátima. «Macrotoponimia castellana en fuentes documentales. Reflejo de la evolución histórica de nuestra lengua», Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid: Pabellón de España, tomo II, 1992.
DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL, Barcelona: Imprenta de José Torner, tomo VIII, 1833.
DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA. Madrid: Ediciones del Movimiento, Tomo 14, 1960.
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Censos Electorales de Revilla de Campos.
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/cultura/censos-electorales-revilla-campos [27/08/2022].
HERNÁNDEZ GARCÍA, Ricardo. La industria textil de Astudillo en el siglo xviii. Astudillo: Cálamo y Ayuntamiento de Astudillo, 2002.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842: Provincia: 34 Palencia. Municipio: 34153 Revilla de Campos [25/03/2024].
INE. Censo de Castilla de 1591 «Vecindarios», Madrid, 1985 https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_corona/Censo_Corona_T1.pdf [25/03/2024].
INE. Censo de «Floridablanca» 1757, Madrid, 1989 https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/tomo3a.pdf [25/03/2024].
INE. Censo de Población de la Corona de Castilla «Marqués de la Ensenada» 1752, Madrid, 1993 https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_ensenada/Censo_Ensenada_T3b.pdf [25/03/2024].
INE. Censo «Campoflorido». Vecindario General de España. 1712, Madrid, 1996, https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_campoflorido/Censo_Campoflorido_T1.pdf [25/03/2025].
INE. Censo del «Conde de Aranda» 1768, Madrid, 2004, https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_aranda/tomo7.pdf [25/03/2024].
INE. INEbase. Alteraciones de los municipios. https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Revilla de Campos [20/03/2022].
INE. Nomenclátor. Población por unidad poblacional, https://www.ine.es/nomen2/inicio_a.do [20/03/2022].
MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Madrid: Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, tomo XIII, 1849.
MIÑANO y BEDOYA, Sebastián. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal (1779-1845). Madrid: Imprenta de Pierart-Peralta, tomo VII, 1826-1828.
RIERA y SANZ, Pablo. Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, marítimo y eclesiástico de España y sus provincias de ultramar (1881-1887). Barcelona: Imprenta y librería religiosa y científica del heredero de Pablo Riera, tomo VII, 1881-1887.
NOTAS
[1] Alfredo BLANCO DEL VAL. Revilla de Campos. Señorío, marquesado y San Vicente Mártir, autoedición (Valladolid, 2024).
[2] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842, https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Revilla de Campos [25 de marzo de 2024].
[3] María José CARRERA DE LA RED. «Macrotoponimia castellana en fuentes documentales. Reflejo de la evolución histórica de nuestra lengua», Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, (Madrid: Madrid: Pabellón de España, 1992), tomo II, 919-936. https://www.cervantesvirtual.com/obra/macrotoponimia-castellana-en-fuentes-documentales-reflejo-de-la-evolucin-histrica-de-nuestra-lengua-0/ [14/09/2022].
[4] BECERRO: Libro famoso de las Behetrías de Castilla, que se custodia en la Real Chancillería de Valladolid […] mandado hacer por Pedro I de Castilla, (Santander: Librería de Fabián Hernández, 1866), 42.
[5] INE. Censo de Castilla de 1591 «Vecindarios», (Madrid, 1985), https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_corona/Censo_Corona_T1.pdf [25/03/2024].
[6] ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS). Catálogo del Marqués de la Ensenada. Revilla de Campos, AGS_CE_RG_L480, fol. 01r-18r.
[7] INE. Censo de «Floridablanca» 1757, (Madrid, 3.B, 1989), https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/tomo3a.pdf [25/03/2024].
[8] INE. https://www.ine.es/intercensal/intercensal.do?search=1&cmbTipoBusq=0&textoMunicipio=Revilla de Campos [20/032022].
[9] INE. Nomenclátor. Población por unidad poblacional. https://www.ine.es/nomen2/inicio_a.do [20/03/2022].
[10] BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE). Decreto 646/1974, de 21 de febrero, por el que se aprueba la incorporación del municipio de Revilla de Campos al de Villamartín de Campos (Palencia), BOE A-1974-35421.
[11] INE. Censo «Campoflorido». Vecindario General de España. 1712, (Madrid, 1996), https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_campoflorido/Censo_Campoflorido_T1.pdf [25/03/2024].
[12] INE. Censo de Población de la Corona de Castilla «Marqués de la Ensenada» 1752, (Madrid, 1993), https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_ensenada/Censo_Ensenada_T3b.pdf [25/03/2024].
[13] AGS. Catálogo del Marqués de la Ensenada. op. cit.
[14] INE. Censo del «Conde de Aranda» 1768, (Madrid, 2004), https://www.ine.es/prodyser/pubweb/censo_aranda/tomo7.pdf [25/03/2024].
[15] INE. Censo de «Floridablanca», op. cit.
[16] DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Censos Electorales de Revilla de Campos. https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/cultura/censos-electorales-revilla-campos [27/08/2022].
[17] Sebastián MIÑANO Y BEDOYA. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal (1779-1845), (Madrid: Imprenta de Pierart-Peralta, 1826-1828), tomo VII, 279.
[18]Diccionario Geográfico Universal, (Barcelona: Imprenta de José Torner,1833), tomo VIII, 99.
[19] Pascual MADOZ. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, (Madrid: Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1849), tomo XIII, 437.
[20] Pablo RIERA Y SANZ. Diccionario geográfico, estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal, marítimo y eclesiástico de España y sus provincias de ultramar (1881-1887), (Barcelona: Imprenta y librería religiosa y científica del heredero de Pablo Riera, 1551-1887), tomo VII, 684.
[21]Diccionario Geográfico de España. (Madrid: Ediciones del Movimiento, 1960), tomo 14.
[22] BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA (BOPP), (nº63, 30 de julio de 1838), 1-2.
[23] BOPP, (nª114, 4 de octubre 1845), 1.
[24] BOPP, (nº56, 6 de noviembre de 1867), 3.
[25] Ricardo HERNÁNDEZ GARCÍA. La industria textil de Astudillo en el siglo xviii, (Astudillo: Cálamo y Ayuntamiento de Astudillo, 2002).
