* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
524
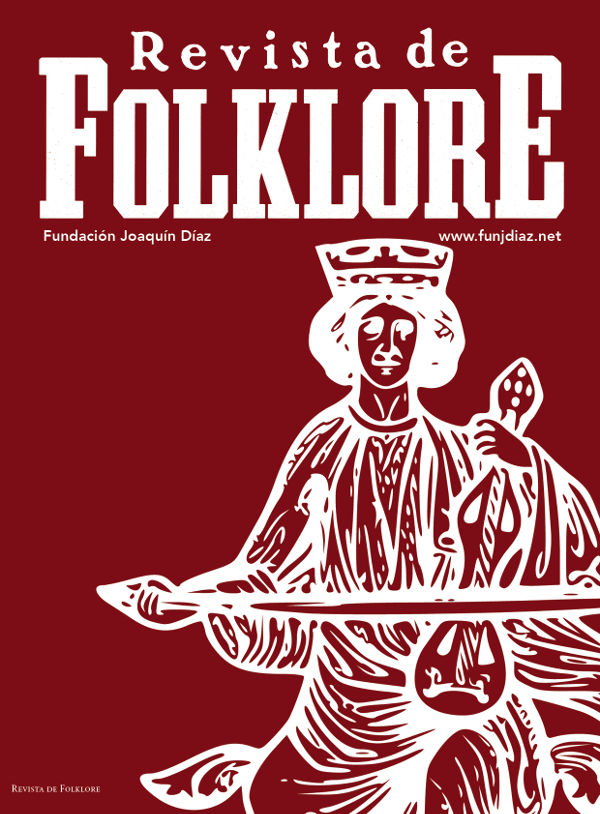
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Símbolo y verdad profunda en la música de las esferas
ALFAYE SORIANO, IgnacioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 524 - sumario >
Ahora bien, Glaucón, la educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia. Y crea gracia si la persona está debidamente educada, no si no lo está. Además, aquel que ha sido educado musicalmente como se debe es el que percibirá más agudamente las deficiencias y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ante las que su repugnancia estará justificada; alabará las cosas hermosas, regocijándose con ellas y, acogiéndolas en su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien.
(Platón, República, III, 401d – e)
Aristóteles afirmaba que Pitágoras se refería simbólicamente a algunas cosas (fragmento 196, Rose), como por ejemplo al utilizar la palabra lágrima para señalar el mar o perros de Perséfone para los planetas. Jámblico de Calcis (Vida Pitagórica, 86) decía que entre los círculos pitagóricos el método de enseñanza más empleado era el que se basaba en la utilización de símbolos, de acuerdo a las costumbres antiguas entre los griegos y egipcios. La transmisión de conocimientos de manera oral, caso del pitagorismo inicial, siempre está íntimamente ligada al enunciado de sentencias más o menos breves (denominadas acusmas, en el caso de los seguidores del sabio de Samos) cuyo significado es metafórico y exige un proceso de interpretación por parte del oyente. Es en ese proceso donde radica precisamente el verdadero aprendizaje. Se impone una participación decididamente activa por parte del que escucha, que debe aportar el contenido extra de sabiduría necesario al símbolo mediante la experiencia que ha acumulado en su memoria y su propia práctica. En la oralidad el transmisor es un mero vehículo de un conocimiento que el receptor debe hacer útil a sus necesidades y adaptarlo a su forma personal de hacer. Por eso no se explicita todo. Por el contrario, se ofrece una imagen tras la cual se abre una puerta que cada uno atraviesa con su propio bagaje a cuestas. A este respecto, el término verdad en griego, alétheia, significa sin olvido, es decir aquello que se guarda en la memoria, y para ellos la memoria, Mnemosine, era la madre de las nueve Musas, que susurraban el conocimiento de las cosas a los primeros educadores griegos, los grandes poetas Homero y Hesíodo. La capacidad de recordar y el cuidado en el ejercicio de la memoria nos recuerda Aristóxeno de Tarento que eran especialmente valoradas entre los primeros pitagóricos como principales medios de adquisición del conocimiento (Jámblico, Vida Pitagórica, 164).
En nuestra exposición trataremos de mostrar los rasgos que nos han llevado a interpretar el concepto pitagórico de armonía de las esferas, música de las esferas o música celestial como una metáfora de la serie armónica que compone toda onda sonora periódica hasta sus límites más altos, teóricamente posibles pero inaudibles en condiciones naturales, y solamente reproducibles a través de la tecnología moderna, como sucede en la obra de compositores nacidos en el siglo xx como La Monte Young o Glenn Branca.
Seguimos al profesor García Junceda (1969) al decir que el saber de Pitágoras era un saber de la vida en comunidad, de la política, siendo esta última una parte de la ética, pues el maestro de Samos, como atestiguan todos los doxógrafos y biógrafos, había recorrido ampliamente el mundo conocido más allá de los límites de la Grecia antigua para estudiar con egipcios, babilonios y escitas, y aprender a través de la razón todo lo sabido entonces sobre el mundo y su composición. Por eso, en su madurez, se convirtió en un líder o guía, llegando a ejercer una importantísima influencia en la dirección de la polis de Crotona que, a la larga, parece que acabaría provocando su fin.
Sus enseñanzas eran directas, basadas en la escucha y la experiencia interpersonal, por lo que, a pesar de la aparición de textos apócrifos a él atribuidos a partir del período helenístico, la consideración general es que no dejó ningún escrito. Además, de los fragmentos conservados de Filolao, el primero de sus seguidores que parece que pudo haber escrito un libro, Sobre la naturaleza, la mayor parte de ellos se consideran hoy espurios, y muy pocos son considerados como probablemente auténticos (Burkert 1972, 218-298). En todo caso, Filolao utilizó un medio de transmisión, la escritura, que imponía una nueva forma de pensamiento respecto a la oralidad, y fue contemporáneo de Sócrates y Demócrito de Abdera, por lo que tampoco es posible confiar plenamente en su fidelidad completa respecto al pensamiento del fundador de la escuela.
Para encontrar las ideas del pitagorismo antiguo con cierto grado de verosimilitud debemos dirigir la mirada hacia Aristóteles, que escribió varias obras, conservadas fragmentariamente, sobre los por él llamados pitagóricos, sin nombrar nunca explícitamente al sabio de Samos, y les dedicó numerosos pasajes en sus obras más conocidas. Discípulo de Aristóteles fue Aristóxeno de Tarento, autor del tratado musical griego más antiguo conservado y que tuvo contacto con los últimos sabios del pitagorismo original, los de Fliunte, por lo que podemos conceder al estagirita un conocimiento más cercano a la escuela pitagórica original que el que se pueda atribuir a los biógrafos neoplatónicos Porfirio o Jámblico de Calcis, a los que normalmente se recurre para dar datos de la biografía y acciones de Pitágoras de Samos.
También el asunto que nos ocupa, la música de las esferas, fue tratado por el sabio estagirita: «algunos (de los pitagóricos) dicen que el tiempo es el movimiento de todo (el universo)» (Física IV 10, 218a 33). Alcmeón de Crotona, confusamente relacionado con los pitagóricos tanto por el doxógrafo Diógenes Laercio como por Aristóteles, sostenía que los planetas se movían de oeste a este (Aecio II 16, 2 – 3) y Teón de Esmirna afirma que Pitágoras fue el primero en observar el movimiento de los planetas (p. 150, 12 – 18, ed. Hiller). Este movimiento de los cuerpos celestes en su medio fue dotado de sonido, de acuerdo al principio de producción basado en el movimiento que explicaron Aristóteles y Nicómaco, entre otros. Y estos sonidos se producen en una armonía (en el sentido griego del término, como ajuste, combinación) perfecta que tiene su analogía en la música terrena. Así, los pitagóricos «consideraron que el Cielo entero era armonía y número» (Aristóteles, Metafísica, I 5, 986a 3). Hipólito de Roma (Refutación de todas las herejías, I 2.2) decía que «Pitágoras mantenía que el Universo canta y está construido de acuerdo a una armonía». A partir de aquí surgieron una pléyade de interpretaciones sobre las relaciones armónicas existentes entre las órbitas de los diferentes cuerpos celestes y sus proporciones o razones numéricas. Pero como esta armonía no es oída por el hombre, surgieron diferentes explicaciones a este hecho: para Aristóteles (Sobre el cielo, II 9, 291a 16-28) no podemos escucharlos porque su movimiento no es propio, sino que son portados por otros cuerpos. En la misma obra (Sobre el cielo, II 9, 290b 12-29) afirma que para los pitagóricos el sonido es imperceptible porque ya está presente en el momento de nuestro nacimiento, por lo que es indistinguible por contraste con su opuesto, el silencio. Los cuerpos más lejanos se mueven más rápido, produciendo un sonido más alto, y los más cercanos más lento, siendo el sonido producido más bajo o profundo (Alejandro de Afrodisias, Comentario a la Metafísica de Aristóteles, A 5). Platón, en República X, 617a – b, añade un ingrediente más, asignando a las sirenas el canto de cada una de las ocho órbitas del Huso de la Necesidad.
La música de las esferas, que no se percibe por medios humanos, tiene paralelismos en otras tradiciones antiguas, como el Anahata Nada (sonido provocado sin contacto) de la religión védica, que lo asocia a los chakras superiores y la música divina. Este concepto, al igual que hizo Aristóteles, asigna un papel primordial a la vibración y el movimiento en la producción del sonido. Para Alain Daniélou, en la tradición filosófica hindú la creación se concibe como una vibración mental y el sonido como el vehículo a través del cual se manifiesta el conocimiento, lo que indica un efecto determinante del sonido sobre la conciencia humana que se acentúa con la repetición (Daniélou 1966, 21).
La asignación de un significado profundo a la imagen que nos ocupa no es nueva en su propósito. Otros trabajos se han dirigido antes hacia la interpretación de enseñanzas y símbolos de carácter pitagórico como el pentagrama (Fossa 2006), la transmigración de las almas (Rojas Parma 2016), o la tetraktys (Bonell Costa 1994). Es más, el último de sus biógrafos, Jámblico, anima a desarrollarlos, pues una vez así tratados, revelan un pensamiento admirable (Vida Pitagórica, 105).
Para entender cómo pudo ser concebida la música de las esferas como un reflejo de la serie armónica natural es necesario reconocer primero el estudio del número entre los pitagóricos, materia fundamental de su formación. El fundador del Liceo es el principal responsable de la atribución al pitagorismo de la doctrina o teoría del número, según la cual este es la esencia de todas las cosas, que se componen de él. Los entes físicos se explican por el número, y el número a su vez se explica por ellos, de manera que concebían el espacio desde la perspectiva de conjuntos de puntos o unidades que se organizan en formas geométricas. De esta manera, los llamados números poligonales, a los que Diofanto de Alejandría dedicó un tratado, compartían las cualidades de las figuras que los contenían, y mediante las relaciones entre ellos podían explicarse todos los cuerpos naturales. Es decir, que la sabiduría pitagórica no se reducía a una mera actitud mística o religiosa, sino que pretendía explicar el mundo material. En este sentido, de nuevo Aristóteles decía (Metafísica, I 5):
Como vieran, por otra parte, que los números expresan las propiedades y las proporciones musicales; como, en fin, todas las otras cosas les parecían, en su total naturaleza, estar formadas a semejanza de los números y como los números parecían ser las realidades primordiales de la naturaleza, consideraron que los elementos de los números eran los elementos de todas las cosas existentes y que el Cielo entero era armonía y número.
Incluso, en la misma obra, más adelante, para poner de manifiesto lo que él consideraba que era una excesiva manipulación de la teoría del número para explicar todo a través de su vinculación a él, afirma: «Así, todas las concordancias que pudieron destacar en los números y la música, con los fenómenos del cielo y sus partes, y con el orden del Universo las reunieron y las hicieron entrar en su sistema» (Metafísica, I 5, 986a 3 – 6). Por esta razón, todo lo que las cosas son viene expresado por los números y la armonía entre ellos, expresada esta en forma de proporción o relación (logos, en griego). Por este motivo la realidad inmanente en el cosmos, la esencia última de todo lo existente en el orden del universo, se alcanzaba para los pitagóricos a través del estudio del número, que suponía la contemplación directa de una realidad divina (García-Junceda 1969, 113)
El número, tal y como lo entiende el primer pitagorismo, parte de la unidad y se va formando por la suma de unidades en serie ascendente. Hay que tener en cuenta que la notación algebraica no comienza a utilizar rudimentarios símbolos hasta aproximadamente el siglo iii d.C. En la Grecia del siglo v a.C., cuando florecieron las primitivas comunidades pitagóricas, las operaciones matemáticas pudieron haberse realizado con guijarros, según la interpretación que algunos hacen de los fragmentos conservados de Eurito. De ahí que los números se representaran mediante figuras geométricas caracterizadas por cualidades específicas que transmitían a los cuerpos sensibles así formados, clasificándolos en números cuadrados, triangulares, sólidos…
Pero lo que nos interesa ahora es la aplicación inicial del número a la música en el pitagorismo primitivo, que partió del interés que sus miembros mostraron por explicar de manera razonada las relaciones que observaban entre los sonidos (Salazar 1954, 123). Pues bien, ya en el fragmento B6 de Filolao encontramos la definición de los principales sonidos de la octava musical expresada mediante las relaciones entre los números 1, 2, 3 y 4, que, por otro lado, constituían la expresión suprema del pitagorismo, la tetraktys, ya que al sumarlos resulta el número 10 y son la base generativa del punto (1, adimensionalidad), la línea (2 puntos, una dimensión), la superficie (3 puntos, dos dimensiones) y el volumen (4 puntos, tres dimensiones). En resumen, el epítome de toda forma posible. Filolao expresa en este pasaje la relación entre un sonido y su intervalo de octava a través de la ratio ½, el de quinta por la relación hemiólica 2/3 y el de cuarta por la epítrita, ¾. Queda así sublimada la inicial intuición genial de Pitágoras al establecer la tetraktys original en 12, 9, 8, 6 como el origen y principio de todas las cosas, estableciendo el mínimo común denominador de los cuatro primeros números de la tétrada. No es de extrañar que Aristóteles (Fragmento 47, Rose, extraído del De musica, del Pseudo-Plutarco) considerara que «la armonía es algo venerable, divino y grande» y que «la armonía es celestial, porque tiene una naturaleza divina, bella y propia del espíritu».
Habrían de pasar más de dos mil años para que, mediante experimentos realizados sobre la vibración de las cuerdas, Joseph Sauveur y John Wallis descubrieran que éstas podían vibrar de acuerdo a diferentes modos, aunque todavía no reconocieron que estos mismos modos podían coexistir, y aproximadamente ciento cincuenta años más hasta que Helmholtz explicara cómo en el oído interno todo sonido periódico es percibido mediante la descomposición en la llamada serie de Fourier. En la década de 1820, el matemático francés Joseph Fourier, mientras estudiaba la propagación del calor descubrió que cualquier función periódica se descompone en una serie de funciones senoidales simples cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia de una función básica que denominamos fundamental. Esta serie puede prolongarse hasta el infinito con el fin de obtener cualquier función periódica (Bailhache 2001, 146) En el campo de la acústica esto implica que cualquier tipo de vibración periódica, por compleja que sea, puede ser descrita como una suma de vibraciones simples (Roederer 2014, 30) a las que llamamos armónicos. Es decir, que cuando escuchamos un La central del piano de frecuencia 440 Hz (hercios), estamos escuchando a la vez un armónico múltiplo de 2 (880 Hz), otro múltiplo de 3 (1320 Hz), de 4 (1760Hz), y así sucesivamente.
Naturalmente, los sonidos acústicos no se componen de una serie armónica infinita, y menos todavía los instrumentos musicales tradicionalmente utilizados por el ser humano a lo largo de la historia, pero potencialmente sería posible elevarla hasta el límite del umbral de audición. Tampoco nuestro sistema auditivo se reduce al mecanismo de la cóclea del oído interno, y la transmisión neuronal de las señales al cerebro es extremadamente compleja y no completamente conocida a día de hoy.
La posibilidad actual de producir electrónicamente una serie tal de sonidos armónicos representados por múltiplos tan altos que sus frecuencias jamás antes hayan sido escuchadas, por ser inexistentes en el mundo natural, ha abierto a algunos músicos un terreno inexplorado de potenciales sonoridades nunca antes experimentadas, en el que relaciones de afinación nuevas entre tonos, determinadas por la coincidencia de sus ciclos tras un cierto período temporal han abierto la puerta a un nuevo concepto en la educación de la percepción de la afinación, basada en la necesidad de la escucha atenta durante, en ocasiones, largos períodos temporales, pues dos tonos simples distantes en su frecuencia pueden tardar mucho tiempo en volver a coincidir en el inicio de sus ciclos, pero siempre lo harán si sus frecuencias son múltiplos enteros.
Es lo que se hallaba ya subyacente en la División del Canon pseudo-euclidiana cuando afirmaba que dos sonidos consonantes solamente podían representarse mediante una relación de números múltiple o epimórica. Epimórica (o superparticular) es aquella ratio o relación de números del tipo n 1/n, por ejemplo, 3 1/3 = 4/3, o 2 1/2 = 3/2 (Garrido Domené 2016, 60).
La tabla que figura a continuación muestra los armónicos contenidos en las cinco primeras octavas de cualquier frecuencia tomada como base o armónico número 1. De todos ellos, solo aquellos que aparecen por primera vez son significativos, ya que los que aparecen repetidos en varias alturas son simplemente duplicaciones a la octava del armónico que aparece por primera vez. Así, por ejemplo, 14 es la duplicación a la octava de 7, el intervalo que se identifica con la séptima natural utilizada en músicas como el blues. Debido a la igualdad que nuestro procesador central de altura (Roederer 2014, 72) establece entre un armónico cualquiera y su octava, 14 no aporta ningún matiz sonoro que nuestro oído no haya ya encontrado en 7. Por el contrario, aquellos armónicos correspondientes a números primos, como el propio 7, 13 o 17 poseen un color tonal único y original al que nuestro sistema auditivo no logra acceder en los armónicos previos. El sistema puede extenderse hacia octavas superiores hasta llegar al límite del umbral sonoro perceptible por el ser humano, que se establece tradicionalmente en torno a los 20.000 hercios para la media de las personas. De todas formas, como ha demostrado Johnny Reinhard, en la octava número 8, que alcanza hasta el armónico 272, se encuentran prácticamente todos los tonos que, de manera exacta o muy aproximada, se han empleado en todas las tradiciones musicales del mundo (Reinhard 2011). La utilización de frecuencias armónicas superiores a ésta por parte del compositor norteamericano La Monte Young constituye una excepcionalidad histórica que lo convierte en un pionero absoluto.
En palabras del propio La Monte Young en 1990:
En «The Symmetries in Prime Time from 112 to 144 with 119» el sintetizador Rayna ha hecho posible la creación de intervalos derivados de armónicos primos tan altos que no solo es improbable que alguien haya trabajado con ellos antes, sino que también es muy improbable que alguien los haya escuchado o haya incluso imaginado las sensaciones que generan (notas para un concierto de 1990, pág. 7). Las frecuencias de armónicos primos expuestas en esta «Simetría» producen algunas de las relaciones armónicas más complejas con las que he trabajado; sin embargo, su combinación genera una forma de onda compuesta extraordinariamente vibrante, que crea un estado extático y paradisíaco (notas para un concierto de 1990, pág. 9).
A la luz de estos comentarios cobra sentido la extrema importancia de la utilización de la música por Pitágoras, tal y como atestiguan sus biógrafos, como principal herramienta para la educación del alma, costumbre que continuó Damón de Oa en la Atenas del siglo V a.C. (Calero Rodríguez 2016, 201) y se prolonga hasta las enseñanzas de Platón para la correcta formación de los guerreros en República. En este diálogo se expresan las diferentes cualidades y potencias de los diferentes harmoniai o escalas musicales en uso, que hacen de unas más apropiadas que las otras para la educación de los rectores de la polis griega: la mixolidia y syntonolidia tendrían una sonoridad quejumbrosa, y algunas melodías jonias y lidias resultarían incitadoras a la relajación, la pereza y la embriaguez, por lo que solamente concede a las harmonías doria y frigia la posibilidad de ser utilizadas para la formación de aquellos destinados a la más alta ocupación posible, la de regir los designios de la polis, (República, III, 398e – 400a) hasta el punto que, en el mismo diálogo (IV, 424c) dice: «Porque los modos musicales no son cambiados nunca sin remover las más importantes leyes que rigen el Estado, tal como dice Damón, y yo estoy convencido». Probablemente, el éthos característico de cada uno de estos sistemas musicales mencionado por Platón se debiera a los matices de entonación que diferenciaban las notas de cada uno de ellos en el estadio antiguo de desarrollo musical al que estaba haciendo referencia el filósofo ateniense (Mountford 1923), por lo que para intentar comprender y recrear la sonoridad de la música griega del período clásico deberíamos estudiar las músicas en práctica actualmente en las tradiciones árabe, turca, persa e indostaní. Gozamos de la inmensa fortuna de poder disfrutar todavía de su vigencia y vigor, y están fundamentadas en sistemas de afinación no temperados a todas luces similares a los que pudieron utilizarse en la comunidad griega mediterránea de la Antigüedad.
Este poderoso carácter ético de la música, modelador de la personalidad, se mantuvo vivo durante siglos, hasta el punto que la obra De musica, de Arístides Quintiliano, dedica todo su libro II a la materia, y ha pervivido hasta hoy en las músicas de carácter modal, ya sean de tradición culta o popular, en las que la elección de la afinación de los grados o tonos que componen las escalas musicales es de extrema importancia y se establece mediante la precisa referencia a una frecuencia base que sirve de nota continua. Nos estamos refiriendo a todas las músicas basadas sobre el concepto de pedal o bordón constante, a partir del cual se buscan otras notas cuyas frecuencias están numéricamente relacionadas con la primera y que establecen así una intrínseca relación de carácter matemático a la que se le asignan, por tradición, efectos psicofísicos concretos.
Estas cualidades podrían ser, perfectamente, a las que hace referencia el pensamiento damoniano que refleja Platón en República, o las supuestas cualidades terapéuticas de la música que interpretaba Pitágoras con su lira, según Jámblico, ya que hoy siguen asignándose determinados efectos emocionales a cada una de las ragas indostanís, o a los makamat árabes. Incluso en Occidente, el uso de algunos instrumentos con afinaciones antiguas naturales ha llegado casi hasta nuestros días asociado a prácticas rituales de carácter curativo o profiláctico. Tal es el caso del chiflo (flauta de tres agujeros) altoaragonés, cuyo sistema de afinación y repertorio tradicional ya estudiamos en un trabajo anterior (Alfayé Soriano 2022). Traemos aquí de nuevo las relaciones interválicas que expusimos anteriormente en nuestro estudio, para mostrar la posición de los tonos que produce en relación con el lugar que ocupan en la serie armónica del sonido fundamental que les da lugar. Recordemos rápidamente que el chiflo es una flauta de armónicos que se ha conservado en la montaña pirenaica de Huesca ligado a prácticas rituales. Con solamente tres agujeros de digitación, las diferentes notas del instrumento se obtienen aumentando la intensidad del soplo sucesivamente, lo que produce el efecto de ir generando el siguiente sonido en la serie armónica para cada uno de los agujeros. Además, debido a sus tres únicos orificios de digitación más el de salida en su extremo inferior, es un instrumento musical organizado en base a un sistema de cuatro notas o tetracordo, al contrario que los sistemas de ocho notas que estamos habituados a observar actualmente en la música occidental. El siguiente esquema muestra todas las relaciones interválicas entre cada uno de los grados de la primera octava completa producida por el instrumento y su fundamental, expresadas en forma de ratio o fracción y en cents. En tercer lugar se indica el orden en la serie armónica con el que coincide cada uno de los grados, o aquel con el que guarda una mayor relación de proximidad. En este último caso se especifica la distancia en cents de dicho armónico respecto al 1 o fundamental, con el fin de establecer la diferencia entre aquel y la nota más cercana del chiflo.
Las relaciones de cada una de las notas entre sí se deben en todos los casos a alguno de los tres intervalos siguientes: 10/9, 6/5 o 27/25. En el caso de los dos primeros, sus valores en cents ya están expresados en el esquema de arriba, y en el caso del intervalo 27/25 que existe entre el tercer y cuarto grado del tetracordo, su medida corresponde a 133 cents, cuyo correspondiente armónico más cercano es 69 (130 cents).
De acuerdo a todas estas cifras, el rango sonoro del chiflo se extiende hasta tonos cuyas representaciones armónicas más cercanas alcanzan la octava número 8 en la serie armónica. Los armónicos 69, 71, 77 y 115 aparecen en la séptima octava, y el 171 y 213 en la siguiente, lo que pone de manifiesto la extraordinaria riqueza y personalidad sonora de la afinación original del instrumento, así como su intensa cercanía con una afinación basada en la experimentación con los sonidos de la serie armónica, lo que confiere a la escucha del chiflo y otros instrumentos con procedimientos similares una experiencia muy próxima al proceso mecánico de percepción de las ondas sonoras periódicas que se produce en la cóclea de nuestro oído interno, tal y como hemos mencionado que ya descubrió Helmholtz a mediados del siglo xix.
Por último, traemos a estas líneas el fenómeno conocido como quintina, quizás el reflejo más real y bello a la vez de lo que Pitágoras pudo querer expresar bajo la metáfora de la música de las esferas. Se trata de la quinta voz que, en ocasiones, puede escucharse durante la práctica del canto tradicional polifónico en la isla mediterránea de Cerdeña[1]. Estas agrupaciones masculinas, al abrigo de las cofradías seglares, realizan cantos en los que cada uno de los cuatro participantes va cantando una nota diferente de la que efectúan sus compañeros, resultando un acorde perfecto a cuatro voces que se van desplazando por movimiento paralelo a medida que avanza la letra. En ocasiones, solamente cuando se dan unas condiciones acústicas muy concretas provocadas por la vocalización particular de los cantantes, se puede escuchar una quinta voz aguda que nadie está efectuando, pero que se mueve perfectamente acompasada con las otras cuatro. Esta voz, de tesitura femenina, se percibe en la banda de frecuencias entre los 400 y 1000 hercios, y es el resultado de la potenciación, mediante una vocalización especial, de los armónicos número 4 y 6 de la nota que va cantando el intérprete denominado bogi, que canta la voz principal de cada acorde (Castellengo, Lortat-Jacob y Léothaud 2001)[2]. La intensidad de estos dos armónicos provoca el fenómeno conocido como percepción de la fundamental virtual, que forma parte de un grupo de efectos acústicos denominados de «segundo orden» (Roederer 2014, 55) que son resultado del procesamiento neural, mientras que los de «primer orden» ocurren en el fluido coclear y a lo largo de la membrana basilar, resultando, por lo tanto, del procesamiento mecánico. El sistema auditivo humano es capaz de reconstruir la fundamental o armónico primero de otros armónicos relacionados con él y que sí están presentes en la producción del sonido. El mismo fenómeno se conoce en otras tradiciones de canto polifónico de la cuenca mediterránea. Por ejemplo, en la región pirenaica del Béarn, los cantores conocen este efecto como la votz deus anjos (voz de los ángeles), quién sabe si como una poética reminiscencia del sonido de las esferas celestes en lo alto del cosmos, o, más concretamente, de la serie armónica. Lo más precioso es que todo esto sucede, no sólo en la polifonía popular bearnesa, sino en cantos similares de Cerdeña, Córcega, Sicilia y Liguria, territorios cercanos, o que formaban parte, en algunos casos, de la Magna Grecia en la que vivió y desplegó sus enseñanzas Pitágoras durante el siglo vi a. C.
BIBLIOGRAFÍA
Alfayé Soriano, Ignacio. «El chiflo de Jaca y Yebra de Basa, un caso de instrumento modal.» Revista de Folklore, nº 480 (2022): 55-70.
https://funjdiaz.net/folklore/pdf/rf480.pdf
Bailhache, Patrice. Une histoire de l’acoustique musicale. París: CNRS Éditions, 2001.
Bonell Costa, Carmen. La divina proporción: las formas geométricas. Barcelona: Edicions UPC, 1994.
Burkert, Walter. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge: Harvard University Press, 1972.
Calero Rodríguez, Luis. La voz y el canto en la antigua Grecia. 2016. Tesis doctoral leída en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filología Clásica. Fecha de lectura: 15-06-2016.
http://hdl.handle.net/10486/676433
Castellengo, Michèle, Bernard Lortat-Jacob, y Gilles Léothaud. «Un paradoxe de perception de la hauteur: la “quintina” des chanteurs sardes.» ISMA (International Symposium on Musical Acoustics). Perugia, 2001.
https://www.lam.jussieu.fr/Membres/Castellengo/publications/2001a-Quintina-ISMA-Fr.pdf
Daniélou, Alain. «The influence of sound phenomena on human consciousness.» The Psychedelic Review, nº 7 (1966): 20-26.
https://idh4000rhetoricsofrhythm.pbworks.com/f/InfluenceofSound.pdf
Fossa, John. «On the pentagram as a pythagorean emblem.» Revista Brasileira de História da Matemática 6, nº 12 (2006): 127-137.
http://dx.doi.org/10.47976/RBHM2006v6n12127-137
García-Junceda, José Antonio. «El pitagorismo antiguo. Valores científicos de una actitud mítica.» Estudios filosóficos 17, nº 46 (1968): 419-469.
https://estudiosfilosoficos.dominicos.org/ojs/article/view/362
García-Junceda, José Antonio. «El pitagorismo antiguo. Valores científicos de una actitud mítica.» Estudios filosóficos 18, nº 47 (1969): 83-123.
https://estudiosfilosoficos.dominicos.org/ojs/article/view/361
Garrido Domené, Fuensanta. Los teóricos menores de la música griega. Palma de Mallorca: Cérix, 2016.
Mountford, J.F. «The Musical Scales of Plato’s Republic.» The Classical Quarterly 17, nº 3/4 (1923): 125-136. https://www.jstor.org/stable/635635
Reinhard, Johnny. «8th octave overtone tuning.» 2011.
https://irp-cdn.multiscreensite.com/0ed5a850/files/uploaded/8th_Octave_Overtone_Tuning.5pdf.pdf
Roederer, Juan G. Acústica y psicoacústica de la música. Buenos Aires: Melos, 2014.
Rojas Parma, Lorena. «Decidiendo la vida: el mito de Er en la “República” de Platón.» Thémata: Revista de filosofía, nº 53 (2016): 31-62.
https://doi.org/10.12795/themata.2016.i53.02
Salazar, Adolfo. La música en la cultura griega. México: El colegio de México, 1954.
NOTAS
[1] Para un estudio profundo de la polifonía tradicional sarda, consultar el trabajo de Bernard Lortat-Jacob: Chants de Passion. Au coeur d’une confrérie de Sardaigne (París: Les éditions du Cerf, 1998).
[2] La grabación sonora del ejemplo expuesto en el artículo de Castellengo, Lortat-Jacob y Léothaud puede escucharse en https://archives.crem-cnrs.fr/archives/items/CNRSMH_E_1998_028_001_06/ Se trata del canto del Jesu interpretado durante la procesión del Lunes Santo por la cofradía del Oratorio di Santa Croce del pueblo de Castelsardo, en 1995.
