* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
524
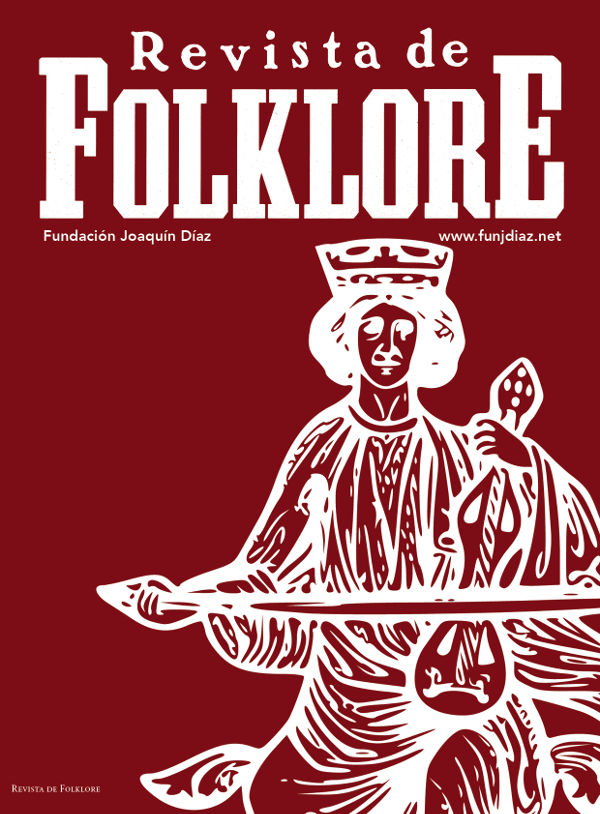
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Sacra Saxa Segoviensis. Peñas sagradas y legendarias de la provincia de Segovia (II)
SANZ ELORZA, MarioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 524 - sumario >
Aproximación al catálogo de peñas sagradas y legendarias de la provincia de Segovia
Peñas numínicas. Dentro de este tipo de sacra saxa podríamos incluir, no sin reservas, por tratarse más de una cueva que de una roca propiamente dicha, el sitio de Cueva Labrada. Se trataría de un posible santuario romano, uno más de los que existieron en el espacio sagrado del Duratón, en el ámbito de influencia de la ciudad de Confloenta, cuyos restos se encuentran en el yacimiento de Los Mercados de Duratón, a orillas de dicho río y próximos al pueblo homónimo. El santuario, presumiblemente dedicado a la diosa Diana, se sitúa en un roquedo elevado por encima del barranco del río Caslilla, en el término de Sepúlveda, presidiendo el agreste paisaje de la hoz. Se trata de una cueva natural agrandada artificialmente, de ahí el nombre por el que es conocida. Su espacio interior, de forma rectangular, mide unos seis metros de anchura en su embocadura, orientada hacia el norte, y una profundidad que varía entre 3,87 y 5,70 metros en su zona más profunda. En la pared del fondo, se aprecian unos bancos que bien pudieron servir de asientos, y pinturas murales con motivos vegetales y animales, pintados de rojo, pero de cronología moderna (1868-1870). Diana era la diosa romana de la caza, protectora de la naturaleza y la luna. Su equivalente griego era Artemisa. En el neopaganismo era, así mismo, diosa protectora de las brujas. Su vinculación con esta diosa tiene su fundamento en una inscripción latina grabada en la roca caliza, cercana a la entrada, y a unos 80 centímetros del suelo, que parece rezar ianva/ạrcuṣβDia/`[n]ae, cuya traducción sería «la entrada de la gruta de diana»[1]. Resulta sugerente el hecho de su emplazamiento, en un paisaje sagrado por antonomasia, como lo son las hoces del Duratón, cuya espectacular geomorfología ha inspirado la proliferación de manifestaciones de arte rupestre, la edificación de ermitas cristianas, la excavación de tumbas rupestres, la ocupación de cuevas como eremitorios por anacoretas y la construcción de cenobios. También lo es su localización, apenas a dos kilómetros de una población romanizada, y anteriormente arévaca, edificada sobre el promontorio elevado donde hoy se asienta la villa de Sepúlveda. La coexistencia de cuevas, arboles, en este caso quejigos, y fuentes, parece ser una circunstancia común a otros santuarios, como los de Segóbriga (Cuenca), Villarrodrigo (Jaén) y Peñalba de Villastar (Teruel), y por tanto necesaria en el culto a Diana. También muy cerca de Sepúlveda, junto al puente de Talcano sobre el río Duratón, se encuentra una roca en la pared caliza vertical con una inscripción dedicada a Bonus Eventus, señalándonos el posible emplazamiento de un fanum o locus, santuario al aire libre dedicado a este dios romano. Esta deidad, de la que solo se conoce documentación en Hispania, era la abstracción divinizada de la prosperidad y de los buenos augurios, por lo que su culto tendría motivación votiva. La ausencia de otros elementos o estructuras más que la propia naturaleza transformada, ni la expresión de ningún voto de agradecimiento en el texto epigrafiado por alguna intercesión o gracia concedida, sugiere que la deidad aquí venerada tendría una naturaleza más arcaica, relacionada con el agua propiciatoria de la fertilidad y la prosperidad, quizá la divinización del propio río Duratón[2]. Al hilo de las divinidades fluviales, entre lo que fue la ciudad de Confloenta y el actual emplazamiento de Sepúlveda, se encuentra el santuario de Fuente Giriego, dedicado, en este caso, a un numen relacionado con las aguas.
ALTARES RUPESTRES. En nuestro ámbito provincial, las manifestaciones de este tipo de sacra saxa se concentran mayoritariamente en el entorno del macizo paleozoico de Santa María la Real de Nieva, más concretamente en los municipios de Domingo García, Migueláñez, Bernardos y Carbonero el Mayor. Consisten en promontorios rocosos o superficies líticas aplanadas en las que se distinguen cazoletas y canales tallados en la roca y orientados astronómicamente, como han puesto de manifiesto González Cabrera y Hervada[3]. Este tipo de insculturas se han asociado a la práctica de ceremonias en las tiene lugar el trasvase de líquidos, quizá formando parte de ritos de fertilidad o de carácter funerario, done la recogida del agua de lluvia pudiera estar relacionada con la idea dual de la vida y de la muerte, la purificación de las almas, la regeneración y el renacimiento. Por la constatación de orientaciones astronómicas, también sería razonable, si nos atenemos a este punto de vista, haber abordado el estudio de estas sacra saxa como piedras solares.
En el término de Domingo García se sitúa el Cerro de San Isidro, donde se concentran la mayor parte de las manifestaciones de arte rupestre parietal del conjunto del macizo de Santa María la Real de Nieva. Se trató de un lugar sagrado para las sucesivas culturas que han habitado en el entorno, como lo evidencian no solo la profusa presencia de grabados y entalladuras, que abarcan desde el paleolítico hasta la Edad del Hierro, sino también la edificación de la ermita de San Isidro, de la que se conservan sus ruinas, rodeada de una necrópolis rupestre. La coincidencia de petroglifos, tumbas rupestres y restos de habitación en el Cerro de San Isidro, el Cerro del Tormejón (Armuña) y el Cerro del Castillo (Bernardos), coronados todos ellos con una ermita y divisables entre sí, conformando un triángulo equilátero de cinco kilómetros de lado, induce a pensar más en la intencionalidad que en la casualidad[4]. En este enclave sagrado se localizan tres grupos de cazoletas, siendo el principal y más conspicuo el situado sobre la roca donde se sitúa la talla del gran caballo paleolítico, considerado el más valioso elemento de todo el conjunto arqueológico. González Cabrera y Hervada encontraron evidencias de su alineación orientada astronómicamente, tanto solar (orto del sol sobre la vertical de Cerro de San Roque próximo al Cerro del Tormejón a primeros de febrero y de noviembre; orto tras la ermita de San Isidro en los solsticios de primavera y otoño, y ocaso sobre una de las rocas con mayor número de representaciones), como lunar (orto de la parada mayor de la luna llena de junio próximo a Peñalara, que es mayor elevación divisable; ocaso tras la primera roca divisable hacia el suroeste; orto de la luna llena de diciembre al pie de la Cuesta del Padrastro en Bernardos; ocaso de la luna llena de diciembre en subparada menor coincidente con la dirección de uno de los canalillos de unión de las cazoletas).
En la Dehesa de Carbonero el Mayor encontramos varias muestras de altares rupestres. La primera de ellas es la piedra altar de Valdegodina, que muestra un conjunto de treinta y cinco cazoletas, una posible pila de recogida de líquidos, y grabados de dudosa datación, presumiblemente postpaleolíticos. La roca está orientada hacia sur, divisándose desde ella una amplia perspectiva del paisaje. También se deducen aquí alineaciones astrotopográficas, solares y lunares. El orto solar a principios de febrero y de noviembre tiene lugar por detrás del Cerro de Castillo, el ocaso en el solsticio de invierno se produce por encima del Cerro de San Isidro, coincidiendo con la dirección en la que se alinean varias cazoletas, al igual que ocurre con los ortos solares en los equinoccios de primavera y otoño. El ocaso de la luna llena de junio en su parada menor se produce por detrás del Cerro del Castillo, mientras que el de la luna llena en su parada mayor de diciembre ocurre sobre el punto del horizonte donde se encontraba la antigua ciudad vaccea de Pintia. En la misma Dehesa de Carbonero, en los parajes conocidos como Arroyo Martín Bajo y Arroyo Martín Alto, encontramos sendas rocas altares con cazoletas talladas. En la primera de ellas, se deduce una posible simbología solar, pues las cazoletas se disponen simulando al sol, con presencia de insculturas lineares que parecen representar los rayos solares. En la segunda, se reconoce un conjunto de cazoletas unidas por canales, formando alineaciones orientadas astronómicamente con los ortos y ocasos más significativos del sol y de la luna, en lo que parece ser un punto de observación utilizado para la determinación de las fechas que constituían los hitos temporales más importante del calendario[5]. Todo ello parece indicar un conocimiento astronómico destacable por parte de los antiguos pobladores del lugar. El cuarto altar rupestre de la Dehesa de Carbonero se localiza en el paraje nominado «El Rubio». Se trata de una roca horizontal en la que se encuentran talladas varias cazoletas unidas por canales que parecen señalar direcciones en el horizonte, con intención posiblemente calendárica, al igual que se propuso para el caso de Arroyo Martín Alto.
Dominando el pueblo de Migueláñez se encuentra el altar rupestre de la Peña Mora, que comparte grabados paleolíticos en sus paredes, aunque muy deteriorados y vandalizados, con cazoletas y canalillos en su parte superior, que sugieren un uso ritual en ceremonias donde tenía lugar el trasvase de líquidos. Los citados autores González Cabrera y Hervada, no refieren orientaciones astronómicas para esta sacer saxum.
En el término municipal de Bernardos, en la misma cima del Cerro del Castillo, donde se ubica la ermita de la virgen homónima, es posible reconocer varias cazoletas sobre la plataforma lítica, talladas en la roca pizarrosa que mira hacia el sur, donde el Cerro del Tormejón y las elevaciones del Sistema Central, constituyen hitos destacados dentro del amplio paisaje que se divisa.
En el término de Aldealcorvo, se encuentra una cavidad artificial conocida como la Cueva Calera, de la que hablaremos con más detalle al abordar las peñas fálicas, a cuya izquierda según nos situamos frente a la entrada, se reconocen unos canalillos y una pila para recoger el agua u otros líquidos, excavados en la roca, confiriendo al conjunto de cueva y altar, un inequívoco carácter de lugar sagrado de uso ritual.
PEÑAS RESBALADERAS. En el municipio de Valseca, y no muy lejos del pueblo, a la izquierda del antiguo camino de Bernuy de Porreros, se encuentra una zona conocida como El Berrocal, por la presencia de bolos de granito. Una de estas rocas exhibe la forma de un plano inclinado por el que es posible descender sentado, como si se tratara de un tobogán. Es conocida como la «peña rodadera» o «peña rodaera», y con respecto a ella, se conserva en el pueblo una antigua tradición. El día de San Antón, era costumbre que los abuelos acompañasen a sus nietos a la «piedra rodadera» para que se deslizaran por ella, andando o a lomos de un burro, y merendar junto a la piedra lo se conocía como «la cata». Consistía en un pequeño embutido que se hacía con el sobrante de mondongo que quedaba, una vez rellena la última tripa tras la matanza. Su finalidad era «catar» el estado de curación de todo el lote de chorizo, sin necesidad de tener que abrir una sarta, de ahí su nombre. Junto a la «piedra rodaera», la «cata» se degustaba acompañada de pan de hogaza, torreznos y vino cosechero, mientras los niños disfrutaban a base de desgastar sus pantalones deslizándose desde lo alto de la roca.
PEÑAS FÁLICAS. En el municipio de Castrojimeno, a corta distancia del pueblo si salimos por el camino que conduce a Carrascal del Río por el pequeño valle del arroyo de La Hoz, nos encontramos con un estrecho torreón calizo conocido como el «Pico del Encuentro». Se llama así por ser el punto de confluencia de los dos caminos que recorren las laderas del barranco de La Hoz, el camino de La Solana y el camino de La Umbría. Esta roca posee un gran valor simbólico para el pueblo de Castrojimeno, hasta el punto de ser el elemento central de su escudo.
En el término de Aldealcorvo, visible desde la carretera SG-232, a la izquierda apenas rebasado el puente sobre el río San Juan, en dirección a Sepúlveda, se encuentra otro mogote aislado del roquedo calizo, con forma de falo, llamado «El Picozo». Se localiza justo en el inicio del camino de Cuestaiglesia que, si lo seguimos, podemos llegar a las inmediaciones de una cueva artificial conocida como la «Cueva Calera» o «La Tinada», en la que se pueden observar inequívocos signos que delatan su uso como santuario u oráculo. El espacio interior se encuentra distribuido en tres estancias con nichos u hornacinas tallados en las paredes, al que se accede por una escalera igualmente tallada. Sobre el techo de la sala principal se encuentra grabado un falo, lo que ha sugerido a los estudiosos de este enclave que tal vez pudo ser un lugar de culto dedicado a una divinidad ctónica o telúrica romana, como Silvanus o Faunus, vinculada con la vida silvestre, la agricultura, la caza o la fertilidad. La hipótesis se encuentra reforzada por el hecho de que el culto a estas divinidades tenía carácter oracular, asociado a cuevas y corriente fluviales[6]. La «Cueva Calera» se sitúa dominando visualmente el cauce de un arroyo subsidiario del río San Juan, con permiso de la fronda. Inmediata a la boca de entrada, a la izquierda si la miramos de frente, encontramos unos canalillos y una pila para recoger el agua u otros líquidos, excavados en la roca. Por su relativa proximidad, resulta sugerente la posibilidad de que «El Picozo» y la «Cueva Calera» formaran parte de un mismo espacio cultural vinculado con ritos de fertilidad.
Peñas oscilantes. Incluibles dentro de esta tipología, podemos destacar dos casos en la provincia de Segovia. El primero se conoce como «La Piedra Palanca», situada en el pueblo de Montejo de la Vega de la Serrezuela. Se trata de un peñasco de roca caliza que aparece desgajado sobre el cantil que domina el caserío, amenazando un desplome inmediato. El nombre se debe, según se cuenta en el pueblo, a que, en algún tiempo remoto, no determinado, algunos lugareños intentaron tirarla haciendo palanca con maderos de enebro. El esfuerzo, no obstante, resultó infructuoso. El segundo ejemplo es la piedra oscilante del «Cerro del Puerco». Aquí se trata de un voluminoso bolo de granito que yace sobre un plano rocoso inclinado, suspendido por un único punto de apoyo, semejando una gigantesca peonza sostenida en equilibrio precario. Se localiza en la falda del Cerro del Puerco, dominando las poblaciones de Valsaín y de La Pradera de Navalhorno, pertenecientes al municipio del Real Sitio de San Ildefonso.
LECHOS RUPESTRES (SEPULTURAS). En nuestro ámbito de estudio, los conjuntos funerarios rupestres presentan como característica común la agrupación de las sepulturas en las inmediaciones de los centros de culto, ya sean iglesias, ermitas o eremitorios, o bien aisladas en la propia morada del anacoreta, que pasaba así a constituirse en foco de religiosidad para la comunidad local[7]. De época visigoda, destaca en Segovia la necrópolis de Duratón, situada junto a la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción. Fue descubierta hace poco más de ochenta años, y su excavación se llevó a cabo en la década de los años cuarenta del siglo pasado. Las tumbas están datadas entre los siglos v y vii, presentando dos tipologías: sarcófagos de piedra caliza de una o dos piezas, y fosas excavadas en el terreno delimitadas por lajas de caliza hincadas a los lados. Algunos de los sarcófagos estaban cerrados con tapa, en otros casos disponían de protecciones de piedras y ataúdes de madera de sabina y los más modestos simples zanjas excavadas en la tierra. Se trata del cementerio tardo antiguo más notable hallado en Hispania, donde los enterrados serían miembros de una población hispanorromana. En las excavaciones se recuperó un considerable número de piezas de los ajuares funerarios (fíbulas, broches de cinturón, collares, pendientes, pulseras, brazaletes, colgantes, anillos, etc.), hoy conservadas en el Museo de Segovia. En la construcción de algunos de los sarcófagos se emplearon materiales reciclados procedentes de la cercana ciudad romana de Confloenta (fustes de columnas, estelas funerarias, etc.). Todas las inhumaciones aparecían orientadas de este a oeste, formando hiladas visibles con espacios libres entre ellas para permitir la circulación. No obstante, el número de enterramientos constatados es superior, debido a la reutilización de las sepulturas. La ubicación inmediata de la iglesia románica sugiere la posibilidad de que ésta fuera edificada sobre un templo anterior visigodo. Desafortunadamente, lo que hoy día podemos ver en el lugar son solo algunos sarcófagos agrupados y descontextualizados. Aparte de la necrópolis de Duratón, existen en la provincia restos de enterramientos visigodos en Madrona, Aguilafuente, Espirdo-Veladíez y Castiltierra[8]. Esta última necrópolis, excavada inicialmente entre 1932 y 1934, llamó la atención de los nazis en la búsqueda de elementos que enlazaran históricamente España y los pueblos arios a través de la presencia visigoda en tierras de Hispania. De hecho, el propio Reichsfürher Heinrich Himmler, en su visita a España entre el 19 y el 24 de octubre de 1940, tenía previsto visitar Castiltierra, pero la lluvia y lo apretado del programa lo impidió. No obstante, parte de los objetos recuperados en las excavaciones acabaron en varios museos alemanes.
A la entrada del Santuario de San Frutos, en Villaseca, y a los pies de la gran cruz de hierro erigida en memoria de la peregrinación celebrada en el año 1900, se encuentra una necrópolis rupestre con tumbas talladas en el suelo calcáreo, orientadas de este a oeste, y organizadas en torno al ábside o cabecera de la iglesia. Cuando comenzó a ser estudiada en los años setenta de la pasada centuria, los sepulcros ya habían sido expoliados. Se presentan tanto del tipo antropomorfo como del tipo bañera. Su datación se estima en torno al siglo x, anterior a la construcción del templo ahora existente[9]. No muy lejos del Santuario de San Frutos, en el mismo paisaje sagrado de las Hoces del Duratón, se encuentran otros enclaves con tumbas rupestres. Aguas arriba, y en la misma margen derecha del río Duratón, se localiza la península de Los Castillos, cuyo nombre se debe a la forma de los farallones calizos que la delimitan, semejantes a una fortaleza. En su extremo suroeste, casi al borde del abismo, aparecen dos tumbas del tipo bañera excavadas en la roca, casi alineadas, con orientación noroeste-suroeste. Más o menos enfrente, en la orilla opuesta del río, se encuentra la península de Los Lirios, en cuya parte superior hay restos de edificaciones de piedra, cuadrangulares y circulares, y vestigios de lo que parecen murallas. También se han encontrado en el lugar materiales del Bronce final, de la Edad del Hierro, del periodo romano altoimperial y de época altomedieval, lo que confirma un periodo de ocupación y habitación largo. Por añadidura, en la ladera que da al río, hay numerosas solapas con pinturas rupestres. En su lado izquierdo, mirando hacia San Frutos, y en un punto de difícil acceso, se encuentra otra tumba tallada en la roca, en este caso de forma trapezoidal[10]. La hipótesis más plausible para explicar la existencia de sepulturas rupestres en semejantes ubicaciones se relaciona con el fenómeno del eremitismo, de modo que seguramente estas sepulturas fueron lugar de enterramiento de anacoretas. La costumbre del enterramiento de estos santos en el mismo lugar donde llevaron a cabo su vida eremítica, parece remontarse al mismo origen del fenómeno, pues cuenta la leyenda hagiográfica de San Antonio Abad que, al término de sus días, rodeado de sus discípulos de la tebaida egipcia, les mandó que su cuerpo fuera enterrado allí mismo y en secreto, para evitar su multitudinaria veneración. Solo gracias a una visión que aconteció trescientos años después fue posible el descubrimiento de su sepultura y el traslado de sus reliquias a Constantinopla[11].
En el pueblo de Fuentidueña, en torno a la iglesia de San Martín, localizada en el altozano que domina la Villa y todo el tramo inmediato del valle del río Duratón, se encuentra una necrópolis altomedieval, formada por 137 tumbas, excavadas en los años 1972, 1973 y 2003. Tanto la primitiva iglesia como la necrópolis fueron construidas en el siglo x, cuando el conde castellano Fernán González pacificó el lugar, después de un periodo de intensas hostilidades contra los musulmanes. La iglesia de San Martín fue la parroquial de un barrio alto, ya desaparecido, y la necrópolis rupestre el lugar de enterramiento de los primeros habitantes del primitivo caserío de Fuentidueña. El máximo esplendor de esta localidad llegó en el siglo xiii, cuando el rey Alfonso VIII la puso a la cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, expandiéndose la población hacia la parte baja, buscando la cercanía del río, construyéndose el recinto amurallado que aún se conserva, el Hospital de San Lázaro y la nueva iglesia parroquial de San Miguel. La antigua iglesia de San Martín cambió entonces su uso a cementerio, hasta que se construyó un nuevo camposanto en la zona baja. Junto a la necrópolis, se encuentra un osario que contiene los huesos del antiguo cementerio.
En el interior de las ruinas de la iglesia de San Miguel, en Sacramenia, justo en el ábside, se localizan cinco tumbas antropomorfas excavadas en la roca caliza, posiblemente anteriores a la propia edificación de la iglesia. Por su tamaño, tres de ellas corresponden a adultos y las otras dos a niños. La presencia de estas sepulturas, precedentes al templo románico, sugiere la existencia de un asentamiento de población en el lugar anterior al siglo xii.
En el mismo municipio de Sacramenia, dentro de la finca privada del Coto de San Bernardo, se encuentra el eremitorio rupestre de San Juan de Pan y Agua[12].
A unos cincuenta metros al sur de la gruta, se localiza un abrigo en la pared de la roca caliza miocénica de unas dimensiones de 5 x 5 x1 m, en cuyo suelo se reconocen seis tumbas excavadas en el substrato rocoso, todas ellas de forma trapezoidal y orientadas en dirección suroeste-nordeste (cabeza-pies), excepto una de ellas, que se orienta en sentido inverso, para aprovechar mejor el espacio. En tres de las tumbas se aprecia un hueco redondeado, amplio y profundo, que bien pudo servir para almacenar huesos y así reutilizar las sepulturas para nuevos enterramientos. Como hipótesis más verosímil, se han relacionado las sepulturas y la ermita rupestre como elementos de un mismo conjunto eremítico. Las sepulturas serían, por tanto, el lugar de enterramiento de los ermitaños, próximo a la cueva-habitación. Conforme a la tipología de las tumbas, su cronología puede establecerse entre los siglos x y xi[13].
En la ciudad de Segovia se localiza una necrópolis rupestre judía medieval[14], usada al menos desde el siglo xiii al xv para dar sepultura a los difuntos de la comunidad judía radicada intramuros durante la Edad Media, excavada sobre rocas calizas cretácicas. Se extiende por la ladera que desciende hacia el valle del río Clamores, al sur del recinto amurallado de la ciudad, frente a lo que fue la aljama judía. El acceso entre la necrópolis y la judería tenía lugar a través de Puerta de San Andrés y del Puente de la Estrella. La parte visible de la necrópolis en la actualidad seguramente es menor que el área original, debido a la ocupación posterior del terreno con motivo de la expansión urbana de Segovia (Colegio de los Hermanos Maristas, desmontes de la Cuesta de los Hoyos, etc.). En cuento a la tipología de las sepulturas, encontramos enterramientos en fosa, tanto antropomorfas como en bañera, y sepulcros excavados en cuevas semisubterráneos (hipogeos). La orientación más frecuente de los cadáveres en la necrópolis era oeste-este y en decúbito supino con los brazos cruzados sobre el pecho. En los hipogeos, que en unos casos eran lugar de enterramiento directo y en otros, secundario, se reconoce un vestíbulo de acceso, cuya anchura variaba entre 1,14 y 1,70 metros, y una cámara subterránea, separada por un escalón, y de planta por lo general circular, cuyas dimensiones oscilaban entre 4 y 5,6 metros de diámetro y entre 1,5 y 1,8 de altura. Mientras en el rito funerario medieval cristiano se priorizaba el enterramiento en el interior de las iglesias o en sus inmediaciones, en el judío se optaba, tanto por razones de salubridad como propiamente litúrgicas, por situar sus cementerios en espacios abiertos, extramuros, preferentemente elevados y de fácil acceso. Tras la expulsión de los judíos en el año 1492, la necrópolis segoviana quedo abandonada, y si bien fue inicialmente respetada, acabó sufriendo el expolio e incluso la habitación de los hipogeos por personas pertenecientes a estratos marginales de la sociedad.
Alrededor del edificio, frente al ábside, de la mencionada ermita de San Isidro, en Domingo García, se disponen once tumbas excavadas en la roca, de cronología presumiblemente altomedieval. Este templo, actualmente en ruinas, se erigió en el punto culminante del crestón del cerro. Se trataba de una construcción de una sola nave, de planta rectangular, de estilo románico, con ábside semicircular en el testero. A parir de los restos conservados, se proponen dos etapas en su historia. Primeramente, en época medieval, se levantaría la nave principal y se excavarían las tumbas rupestres antropomorfas en el substrato de pizarra. Mucho después, hacia el siglo xvii, con la canonización de San Isidro, la ermita se consagró bajo la advocación del santo labrador.
En el Cerro del Tormejón, en la localidad de Armuña, tuvo su emplazamiento un castro de la edad del Bronce Final, como lo atestiguan las cerámicas halladas, cuya habitación se prolongó durante la Edad del Hierro, hasta la época tardorromana. A diferencia de los otros dos cerros del «triángulo mágico» al que nos hemos referido al abordar los altares rupestres, el Cerro de San Isidro y el Cerro del Castillo, cuyo roquedo es de naturaleza metamórfica y silícea (pizarras y cuarcitas), aquí la naturaleza litológica de los materiales es sedimentaria (calizas, areniscas, dolomías y margas). A los pies de este cerro, se ha identificado una necrópolis asociada al castro vacceo. Entre finales del siglo xi y principios del xii, coincidiendo con la repoblación del territorio, el enclave se recristianizó mediante la construcción en lo alto del montículo, sobre un templo anterior paleocristiano, de la ermita de Nuestra Señora del Tormejón, a la que acuden en romería los devotos de Armuña cada cinco años (los acabados en 0 o en 5), el 15 de agosto. La imagen de la Virgen titular es llevada en procesión desde la parroquial del pueblo, donde se encuentra habitualmente, hasta la ermita. Allí tiene lugar la ofrenda de flores, una misa y el almuerzo en los aledaños. Por la tarde, se procesiona alrededor del templo, al son de danzas, paloteo y jotas, para regresar con la imagen a la iglesia de Armuña. Junto al camino de acceso a la ermita, aparece una tumba excavada en la roca caliza del cretácico, del tipo bañera, lo que nos sugiere la posibilidad de hallarnos ante una sepultura cristiana altomedieval, cuya datación la podríamos situar entre el siglo ix y principios del xii. Llama la atención su presencia solitaria, aunque no sería descartable que, en ulteriores excavaciones, si acaso se llevan a cabo, puedan aparecer más tumbas. Recordemos que en las laderas del Cerro del Tormejón hay restos de eremitorios, lo que me permite proponer, aunque sin fundamento alguno, la hipótesis de que esta tumba rupestre hubiera sido el sepulcro de algún anacoreta[15].
(Termina en el siguiente número.)
NOTAS
[1] DEL HOYO, J. 2000. ¿Santuario dedicado a Diana cercano a Sepúlveda (Segovia)? Veleia, 17: 135-141.
[2] MARTÍNEZ CABALLERO, S; CABAÑERO MARTÍN, V.M.; LÓPEZ AMBITE, F. 2019. «La religión romana en Segovia». En Martínez Caballero, S. (coord.) Historia de Segovia y su provincia. La Antigüedad. Segovia en época romana: 361-362. Diputación de Segovia.
[3] GONZÁLEZ CABRERA, J.F.; HERVADA, C. 2008. Itinerarios por los yacimientos de arte rupestre del macizo de Santa María la Real de Nieva: conócelos y respétalos. Caja Segovia. Obra Social y Cultural, pp. 65-94.
[4] SANZ ELORZA, M. 2020. «Algunos indicios de chamanismo en los grabados rupestres de Domingo García» (Segovia). Revista de Folklore nº 456: 25-49.
[5] GONZÁLEZ CABRERA, J.F.; HERVADA, C. 2008. Opus cit., pp. 83-85.
[6] MARTÍNEZ CABALLERO, S. 2021. Sagrado río Duratón. Naturaleza sacra entre Segovia, Confloenta y Termes en la antigüedad. Diputación Provincial de Segovia, pp. 1-180.
[7] REYES TELLEZ, F. 2002. Población y sociedad en el valle del Duero, Duratón y Riaza en la Alta Edad Media, siglos vi al xi: aspectos arqueológicos. Tesis doctoral. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense. Madrid, pp. 750.
[8] JEPURE, A. 2023. «Las necrópolis visigodas». En Martínez Caballero, S. (coord.) La Tardo Antigüedad. La Alta Edad Media. Historia de Segovia y su Provincia, volumen 3: 163-180. Academia de Historia y Arte de San Quirce y Diputación de Segovia.
[9] GOLVANO HERRERO, M.A. 1976. «Tumbas excavadas en la roca en San Frutos del Duratón. Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel O.S.B.» Studia Silense III: 165-181. Abadía de Silos.
[10] REYES GÓMEZ, F.; PASCUAL MARTÍNEZ, J. 2023. Duratón. El eterno fluir de un gran río. Diputación de Segovia, pp. 149-158.
[11] ATIENZA, J.G. 2024. Leyendas del camino de Santiago. Editorial EDAF S.L.U. Madrid, pp. 132.
[12] SANZ ELORZA, M. 2021. «Santuarios rupestres de la provincia de Segovia». Revista de Folklore 472: 113-115.
[13] REPISO COBO. S. 2021. «Tres eremitorios rupestres medievales en el valle del Duratón (Sacramenia y Canalejas de Peñafiel)». Vaccea Anuario 14: 95-105.
[14] MARQUÉS MARTÍN, I. 2012. «Delimitación espacial del cementerio judío medieval de Segovia. Nuevas aportaciones». En VI Curso de judaísmo hispano. 125 años de investigación sobre los judíos segovianos (1886-2011): 154-170. Ayuntamiento de Segovia y Obra Social y Cultural Caja Segovia.
[15] SANZ ELORZA, M. 2021. Santuarios rupestres de la provincia de Segovia. Revista de Folklore nº 472: 116.
