* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
524
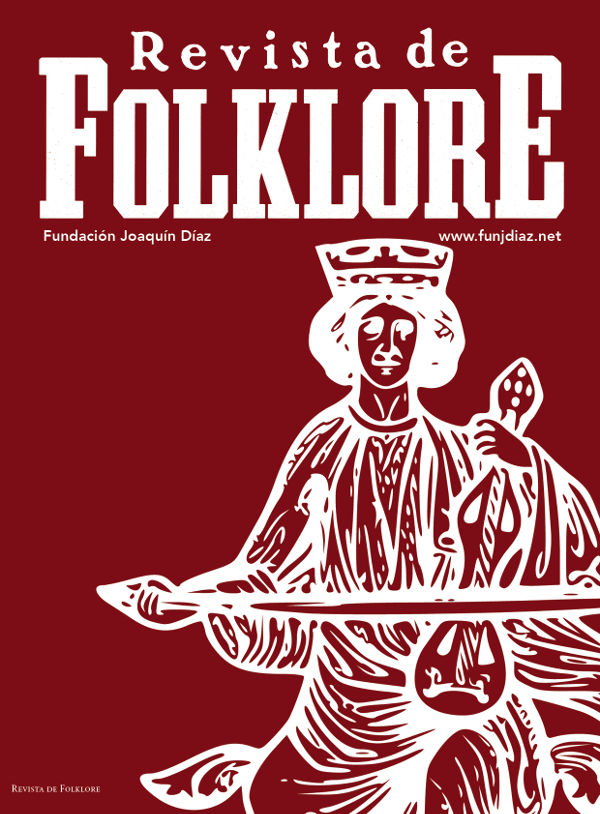
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Jugador y falsario. Un cuento con la baraja
FRAILE GIL, José ManuelPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 524 - sumario >
La presencia de los naipes en la vida cotidiana
Durante los varios siglos que la baraja española lleva conviviendo con quienes habitamos este país denominado hoy España[1], son muchas, muchísimas, las referencias que ha ido dejando en nuestra cultura, relativas no solo al lenguaje y a los usos, sino incluso al aspecto material que veremos más adelante. No fueron, ni mucho menos, los varones quienes únicamente barajaron a más y mejor el mazo de naipes, ya que en muchos lugares –incluso, cómo no, en la Villa y Corte– las mujeres organizaron sus timbas y partidas, donde arriesgaban su escaso capital monetario, pues a menudo oí decir siendo niño que si no es con dinero, parece que eso no es jugar. Y además las cartas de la baraja se usaron no solo para realizar con ellas infinidad de juegos donde intervenían la pericia del jugador y la suerte imprevisible, sino también para descifrar el enigma del futuro, que tanto atormenta al presente, merced a la cartomancia, que se atribuyó y atribuye mayoritariamente a las féminas[2]. Lo cierto es que alrededor de los naipes –palabra que, según el DRAE, procede del catalán naip, y esta quizá del árabe ma’ib ‘censurable’[3]– se formaron en los últimos tiempos una serie de reuniones que llegaron a institucionalizarse como ‘la partida de los hombres’, tras del almuerzo, en los cafés o las tabernas, que por entonces no se usaba el vocablo bar, y ‘la partida de las mujeres’ por la tarde, ya alrededor del brasero en el invierno o en la fresca vespertina durante el estío.
Los que ya rebasamos ha tiempo el medio siglo recordamos aún con nitidez las cartas ajadas puestas de canto o asentadas en el estante donde de se veía, en la sala, la gran radio con caja de madera, y también colocadas en rústicos casilleros en la pared frontera a la barra del bar, a demanda de los parroquianos que tras la comida, y a veces con el mondadientes oscilando en la boca, venían dispuestos a jugarse el café con los compañeros, sin olvidar, claro está, el solitario con que distraían el aburrimiento quienes no encontraban siquiera pareja para echar el tute y la brisca, o compañeros para el mus y el julepe. Dígalo si no el testimonio traído desde el Tánger internacional de los años 50:
En el casino también ocurría todos los días. Después de comer llegaba un señor muy muy agarrado. Él no jugaba con nadie. Él cogía una baraja y se sentaba solo en una mesa y hacía una solitaria. Si la solitaria salía bien, pedía un café, lo tomaba, pagaba y se marchaba; si la solitaria no salía, no tomaba café y se marchaba sin más[4].
Durante los siglos xvi y xvii, coincidiendo con la época áurea de nuestras letras, cobró un auge inusitado el uso de la baraja entre las clases altas y bajas de la sociedad española, cuyo reflejo ha quedado precisamente en aquella literatura, que sigue teniendo plena vigencia cuando la escudriñamos leyendo entre líneas. Pero sin duda fue en el lenguaje cotidiano donde el uso de la baraja fue dejando testimonios vivos y constantes de su presencia hasta casi casi nuestros días, cuando los sofisticados juegos electrónicos han relegado su empleo a los centros de mayores. Veamos como primera muestra de esas expresiones la que nos dejó Cervantes en su inmortal obra, cuando don Quijote surge de la cueva de Montesinos comentando que, tras de ofrecerse a Durandarte como caballero que era, el héroe francés le contestó: «Y cuando así no sea –respondió el lastimado Durandarte con voz desmayada y baja–, cuando así no sea, ¡oh, primo!, digo, paciencia y barajar». De cuya respuesta dedujo como tercera conclusión el primo que acompañaba a don Quijote: «[...] entender la antigüedad de los naipes, que, por lo menos, ya se usaban en tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que vuesa merced dice que dijo Durandarte, cuando, al cabo de aquel grande espacio que estuvo hablando con él Montesinos él despertó diciendo: “Paciencia y barajar” [...]»[5]
A Miguel de Cervantes debemos también una instantánea realista de la vida canalla que muchos niños y muchachos españoles arrastraron a consecuencia del hambre generalizada y de las extremadas diferencias sociales, y de esos niños, con ribetes ya de muchachos «de hasta edad de catorce a quince años, el uno ni el otro no pasaban de diecisiete», tenemos un nítido retrato en su novela Rinconete y Cortadillo (1613):
A la espalda y ceñida por los pechos, traía el uno una camisa de color de camuza, encerrada y recogida toda en una manga; el otro venía escueto y sin alforjas, puesto que en el seno se le parecía un gran bulto, que, a lo que después pareció, era un cuello de los que llaman valones, almidonado con grasa, y tan deshilado de roto, que todo parecía hilachas. Venían en él envueltos y guardados unos naipes de figura ovada, porque de ejercitarlos se les habían gastado las puntas, y porque durasen más se las cercenaron y los dejaron de aquel talle. [...]
Y continúa así Pedro del Rincón, apodado Rinconete, informándonos de cómo ganaba su vida tirando de la oreja a Jorge:
Tomé de mis alhajas las que pude y las que me parecieron más necesarias, y entre ellas saqué estos naipes –y a este tiempo descubrió los que se han dicho, que en el cuello traía–, con los cuales he ganado mi vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid aquí, jugando a la veintiuna; y, aunque vuesa merced los ve tan astrosos y maltratados, usan de una maravillosa virtud con quien los entiende, que no alzará que no quede un as debajo. Y si vuesa merced es versado en este juego, verá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene cierto un as a la primera carta, que le puede servir de un punto y de once; que con esta ventaja, siendo la veintiuna envidada, el dinero se queda en casa [...][6]
Y esa familiaridad –que, como vemos, los niños tuvieron y han tenido hasta ha poco con la baraja española– fijó imágenes que todo el mundo comprendía cuando se aludía a ellas con el doble sentido que caracteriza a la majeza en el habla. Cuando el Buscón llamado don Pablos (1626) nos presenta a su padre, dice de él:
[...] Fue de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas [...] Malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el as de oros [fig. 1]. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándolos la cara para el lavatorio, un mi hermanico de siete años les sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras[7].
Ya dije más arriba cómo Rinconete y Cortadillo distraían sus ocios e incluso vivían a veces con el tirón que daban a Jorge con los manidos naipes que llevaban, usándolos, dicho sea de paso, sin demasiados escrúpulos, utilizando ciertas trampas que se llamaron entonces flor o flores[8]. Pero, ¿quién era este Jorge cuyos tirones de oreja equivalían al meneo de las cartas? Sobre esta enigmática frase han escrito varios autores, partiendo todos de la definición que el Diccionario de la Real Academia en su décimocuarta edición da de ella: «Frase figurada y familiar. Jugar a los naipes, porque cuando se brujulea parece que se tira de las orejas, esto es, de las puntas, extremos o ángulos a las cartas». Imaginamos que brujulear aquí es lo que hace el jugador cuando despliega ante sí el abanico de sus naipes, pensando y cavilando sobre futuras jugadas, pero nada se dice de quién era el tal Jorge al que se alude en la frase proverbial. El erudito Sbarbi, por su parte, nos dice:
Sospecho que [se refiere a la expresión] hubo de nacer en Alcalá de Henares y entre estudiantes a principios del siglo xvi, donde bajo los auspicios del cardenal Jiménez de Cisneros se imprimió la Retórica [1511] de Jorge de Trapisonda, o de Trebisonda, de cuyo estudio presentado bajo enmarañado artificio se desquitarían probablemente los escolares en los ratos de ocio mediante el juego de los naipes, tirando de esta manera de la oreja a Jorge en ademán de ira o de burla y armando trapisondas y supercherías[9].
Otras locuciones referentes al juego de naipes que pasaron a formar parte del lenguaje coloquial fueron la de «pintar bastos», referida muchas veces a las situaciones violentas que provocaron los levantamientos militares y dictaduras, tan frecuentes, por desgracia, en la España de los siglos xix y xx; veamos como ejemplo de ese uso un recorte de la prensa decimonónica, donde además el periodista utiliza el palo de los oros como sinónimo del dinero para comentar el juego de la economía estatal:
En la situación actual pintan bastos.
El Gobierno pretende cantar las cuarenta.
Los contribuyentes han soltado ya todos los oros.
Lo que hasta ahora puede asegurarse es que el país pierde en el juego[10].
Otra metáfora que, tomada de la baraja y su vario empleo, pasó al habla coloquial, es la del castillo de naipes [fig. 2] que se levanta con ligereza y sin esfuerzo para deshacerse al soplo de la más leve brisa. Las luchas carlistas del siglo xix se reflejan en este otro artículo de prensa, que utiliza la metáfora citada:
Estos y no otros son los manejos y los ataques que de parte de los carlistas temen los señores diputados que hablaron contra el establecimiento de la libertad de imprenta; y los autores del artículo de que tratamos lo conocen también así: pero era preciso desnaturalizar el argumento para componerlo a su modo y rebatirlo después, bien así como como los niños forman el castillo de naipes que luego han de desbaratar de un papirotazo […][11]
Como conclusión a la primera parte de este epígrafe dedicado a las clases populares que, recordemos, fueron y son la mayoría, diremos que de los viejos naipes ya en desuso, como aquellos que Rinconete llevaba al pescuezo, se hicieron en una economía de subsistencia los cartapeles con que coronaban sus ruecas las mozas de Peñaparda (Salamanca). Para quien no conozca los útiles de hilado, diremos que según El dialecto vulgar salmantino de José de Lamano (1915), cartapel es el «Cucurucho de cuero o cartón con que se cubre el copo para que esté más recogida y apretada la lana y salga con más facilidad la hebra» [fig. 3].Y además las lamparillas o mariposas que lucían para los difuntos en muchas casas españolas la noche de su homenaje se fabricaban con una lámina de corcho colocada sobre un cartoncito circular, atravesados ambos por una pequeña mecha que ardía en el aceite que se vertía sobre el agua del recipiente; pues bien, ese cartoncito solía estar hecho, en tan humilde industria, con las máculas de imprenta, desechos que muchas veces eran restos defectuosos de la baraja española [fig. 4].
Pero, como dije más arriba, no fueron solo los mendigos y menestrales quienes leyeron y manejaron el libro de las cuarenta hojas –llamado también ‘libro de Juan Bolay’[12], por las iniciales de este impresor que aparecían en uno de los naipes, y a veces también ‘librillo de Auristel’[13]–, pues las clases adineradas, con el rey a la cabeza, jugaron a más y mejor sobre el tapete, no sé si verde, que cubriría los bufetes de entonces. La majestad católica de don Felipe III, a diferencia de su padre el rey Prudente, que no gustaba de estos juegos de mesa, apostó gastando sin duelo:
Por ser tiempo de invierno no se trata de salir S. M. a ninguna parte, sino algunos días que hace claros y serenos, al campo, a caza de volatería, para volver la mesma tarde, y muchas noches se entretiene en jugar con los señores y gentiles-hombres de su Cámara a los naipes, y han sido las pérdidas de estos días atrás de manera, que don Enrique de Guzmán le ha ganado 100.000 ducados en dos veces, y el duque de Lerma también juega aparte con ginoveses, como son Nicolao Doria, Simón Sauli y Pompeo Espinóla; y la Reina asimesmo se entretiene con su camarera mayor, las duquesas de Medina y del Infantado, y suelen perder 3 y 4.000 ducados. El preñado de la Reina va adelante: Dios la alumbre con bien y guarde a la Infanta, la cual tiene salud con sus padres[14].
El estanco de las cartas
Los naipes fueron una fuente de ingresos sustanciosa para la corona, que, al menos desde que Felipe II asumió el poder, dictó varias leyes encaminadas a ese propósito, no solo en la metrópoli española, sino también en las nuevas colonias americanas donde viajaron nuestros usos, costumbres y vicios, como la promulgada en 1572:
Mandamos que en todas las Indias se ponga estanco de naypes, como en estos reinos, y que las barajas se vendan cogidas, envueltas en un papel, atadas con hilo, y selladas cada una de por sí, con sello de nuestras armas [fig. 5], que ha de servir para solo este efecto, y estar en un arca, de que tengan las llaves nuestros oficiales, y en cada baraja haga su rúbrica acostumbrada y conocida uno de nuestros oficiales, y con estas circunstancias, y no de otra forma, se puedan vender [...] y esta prohibición se entienda en los que se fabricaren en las Indias y llevaren de estos reinos. [...][15]
Casi un siglo después, sabemos que las barajas legalmente reconocidas seguían vendiéndose convenientemente envueltas y atadas, frente a las cartas «hechas» o «hechizas», que solían estar manipuladas. En un párrafo extraído del interesantísimo libro, ya varias veces citado, Las tarascas de Madrid (1665), encontramos a dos fulleros dispuestos a engañar a un pobre mercader a base de flores o trampas bajo el señuelo de que estrenaban una baraja precintada:
[…] y por fin de mesa sacará el fullero una baraja muy atada y sellada, que verdaderamente parecerá que jamás ha pecado, y le brindará con unos cientos; y estándolos jugando irá el otro inocente y de un lance en otro pasarán a flor, introduciendo la suya, de tal suerte por entonces que se harán perdidosos de alguna cantidad considerable, citándole para otro día, donde dejará el mercader todo cuanto caudal le acompaña […][16]
Más adelante, los beneficios obtenidos por el estanco de las barajas y de otros muchos productos que el Estado intentaba controlar fueron arrendados a nobles e influyentes, como nos indican noticias como esta:
Del Pardo entraron sus Magestades a los 29 del pasado en Madrid, y fueron a posar en la casa que el duque de Lerma tiene en su huerta, en lo que estaba fabricado de tiempo del prior don Hernando, y se había añadido por el duque de Medinasidonia, y acrecentado después por el secretario Pedro Alvarez Pereira, que todos estos dueños ha tenido antes de venir a poder del Duque; y se la dio el secretario Pedro Alvarez, y aunque no recibió dinero por ella fue muy aventajada la merced que se le hizo; pues por cierta renta que tenia del arrendamiento de naipes y solimán en Portugal, que le valía como 800 ducados, porque la dejase al Rey y se pudiese arrendar con otras rentas, se le dieron 4.000 ducados de juro perpetuo y un pedazo de tierra a la ribera del Tajo, cerca de Lisboa, que cuando el río se recoge en su madre al salir del invierno, queda dispuesta para sembrarse, y en cuatro meses rinde grande acogida que se estimaba en 10.000 ducados de valor [...][17]
Aunque poco a poco estas concesiones a particulares dejaron de realizarse, y fue el Estado quien gestionó las ganancias que generaba el estanco no solo de los naipes, sino de otros productos reservados; de hecho, el edificio situado en la madrileña glorieta de Embajadores, que fue durante muchos años Fábrica de Tabacos y hoy sufre un proceso de rehabilitación profunda [fig. 6], se finalizó en 1790 para depositar en él los productos estancados por el Estado español, tales como el aguardiente, los licores, las barajas de juego, el papel sellado, en el que debía presentarse cualquier tipo de documento oficial, y el depósito de efectos plomizos. A poco de construirse, se concedió el monopolio de los aguardientes a la condesa de Chinchón y el de los naipes a Heraclio Fournier, cuyos descendientes continúan hoy en Álava fabricándolos[18] [fig. 7]. Con lo cual el rey intruso José I dedicó el edificio a la manipulación del tabaco, producto que, junto con la sal, fue el último en desestancarse; por eso cantaban las niñas en el girar de la rueda letrillas como esta:
Estanco nacional,
se vende sal,
sal a por mayor / y puros de a real.
¡Viva la Plaza Mayor / con ventanas y balcones![19]
Las barajas estancadas, las de carácter oficial, consagraron la estructura española que sobrevive hasta nuestros días, saltando desde el número siete al diez que ostenta la sota, pero sin usar nunca de ochos y nueves, a pesar de que muchos cantos seriados presentan esas dos cifras [vid. n.os 12-15], e incluyendo también la figura del joker o comodín [fig. 8], que solo comenzó a utilizarse muy tardíamente en ciertos juegos de mesa, adjudicándole un valor por debajo del as para ser triunfo de cualquier palo. Con esas excepciones, resultó un mazo que de forma burlesca se llamó a veces, como ya vimos, «el libro de las cuarenta hojas», cifra que señalan ciertas estrofas de encabezamiento para esos cantos seriados de carácter profano-religioso:
La barajilla de naipes, / señores, voy a explicar,
que tiene cuarenta cartas / y la primera es el as.
La llamada «bolla de naipes», el impuesto sobre la fabricación de barajas, se suprimió en 1815, cuando se liberalizó la producción de cartas de juego.
Jugador y falsario. La fábula del cuento
Centrándonos ya en el protagonista de la historia en la baraja que he titulado con los dos adjetivos de jugador y falsario, es fruto, en todas las seis versiones que presento en su breve corpus, de los amoríos entre el rey y la sota de oros, que nos hablan ya con sus atributos del áureo dinero que representa siempre ese palo. Pero la desgracia que afligió su nacimiento fue la de ser jugador, y como todos los que caen en ese vicio, que hoy llamamos ludopatía[20], termina por agotar los nutridos caudales que tienen las siete cartas de esa pinta, caudales que, al ser enumerados por pérdidas o por ganancias de nuestro personaje, van nombrando todo un tesoro que haría y hace las delicias de un aficionado a la numismática: duros, pesos, onzas, doblones, dobletas, y por último, chintinas (Cabreros del Río, n.º 3), que son las ochentinas o monedas aúreas de veinte pesetas, o sea, de ochenta reales, que se acuñaron por vez última en el reinado de Alfonso XII. De todo este monetario nos da cuenta una cita literaria del costumbrista cántabro Pereda:
Cuando Dios da, no da pa uno solo, amigo Blas –dijo Baldragas–: yo, como sabes, tengo seis meses hace la mujer en la cama, baldeá de un lao: hay malas lenguas que icen que el baldeo fue a resultas de una paliza que yo la di; pero esos son malos quereres, porque bien sabe Dios que la condená de la golosona, por ir a robar los higos del güerto del vecino, se cayó de un higar, y de la caída se quedó como está. Al respetive de esto, debo al boticario, que porque ice que el daño es de mano airá, no me quiere dar las melecinas por el asalareo, dos cantabrias que la encajó el médico en sóbala-parte, dos gallinas que me fió la vecina, y tengo que comprar dos celemines de maíz para dar de comer a los hijucos de Dios, que no han probao bocao de ayer acá. De modo y manera es que vengo aquí al ojeuto de que me emprestes un ochentín que yo te pagaré antes de ocho días, porque voy a vender el prao de cinco carros.
Blas largó también el ochentín, y más tarde dos ducados, y más tarde un doblón, y en seguida medio duro, y en seguida... yo no sé cuánto, porque en dos días todos se dieron a pedir y ni una sola vez se negó Blas a dar.
Pero el asunto se iba poniendo serio, tan serio que apenas les quedaba a los benditos herederos, de la primera remesa de dinero, lo más preciso para satisfacer sus más perentorias necesidades. Merced a esta circunstancia, tampoco pudo Blas dispensarse de ir pidiendo los préstamos que había hecho a medida que iban venciendo los plazos. Pero los benditos aldeanos, que ya se habían propuesto vivir a costa de la herencia del indiano, como si fuera hacienda de perdidos, recibieron las justísimas negativas y reclamaciones de Blas como una bofetada. Acusáronle, primero por lo bajo y luego a grito pelado, de «fantesioso», de «agarrao», y sobre todo, de bragazas y rocín, y a su mujer de «tordona» […][21]
Pero volvamos al porqué de esas pérdidas, al problema de nuestro tahúr:
Esta dama tenía un hijo muy jugador
que en una noche ventisiete duros perdió
(n.º 1, Aldearrubia, Salamanca)
Este hijo era muy aficionado a los naipes, y una mañana se jugó...
(n.º 2, Banecidas, León)
Estos dos tuvieron un hijo, el cual salió tan jugador. El primer día jugó...
(n.º 3, Cabreros del Río, León)
Tenían un hijo muy jugador que se jugó una onza de oro encima de su caballo tordillo...
(n.º 4, Los Fayos, Zaragoza)
Pa más fijo,
tuvieron este hijo.
Este hijo salió tan aficionado a los naipes, que en una mañana se jugó...
(n.º 5, Pozuelo de la Orden, Valladolid)
Esta niña tiene un hijo caballero
amigo de jugar dinero.
Jugaba con tanta gana,
que jugó...
(n.º 6, Utrera, Sevilla)
Y como acaece en nuestro cuento con la baraja, el mal comienzo acarreará al joven una serie de azares en otras narraciones que los cuentos tradicionales, esta vez sin el apoyo gráfico de los naipes, desarrollan en asuntos como el de Blancaflor, la hija del diablo; dígalo si no el comienzo de este tema en una versión procedente de Guadalix de la Sierra, en la tierra de Madrid:
Era un príncipe jugador, jugador, jugador, y tan jugador era que to los días perdía, to los días perdía. Y ya dice:
–Voy a vender el alma al diablo por una cantidad de dinero.
Total que al otro día se le presentó un señor muy aseñorado y le dice:
–Usted le vendió el alma al diablo por una cantidad de dinero.
–Pues sí señor.
–Pues tal día como hoy, dentro de un año, tienes que presentarte en las montañas de Admenia.
Total que desde aquel día empezó a ganar, a ganar, a ganar y tos los días ganaba. Total que se juntó con una cantidad de dinero que no te pues hacer una idea. [...][22]
Esa venta del alma al diablo es en realidad un topos folklórico que aparece en gran parte de la literatura que afronta desde cualquier género esa relación entre el Maligno y el jugador, ya sea en prosa o en verso. En un libro referido ya varias veces en este ensayo (Las tarascas de Madrid, 1665) tropezamos una vez más con este lugar común, visto ahora desde un enfoque moralista:
Y a tanto estremo ha llegado la fuerza del juego vil, que un alma que envié sin lengua el otro día fue de un jugador que, habiendo perdido cuanto tenía, dijo: “¿Hay quien me juegue el alma?”; y respondiéndole uno que lo oyó: “El alma no es tuya, y así, mal podrás jugar lo ajeno”, dijo: “Pues ¿cúya es?”; y volviendo a responderle: “Es de Dios”, replicó: “Mas que sea del Demonio”. Y allí delante de todos le hice (con el mandamiento que tuve de Dios) que arrojase la lengua hecha pedazos, y el alma envié a los Infiernos, donde yo gemiré para siempre[23].
Y en cuanto al Romancero tradicional, claro está también desde un punto de vista moralizante, encontramos este asunto en el tema titulado El padrino del jugador y el diablo (é-e, IGRH 0663), romance que conocemos merced a un puñado de versiones recogidas en La Gomera dentro del corpus del baile del tambor conservado en esa isla:
Si el Niño de Dios se duerme, / dale una voz, que recuerde.
Arreíce un caballero, / es don Jacinto de Fuentes,
2 es galán y gentil hombre, / es por su valor que tiene.
Lo quieren mucho las damas, / que con ellas se divierte;
4 es gran jugador de naipes, / pero es poca su suerte,
que no hay jugada de tablas / que don Jacinto no pierde.
6 Jugó la capa y la espada, / jugola y perdiendo siempre.
–¡Aquí el demonio me valga, / ya que los santos no quieren!–
8 En estas razones y otras, / un caballero que viene.
–¿Qué tal te va, don Jacinto, / que afligido estás, qué tienes?
10 –¿Quién es uste[d], amigo mío, / que tan amorosamente
con amorosos cariños / me trata sin conocerme?
12 –Yo soy aquel que llamaste, / y vengo a favorecerte.
Aprometiéndome el alma, / hago una firma, si quieres […][24]
Pero volvamos a la fábula del juego con naipes que analizamos. Los dos trabajos que ha de afrontar el protagonista de nuestra historia están relacionados, claro es, con los palos de la baraja, que le prestan la excusa perfecta para desarrollarlos, pues los bastos son troncos de árboles prestos a ser cortados, arrancados o troceados [fig. 9], y las copas recipientes, que pueden adoptar, eso sí, multitud de formas y de nombres. Y ambos trabajos aparecen en un orden aleatorio. Aunque mayoritariamente, y refiriéndonos ya al palo de los bastos –nuestro protagonista ha de talar troncos–, hay una versión que conserva el primitivo uso de arrancarlos para denotar con ello la fuerza hercúlea que se le atribuye:
–¿Qué oficio es el de usted?
–Mi oficio es el de arrancar pinos.
(n.º 3, Cabreros del Río, León)
Este personaje arrancador de árboles aparece en multitud de cuentos, de los que traeremos aquí solo dos ejemplos cuyo argumento tiene sendos paralelos, pues en él el héroe busca compañeros que posean dones sobrehumanos. En el cuento titulado Seis se abren paso por el mundo, recogido por los hermanos Grimm[25]:
Un hombre versado en muchos oficios sirvió en la guerra demostrando gran arrojo y valor. Pero, finalizada esta, le dieron la licencia y solo tres céntimos para comer por el camino.
–Esperad un poco, que me las vais a pagar. Como encuentre los hombre precisos, el rey tendrá que darme todas las riquezas de su reino. [...]
Lleno de ira, se fue al bosque, donde vio a un hombre que acababa de arrancar seis árboles como si fueran espigas.
–¿Quieres entrar a mi servicio –le dijo– y partir conmigo?
–Sí,–respondió el otro– pero antes quiero llevar algo de leña a mi madre.
Y tomando uno de los árboles, lo dobló y ató con él a los otros cinco, se echó el haz al hombro y se lo llevó. Luego volvió y se fue con su señor [...]
El segundo ejemplo donde aparece uno de estos seres dotados de fuerza aventajada es el cuento titulado Juanillo el oso, o el mocoso, que pudo aún recogerse durante el siglo pasado en amplias áreas de nuestra geografía. Citaremos aquí una versión vallisoletana recogida en Sardón de Duero:
[...] Y era la casa del diablo. Y llegaron y dice:
–Buenas noches.
–Buenas noches.
Dice:
–¿Da usted posada?
Dice:
–Pasen ustedes y dormir.
Y pasaron y se quedaron a dormir. Al otro día dice:
–Yo voy a ir a trabajar.
Dice:
–Bueno, pues vete a trabajar.
Se marchó a trabajar y vio a larga, dice, un hombre que de un tirón arrancaba un pino. Dice:
–¡Huy, ese es de mi gremio! Voy a ver. ¿Qué, te quieres venir conmigo?
Dice:
– ¿A dónde?
Dice:
–A buscar jornal.
Dice:
–¡Vamos! [...][26]
Respecto al palo de las espadas, hemos de comentar que nuestro jugador no ha de realizar con ellas ninguna faena relacionada con el corte en su buen o sangriento sentido, excepción hecha de su as, que a veces le sirve como hacha para talar los troncos que ya vimos más arriba:
Y sin ponerme tacha
me entrega esta hacha.
(n.º 1, Aldearrubia, Salamanca)
–Toma el hacha, corta con ganas,
que hoy me voy y mañana me vengo.
(n.º 2, Banecidas, León)
Se fue a Sevilla y se compró una espada atravesada con su cinta.
Fue al monte y empezó a cortar; cortó siete, cortó seis, cortó cuatro, cortó uno
y hizo un fa pa llevárselo al hombro.
(n.º 4, Los Fayos, Zaragoza)
–Tenga usted este hacha,
corte usted con ganas,
que yo volveré a la mañana.
(n.º 5, Pozuelo de la Orden, Valladolid)
–¿Qué oficio es el que usted tiene?
–Cortar pinos.
–¿Con qué?
–Con esta hacha.
(n.º 6, Utrera, Sevilla)
Pero como ya nos indicó la versión de Los Fayos, nuestro jugador compró una espada atravesada con su cinta, lo que presta a este as [fig. 10] un complicado aspecto que puede asemejarlo a una serpiente o culebra, de ahí que en la versión procedente de Cabreros del Río el primer día de tala:
arrancó un pino con todo su enramaje y mató a una serpiente
(n.º 3, Cabreros del Río, León)
Al igual que sucede con la mayoría de versiones recogidas hasta ahora de ese otro relato más breve que he titulado La copa envenenada:
Un rey rico y poderoso / con una serpiente al pie
(n.º 10, Fuente el Fresno del Jarama, Madrid)
Un rey poderoso y rico / con una serpiente al pie
(n.º 11, Vecilla de la Polvorosa, Zamora)
Además, en Guadalix de la Sierra (Madrid), pueblo donde se utilizó a más y mejor la baraja entre hombres y mujeres –sobre todo para el julepe, que antaño fue de tres cartas y últimamente es de cinco–, cuando el jugador repartía cartas, al tiempo de descubrir la pinta sobre su montón, solía decir: «¡Arriba el as!», y si aparecía entonces el de espadas remataba: «¡La bicha!», término que, como sabemos, se utilizaba para evitar la palabra culebra, que de suyo trae mala suerte.
El papel de nuestro protagonista frente al palo de las espadas se limita en los textos recogidos a revisar una auténtica panoplia de mandobles y sables, de las que acabará eligiendo precisamente aquellas «morunas» que por su curvatura recuerdan a los alfanjes y cimitarras orientales que marcan la forma final de nuestro as de espadas, curvatura que contribuye a darle ese aspecto enrevesado del que carecen el resto de sus compañeras, rectas y afiladas[27].
–¿Con cuál te quedas tú?
–Me quedo con las morunas. ¿Cuánto valen?
(n.º 1, Aldearrubia, Salamanca)
–Con las dos morunas me quedaré yo. ¿Cuánto es?
(n.º 2, Banecidas, León)
y dos morunas.
De estas dos, ¿le gusta a usted alguna?
–Sí, me gusta una.
(n.º 6, Utrera, Sevilla)
Y por último habremos también de comentar algo sobre el malhadado fin que tuvo nuestro protagonista, condenado a muerte por usar de monedas falsas a la hora de pagar la espada solicitada, delito castigado con brutal severidad, al igual que sucedía en época de los Austrias con los acusados del pecado nefando: «Dícese ha bajado decreto de S. M. para que desde aquí adelante no se queme a los que hacen moneda falsa, sino solo que mueran ahorcados. Esta semana despachan al platero, que ha confesado de plano diciendo que era napolitano, el habilidad. Dele Dios buena suerte.»[28]. Castigo que en nuestro corpus es ya de apaleamiento u horca, y así dice una cuarteta recogida en Murcia:
Conduce el juego a la horca, / el beber al manicomio,
la ociosidad al Asilo / y el querer al matrimonio[29].
salvo en dos versiones donde el jugador acaba siendo indultado:
La vieja, pareciéndole muy caro, mandó prenderle. La horca, el verdugo. Sale el caballero de espadas y dice:
–Haya, haya paz, paz, paz, que lo manda mi señor, que viene con las cinco manos de la Caridad.
(n.º 3, Cabreros del Río, León)
–Eso no se perdona si no es con la horca.
A por la horca.
En estas que llega Perico.
–Perdón, perdón,
que lo manda nuestro señor.
Y si Perico no hubiese venido,
los cinco hermanos de la Caridad estaban aquí prevenidos.
(n.º 4, Los Fayos, Zaragoza)
Pero ¿a qué caridad se refieren estas dos versiones del relato que analizamos? Un texto decimonónico referido a la corte de España nos informa así de quiénes eran y cómo funcionaba esa hermandad:
Durante el Régimen Constitucional se abolió la pena de horca, sustituyéndola con la de garrote. Cada ejecución marcaba un día de luto general [en Madrid]. Desde las primeras horas de la mañana circulaban por las calles los hermanos de la Paz y Caridad acompañados de un sirviente, demandando a grandes voces limosna para celebrar sufragios por el alma del sentenciado. Se procuraba por cuantos medios era posible, sin faltar a la ley, dulcificar sus últimos momentos[30].
El corpus de las versiones
Jugador y falsario. Un cuento con la baraja
1. Versión de Aldearrubia (prov. de Salamanca, com. de Castilla y León), comunicada por Ángela Martín González, de 76 años de edad, quien la aprendió de su padre Simón Martín Sánchez, que falleció durante la construcción del pozo artesiano cuando ella tenía 13 años de edad. Recogida en La Vellés (Salamanca) el día 30 de junio de 2005 por José Manuel Fraile Gil, Pablo Martín Jorge y Evergislo Macías Martín.
Aquí sale el rey tirando el sol por alto [rey de oros],
esta dama se va a su cuarto [sota de oros].
Esta dama tenía un hijo muy jugador [caballo de oros]
que en una noche ventisiete duros perdió [siete del caballo de oros anterior más el siete, seis, cuatro y tres de oros].
Pa que no le riñera su madre se marchó a Jerez de la Frontera
y encontró a este hombre con esta tapadera [caballo de copas].
–¿Se quie uste[d] ajustar conmigo? –Pues sí. ¿Pa qué?
–Pa un café
fregar seis tazas [seis de copas], cinco jíqueras [cinco de copas],
cuatro platos [cuatro de copas],
tres vasos [tres de copas],
dos tenajas [dos de copas] y una caldera [as de copas].
Salí de la ciudad de beber vino
y encontré a este hombre con este hocino [caballo de bastos].
–¿Se quie uste[d] ajustar conmigo?
–Pues sí. ¿Pa qué? ¿qué es mi trabajo?
–Cortar pinos.
Y sin ponerme tacha
me entrega este hacha [as de espadas].
–Trabaje usted con gana,
que yo vengo mañana.
Al fin de mañana vino.
–¿Cuántos ha cortao usted?
–Uno, y por falta de lugar
por escamochar [as de bastos].
–Trabaje usted con gana,
que yo vuelvo mañana.
Al fin de mañana vino.
–¿Cuántos ha cortao usted?
–Veinticuatro [siete, seis, cinco, cuatro y dos de bastos].
–¿Cuánto es la cuenta?
–Cinco duros como estos [cinco de oros].
Madrugué una mañanita
y encontré a esta niña con esta copita [sota de copas].
Como era de mañana,
la tomé con gana,
y como era bonita,
la acompañaba este padre curita [rey de copas],
y como era bonita,
yo le regalé esta monedita [as de oros].
Madrugué otra mañanita
y encontré a esta niña con esta espadita [sota de espadas].
–¿Me vendes esa espadita?
–No, otras que tengo en casa.
–Pues vamos a verlas.
Me enseñó cinco inglesas [cinco de espadas],
cuatro portuguesas [cuatro de espadas],
tres españolas [tres de espadas] y dos morunas [dos de espadas].
–¿Con cuál te quedas tú?
–Me quedo con las morunas. ¿Cuánto valen?
–Dos medias onzas [dos de oros].
En lo que canta el gallo
la guardia a caballo [caballo de espadas],
el rey con la espada en la mano [rey de espadas].
No lo dudo,
aquí sale el verdugo [sota de bastos],
los tres palos pa apalearlo [tres de bastos],
el cura pa confesarlo [rey de bastos]
y los tres presentes para acompañarlo [siete y seis de espadas y siete de copas].
2. Versión de Banecidas (ay. Santa María del Monte de Cea, prov. de León, com. de Castilla y León), comunicada por María Luz Pacho Antón, de 70 años de edad, quien lo aprendió de su cuñado Teodoro, y este a su vez de un anciano llamado Timoteo, naturales todos de Banecidas. Recogida el día 30 de agosto de 2023 por David Álvarez Cárcamo.
Aquí viene el rey soberano
con su corona en la mano
rompiendo el sol por el aire [rey de oros].
Este rey tenía una dama [sota de oros],
esta dama para su regocijo
tenía este hijo [caballo de oros].
Este hijo era muy aficionado a los naipes, y una mañana se jugó veintisiete pesos [seis, cuatro y tres de oros, sic].
Para que su padre no lo supiera
se marchó a Jerez de la Frontera [caballo de copas],
y en el medio del camino encontró a un hombre con una tacita y una cobertera [rey de copas].
–Buen hombre, ¿me falta mucho?
–Camina, galán,
que te falta la mitad y algo más.
–Si usted me pudiera emplear,
yo soy quién a ganar mi jornal.
–¿A qué? –A fregar.
–Siete platos [siete de copas], seis tarteras [seis de copas],
cinco escudillas [cinco de copas], cuatro soperas [cuatro de copas],
tres soperas [tres de copas],
una tinaja [as de copas] y dos calderas [dos de copas].
–Mucho trabajo para un hombre,
pero nadie se asombre.
Tiró más adelante y encontró un hombre con un barbucho [rey de bastos].
–Buen hombre, ¿me falta mucho?
–Camina, galán,
que te falta la mitad y algo más.
–Si usted me pudiera emplear,
yo soy quién a ganar mi jornal.
–¿A qué? –A podar.
–Toma el hacha [as de espadas], corta con ganas,
que hoy me voy y mañana me vengo.
–¿Cuánta leña has cortado?
–Un palo [as de bastos].
–Corta con ganas, que hoy me voy y mañana me vengo.
–¿Cuánta leña has cortado?
–Veinticuatro [siete, seis, cinco, cuatro y dos de bastos].
–Poca leña has cortado.
–Bueno, pues si no está contento con mi trabajo, venga mi paga.
–¿Cuánto es?
–Siete pesos [siete de oros].
Siguió más adelante y encontró una niña con una espadita [sota de espadas].
–Niña, véndeme esa espadita.
–No puedo. En tal caso, le venderé otras tantas que tengo en mi casa:
siete de mi capitán [siete de espadas], seis de mi coronel [seis de espadas], cinco de la princesa [cinco de espadas], cuatro italianas [cuatro de espadas], tres francesas [tres de espadas] y dos morunas [dos de espadas].
–Con las dos morunas me quedaré yo. ¿Cuánto es?
–Dos medias onzas [dos de oros].
Tiró más adelante y encontró una niña con una copita [sota de copas].
Como era tan de mañana, le convidó;
en pago esta moneda le dio [as de oros].
Aquella moneda era falsa, la niña se encomendó
y a la Justicia llamó.
Canta el gallo [caballo de espadas],
soldado a caballo [caballo de bastos].
No lo dudo [rey de espadas],
que viene el verdugo [sota de bastos].
Tres palos para matarle [tres de bastos]
y cinco frailes para auxiliarle [cinco de oros].
3. Versión de Cabreros del Río (prov. de León, com. de Castilla y León), comunicada por Margarita Rodríguez Martínez, de 86 años de edad, ayudada por su hija Benilde García Rodríguez, de 58 años de edad, nacida en Benamariel (León). Recogida en Rascafría (Madrid) el día 14 de junio de 1998 por José Manuel Fraile Gil, Alberto Rodríguez Rodríguez, María Luisa Huetos Molina y Ana Conejo Mateo.
Yo soy el rey poderoso y rico,
dueño del oro fino [rey de oros]
y con mi señora al pie [sota de oros].
Estos dos tuvieron un hijo [caballo de oros], el cual salió tan jugador.
El primer día jugó seis doblones [seis de oros], el segundo siete [siete de oros] y el tercero tres [tres de oros],
que componen dieciséis.
Viéndose sin dinero, se marchó por el mundo de Dios alante y se encontró con el caballero de copas [caballo de copas] y le pidió trabajo.
–Aguarde usted,
se lo diré a mi señor [rey de copas] y a mi señora también [sota de copas].
¿Qué oficio es el de usted?
–Mi oficio es el de fregón.
El primer día fregó dos copas [dos de copas], el segundo tres pocillos [tres de copas], el tercero cuatro tazas [cuatro de copas], el cuarto cinco platos [cinco de copas], el quinto seis medias fuentes [seis de copas], el sexto siete fuentes [siete de copas] y el séptimo un almirez [as de copas].
–¿Cuánto es su trabajo?
–Dos onzas de oro [dos de oros].
Y viéndose sin dinero, se volvió a marchar por el mundo y se encontró con el caballero de bastos [caballo de bastos] y le pidió trabajo.
–Aguarde usted,
se lo diré a mi señor [rey de bastos] y a mi señora también [sota de bastos].
¿Qué oficio es el de usted?
–Mi oficio es el de arrancar pinos.
El primero arrancó un pino con todo su enramaje [as de bastos] y mató a una serpiente [as de espadas], el segundo cuatro [cuatro de bastos], el tercero cinco [cinco de bastos], el cuarto seis [seis de bastos], el quinto siete [siete de bastos] y el sexto tres [tres de bastos] y los ató por los reñones [fig. 11].
–¿Cuánto es su trabajo?
–Un doblón [as de oros].
Viéndose sin dinero, se volvió a marchar po’l mundo y se encontró a una vieja hilando [sota de espadas].
–¿De qué linaje es usted?
–¡Oy, qué preguntas más excusadas tiene usted!
¿No sabe que vengo de las espadas? Tres españolas [tres de espadas], cuatro holandesas [cuatro de espadas], cinco berbulesas [cinco de espadas], seis francesas [seis de espadas] y siete italianas [siete de espadas]. ¿Cuánto es el trabajo?
–Cuatro chintinas [cuatro de oros].
La vieja, pareciéndole muy caro, mandó prenderle. La horca [dos de espadas], el verdugo [dos de bastos]. Sale el caballero de espadas [caballo de espadas] y dice:
–Haya, haya paz, paz, paz, que lo manda mi señor [rey de espadas], que viene con las cinco manos de la Caridad [cinco de oros].
4. Versión de Los Fayos (prov. de Zaragoza, com. de Aragón), comunicada por Josefina Torres Laborda, de 68 años de edad, quien la aprendió de su abuelo Felipe el Soro. Recogida el día 26 de abril de 1996 por Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero[31].
El rey de oros fue el que marcó los oros [rey de oros];
su mujer, que los lleva en los brazos [sota de oros].
Tenían un hijo muy jugador que se jugó una onza de oro encima de su caballo tordillo [caballo de oros].
Se jugó siete, se jugó seis,
se jugó tres, que son dieciséis [siete, seis y tres de oros].
Se fue tan triste sin su onza de oro y se encuentra a un guardabosques; ahí está [rey de bastos],
y le dice:
–¿Te quieres acomodar?
–Eso busco.
–Pues tú cuidarás.
Y él entendió: «tú cortarás».
Se fue a Sevilla y se compró una espada atravesada con su cinta [as de espadas].
Fue al monte y empezó a cortar; cortó siete, cortó seis, cortó cuatro, cortó uno [siete, seis, cinco, cuatro y as de bastos]
y hizo un fa[32] pa llevárselo al hombro [tres de bastos].
En estas que llega el guardabosques; ahí está [caballo de bastos].
Le ice:
–Hombre, ¿qué estás haciendo?
–Pues cortar.
–¿No te dije que cuidaras? La denuncia o a la cárcel.
–¿Cuánto es la denuncia?
–Una onza de oro; ahí está [as de oros].
Se fue tan triste sin su onza de oro y se encuentra a un bodeganero[33] [rey de copas],
y le ice:
–¿Te quieres acomodar?
–Eso busco.
–Pues tú fregarás
siete tazas [siete de copas], seis escudillas [seis de copas], cinco cazuelas [cinco de copas], cuatro jícaras [cuatro de copas], tres de adobar [tres de copas], dos de labor [dos de copas] y el caldero las migas detrás [as de copas].
–Hombre, lo has hecho muy bien. ¿Cuánto vale tu trabajo?
–Cuatro dobletas.
–Ahí están [cuatro de oros].
Se fue tan contento con sus cuatro dobletas y se encuentra a la Toletilla [sota de bastos], al Toletón [caballo de copas],
a la suegra [sota de copas] y a la nuera [sota de espadas] que venían de beber de un figón.
–Toletilla, ¿qué traes?
–Pues mira, traigo espadas rusias [siete de espadas], frusias [seis de espadas], frusianas [cinco de espadas], alemanas [cuatro de espadas], inglesas [tres de espadas] y españolas [dos de espadas].
–Hombre, las españolas son las que más me gustan porque las lleva el rey atravesadas con su cinta. ¿Cuánto valen?
–Dos dobletas.
–Ahí están [dos de oros].
En estas que llega el corregidor; ahí está [rey de espadas].
–Esa moneda es falsa.
–No es falsa.
–Eso no se perdona si no es con la horca.
A por la horca [dos de bastos].
En estas que llega Perico [caballo de espadas].
–Perdón, perdón,
que lo manda nuestro señor.
Y si Perico no hubiese venido,
los cinco hermanos de la Caridad estaban aquí prevenidos [cinco de oros].
5. Versión de Pozuelo de la Orden (prov. de Valladolid, com. de Castilla y León) comunicada por Leovigildo Pérez Alonso, de 61 años de edad, quien la aprendió de su madre Sara Alonso Gutiérrez, nacida en Pozuelo en 1892. Recogida en Villabrágima (Valladolid) en 1982 por Modesto Martín Cebrián[34].
Ya sale el rey soberano
con su corona en la mano
rompiendo el sol por el alba [rey de oros].
Este rey se casó con esta dama [sota de oros].
Pa más fijo,
tuvieron este hijo [caballo de oros].
Este hijo salió tan aficionado a los naipes, que en una mañana se jugó veinte monedas de oro: siete y seis, trece, y cuatro, diecisiete, y tres [siete, seis, cuatro y tres de oros], veinte.
Para que su padre no le riñera
se marchó a Jerez de la Frontera,
se marchó por unos montes montuosos,
se marcho por un oscuro calabozo
con una dama y un barbucho [sota y caballo de bastos],
y le dijo que se querían mucho.
Dijo que qué empleo quería, dijo que en cortar pinos.
–Tenga usted este hacha [as de espadas],
corte usted con ganas,
que yo volveré a la mañana.
–¿Cuántos pinos ha cortado usted?
–Uno, y por no tener lugar,
está de por chapodar [as de bastos].
–Corte usted con sobresalto,
que yo volveré de aquí a un rato.
–¿Cuántos pinos ha cortado usted?
–Veinticuatro.
–Siete y seis, trece,
y cuatro, diecisiete,
y tres, veinte, y cuatro, veinticuatro [siete, seis, cuatro y tres de bastos].
–Muy alto ha cortado usted tan de mañana.
–Pues deme usted la paga.
Y le dio siete pesos [cinco y dos de oros].
Se marchó por unos montes montuosos,
se encontró con un escuro calabozo,
con una dama [sota de copas] y un barbucho [caballo de copas],
y dijo que le quería mucho.
Dijo que qué empleo quería, dijo que en fregar.
–Mucho oficio es para un hombre,
pero de nada se asombre.
Seis tarteras [seis de copas], siete cafeteras [siete de copas],
cinco soperas [cinco de copas],
cuatro peroles [cuatro de copas],
tres tinajas [tres de copas], dos tinajas [dos de copas] y una caldera [as de copas].
No lo dudo,
el verdugo,
los tres por los cinco frailes para auxiliar.
Yo creí que la sabría mi hermano José. Me dijo Josema que no le sabe. Esto de mi madre, eso de mi madre. Eso es con toas las cartas; menos las espadas, toas, tan solo la espada, las únicas que se trabaja ahí, las espadas… Las demás, todas. Primero los oros, luego los bastos y después las copas. La única la espada, las espadas, es la única…
6. Versión de Utrera (prov. de Sevilla, com. de Andalucía). Recopilada por Antonio Machado y Álvarez Demófilo entre los años 1882 y 1883[35].
Este ya se ve: es un rey soberano,
tiene el sol pintado en la mano [rey de oros].
Este rey tiene una hija, / tan bonita y tan bella,
que tiene el sol pintado / en el grandor de una estrella [sota de oros].
Esta niña tiene un hijo caballero
amigo de jugar dinero [caballo de oros].
Jugaba con tanta gana,
que jugó veintisiete duros una mañana.
Hay que contar siete con el caballo, y siete son catorce [siete de oros],
y seis son veinte [seis de oros]
y cuatro son veinticuatro [cuatro de oros]
y tres son veintisiete [tres de oros].
Caminando por un cerro montuoso
encontreme un viejo con un calabozo [caballo de bastos],
y más adelante con una barbucha [rey de bastos] y le dije:
–Caballero, ¿queda mucho para donde yo voy?
–¿A dónde va usted? / Ande usted con gana,
que si no llega hoy, / llegará mañana.
–¡Eso lo sabía yo!
–¿Se quiere usted acomodar?
–Aquí estoy para ganar un jornal.
–¿Qué oficio es el que usted tiene?
–Cortar pinos.
–¿Con qué?
–Con esta hacha [as de espadas].
–¿Cuántos pinos ha cortado usted?
–Uno, y por no tener lugar
lo corté sin chapuar [as de bastos].
–Pocos pinos ha cortado usted.
–¡Pocos! ¿Quiere usted más?
–Quiero hasta veintisiete.
–¡Vamos allá! Los quiero marcar.
Fue y vino. –Ya están.
Siete [siete de bastos]
y seis son trece [seis de bastos]
y cinco dieciocho [cinco de bastos]
y dos son veinte [dos de bastos]
y cuatro son veinticuatro [cuatro de bastos].
–¿Cuánto es?
–Siete pecos [siete de copas]. ¡Allá van!
Caminando para un billar
me encontré un caballero [caballo de copas] a la puerta de una posa[da]
y le dije: –Caballero, ¿a dónde se va?
–A jugar.
–¿Se quiere usted acomodar?
–Aquí estoy para ganar un jornal.
–¿Qué oficio es el que usted tiene?
–Fregar platos.
Seis platos [seis de copas],
cinco alcuzas [cinco de copas], cuatro cazuelas [cuatro de copas],
tres copas [tres de copas], una tinaja [as de copas] y dos calderas [dos de copas].
Caminando para Jerez de la Frontera
encontré una niña con una copa sin tapadera [sota de copas].
Como era por la mañana, yo no miré si era bonita o fea,
pero yo le solté esta moneda [as de oros].
Caminando para Sevilla,
como hay tanta maravilla,
me encontré una chiquilla
con una espadilla [sota de espadas]
y le dije: –Chiquilla,
¿me vendes esa espadilla?
–No, señor, pero si usted quiere alguna, en mi casa tengo más.
Vamos a verlas. –Vamos allá.
–Siete inglesas [siete de espadas],
seis francesas [seis de espadas],
cinco italianas [cinco de espadas],
cuatro americanas [cuatro de espadas],
tres españolas [tres de espadas]
y dos morunas [dos de espadas].
De estas dos, ¿le gusta a usted alguna?
–Sí, me gusta una.
¿Cuánto es?
–Dos medias onzas [dos de oros].
–Las dos medias onzas son falsas.
–¡No, que no son falsas!
–¡A dar cuenta al rey torita!
El rey torita [rey de copas] da cuenta al rey de espadas [rey de espadas];
el rey de espadas dice que se presente
el caballero con la espada en la mano [caballo de espadas],
el verdugo para ahorcarlo [sota de bastos],
el tres para ajusticiarlo [tres de bastos]
y el cinco para colgarlo [cinco de oros].
7. Versión de Codesal de la Carballeda (ay. Manzanal de Arriba, prov. de Zamora, com. de Castilla y León), comunicada por Argimiro Crespo Pérez, nacido en 1921[36].
Le presento al rey de oros [rey de oros], / inventor del oro fino,
y lo acompaña su esposa [sota de oros] / con mucho amor y cariño.
El caballero de oros [caballo de oros] / estos tuvieron por hijo,
muy gallardo y altanero, / por sus padres muy querido.
Desde joven se destaca / no por bueno, por sus vicios,
pues dicen que era en extremo / jugador empedernido,
pero con tan mala suerte / que todo lo hubo perdido.
Jugó el siete, jugó el seis, / jugó el cuatro, jugó el cinco [siete, seis, cuatro y cinco de oros],
y más hubiese jugado / si más hubiese tenido.
Sus padres se disgustaron / por todo lo sucedido;
para intentar olvidarlo / se salían del castillo
y encuentran a una doncella con una copa de vidrio [sota de copas]
que con mucha discreción / le ofrecía sus servicios.
–Dime, muchacha, cuál es / tu trabajo preferido.
–Pues se lo diré, buen rey, / para fregona he nacido.–
Sin concretar salario / entraron en el castillo,
donde fregó siete platos [siete de copas], / seis tazones [seis de copas], tres pocillos [tres de copas].
cinco tazas de café [cinco de copas], / cuatro vasos de vidrio [cuatro de copas],
un artístico almirez [as de copas] / y dos potas de aluminio [dos de copas].
–Ahora yo quiero saber / el precio de tus servicios.
–Lo que quiera darme usted / yo buenamente recibo.
–Toma esta hermosa moneda, / el as del oro más fino [as de oros].–
Tres golpes se sienten dar / a la puerta del castillo
y salieron a mirar / pensando que era un vampiro;
era una mujer vulgar / con una espada hacia el cinto [sota de espadas].
Después de ser preguntada / qué hacía en aquel sitio,
le contesta un tanto airada: / –Vendo espadas, señor mío.
Llevo aquí siete holandesas [siete de espadas], / estas seis son alemanas [seis de espadas],
estas cinco son francesas [cinco de espadas], /
estas cuatro portuguesas [cuatro de espadas] / y estas tres toledanas [tres de espadas].
Usted debe de comprar / la que llevo aquí guardada,
la que más vale al jugar, / el líder de las espadas [as de espadas].
–Ea, pues, por mía queda. / Vete, mi esposa a guardarla.
Y usted, tenga tres monedas [tres de oros], / creo que va bien pagada.
–Bien va, mas sepa, señor, / que esto no me llega a nada,
pues me acompaña un traidor / que todo me lo malgasta
en juergas y borracheras, / pues con la copa cabalga [caballo de copas].
–Despídalo usted, señora, / que con él no está obligada.
¿Quién es aquella pareja / que se acerca por la entrada?
–El caballero de bastos [caballo de bastos], / y lo acompaña su dama [sota de bastos].
–Decidme qué es lo que quiere / esa pareja gallarda.
–Vienen a buscar trabajo / tan siquiera esta semana.
–Bien, tendrán que cortar pinos, / si es que esto les agrada.–
Y a cortar pinos se fueron / muy temprano y de mañana.
Siete cortaron el lunes [siete de bastos], / pues trabajaron con gana,
seis el martes [seis de bastos], cuatro el jueves [cuatro de bastos], / el miércoles
me olvidaba
que también cortaron cinco [cinco de bastos],
el viernes cortaron tres / y todos juntos los atan [tres de bastos],
y el sábado uno gigante / con toda su enorme rama [as de bastos].
Se presentan a cobrar / y el rey, de muy buena gana,
les ofrece dos monedas [dos de oros] / que ellos, después de mirarlas
le dicen con mal humor:
–¡Ay, señor, / estas monedas son falsas!
–¿Falsas?
¿Os atrevéis a decir / tal cosa ante un monarca?
–Pues, señor, es que son falsas.
–Venga otro rey y las mire. / Que venga, pues, el de espadas.–
Y llega el rey [rey de espadas] y las mira, / hace un gesto con su cara.
–¡Vive Dios, que yo diría / que estas monedas son falsas!
–¡Falsas!
Que vengan otros dos reyes / y oigamos sus palabras.–
Y llegan otros dos reyes [reyes de espadas y bastos] / y las miran y las palpan,
y juntos a la vez dicen: / –¡Estas monedas son falsas!–
El rey cambió de color, / sus manos cubren la cara
ocultando su rubor, / y luego aprieta la barba,
recobrando su valor, / y dice:
–Pues que falsas han salido / estas monedas doradas,
tanto a mí como a mi esposa / nos maten con dos espadas [dos de espadas],
una para cada uno, / para que no estén manchadas.–
Ya se presenta el verdugo / con una muy afilada [as de espadas].
–No hay tiempo de testamento, / mas cúmplanse mis palabras.
Encima de nuestra tumba / pondrán una cruz tallada
hecha con estos dos troncos [dos de bastos] / y esta inscripción grabada:
«Aquí descansan dos reyes / que hicieron monedas falsas».–
Argimiro, experto conocedor del mundo tradicional que lo rodeaba en la España rural anterior al desastre civil del 36, y basándose en una versión de cuño tradicional, retocó incluso la fábula que vertebra nuestra historia, usando además para ello en este texto términos desconocidos para el léxico tradicional, como vampiro, aluminio o líder, y expresiones ajenas al lenguaje formulaico de la tradición oral, como «un artístico almirez».
8. Versión de Cataluña, sin localizar. Recogida antes de 1885 por Pau Bertran i Bros y publicada póstumamente[37].
Un senyor de Barcelona [caballo de copas] i una senyora de Puigcerdà [sota de bastos]
que, anant a prendre les aigües, es van conèixer y es van casar.
Trenta unces de dot els van donar, que aquí les veuran [ocho, siete, seis, cinco y cuatro de oros],
amb lo demés corresponent, bon parament de casa, llits, llençols, calaixera i demés que s’acostuma a dar.
Al ser joves i al no tenir motla experiència, van començar a seguir una vida dissipadora, teatres, cotxes, cavalls, i van acabar per arruïnar-se; acabats els diners, ni varen tenir per pagar lo més indispensable; i, veient això, se’n van dar vergonya, i determinen marxar de Barcelona, recordant-se que a Montserrat hi tenien una tia, dient:
–La tia és una bona senyora: els pobres els manté i recull tres dies; a nosaltres, com a nebots, bé ens podrà fer vuit.
Se’n van a Montserrat passant per la carretera ral; però per no trobar coneguts, en sent a mig camí es van internar dintre un bosc, a on hi van trobar un carboner molt ric [caballo de bastos] que, en prova si era ric, que portava els tions a cavall; allavores el van saludar i li van dir:
–Nosaltres som uns joves que ens hem casat i hem estat desgraciats, i veníem a veure si vostè, ja que és tan ric, ens podria afavorir amb alguna cosa, o dar-nos feina.
Ell, veient-los d’aquella manera, es va compadèixer i els va emplear. Va cridar el cap de colla, que es deia Joan, i li va dir, diu:
–Mira, Joan, aquí tens dos joves i ves si els podràs emplear en alguna cosa; ella pot arreglar la gent, cosir, apedaçar i fer dinar... y ell pot fer estelles.
Per començar li van treure un arbre [as de bastos] per fer estelles. Ell es posa a treballar, i amb tres dies y tres nits (como que no en sabia) va fer tres esberles al tió, y encara agafades [tres de bastos]; totes les mans es feia malbé; y allavores en Joan li va dir la manera de fer-ho:
–De primer dónes cop de destral ben segur al mig del tió, hi poses un tascó petit, i ¡cop de maça! Després, un altre tascó més gros, i així anant seguint.
I, havent escoltat, va començar a fer estelles [cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de bastos], com si sempre hagués fet estelles. Varen haver acabat la campanya, els hi van dar les nou unces [nueve de oros] i es van despedir de tota la colla.
Despedint-se, se’n van cap a Montserrat a trobar la tia. Així que arriben la troben [sota de copas].
–Hola ¿què tal, tia? ¿com està?
–¡Bé! Hola, fills meus ¿a on aneu?
–Aquí.
I allavores li varen explicar les trifulgues del seu casament; i li van dir si els podria afavorir.
Ella va dir:
–Com que no hi ha indústria ni comerç, no us podré emplear, però per mantenir-vos un mes, sí. ¡Oi, mireu! si voleu fer lo que cada any es fa aquí, que és llimpiar les llànties de la iglèsia, podeu llimpiar-les vosaltres, i us guanyareu les tres unces que solen donar per aquesta feina.
Ells dos es varen mirar con si es consultessin, i varen dir:
–¿Arrepleguem-les?
–¡Arrepleguem-les!
I van cobrar les tres unces [tres de oros], i van començar per treure la llàntia del rei moro [as de copas], que era tota plena de verdet. Després van començar d’anar més de pressa a llimpiar llànties, i van llimpiar-ne totes aquestes [dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho y nueve de copas], fins una llàntia de cinc brocs [cinco de copas] que hi havia detràs de l’altar major, que feia temps que no servia. Amb aixó varen haver acabat de llimpiar les llànties, es van despedir de la seva tia y varen dir:
–Ja tenim dotze unces, i amb dotze unces ja podem tornar a Barcelona: llogarem un piset, treballarem i podrem viure modestament.
Quan varen ser a Barcelona, al Portal de l’Àngel varen trobar el senyor Benet [caballo de oros], que havia estar empleat a la Seca; ells el varen cridar:
–¡Senyor Benet!
–Hola ¿d’on sortiu?
–Sí, fa molt temps que era fora de Barcelona i ara arribo, i si vostè em pogués emplear altra vegada a la Seca em faria molt favor.
–Noi, ara no governen els nostres; jo també estic cessant, però...
I amb el dir-li aquest «però» misteriós, ell va respondre:
–Home, senyor Benet, ja sap que vostè por disposar en tot i per tot.
–Sí, ja sé que ets un bon xicot, i per aixó no tindré reparo en dir-t’ho: faig moneda falsa.
–Bé, home, disposi.
–Doncs vés-te’n al carrer de Robador, número 17, quart pis, i allí trobaràs el motllo de fer doble de quatre–que aquí el veuran [as de oros].
Se’n van an allí, i amb dos dies i dugues nits va fer dugues mitges unces bones i acabades, que aquí les veuran [dos de oros].
I ell, content de que li haguerrin sortit tan bé,va recórrer varis cafès per veure si el trobava; i quan ja se’n tornava a casa seva, veient que no el trobava, en els pòrtics del Liceu el va trobar; el crida i li diu:
–¡Miri, senyor Benet!
I li ensenya les dugues mitges unces; i en aquell mateix moment passava un espia de l’Ajuntament amb una moneda falsa de quatre duros a la mà [sota de oros], que havien donat a un bacallaner de la Boqueria; i, veient dos senyors que estaven amb tant secret mirant-se alguna cosa, ell que s’hi acosta i veu que miraven dugues monedes, i, sospitantque no fossin monedes falses, els hi van seguir els passos; veu que es fiquen al carrer de Sant Pau i d’allí al carrer d’en Robador, que es ficaven el número 17. Va escoltar i va comprendre ell que es ficaven al quart pis, i de seguida se’n va a donar part. De seguida hi van els quatre jutges de l’Audiència, que aquí els veuran [los cuatro reyes], registren la casa i comencen de trobar espases, espases, espases [dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de espadas]; fins l’espasí del rei [as de espadas], que era privat, el van trobar al detràs de la porta. Els agafen, els formen causa y el hi va sortir pena de mort. De seguida posen els dos pals [dos de bastos] a l’Esplanada per matar-los.
Tothom parlava del mateix, dels dos sentenciats que hi havia, si eran joves i desgraciats...
–Diu que feien moneda falsa.
–¡Veus, tan joves i tan poc que feia que eren casats!
Amb aixó les diligències varen arribar a Montserrat, i amb les senyes que van donar allí els passatgers que hi anaven, la tia va conèixer que els sentenciats eren els seus nebots; i es posen en camí i, dos minuts antes d’entrar al quadro els ajusticiats, arriben l’oncle i la tia, sabre en mà [caballo i sota de espadas], i els defensen a tots dos.
* * *
Un señor de Barcelona [caballo de copas] y una señora de Puigcerdà [sota de bastos] que, yendo a tomar las aguas, se conocieron y se casaron. Les dieron de dote treinta onzas, que aquí las verán [ocho, siete, seis, cinco y cuatro de oros], con lo demás, buen menaje de casa, camas, sábanas, cómoda y demás que se suele dar.
Al ser jóvenes y no tener mucha experiencia, empezaron a seguir una vida disipada, teatros, coches, caballos, y acabaron por arruinarse; acabado el dinero, ni tuvieron para pagar lo más indispensable; y, viendo esto, les dio vergüenza, y determinan marcharse de Barcelona, recordando que en Montserrat tenían una tía, diciendo:
–La tía es una buena señora: a los pobres los mantiene y recoge tres días; a nosotros, como sobrinos, bien podrá tenernos ocho.
Se van a Montserrat pasando por el camino real; pero por no encontrar conocidos, estando a medio camino se internaron dentro de un bosque, donde encontraron un carbonero muy rico [caballo de bastos] que mira si era rico que llevaba los leños a caballo; entonces lo saludaron y le dijeron:
–Nosotros somos unos jóvenes que nos hemos casado y hemos sido desgraciados, y veníamos a ver si usted, ya que es tan rico, podría favorecernos con algo, o darnos trabajo.
Él, viéndolos de ese modo, se compadeció y los empleó. Llamó al jefe de grupo, que se llamaba Juan, y le dijo, dice:
–Mira, Juan, aquí tienes dos jóvenes y mira si los puedes emplear en algo; ella puede atender a la gente, coser, remendar y cocinar... y él puede hacer astillas.
Para empezar le apartaron un árbol [as de bastos] para hacer astillas. Él se pone a trabajar, y en tres días y tres noches (como no sabía) hizo tres muescas al leño, y eso que estaban amarrados [tres de bastos]; se estropeaba todas las manos; y entonces Juan le dijo la manera de hacerlo:
–Primero das un hachazo seguro en medio del leño, pones una cuña pequeña, y ¡golpe de maza! Después, otra cuña más grande, y así sucesivamente.
Y según lo escuchó, empezó a hacer astillas [cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de bastos], como si lo hubiera hecho toda la vida. Terminada la campaña, les dieron las nueve onzas [nueve de oros] y se despidieron de todo el grupo.
Tras despedirse, se van a Montserrat a buscar a la tía. En cuanto llegan la encuentran [sota de copas].
–Hola ¿qué tal, tía? ¿cómo está?
–¡Bueno! Hola, hijos míos ¿a dónde vais?
–Aquí.
Y entonces le contaron los avatares de su boda; y le dijeron si podría ayudarlos.
Ella dijo:
–Como no hay industria ni comercio, no os podré emplear, pero para manteneros un mes, sí. ¡Mirad! Si queréis hacer lo que cada año se hace aquí, que es limpiar las lámparas de la iglesia, podéis limpiarlas vosotros, y os ganaréis las tres onzas que suelen dar por este trabajo.
Los dos se miraron como si se consultaran, y dijeron:
–¿Las recogemos?
–¡Las recogemos!
Y cobraron las tres onzas [tres de oros], y empezaron por sacar la lámpara del rey moro [as de copas], que estaba toda llena de cardenillo. Después empezaron a ir más deprisa limpiando lámparas, y limpiaron todas estas [dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho y nueve de copas], hasta una lámpara de cinco brazos [cinco de copas] que había tras el altar mayor, que hacía tiempo que no se usaba. Con esto hubieron acabado de limpiar las lámparas, se despidieron de su tía y dijeron:
–Ya tenemos doce onzas, y con doce onzas ya podemos volver a Barcelona: alquilaremos un pisito, trabajaremos y podremos vivir modestamente.
Cuando estuvieron en Barcelona, en el Portal de l’Àngel encontraron al señor Benet [caballo de oros], que había sido empleado en la Ceca; ellos lo llamaron:
–¡Señor Benito!
–Hola ¿de dónde salís?
–Sí, hace mucho tiempo que estaba fuera de Barcelona y ahora he vuelto, y si usted pudiera emplearme otra vez en la Ceca me haría un gran favor.
–Chico, ahora no gobiernan los nuestros; yo también estoy cesante, pero...
Y al decirle ese «pero» misterioso, él respondió:
–Hombre, señor Benet, ya sabe que usted puede disponer de todo y por todo.
–Sí, ya sé que eres un buen chico, y por eso no tendré reparo en decírtelo: hago moneda falsa.
–Bueno, hombre, disponga.
–Entonces vete a la calle de Robador, número 17, cuarto piso, y allí encontrarás el molde de hacer doble de cuatro–que aquí lo verán [as de oros].
Se marcharon allí, y en dos días y dos noches hizo dos medias onzas buenas y acabadas, que aquí las verán [dos de oros].
Y él, contento de que le hubieran salido tan bien, recorrió varios cafés para ver si lo encontraba; y cuando ya volvía a su casa, viendo que no lo encontraba, en las puertas del Liceo lo encontró; lo llama y le dice:
–¡Mire, señor Benet!
Y le enseña las dos medias onzas; y en ese mismo momento pasaba un espía del Ayuntamiento con una moneda falsa de cuatro duros en la mano [sota de oros], que habían dado a un bacaladero de la Boquería; y, viendo a dos señores que estaban con mucho secreto examinando algo, él que se acerca y ve que miraban dos monedas, y, sospechando que fueran monedas falsas, les siguieron los pasos; ve que se meten en la calle de Sant Pau y de allí en la calle de Robador, que se metían en el número 17. Escuchó y comprendió que se metían en el cuarto piso, y enseguida se va a dar parte. Enseguida acuden los cuatro jueces de la Audiencia, que aquí los verán [los cuatro reyes], registran la casa y empiezan a encontrar espadas, espadas, espadas [dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve de espadas]; hasta el espadín del rey [as de espadas], que era privado, lo encontraron tras la puerta. Los cogen, les forman causa y los sentencian a pena de muerte. Enseguida ponen los dos palos [dos de bastos] en la Explanada para matarlos.
Todo el mundo hablaba de lo mismo, de los dos sentenciados que había, si eran jóvenes y desgraciados...
–Dicen que hacían moneda falsa.
–¡Ves, tan jóvenes y tan poco que llevaban casados!
Con esto las diligencias llegaron a Montserrat, y con las señas que dieron allí los pasajeros que iban, la tía conoció que los sentenciados eran sus sobrinos; y se ponen en camino y, dos minutos antes de subir al patíbulo los ajusticiados, llegan el tío y la tía, sable en mano [caballo y sota de espadas], y los defienden a ambos.
Esta versión catalana comparte pocas secuencias con el discurrir de nuestro cuento Jugador y falsario, pues incluye en su fábula escenas ya muy reelaboradas y ubicadas en el ámbito urbano barcelonés decimonónico, aunque coincide con el cuento que estudiamos en las tareas relacionadas con los palos de la baraja –de los que, por cierto, incuye ochos y nueves– tales como hacer astillas con los bastos o fregar las copas, que se han convertido aquí en lámparas religiosas, acaso votivas, de todo tipo. Además, los protagonistas, que son dos, terminan siendo condenados por monederos falsos y salvados por los parientes, que vienen esgrimiendo espadas, como acaecía en la versión n.º 3 de Cabreros del Río.
Promiscuidad en la posada. Una historia en la baraja
9. Versión de La Nava de Arévalo (prov. de Ávila, com. de Castilla y León). Comunicada por Javier Rodríguez Huetos, de 15 años de edad, quien la aprendió de su abuelo Adelino Rodríguez Velayos (1927-2016), quien a su vez la aprendió de un tío suyo al que acompañaba cuando vendía vino por los pueblos de Valladolid y Ávila; hacían este y otros juegos de cartas por las noches en las posadas para entretener el tiempo. Recogida en Villanueva de la Cañada (Madrid) el día 2 de febrero de 2025 por José Manuel Fraile Gil, Alberto Rodríguez Rodríguez y María Luisa Huetos Molina. [fig. 12]
Hay que separar de la baraja las figuras, los ases y otras tres cartas cualquiera, dos para que sean los policías y otra para que sea el posadero. Las sotas son las princesas del reino, los caballos los príncipes, los reyes son los padres de la princesas y los ases son los padres de los príncipes.
Eran unas princesas [las sotas] que salieron de paseo, y se hace de noche, y entonces llegan a una posada y piden posada, y el posadero [una carta cualquiera] les dice que solo queda libre una habitación con cuatro camas. Entonces entran y se tumban una en cada cama. Al poco tiempo llegan los príncipes [los caballos], que les iban siguiendo, y llegan a la posada y el posadero les dice que no pueden pasar, que no hay más camas. Pero les hace un apaño y les pregunta a las señoritas, a las princesas, que si no tienen inconveniente en que duerman cada uno en una cama con ellas. Ellas dicen que sí y se acuestan [se colocan las cartas encima de ellas]. Poco después, llegan los padres de las princesas [los reyes], que salen a buscarlas muy preocupados, y llegan a la posada y el posadero les dice lo mismo, que no hay más sitio y que si ellos no tienen inconveniente que se pueden meter cada uno en una cama, y se meten los padres de las princesas cada uno con un caballero y una princesa [se colocan las cartas encima]. Pero poco después llegan los padres de los príncipes [los ases] y lo mismo, preguntan al posadero y les dice que si ellos no tienen problemas pueden dormir con los padres de las princesas, con los príncipes y con las princesas, y se acuestan todos juntos [y se colocan encima], cuatro en cada cama.
Había una ley en el reino que decía que no podían dormir más de dos personas en la misma cama, tanta gente revuelta. Y entonces llegan los policías [dos cartas cualquiera] a la posada. Entonces el posadero, mientras los entretienen, va corriendo y les dice que se apañen, que tienen que estar las princesas con las princesas, los príncipes con los príncipes, los padres de las princesas con los padres de las princesas y los padres de los caballeros con los padres de los caballeros. Entonces se cogen los montones y se van poniendo boca abajo otra vez en cuatro montones para separarlas. Y ya, cuando lo han arreglado, dice el posadero:
–Suban, suban, suban ustedes y comprueben que está todo en orden.
Entonces suben y comprueban que estaban las sotas con las sotas, las princesas; los caballos con los caballos, los príncipes; los reyes con los reyes, los padres de las princesas; y los ases con los ases, los padres de los príncipes.
Este juego tiene como argumento la combinación de cartas en función siempre de la pericia de quien lo ejecuta para manejar los naipes, pues en realidad son secuencias muy simples que solo tienen por objeto sorprender a quien observa el desarrollo del relato, relato que, además, carece de un texto prefijado y más o menos en verso, como acaece con las otras muestras de este corpus, con lo que es fundamental la elocuencia de quien va narrando la historia. Si la he incluido en esta pequeña antología ha sido solo porque quienes continúen desarrollando este breve ensayo sobre el uso narrativo de los naipes puedan conocerla.
La copa envenenada. Una historia en la baraja
10. Versión de Fuente el Fresno del Jarama, hoy despoblado (com. de Madrid), comunicada por Manuela Martín Padín, de 58 años edad, quien lo aprendió de su madre Benita Padín López. Recogida en Algete (Madrid) el día 27 de febrero de 1993 por José Manuel Fraile Gil y Juan Manuel Calle Ontoso [fig. 13][38].
Un rey rico y poderoso [rey de oros] / con una serpiente al pie [as de espadas],
un caballero con copa [caballo de copas] / y con palo una mujer [sota de bastos].
Al pie de un pino una fuente [as de bastos], / un rey sediento llegó [rey de copas]
y la mujer se lo impide [sota de espadas] / ofreciéndole un doblón [caballo de oros].
–Ten, caballero, esta copa [sota de copas], / y con tu caballo y diaga [caballo de bastos]
vengo a ofrecerte un doblón [as de oros] / porque mi rey me lo manda [rey de espadas].–
Un caballero valiente [caballo de espadas], / una mujer con dinero [sota de oros],
un rey, por burlarse de él [rey de bastos], / le dio una copa veneno [as de copas].
11. Versión de Vecilla de la Polvorosa (ay. Morales del Rey, prov. de Zamora, com. de Castilla y León), cantada y comunicada por María Isabel Casado Posada, de 68 años de edad. Recogida en Alija del Infantado (León) el día 23 de diciembre de 2022 por David Álvarez Cárcamo, Javier Casas Martínez y Darío Álvarez Bouzas [fig. 14].
Un rey poderoso y rico [rey de oros] / con una serpiente al pie [as de espadas]
y un caballero valiente [caballo de espadas] lleva al lado a su mujer [sota de espadas].
Al pie de la fuente un pino [as de bastos], el rey se bajó a beber [rey de copas],
y un caballero prudente [caballo de copas] / lleva al lado su mujer [sota de copas].
¡Oh, qué dama tan bonita [sota de oros], / caballero con dinero [caballo de oros]!
El rey, por querernos mal [rey de bastos], / echó en la copa veneno [as de copas].
¡Oh, qué dama tan bonita [sota de bastos], / caballero con su maza [caballo de bastos]!
Toma, niña este doblón [as de oros], / porque nuestro rey lo manda [rey de espadas].
Cuatro filas en la mesa, / cuatro cartas cada una,
por donde quiera que empiece sacarás la treinta y una.
Este juego-relato despliega una serie de pictogramas animados con la descripción que del naipe hace quien va presentando las cartas, pues no se trasluce en él un hilo argumental coherente, sino más bien un título que pudiéramos situar bajo cada una de las figuras y de los ases que componen la baraja española[39]. La versión n.º 11 (Vecilla de la Polvorosa) tiene la peculiaridad de contabilizar la suma de los naipes según el valor que les asignan juegos tan conocidos como el mus, sumando treinta y una en cualquier dirección de la cuadrícula, como acaece en ciertas inscripciones de compleja lectura como la piedra laberíntica del rey Silo, en Asturias.
La Pasión en la baraja IGRH 0470
12. Versión de Fuentidueña de Tajo (com. de Madrid), cantada por Rufino Terrés Rojo, de 88 años; Rufino y Ana Terrés Chacón, de 51 y 54 años de edad respectivamente; y Pedro López Muñoz, de 49 años de edad; se acompañaron también con la zambomba, el pandero, el rabel (sonajas) y el almirez. Recogida el día 1 de enero de 1994 por José Manuel Fraile Gil, Marcos León Fernández, José Luis Saleta Borderas y Ricarda Cantarero Sánchez[40].
1 Les voy a explicar a ustedes, / si me prestan atención,
con la baraja en la mano / toda la muerte y Pasión.
2 Empezando por los ases, / con toda mi devoción,
el de bastos, el primero / de todo el escalafón.
3 Representa el as de bastos / la coluna en que amarraron
al divino Redentor / y lo que le maltrataron.
4 El as de espadas indica / que es la espada de San Pedro
cuando le cortó la oreja / al valeroso Mateo[41].
5 El de copas representa / lo que dieron al Señor,
a beber hiel y vinagre / en la copa del dolor.
6 El as de oros indica / aquel ósculo de paz
que dio Judas al Señor / por salvar a Barrabás. [sic]
7 Los cuatro doses indican / como verdugos que fueron
azotando en dos en dos / a aquel mansito cordero.
8 El tres de bastos indica / las tres veces que el Señor,
llevando la cruz a cuestas, / por el Calvario cayó.
9 El tres de espadas indica / los clavos con que clavaron
al divino Redentor, / pies y manos traspasaron.
10 Representa el tres de copas / cuando su Madre querida
estuvo al pie de la cruz / tres horas con su agonía.
11 Considero en el de oros, / y creo que es la verdad,
las tres personas distintas / de la Santa Trinidad.
12 El cuatro de oros indica / cuatro Evangelistas fueron
predicando la doctrina: / Marcos, Juan, Lucas, Mateo.
13 Considero el cuatro bastos / que son los cuatro elementos
que puso Dios en el mundo: / tierra, fuego, mar y viento.
14 El cuatro espadas indica / cuatro asistentes de Dios:
José y Necodudus fueron / con San Juan y el centurión.
15 También el cuatro de copas / Herodes, infame rey,
junto a los cuatro doctores / discutiéndose la Ley.
16 Considero el cinco bastos, / y estoy en el parecer,
que son los cinco sentidos / que dio al hombre su poder.
17 El cinco copas indica / con el máximo rigor
estampó los cinco dedos / en el rostro del Señor.
18 Considero en el de espadas, / y creo con la razón,
las cinco crueles llagas / de nuestro Padre y Señor.
19 El cinco de oros contemplo / y medito con dolor,
los que dieron la sentencia / al divino Redentor.
20 El seis de espadas y bastos / son la corona de espinas,
los pinchos que traspasaron / a la Majestad Divina.
21 El seis de oros y de copas, / doce Apóstoles que fueron
en compañía el Señor / hasta que morir le vieron.
22 El siete de oros indica / que son las Siete Cabrillas,
las que puso el Poderoso / para nuestro norte y guía.
23 También el siete de bastos, / lo que la Virgen sufrió,
los siete crueles dolores / y angustias que padeció.
24 Considero en el de espadas / que Jesús nos quiso dar,
son los siete sacramentos / si nos queremos salvar.
25 Considero en el de copas, / y creo con la razón,
Siete Palabras que dijo / en la cruz el Redentor.
26 Los cuatro ochos sinifican, / y creo que ciertamente,
las mujeres que lloraban / al ver aquel inocente.
27 Los cuatro nueves indican / el cuerpo lleno de llagas,
los azotes que le dieron / aquella gente malvada.
28 Todo el cuerpo escarnecido, / transformada su figura,
todo, todo ensagrentado, / pasando mil amarguras.
29 Representan las tres sotas / de bastos, copas y espadas
las tres hermanas Marías / que al pie de la cruz estaban.
30 La de oros considero / a aquella mujer piadosa
que a Jesucristo limpió / esa cara tan hermosa.
31 Cuando el caballo de espadas, / la lanzada que le dio
aquel tirano cruel / después que Dios expiró.
32 Los tres restantes caballos / de oros, copas y bastos
representan cuando fueron / a Belén los Reyes Magos.
33 Representa el rey de bastos / a la Majestad Divina
cuando iba por el mundo / predicando la doctrina.
34 Considero en el de espadas / cuando Moisés subió
al Monte de Sinaí / y la Ley de Dios recibió.
35 El de copas representa / San Pedro que le negó
tres veces, y cantó el gallo / y arrepentido lloró.
36 El de oros considero / que Pilatos sentenció
a aquel mansito Cordero, / y antes sus manos lavó.
Ande, ande, y ande / la marimorena,
ande, ande, y ande, / que es la Nochebuena.
13. Versión de Gaena-Casas Gallegas (ay. Cabra, prov. de Córdoba, com. de Andalucía), integrada en el repertorio navideño de los mochileros[42].
1 Estando un soldado en misa / con sus naipe[s] entretenido,
lo ha llamado su sargento, / se ha hecho el desentendido.
2 Han llegado los soldados / y con rigor lo han prendido.
–Yo quiero que me digáis / por lo que yo soy prendido.
3 –Por lo que tú eres prendido / ya te lo voy a explicar:
por entrar a casa Dios / con los naipes a jugar.–
4 Estando un día en la prisión, / vi venir mi capitán
y estas coplas de los naipes / así la[s] empezó a cantar:
5 Para comenzar el juego / yo considero en el as
que es un solo Dios inmenso, / sin Él no puede haber na.
6 En el dos yo considero / las dos cartas más divinas,
toda la Pasión de Cristo / dolorosa y afligida.
7 En el tres yo considero
las tres personas divinas,
las tres personas divinas / y un solo Dios verdadero.
8 En el cuatro considero / que son los cuatro Evangelios,
y aquel que no los creyera / no tendrá parte en el cielo.
9 En el cinco considero / la llegá del Redentor;
suspirar con alegría / y alabado sea el Señor.
10 En el seis yo considero / cuando Dios el mundo hizo;
trabajar de noche y día / para descansa[r] el domingo.
11 En el siete considero / que son los siete dolores
que pasó la Virgen pura / por nosotros, pecadores.
12 En el ocho considero / cuando al Calvario subió,
en el cielo y en la tierra / ocho palabras habló.
13 En el nueve considero / que fueron los nueve meses
que María tuvo a Jesús / en su santísimo vientre.
14 En la sota considero / que es una mujer piadosa
que con sus manos limpió / a Jesús su cara hermosa.
15 En el caballo contemplo / que fue cuando en el Calvario,
que con su lanza rompió / aquel divino costado.
16 En el rey yo considero / que es hombre de gran poder
que quiso subir al cielo / por no vernos padecer.
18 La baraja de los naipes / ya la tienes explicá
para que de Dios te acuerdes / cuando vayas a jugar.
14. Versión de La Puebla de la Sierra (hasta 1941 La Puebla de la Mujer Muerta, com. de Madrid), cantada por Elena Nogal Bernal, de 65 años de edad. Recogida el día 25 de noviembre de 1989 por José Manuel Fraile Gil y Álvaro Fernández Buendía.[43]
1 Tú, que juegas a los naipes / y siempre quieres ganar,
en la Pasión de Jesús / yo te los voy a explicar.
2 Al empezar en el juego / yo considero en el as
que es un solo Dios irmenso y en Él no puede haber más.
3 En el dos yo considero / (y) aquella suma belleza,
que Cristo, cuando encarnó, / tuvo dos naturalezas.
4 En el tres yo considero, / y esta cosa es cierta y clara,
las tres personas distintas / de la Trenidad Sagrada.
5 En el cuatro considero, / y aunque lo vi desde lejos,
que para celebrar misa / ponen los cuatro evangelios.
6 En el cinco, que le sigue, / también he considerado
las cinco llagas de Cristo / de pies, manos y costado.
7 En el seis yo considero / que no hay carta más hermosa
que la Pasión de Jesús / angustiada y dolorosa.
8 En el siete considero, / y aunque me sirva de guía,
toda la Pasión de Cristo, / los dolores de María.
9 En el ocho considero / que es el arca de Noé,
que son las ocho personas / que se salvaron por él.
10 En el nueve considero / (y) aquella hermosa María
los nueve meses que estuvo / preñada con alegría.
11 En la sota considero / (y) aquella infame mujer
que de la fruta vedada / (y) a Adán le dio de comer.
12 En el caballo contemplo, / corrido y avergonzado,
que fue roto por su culpa / como Adán por el pecado.
13 En el rey yo considero / (y) hombre de tanto poder,
ha corrido cielo y tierra / y obligado a padecer.
14 Tú, que juegas a los naipes / y siempre quieres ganar,
en la Pasión de Jesús / tendrás que considerar;
15 tú, que juegas a los naipes / y los estás deshojando,
en la Pasión de Jesús / estarás considerando;
16 tú, que juegas a los naipes / y juegas de varios modos,
en el cielo y en la tierra / juntos nos veamos todos.
Esto se cantaba cuando se quería, unas veces con la música de las mayas y otra con la de los romances de Navedad, por que se pué cantar con muchos sones.
15. Versión de Parla (com. de Madrid), cantada por Julia Castrejón Bermejo y María Pilar Bermejo Franco, de 74 y 58 años de edad respectivamente. Fue grabada el día 12 de noviembre de 2000 por José Manuel Fraile Gil, Juan Manuel Calle Ontoso, Marcos León Fernández y Paz Gómez Fernández[44].
1 La baraja de naípes, / niña, te voy a explicar,
para que pongas cuidado / cuando vayas a jugar.
2 En el as yo considero, / yo considero en el as
que es la carta más hermosa, / todo lo puede ganar.
3 En el dos yo considero / que es la carta más hermosa,
toda la Pasión de Cristo / angustiosa y dolorosa.
4 En el tres yo considero / que son tres clavos frondosos
que traspasaron a Cristo / pies y brazos tan hermosos.
5 En el cuatro considero / que son los cuatro Evangelios,
los que enseñaron las leyes / a nuestros padres primeros.
6 En el cinco considero / que serán las cinco llagas
que traspasaron a Cristo / aquellas santas espaldas.
7 En el seis yo considero / cuando Dios el mundo hizo
trabajando los seis días, / descansando los domingos.
8 En el siete considero / que son las Siete Palabras,
las que Cristo habló en la cruz / a su Madre soberana.
9 Yo considero en el ocho, / en el ocho considero
que son los ocho ladrones / que a nuestro Señor prendieron.
10 En el nueve considero, / yo considero en María
los nueves meses que estuvo / preñada con alegría.
11 En el diez yo considero / a aquella mujer piadosa
que con sus manos limpió / a Jesús su cara hermosa.
12 En el caballo considero, / rendido y avergonzado,
el que vive por la gracia / y muere por los pecados.
13 En el rey yo considero / que es un inmenso Cordero
que amarrado a la columna, / muerte levosa le dieron.
14 La baraja de los naipes / ya la tenéis explicada
para que pongáis cuidado / cuando vayáis a jugarla.
Fueron muchos los pliegos de cordel que a lo largo del siglo xix corrieron por toda España con esta Pasión de Cristo explicada por los naipes [fig. 15][45]; de ahí la enorme vitalidad que el tema seriado tiene aún hoy en la tradición oral de la Península. Como ejemplos de estas ediciones –hechas siempre en papel muy frágil y perecedero– vayan estas cabeceras que parecen ser actualizaciones de aquella vieja historia situada en Flandes, que comenzaba: Estando un soldado en misa | con un naipe entretenido... Con estilo periodístico empiezan así los pliegos decimonónicos: «Nuevo Tango titulado La religión y la baraja. Sumaria curiosísima contra el soldado Andrés Espinosa, natural de Logroño (Castilla La Vieja). Voy a explicarles señores | si me prestan atención | de un soldado en La Habana | el caso que le pasó [...]». Mención aparte merece la versión recogida en Fuentidueña de Tajo (n.º 12), que despliega sobre la mesa toda la baraja española utilizando metáforas que incluyen las viejas cosmogonías ajenas al cristianismo, a pesar de que el canto se enuncia advirtiendo que va a explicarse «toda la muerte y Pasión», claro está, de Cristo:
Considero el cuatro bastos / que son los cuatro elementos
que puso Dios en el mundo: / tierra, fuego, mar y viento[46].
O comparaciones inspiradas en el Viejo Testamento, tan conocido entre las gentes del pueblo hasta mediado el siglo xx:
Considero en el de espadas / cuando Moisés subió
al Monte de Sinaí / y la Ley de Dios recibió.
Pues bien, este complejo texto debió de tener –aunque lo haya perdido– ese exordio inicial referente al soldado, que justifica la pormenorizada interpretación de los naipes que hace el militar para defenderse, exordio que sí ha conservado la versión cordobesa de Gaena-Casas Gallegas (n.º 13):
Estando un soldado en misa / con sus naipe[s] entretenido,
lo ha llamado su sargento, / se ha hecho el desentendido.
Han llegado los soldados / y con rigor lo han prendido.
–Yo quiero que me digáis / por lo que yo soy prendido.
–Por lo que tú eres prendido / ya te lo voy a explicar:
por entrar a casa Dios / con los naipes a jugar.–
Por cierto, que en algunos pliegos que detallan la declaración del soldado al que se acusa de irreverencia hay una nota cómica al relacionar una figura olvidada con el superior denunciante:
Cuando terminó el soldado / le preguntó el tribunal:
–¿Por qué la sota de oros / se la deja sin nombrar?
–Se parece a mi sargento / que tiene mal corazón
y no he querido nombrarla / en la Sagrada Pasión.
Y con esto concluido / esta es mi declaración.– [47]
Hubo también barajas de Pasión muy cantadas en Cuaresma y Semana Santa, en las que raramente figuran los ochos y nueves en la enumeración de los naipes, que sí aparecen en los cuatro ejemplos de esta breve antología.
Esta enumeración descriptiva de los principales hechos que jalonan la Pasión del Salvador no es ni con mucho patrimonio exclusivo de la tradición oral hispánica, pues con el título de Los naipes son mi calendario y mi devoción fue recogida por los investigadores Aarne y Thompson. Este tipo era catalogado como el AaTh 2340, «Los cuentos explicados por un juego de naipes», en el apartado de «Otros cuentos de fórmula», aunque posteriormente Uther, en la revisión del catálogo, elimina el tipo AaTh 2340 y lo integra en el ATU 1613, «Los naipes son mi calendario y mi devocionario», dentro de los «Chistes y anécdotas», en concreto en los números dedicados a «El hombre listo»[48].
NOTAS
[1] La cronologia que fija el comienzo de este uso lúdico en nuestra historia es harto resbaladiza, pero disponemos de un término postquam bastante fiable para saber que a comienzos del siglo xiv aún no se había generalizado el juego de naipes en nuestra tierra, y ello merced a las investigaciones del polígrafo Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855-Madrid, 1943), quien publicó el Libro de costumbres del cabildo de la villa de Sepúlveda, en Segovia (año 1311), donde se menciona el juego de dados, pero no el de la baraja: «Otrosi: todo clerigo que iogare dado con lego en plaça o en escondido a dineros, peche una procuration por cada uegada quel fuere sabido en uerdat, e que gelo espiendan tod sin perdon ninguno e qui por el rogare peche atanto. […]»; Revista de archivos, bibliotecas y museos; año III, noviembre-diciembre de 1899, n. 11 y 12; pág. 719.
[2] A pesar de que las cartas del tarot han venido a suplantar a la baraja española para esos menesteres adivinatorios –atribuidos muchas veces a mujeres del pueblo gitano–, con nuestras cartas se practicaron ya conjuros mágicos para adivinar el futuro y para granjearse el amor desdeñado desde antiguo. En los documentos inquisitoriales podemos rastrear esos usos merced a procesos como el de la madrileña doña Antonia de Mejía y Acosta, levantado en 1633: «[…] naipes treinta y nuebe por el parto de Maria Virgen, y por la sagrada passion de Christo nuestro Redentor y por el Dolor que sintio quando lloro el Pueblo de Jerusalen, y por el dolor que la Virgen Sacratissima sintio quando vio a su precioso hijo por la calle del amargura, y por los dolores que paso nuestro Señor Jesuchristo en el guerto y por el que tubo nuestra Señora la Reyna de los Angeles al pie de la Cruz por las lagrimas que alli derramo sobre su santissimo cuerpo quando le pusieron en sus braços os pido me digais esto que os quiero preguntar, y salgan oros y copas en mi favor y sino espadas y bastos... “Dixo que esta [doña Antonia] ha hechado las suertes de los naipes algunas veçes, y quien se lo enseño fue el dicho Montoya que era de Granada como tiene dicho y las hechaba de esta suerte. Tomaba una Baraja de naipes, con quarenta cartas, y dellas sacaba el caballo de bastos y decia... y entonces piden lo que desean, hechando nuebe cartas, y si es mayor el numero de las espadas y bastos, sale mal la suerte y si por el contrario es mayor el numero de las cartas de oros y copas es fabor =.”» (Archivo Histórico Nacional, Inquisición de Toledo, legajo 91). A esta figura femenina dedicó un artículo Caro Baroja, Julio: «Doña Antonia de Acosta Mejía. Perfil de una hechicera madrileña del siglo xvii»; RDTP 17 (1961).
[3] Por su parte, el toledano Covarrubias, en 1611, siguiendo la línea de sus etimologías que podríamos calificar de bastante pintorescas, dice la respecto: «[…] Dijéronse naipes de la cifra primera que tuvieron, en lacual se encerraba el nombre del inventor. Eran una N y P, y de allí lesp areció llamarlos naipes […]». (Covarrubias Orozco, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española; ed. de Felipe C. R. Maldonado revisada por Manuel Camarero; Madrid: Castalia, 1995).
[4] Esta vivencia tangerina está recogida por Esther Cohen Nahón (Tánger, 1918-Madrid, 2014), de casada Aflalo, quien dedicó una de sus muchas cintas de casete consagradas al estudio de la jaquetía –el habla coloquial de los sefarditas que habitaron las muchas juderías norteafricanas– a las anécdotas personales que ella vivió en el Tánger de su infancia y juventud. Por cierto, que en jaquetía la palabra que define al tacaño o agarrado es ‘meaerra’. Hubo en Tánger, durante la Belle Epoque, un lujoso casino titulado Villa Harris, que se emplazaba camino al faro de Malabata, pero en los años posteriores fueron tres los que abrieron sus puertas en la ciudad internacional: el de Tánger, que estaba en la calle Viñas esquina a la calle México, frecuentado casi exclusivamente por sefarditas; otro titulado de la Unión, que estaba sobre el café de París en la plaza de Francia; y el casino Municipal, asentado en la calle México. Debo estos informes a la generosa memoria del también tangerino Alberto Pimienta Toledano.
[5] Cervantes Saavedra, Miguel de (Alcalá de Henares, 1547-Madrid, 1616): El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha; ed. de Francisco Rodríguez Marín; 8ª ed. Madrid: Espasa-Calpe S. A., 1964; segunda parte (1615), cap. XXIV. Durandarte y Montesinos fueron dos de los héroes de la corte carolingia que protagonizaron en Francia ciertas chansons de geste y en España los romances dedicados a ese ciclo de la épica francesa. Sobre la presencia de las cartas en la obra cervantina pude verse al artículo de Etienvre, Jean-Pierre: «Paciencia y barajar: Cervantes, los naipes y la burla»; Anales de Literatura Española, n.º 4 (1985); págs. 131-156.
[6] Cervantes Saavedra, Miguel de (Alcalá de Henares, 1547-Madrid, 1616): El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha; ed. de Francisco Rodríguez Marín; 8ª ed. Madrid: Espasa-Calpe S. A., 1964; segunda parte (1615), cap. XXIV. Durandarte y Montesinos fueron dos de los héroes de la corte carolingia que protagonizaron en Francia ciertas chansons de geste y en España los romances dedicados a ese ciclo de la épica francesa. Sobre la presencia de las cartas en la obra cervantina pude verse al artículo de Etienvre, Jean-Pierre: «Paciencia y barajar: Cervantes, los naipes y la burla»; Anales de Literatura Española, n.º 4 (1985); págs. 131-156.
[7] Quevedo y Villegas, Francisco de (Madrid, 1580-Villanueva de los Infantes, 1645); La vida del Buscón llamado don Pablos; ed. crítica y estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter; Clásicos Hispánicos, serie 2ª, vol. 7º; Madrid: CSIC, 1965; libro primero, capítulo primero, «Que cuenta quién es y de dónde».
[8] Quienes usaron la baraja para distraer su tiempo o satisfacer el ansia de probar suerte valoraron mucho la honestidad de quienes compartían su tapete, y de ahí el refrán «En la mesa y en el juego se conoce al caballero». Pero son muchas, muchísmas, las citas a estas flores o trampas en la literatura del siglo áureo donde nos estamos centrando, referentes nos solo a las cartas de la baraja, sino también a los dados, aunque será Quevedo quien, en la obra del Buscón arriba citada (cap. X), nos informará al respecto de cómo se señalaban los naipes, de donde procede la expresión aún en uso de «jugar con cartas marcadas»:
Pasé el camino de Toledo á Sevilla prósperamente: porque como yo tenia ya mis principios de fullero, y llevaba dados cargados con nueva pasta de mayor y menor, y tenia la mano derecha encubridora de un dado,–llevaba provisión de cartones de lo ancho y de lo largo para hacer garrotes de moros y ballestilla; y así no se me escapaba dinero. Dejo de referir otras muchas flores; porque á decirlas todas, me tuvieran más por ramillete que por hombre, y también porque ántes fuera dar que imitar, que referir vicios de que huyan los hombres; más quizá declarando yo algunas chanzas y modos de hablar, estarán más avisados los ignorantes, y los que leyeren mi libro serán engañados por su culpa.
No te fies, hombre, en dar tú la baraja, que te la trocarán al despabilar de una vela; guarda el naipe de tocamientos raspados ó bruñidos, cosa con que se conocen los azares. Y por si fueres pícaro, lector, advierte que en cocinas y caballerizas pican con un alfiler ó doblando los azares, para conocerlos por lo hendido. Y si tratares con gente honrada, guárdate del naipe, que desde la estampa fué concebido en pecado, y que con traer atravesado el papel, dice lo que viene. No te fies de naipe limpio, que al que da vista y retiene, lo más jabonado es sucio. Advierte que á la carteta el que hace los naipes, que no doble más arqueadas las figuras, fuera de los reyes, que las demás cartas; porque el tal doblar es por tu dinero difunto. A la primera, mira no den de arriba las que descarta el que da, y procura que no se pidan cartas ó por los dedos en el naipe ó por las primeras letras de las palabras. […]
Sobre el juego y sus fullerías en el siglo xvii véase la obra de Deleito y Piñuela, José: La mala vida en la España de Felipe IV; Madrid: Espasa-Calpe S.A., 1967; tercera parte, cap. IV. El juego, págs. 216-247. Pero una vez más arrimaré el ascua a mi sardina acogiendo aquí una mención «a la flor del treinta y tres» con que el protagonista masculino del romance titulado La venganza del honor (Ricofranco, é; IGRH 0133) se hace con la víctima que, tras de ser raptada o ganada al juego, lo acabará matando para vengar así los agravios sufridos:
Y de caza ya salieron / los cazadores del rey,
2 ni incontraron caza viva / ni conejos que traer.
Caía una agua serena, / p’atrás los hacía volver,
4 y se arrimaron a un palacio / que le llaman Villarruén.
(y) Allí cantaba una niña, / que le llaman la Isabel,
6 que no la daban sus padres / ni por ningún interés,
ni por dinero ninguno / ni por ningún interés
8 ni por dinero que cuenten / tres contadores al mes.
La jugaron una noche / (y) a la flor del treinta y tres […]
Versión de La Torre de Aliste (Zamora), cantada por Concepción Barrigón de la Fuente, de 52 años de edad, recogida el día 15 de abril de 1989 por José Manuel Fraile Gil, José Manuel González Matellán y Gustavo Cotera. Publicada en Fraile Gil, José Manuel; Romancero Panhispánico, Primera Antología Sonora; Tecnosaga S. A.; Madrid, 1992 (KPD-(5) 10.9004, vol. 3, corte 2; y del mismo autor, en Romances tradicionales y canciones narrativas del Aliste zamorano; Zamora-Pamplona: Lamiñarra, Consorcio de Fomento Musical de Zamora, Diputación de Zamora, 2022; n.º 256, CD 97.
[9] Sbarbi y Osuna, José María (Cádiz, 1843-Madrid, 1910): Diccionario de refranes, adagios, proverbios, modismos, locuciones y frases proverbiales de la lengua española; Madrid: Sucesores de Hernando, 1922.
[10]El Imparcial; Madrid, 31 de octubre de 1877; pág. 2.
[11]La Abeja, diario universal; n.º 134, 12 de septiembre de 1834; pág. 1. El recorte periodístico continúa citando como ejemplo de fragilidad material la figura del judas que era destrozado en muchas regiones de España al tiempo de alborear la Pascua de Resurrección: «[…] o como en nuestros pueblos del interior deshacen a tiros el sábado santo nuestros patanes al Judas que el día anterior se entretuvieron en hacer».
[12] En Las Aventuras del Bachiller Trapaza (1637), compuestas por Alonso Castillo Solórzano (Tordesillas, 1584-Zaragoza, 1647), leemos al respecto el siguiente párrafo: «También los comenzó á hacer en romance con un buen natural, de manera que con él descubría que había de ser buen poeta si lo usaba; pero más cursaba en el libro de Juan Bolay que en los que le habían de hacer hombre.» (capítulo primero). Y mucho más cercana en el tiempo, encontramos otra alusión al libro de Bolay, junto a otras expresiones de la jerga que usaron los tahúres de la braja, en un relato breve del madrileñista Emilio Carrere (Madrid, 1881-1947), cuya acción transcurre a comienzos del siglo pasado en el Café de la Luna, local situado en la calle de ese nombre: «De las carambolas [el local disponía de unos billares] pasábamos a un cuartito del patio donde Chiquiznaque y Tagarete, con tufos y pantalón abotinado, tiraban la pegadilla y preparaban las cuartetas en el clásico libro de Juan Bolay o epítome de las cuarenta cartas. Acudían también soldados a desgarrarle la oreja a Jorge, y parecía a ratos aquel camaranchón un pedazo vivo, tan airoso y pintoresco, de una acuarela siglo xvii […]» («La casa vieja»; Antología; ed. de José Montero Padilla; col. Clásicos Madrileños; Madrid: Castalia, 1999; págs. 333-337).
[13] En Las tarascas de Madrid (1665) se nos presenta el demonio Auristel hablando de los tahúres, y dice así al respecto: «Y ahora ando solicitando a dos amigos que saben mejor jugar la valenciana que confesarse, y tengo dispuesto que se encuentren en una posada donde ha de parar un mercader rico, aficionado al librillo de Auristel […]». (Suárez Figaredo, Enrique (ed.): «Francisco Santos: Las tarascas de Madrid y tribunal espantoso»; Lemir, 16 (2012) ISSN:1579-735X; págs. 205-352; «Tribunal espantoso»).
[14] Cabrera de Córdoba, Luis (criado y cronista del rey don Felipe II): Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España, desde 1599 hasta 1614; Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1857; carta fechada en Valladolid a 29 de diciembre de 1603. pág. 199. Esos ginoveses o genoveses que cita el texto fueron tenidos durante la primera parte del siglo xvii por acaparadores del dinero y por los más ricos de la sociedad española. Quevedo, cómo no, los critica en sus Cosas más corrientes de Madrid y que más se usan. Por alfabeto. En la eme dice: «Minas de diamantes con nombres de asiento para genoveses» (Quevedo, Francisco de: Obras satíricas y festivas, IV; ed. Introducción y notas José María Salverría; 1ª ed Madrid: Espasa Calpe, 1965; col. Clásicos Castellanos; pág. 125). La infanta aludida en la noticia era Ana Mauricia de Austria, que vino al mundo en Valladolid, donde estaba momentáneamente la corte, en 1601, y andando el tiempo casó con Luis XIII de Francia. Sería madre del Rey Sol, muriendo en París en 1666. Su novelesco reinado dio pie al argumento de la célebre novela, obra de Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros (1844-1845).
[15]Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor; Madrid: Imp. De la viudad de D. Joaquín Ibarra, 1741; t. II.
[16] Suárez Figaredo, Enrique (ed.): «Francisco Santos: Las tarascas de Madrid y tribunal espantoso»; Lemir, 16 (2012) ISSN:1579-735X; págs. 205-352; «Tribunal espantoso»
[17]Cabrera de Córdoba, Luis (criado y cronista del rey don Felipe II): Relaciones de las cosas sucedidad en la corte de España, desde 1599 hasta 1614; Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1857; carta fechada en Valladolid a 28 de diciembre de 1604. pág. 231.
[18] Sobre esta firma comercial y el museo de naipes que legaron a la diputación alavesa, puede verse el artículo de Sánchez Hidalgo, Emilio: «Seis siglos entre sotas, caballos y reyes: la historia de los naipes» (2020;
https://verne.elpais.com/verne/2020/01/30/articulo/1580391494_442459.html
[19] Cantada por Esperanza Roscales Lizarte, de Perales de Tajuña (Madrid), y recogida en diciembre de 1983 por Jesús del Pozo y el grupo Campiña. El canto infantil continua así: Carta del rey ha venido | para las niñas de ahora, | que se vayan a la guerra | a defender su corona. | Quede usted con Dios, paloma. | –Palomita blanca reblanca, | dime la verdad, Soledad. | –Yo te la diré, prenda mía, | yo te la diré, ven acá.– | Aunque te vuelvas culebra | y te vayas a la mar | y te entierres en la arena, | mis ojos te han de buscar. | Que una, que dos, | que tres, que cuatro, | que cinco, que seis, | que siete, que ocho, | que nueve y que diez.
[20] Los tahúres de antaño, ludópatas hoy, aparecen a menudo en la literatura aúrea tanto desde el punto de vista picaresco como en el llamado a moralizar conciencias. A este último grupo pertenece la obrita titulada Las tarascas de Madrid (1665), donde leemos al tratar el tema de la madre desesperada: «Y a otro mancebito (que aún no ha escrito en su rostro la línea negra naturaleza) le ando disponiendo un lance que ha de tener por el juego; y será que, viendo a quien le cría que no hace obras de padre, pues le ha enseñado sus mañas (que son todas jugar cuanto tiene), ha de salir tan buen discípulo que un día destos que se esperan le tengo de guiar a una casa donde ha de perder cuanto lleve, y al ir a su casa con intento de robar unas joyas a su madre para volver al juego de donde salió picado, le ha de conocer la madre la intención y, procurando defender su hacienda ha de llegar a extremo que, atrevido y desatento, sin Dios y sin ley, la ha de dar una bofetada, y ella, por vengarse, le ha de echar una maldición, diciendo: “Permita Dios que, pues el enseño y doctrina de tu padre es causa de tal atrevimiento como el que has tenido con la que te parió, hagas lo mismo con él, castigando Dios tu fiera osadía”.» (Suárez Figaredo, Enrique (ed.): «Francisco Santos: Las tarascas de Madrid y tribunal espantoso»; Lemir, 16 (2012) ISSN:1579-735X; págs. 205-352; «Tribunal espantoso»). Pero volveré al Romancero tradicional, que es afán de mis desvelos y enciclopedia donde pueden rastrearse todo tipo de temas y situaciones, para presentar un romance, el titulado La madre maldiciente y el hijo jugador (é-o, IGRH 0182), que nos habla del hijo ludópata maldecido por la madre y salvado, claro está, por la intercesión divina. El asunto alude, pues, al problema del juego, censurando además el uso de la maldición:
Allá arribita arribita, / en los Montes de Toledo,
2 paseaba una señora / con tres hijos por lo menos.
El uno era jugador, / se entretenía en el juego,
4 y un día, por divertirse, / jugó zapato y sombrero.
Pasó por allí su madre, / le pilló en el enredo.
6 –Hijo de mi corazón, / del cielo te venga el premio,
que te lleven los demonios / a los profundos infiernos.– […]
Versión de El Atazar (Madrid), recitada por Francisca Herranz Herranz, de 89 años de edad, recogida el día 31 de marzo de 2023 por José Manuel Fraile Gil y Marcos León Fernández. Publicada en Fraile Gil, José Manuel: Romances tradicionales y canciones narrativas de Madrid y su provincia; Pamplona: Lamiñarra, 2023; n.º 1395.
[21]Pereda, José María de: Tipos y paisajes (1871); Santander: Ediciones Tantín, 1989; págs. 359-360.
[22]Versión narrada por Máxima Gamo Garcia, de 61 años de edad, recogida el día 25 de enero de 1992 por José Manuel Fraile Gil, Álvaro Fernández Buendía y Juan Manuel Calle Ontoso. Publicada en Fraile Gil, José Manuel: Cuentos de la tradición oral madrileña; col. Biblioteca Básica Madrileña, n.º 3; Madrid: Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid-C.E.Y.A.C., 1992; El príncipe jugador, págs. 37-43.
[23]Suárez Figaredo, Enrique (ed.): «Francisco Santos: Las tarascas de Madrid y tribunal espantoso»; Lemir, 16 (2012) ISSN:1579-735X; págs. 205-352; «Tribunal espantoso»
[24] Versión de Tamargada (ay. Vallehermoso, La Gomera) cantada por José Arteaga, de 81 años de edad, recogida el día 20 de agosto de 1983 por Maximiano Trapero, Helena Hernández y Lothar Siemens. Publicada por Trapero, Maximiano: Romancero General de La Gomera; 2ª ed.: Cabildo Insular de La Gomera, 2000; nº 50.1. Puede escucharse en: https://mdc.ulpgc.es/s/asloc/item/330567. Para satisfacer la curiosidad del lector, que imagino ya excitada con el fragmento leído, añado aquí el desenlace del romance: que yo también te daré | todo lo que me pidieres. | Gozarás de de las doncellas, | aquellas que tú quisieres; | si en dos en dos las llamas, | en cuatro en cuatro te vienen.– | Ahí quedó don Jacinto | viviendo solteramente, | que ninguno le estorbaba | cosa que su amor le intente. | Cayó postrado en la cama | para causa de su muerte; | el diablo en la cabecera | aconsejándolo siempre. | –Mira que yo soy tu amigo, | mira cómo me aborreces, | que lo que hago contigo | no lo hago con mis parientes.– | El padrino del bautizo | lo supo ligeramente. | –¿Qué tal te va, mi ahijado, | que malito estás, qué tienes? | –Yo, padrino, estoy muy malo, | acerculao la muerte. | –Pues tú, que ansina lo haces, | míra cómo te aprevienes.– | El diablo en la cabecera | le responde altivamente: | –Gorgucero entremetido, | ¿a ti que se entre entremete? | El alma tiene vendida, | cata, aquí su firma tiene. | –¡Larga, traidor, esa firma, | y dime para qué la quieres! | Sabiendo él que el alma es mía, | ¿qué alma tuvo que venderte? | Y si no la quieres largar, | aguardate hasta que entre | el cáli[z] el agua bendita | y verás lo que se te ofrece.–
[25]Sechse kommen durch die ganze Welt. Los otros cuatro personajes reclutados por el militar enfadado fueron un cazador capaz de atinar con su escopeta en el ojo de una mosca situada a dos millas de distancia, otro que con solo el aire que expelía por un orificio nasal movía siete molinos a gran distancia; el cuarto era un corredor que se quitaba una de las dos piernas para no correr demasiado, y el último fue un hombre que al destaparse una oreja con el sombrero producía una escarcha tan dura que los pájaros se helaban en el cielo. Cuentos de Jacob y Wilhelm Grimm; antología y traducción de Pedro Gálvez, ilustraciones de Otto Ubbelohde; 3ª ed. Madrid: Alianza, 2014; col. El Libro de Bolsillo Alianza, n.º 98.
[26]Versión de Sardón de Duero (Valladolid) narrada por Áurea Posadas Rebollo, de 92 años de edad, recogida el día 2 de noviembre de 1990 por José Manuel Fraile Gil y Eliseo Parra García. La versión íntegra puede escucharse en Cuentos de la Tradición Oral; SAGA S.A. (KPD-10.979), Madrid, 1999. El otro compañero que encontró el héroe protagonista sabía allanar cuestas de una patada.
[27] Como bien sabemos, parece que la baraja vino del mundo oriental hasta la Europa tardomedieval, trayendo en el palo de las espadas los alfanjes y cimitarras curvos. Esas armas se hicieron de un acero prodigioso en la ciudad de Damasco: «Cuenta la leyenda un encuentro entre Ricardo Corazón de León y el sultán Saladino, que ocurrió en Palestina a finales del siglo XII. Los dos enemigos en la guerra de las Cruzadas se jactaban del poder de sus respectivas espadas. Ricardo tomó la suya, tosca, pesada, recta y brillante, la levantó con sus dos manos y la dejó caer con toda su fuerza sobre una maza de acero. El impacto de la espada hizo saltar la maza hecha pedazos. Saladino fue más sutil. Colocó su espada, más ligera, encima de un cojín de plumas y lo cortó suavemente, sin ningún esfuerzo ni resistencia. La espada se hundió en el cojín hasta cortarlo completamente, como si fuera mantequilla. Ricardo y sus acompañantes europeos se miraron unos a otros con incredulidad. Las dudas se disiparon cuando Saladino arrojó un velo hacia arriba, y cuando flotaba en el aire lo cortó suavemente con su espada. Las miradas de ambos se cruzaron y ninguno de los dos tuvo duda de quién había ganado esa apuesta simbólica.». Callejo Cabo, Jesús: Secretos medievales. De la mesa de Salomón a las máquinas de Leonardo; 1ª ed. Madrid: Temas de Hoy, 2006; col. Enigmas Históricos. Epílogo. El acero de Damasco; pág. 314. Esa fascinación por el acero damasceno hizo que los herreros occidentales probaran y probaran hasta dar con la guardada fórmula. El sabio Averroes mantenía que ese metal se extraía de una piedra caída del cielo en las proximidades de Córdoba.
[28]Barrionuevo, Jerónimo de: Avisos; Madrid: Imp. de M. Tello, 1893; t. III, Madrid, 25 de octubre de 1656, pág. 47.
[29] Sevilla, Alberto: Cancionero popular murciano; Murcia: Imp. Sucesores de Nogués, 1921; «Sentenciosos, circunstanciales y diversos» n.º 1864, pág. 393.
[30]Chaulié y Ruiz, Dionisio (Madrid, 1814-1887): Cosas de Madrid; Biblioteca de la Correspondencia de España; Madrid, 1886. 2 Vols. Tomo II. Informes de un testigo. Cap. II.
[31] Publicada por González Sanz, Carlos: De la chaminera al tejao...(II) Antología de cuentos folklóricos aragoneses; Guadalajara: Palabras del Candil S.L., 2010; págs. 205-206. El audio original de la entevista puede escucharse en
https://www.sipca.es/censo/1-IAL-ZAR-012-106-020/Cuento./Con/las/cartas/de/la/baraja./.html&oral
Del mismo autor puede consultarse otro artículo que recoge, a más del texto de Los Fayos, otra serie de rimas relacionadas con la baraja: «La sota tuna. Los naipes como procedimiento de creación literaria y representación del caos»; Temas de Antropologia Aragonesa, n.º 9 (1999), págs. 15-38.
[32] Dabi Lahiguera Albericio recoge en su A fabla de Moncayo. Estudio comparativo con a lengua aragonesa (Zaragoza: Edicións Transiberiano, 2017) estas dos acepciones para la palabra ‘fa’, término local equivalente a haz: 1. Haz equivalente a dos gavijones. 2. Fajo, haz. El fa o faje tiene seis ‘manadas’ de trigo y nueve de cebada. Cada manada está formada por tres o cuatro ‘mañas’. De veinte a treinta fajos forman un ‘fascal’. Debo estos informes a mi amigo y colaborador Mario Gros Herrero. Tras pronunciar la palabra fa la informante muestra el tres de bastos por ser la única, como ya vimos, que entre las de ese palo muestra los troncos rodeados por una cinta o banda.
[33] Este arcaísmo, sinónimo de bodeguero/a aparece ya en El diablo cojuelo (1641) de Vélez de Guevara, cuando el diablejo muestra a don Cleofé el interior de las casas madrileñas durante la noche, en el tranco segundo: «[...] Pero¿ quién es aquella abada con camisa de mujer, que no solamente la cama le viene estrecha, sino la casa y Madrid, que hace roncando más ruido que la Bermuda, y, al parecer, bebe cámaras de tinajas y come gigotes de bóvedas?
–Aquella ha sido cuba de Sahagún y no profesó –dijo el Cojuelo– si no es el mundo de agora, que está para dar un estallido, y todo junto puede ser siendo quien es: que es una bodegonera tan rica, que tiene, a dar rocín por carnero y gato por conejo a los estómagos del vuelo, seis casas en Madrid y en la puerta de Guadalajara más de veinte mil ducados, y con una capilla que ha hecho para su entierro y dos capellanías que ha fundado se piensa ir al cielo derecha; que aunque pongan una garrucha en la estrella Venus y un alzaprima en las Siete Cabrillas, me parece que es difícil que suba allá aquel tonel [...]». El diablo compara
el enorme porte de la aludida con una abada o rinoceronte, animal muy popular en Madrid, pues ya a finales del siglo xvi se exhibió uno traído de Portugal en la calle de la Villa que aún lleva su nombre.
[34] El desarrollo del texto puede escucharse dicho por el informante en:
[35] Publicada por el recopilador en El folk-lore andaluz; ed. facsímil Madrid: Tres-Catorce-Diecisiete, 1981; págs. 421-422. N. del A.: «Esta relación y la quesigue y el romance intitulado, no sabemos por qué, La Rueda de la Fortuna, han sido enviados a esta Redacción de la ciudad de Utrera, según anunciamos en nuestro número anterior. Publicamos estas tres composiciones en la forma con que nos fueron remitidas».
[36] Publicada y muy retocada por el informante en Memorias y Leyendas; Zamora: ed. del autor, 2ª ed. 1989; págs. 63-66. Aparece con el nombre «Monedas falsas».
[37]El rondallari catala d’en Pau Bertràn y Bròs, publicat segons el manuscrit original inèdit ab un pròleg sobre l’autor y la seva obra per R. Miquel y Planas; Barcelona: 1909. Obra reeditada por Alta Fulla (Barcelona, 1989), págs. 136-139.
[38] Publicada por Fraile Gil, José Manuel: La poesía infantil en la tradición madrileña; Madrid: Comunidad de Madrid-Consejería de Educación y Cultura-Centro de Estudio y Actividades Culturales, 1994; n.º 5.C.5.b, pág. 156.
[39] Sobre una versión de este asunto recogida en Malva (Zamora) puede verse el artículo de Matilla Álvarez, Juan José: «Materiales verbo-icónicos en la narración oral»; Revista de Folklore, n.º 383, enero de 2014; págs. 39-44.
[40] Puede escucharse en el CD Madrid Tradicional. Antología. Vol 9. Madrid: Saga S.A., 1994 (KPD-10.922), corte 3; y en Fraile Gil, José Manuel: Tradición oral y zambomba; Pamplona: Lamiñarra, 2016; n.º 323.
[41] Mateo aparece aquí, por confusión homofónica, en lugar de Malco, a quien San Pedro cortó una oreja tras haber propinado un recio bofetón a Cristo: «[…] Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro:–Envaina tu espada. […]» (Juan, 18:1-12).
[42] Puede escucharse en Trujillo Pacheco, Víctor Manuel: Música y tradición oral en Gaena y su entorno; Pamplona: Lamiñarra, 2017; n.º 101.
[43] Puede escucharse en Fraile Gil, José Manuel: Música y tradición oral en el Rincón de la Sierra (Madrid). Vol. V. Cancionero; Pamplona: Lamiñarra, 2023; n-º 88, CD corte 39.
[44] Puede escucharse en el CD Cancionero Tradicional de Parla, Madrid: VASO MUSIC, Ayto. de Parla; 2001 (VM 040), corte 2; y en Fraile Gil, José Manuel: Tradición oral y zambomba; Pamplona: Lamiñarra, 2016; n.º 324.
[45] Sobre la enorme pervivencia que tuvo este pliego de cordel dentro y fuera de España, es imprescindible consultar el blog de Antonio Lorenzo Vélez:
https://adarve5.blogspot.com/2018/11/interpretacion-simbolica-de-la-baraja.html
[46] Son muy pocas las alusiones que la poesía tradicional ha dedicado a este concepto absolutamente pagano de los elementos, aunque espigando mucho aquí y allá he encontrado esta cuarteta de carácter engañoso y burlesco, no carente de gracia, que alude además a un par de constelaciones, esta vez sí, muy citadas en el cancionero popular: Cuatro son las tres Marías, | cinco los cuatro elementos, | ocho las Siete Cabrillas | y once los diez mandamientos (Sevilla, Alberto: Cancionero popular murciano; Murcia: Imp. Sucesores de Nogués, 1921; Jocosos y satíricos, n.º 1158). Por otro lado, y revisando un libro que relaciona a la baraja española con las cartomancias, que utilizan preferentemente las cartas del tarot, encuentro la relación de sus cuatro palos con los mencionados elementos: oros-tierra, copas-agua, bastos-fuego y espadas-aire (Peralta Gil, Antonio: La baraja española, su interpretación; Málaga: Editorial Sirio S. A., 1987; págs. 17-19)
[47] Texto de Azuara (Zaragoza) narrado por Teresa Roche Alcalá, de 69 años de edad. Recogido el día 17 de octubre de 2001 por Pilar Bernad Esteban e Inmaculada Carné Escuer, quienes me lo cedieron amablemente.
[48] A lo largo de la historia reciente se han formulado varias teorías que intentan clasificar temática y argumentalmente los diferentes relatos que han llegado hasta nosotros por transmisión oral. La llamada escuela geográfico-histórica lo hizo a través de sus dos más destacados protagonistas. El folklorista finlandés Antti Aarne (Pori, 1867-Helsinki, 1925) definió las dos unidades narrativas básicas, el tipo y el motivo, unidades que siguen siendo válidas y utilizadas por los estudiosos de la cuentística tradicional en todo el mundo. Tipo cuentístico sería la unidad narrativa más amplia dotada de estabilidad argumental que puede reconocerse en cuantas versiones de él se recojan, mientras que motivo sería la unidad argumental más breve dotada de sentido y estabilidad, capaz de combinarse con otros motivos para formar un tipo, que a su vez puede dividirse en submotivos. Aarne comenzó su catálogo en las primeras décadas del pasado siglo, catálogo que fue continuado en los años centrales y últimos del siglo xx por el estadounidense Stith Thompson (Bloomfield, 1885-Columbus, 1976). A la obra de estos dos investigadores se la cita con las siglas AaTh; en el año 2004 el alemán Hans-Jörg Uther revisó los índices de Aarne y Thompson, estableciendo una nueva catalogación, la ATU. Agradezco desde estas líneas a Melchor Pérez Bautista su amistad e inestimable ayuda a la hora de catalogar los relatos tradicionales con lo que trabajo.
