* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
523
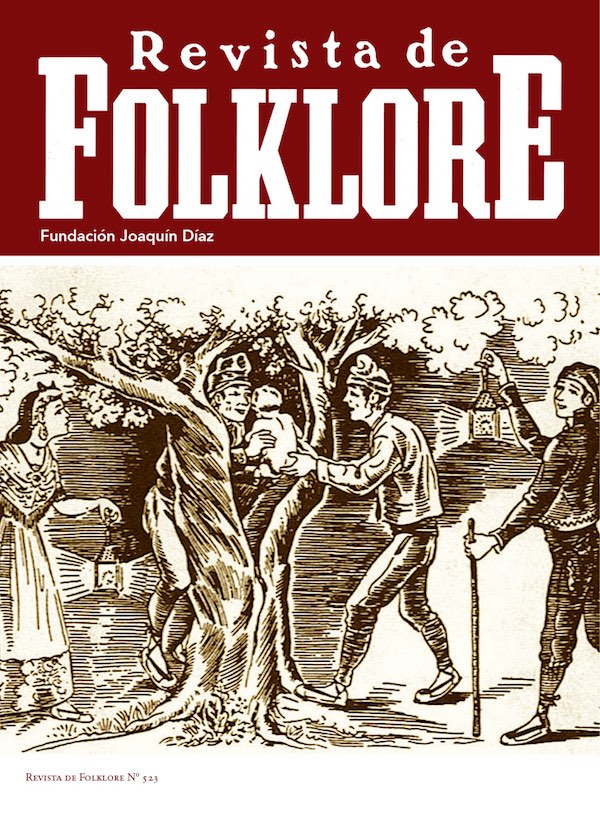
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Sacra Saxa Segoviensis. Peñas sagradas y legendarias de la provincia de Segovia (I)
SANZ ELORZA, MarioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 523 - sumario >
Introducción
El ser humano, a partir de su toma de conciencia con lo trascendente y sobrenatural, paso a convertirse en el Homo religiosus, que con toda suerte de variantes sincrónicas y anacrónicas ha perdurado hasta nuestros días. El acceso al conocimiento de lo sagrado, como contraposición a lo mundano, se produce en los lugares y ambientes donde éste se manifiesta, donde se muestra como algo diferente a lo profano, por medio de los adecuados ritos de invocación y propiciación. Mircea Eliade llamó a estas manifestaciones hierofanías, pudiéndose decir que la historia de las religiones, desde las más primitivas hasta las religiones del libro, está protagonizada por una acumulación de hierofanías. Las más elementales, y por la añadidura básicas, han sido el árbol sagrado, el agua y la piedra, hasta las hierofanías supremas que, para el cristianismo, por ejemplo, lo es la encarnación de Dios en Cristo. El árbol podía ser la reencarnación del espíritu del bosque, la fuente el lugar donde las ninfas acudían de noche, la montaña la morada de los dioses que enviaban los rayos y la lluvia, la cueva la puerta a las entrañas de la tierra donde habitaban los demonios, y las piedras la materialización visible del numen divino. La veneración de un árbol o una piedra no lo es per se, sino porque en ellos se muestra algo que no es ni árbol ni piedra, sino la misma sacralidad. Para quienes una piedra se revela como sagrada, su condición inmediata se transmuta en condición sobrenatural[1].
La piedra, por su dureza y perdurabilidad, fue una de las hierofanías primordiales para el hombre arcaico. La majestuosidad de una roca vertical, la contundencia de su impacto, y a veces sus extraños y sugerentes contornos revelan algo que trasciende la precaria y débil condición humana. Son señales de una transcendencia sobrenatural que sorprende, que aterra, que atrae y que amenaza, donde el Homo religiosus detecta una realidad y una fuerza imperecederas, que no son tanto de este mundo profano, a pesar de que como tales, sí que están en este mundo[2]. La peña se puede considerar la materialización visible de un numen divino. Las creencias y ritos animistas proceden de los primeros mitos del ser humano. En este sentido, las creencias numínicas que se deducen de las sacra saxa reflejan un estado inicial de racionalización, según la cual los numina serían la primera explicación «racional» de hechos o fuerzas observadas en la naturaleza para las que no se conocía la explicación y que, por tanto, no se podían entender de otro modo, a menos que se recurriera a una interpretación sobrenatural o mágica.
Los seres humanos han adorado las piedras en la medida en que representan algo distinto a ellos. Unas veces las han venerado como instrumentos de acción espiritual, como sería el caso de los amuletos líticos, a los que se les atribuye poder apotropaico, repelente del mal y de los malos espíritus. A este tipo corresponden las conocidas como «piedras del rayo» que en realidad son bifaces, herramientas características de la industria lítica achelense. Otras veces como loca saxa libera o santuarios en la naturaleza donde se manifiesta un numen loci cargado de energía para su propia defensa o para la de sus muertos. De ahí la preferencia de roca como última morada del cuerpo del difunto. Las piedras forman parte de los elementos de la naturaleza que albergan un espíritu, en visión animista, que reclama veneración y que revela el carácter divino y sacro del paisaje. Una reflexión antropológica acerca de las características de lo sagrado, tenidas en cuenta desde Durkheim hasta Eliade, presupone que los paisajes religiosos se manifiestan como una manifestación de la racionalidad y no de mundos invisibles, y por eso adquieren significado por el modo en que los elementos aparecen combinados entre sí (orografía destacada, pareidolias rupestres, presencia de agua, etc.) y no por su valor intrínseco, ya que representan a la mente que los crea, presuponiendo una racionalidad del entorno que determina la división del espacio en habitacional y ritual, en profano y en sagrado.
Poniendo el foco de manera más precisa sobre el asunto que nos ocupa, entendemos por sacra saxa o peña sagrada aquellos elementos líticos de tamaño suficientemente grande como para que no puedan ser separados del lugar donde se encuentran sin utilizar medios mecánicos artificiales o explosivos, pero sin alcanzar las dimensiones propias de una montaña[3], y que puedan asociarse a ritos o mitos ancestrales[4]. Es precisamente esto, y no necesariamente otras características físicas especiales, como su naturaleza mineralógica. A diferencia de los santuarios propiamente dichos, las sacra saxa más primitivas eran un locum sacer, es decir, un lugar sagrado concebido como omphalos o centro del territorio o del mundo, pero conceptualmente anterior al santuario colectivo servido por especialistas o sacerdotes y ubicado, por lo general, dentro de recintos habitaciones, como los castros de los pueblos celtas[5]. Para las gentes el campo, y hasta no hace mucho, las sacra saxa tenían poderes sobrenaturales, pues de forma implícita se consideraban habitadas por un espíritu superior o numen, creencia que no era sino una prolongación cultural que se remontaba a tiempos prehistóricos ancestrales, conservada en el folklore. Paralelamente a las peñas sagradas, se encuentran las que denominamos piedras legendarias, que son aquellas que están asociadas o vinculadas con alguna leyenda, cuya proporción de verdad será más o menos variable, ya sea religiosa, histórica, fantástica, luctuosa, identitaria, etc. Lo cierto es que, ya se trate de mitos, ritos o leyendas, los cambios acecidos en el mundo rural a partir de la segunda mitad de la centuria pasada, con la despoblación de grandes extensiones del territorio, eso que ahora se ha dado en llamar la España vaciada, y la consecuente erosión cultural, han dado lugar a su práctica desaparición en las dos últimas generaciones.
No cabe duda de que la geología influye en la interpretación del paisaje y en la configuración del espacio como lugar de culto: estructuras labradas en la roca, presencia de una escalera simbólica, la diferenciación de altares, la orientación astronómica del recinto[6] o la presencia de anomalías geomagnéticas. La monumentalidad del paisaje ha despertado sentimientos de religiosidad. Lo que en el plano geológico es considerado como rareza, se interpreta como expresión de divinidad.
Uno de los problemas asociados al estudio de las sacra saxa, y posiblemente una de las causas del desdén hacia ello por parte de los historiadores y arqueólogos, ha sido la dificultad de su datación, a menos de que se dispusiera de restos de cultura material en su entorno, que permitieran determinar una cronología. Afortunadamente, se ha asistido a una revalorización reciente de estos elementos culturales, afrontada desde una perspectiva pluridisciplinar, en la que se aúnan la Historia, la Antropología, la Mitología, la Toponimia y la Arqueoastronomía. No obstante, y de modo general, las sacra saxa se suelen fechar en nuestro ámbito, sin demasiada precisión, en la Edad del Bronce, alcanzando su mayor complejidad cultural entre la II Edad de Hierro y la romanización[7].
Al extenderse el cristianismo, estas tradiciones fueron perseguidas por considerarse supersticiones paganas, si bien a veces no fue posible su erradicación definitiva, perviviendo al paso del tiempo por encontrarse sólidamente arraigadas en la mentalidad y en las creencias populares. La Iglesia católica, en sus primeros concilios, condenó con severas censuras estos cultos, (anatema sit veneratoribus lapidum), pero lo cierto es que, de un modo u otro, se siguió rindiendo culto a la piedra. Teodosio II, al promulgar el Codex Theodosinus en el año 429, recomendó cristianizar con cruces los monumentos y santuarios paganos, pues ante la dificultad de combatir ciertos cultos, debió resolverse la asimilación cristiana de los símbolos, bien sacralizando con cruces peñas y roquedos, bien construyendo una ermita. Posteriormente devino la identificación del numen con el demonio, actuando la cruz como repelente del ente diabólico que habitaba en la peña, y el fenómeno del eremitismo, pues uno de los cometidos de los anacoretas era asimilar el culto a las piedras, fuentes y árboles a los santos cristianos. Precisamente la permanencia, aunque vestigial y distorsionada por el paso del tiempo, como supervivencias culturales, de las creencias y leyendas asociadas a las sacra saxa, es lo que propicia su interés como materia de estudio, pues permiten acercarnos a la cosmovisión de las religiones prerromanas, donde cobraba especial singularidad la concepción sobrenatural y mágica del paisaje, absolutamente ignota si nos limitamos a las fuentes escritas, ya sean documentales o epigráficas, y a los hallazgos arqueológicos. Lo cierto es que, tanto en España como en el resto de Europa, las peñas sacras no han sido valoradas por la arqueología prehistórica, surgida como ciencia en el siglo xix, hasta fechas muy recientes. La ausencia de una visión crítica por parte de los estudiosos pioneros decimonónicos suscitó el escepticismo, como el del conocido prehistoriador Emile de Cartailhac, el mismo que se negó a reconocer la antigüedad de las pinturas de la cueva de Altamira[8]. Se estima que, como consecuencia del declive de la religiosidad ancestral ante el avance de la modernidad, solamente se conserva un 5 % de las peñas asociadas a ritos primordiales[9]. Dentro de las sacra saxa suelen excluirse las peñas con petroglifos o con textos epigráficos, ya que disponen de una disciplina propia para su estudio, aunque teóricamente pueden incluirse en nuestra categoría si aparecen acompañadas de elementos que denotan un uso ritual, como cazoletas, acanaladuras, escalones, etc. También quedan fuera de la categoría de peñas asociadas a ritos o leyendas los monumentos prehistóricos diferenciados por la arqueología, tales como dólmenes, menhires y crómlech.
Tipología y clasificación de las sacra saxa
Los espacios sagrados o sacra loci de la antigüedad abarcan una amplia diversidad. Como tipologías básicas se pueden proponer los siguientes[10]: loca sacra libera o espacios naturales de significado religioso (montes, barrancos, lagos, pozas, fuentes, confluencias fluviales, cuevas, islas, cabos, acantilados, etc.); los árboles sagrados, ya sea individualizados o agrupados (bosques); las rocas sagradas o sacra saxa.
Ya más específicamente, siguiendo los criterios de Almagro-Gorbea[11] y de Almagro-Gorbea et al[12]., sugerimos la siguiente tentativa de clasificación de las sacra saxa, más con intencionalidad operativa para nuestros fines que como propuesta metodológica general:
Peñas numínicas. Son aquellas que se identifican con la divinidad, con el numen-loci, son la manifestación o presencia de poderes religiosos o mágicos en sentido general, la materialización visible de un ente sobrenatural o fuerza anímica (deidad, espíritu, héroe mítico, etc.). A veces, carecen de características especialmente conspicuas o singulares que las hagan visualmente reconocibles. No se veneran como tales sino por ser la morada y el símbolo del numen-loci, que es quien detenta la sacralidad. Dentro de este tipo de peñas sagradas se pueden destacar, a su vez, algunos arquetipos específicos. Primero, aquellas relacionadas con el alma o espíritu de un difunto, y que por tanto infunden temor. Segundo, aquellas relacionadas con algún personaje mítico, que en nuestro ámbito cultural suelen ser moros o demonios. Tercero, las relacionadas con algún tesoro oculto del que el personaje mítico simbolizado es custodio. Cuarto, las peñas con huellas petrificadas de seres míticos o legendarios.
Un ejemplo de peña numínica es la llamada «Peña Tú», situada en la localidad asturiana de Puertas de Vidiago, perteneciente al concejo de Llanes, en cuya superficie está grabada una figura conocida como el «Ídolo de Peña Tú». Se trata de un grabado esquemático de aproximadamente 1,1 m. de alto, consistente en dos círculos que representan los ojos y una línea vertical que sería la nariz. A su lado aparece una incisión, que podría representar una tumba o un cuchillo, y en la parte inferior ocho figurillas de color rojizo que parecen danzantes de una ceremonia dirigida a un sacerdote o chamán que porta algo parecido a un báculo. En cuanto a su significado, se han sugerido diversas hipótesis, como que se trate de una divinidad relacionada con ritos funerarios, o bien de una diosa consagrada a la luna y a la muerte, a tenor de la presencia cercana de treinta y seis túmulos profanados en un momento indeterminado[13].
Altares rupestres. Se trata de aquellas que presentas signos visibles de su utilización como lugares dedicados a sacrificios y ceremonias religiosas. Tales señales consisten en escalones, cubetas, canalillos, cazoletas, etc. tallados en la piedra, a veces incluso orientados astronómicamente hacia puntos significativos del horizonte, como los ortos y los ocasos del sol en los solsticios o en los equinoccios. Este tipo de peñas sagradas son las que más han interesado a la arqueología, debido a la indudable transformación artificial que presentan. No obstante, la naturaleza de los usos rituales que en ellas se realizaban, no deja de ser hipotética e ignota, si bien la teoría sacrificial parece la más verosímil y aceptada, relacionada con la fertilidad, la magia o el renacimiento de las almas[14]. El rito, presumiblemente, era dirigido por un especialista o chamán, dotado de unas cualidades especiales, que le permitían entrar en contacto con el mundo sobrenatural. La presencia de anomalías y anisotropías geomagnéticas en el entorno de algunas sacra saxa refuerza la hipótesis chamánica, pues la exposición a variaciones en los campos electromagnéticos provoca efectos en el estado anímico y en la percepción en ciertas personas sensibles.
Un buen ejemplo de este tipo de sacra saxa lo tenemos en el Santuario de Ulaca, situado en el término municipal de Solosancho, provincia de Ávila. Se localiza a poca distancia de la pedanía de Villaviciosa, en un berrocal granítico y dentro del recinto amurallado de un castro vetón de la Edad del Hierro. El santuario consiste en un altar formado por un graderío de nueve escalones, una balaustrada con seis escalones, una pileta con forma más o menos circular y debajo de ella un pocillo de boca cuadrada, todo ello excavado en una pieza y rodeado por un cerco de piedra en el que sobresalen dos asientos ceremoniales de grandes proporciones. En la parte superior, hay dos piletas más, de escasa profundidad, comunicadas entre sí. Por su similitud con otro santuario existente en Panoias (Val de Nogueira, concejo de Vila Real, Portugal), que conserva una inscripción alusiva a la celebración de sacrificios humanos o de animales, se supone un uso y destino similar para el Santuario de Ulaca[15].
Peñas propiciatorias y de adivinación. Este tipo de sacra saxa, muy características de la Hispania prerromana, serían aquellas que se han utilizado como oráculos para la práctica de ritos de adivinación o propiciación de hechos futuros. El rito consistía unas veces en arrojar una piedra o canto a su cúspide en la que debía permanecer para garantizar su efectividad. Otras veces, se les formulaban preguntas esperando la respuesta en forma de sonidos, rebotes de otras piedras, etc. La acumulación de estos guijarros en su parte superior es lo nos permite identificarlas. En el ámbito de la Península Ibérica, son más frecuente en la mitad occidental, donde predominan los substratos graníticos que la mitad oriental, predominantemente calcárea.
Un ejemplo de esta tipología lo tenemos en la llamada «Piedra de los Deseos», situada en la localidad de Fraella, en la provincia de Huesca. Se trata de una roca arenisca provista de una repisa a media altura a la que, según una tradición local, había que lanzar una piedra al pasar por el camino, pensando en un deseo. Si la piedra se quedaba en la repisa, el deseo se cumpliría, o al menos la petición sería transmitida al más allá. En caso contrario, el deseo no se cumpliría[16].
Peñas resbaladeras. Se caracterizan por disponer de una rampa, surco o huella, en plano inclinado, producido por el deslizamiento reiterado. En este tipo de sacra saxa, no siempre resulta fácil distinguir si se trata de escenarios de ritos ancestrales o bien no son otra cosa que un lugar de juegos infantiles (toboganes). Son relativamente frecuentes en Zamora, Salamanca, Ávila, Extremadura y Galicia. En esta última región, folkloristas y arqueólogos han confirmado su relación con la fecundidad femenina y con los ritos prehistóricos de fertilidad, al igual que las peñas basculantes y las peñas fálicas[17].
Peñas fálicas. Se trata de peñas que, por su forma de pene o falo, se han vinculado con ritos ancestrales de fecundidad, motivo de honda preocupación para todos los pueblos y culturas, pues de ella ha dependido su supervivencia. Los menhires serían monumentos megalíticos, tal vez los más sencillos, cuyo significado puede converger en algunos casos con este tipo de rocas naturales. Para Mircea Eliade, el menhir puede considerarse una peña sagrada de carácter onfálico, que representaría el centro del mundo y el punto de unión de los espacios del cosmos, cielo, tierra e infierno. Tanto el centro del mundo como su significante tendían carácter sagrado[18].
Ejemplo paradigmático de esta tipología de sacra saxa lo tenemos en el conjunto rocoso conocido como «La Peña de los Moros», localizado en el pequeño pueblo oscense de Ayera[19]. Su elemento más llamativo es una peña de piedra arenisca con forma que, inequívocamente, evoca a un gran falo de casi cuatro metros de altura y dos de diámetro, rematado en su parte superior por una cúpula con forma de glande. A unos tres metros se halla una segunda roca que dispone, a ras de suelo, de una pequeña cavidad excavada artificialmente en la que, hipotéticamente, debían colocarse las mujeres en cuclillas para recibir el poder fertilizante del gran falo. En la parte superior de esta roca se reconocen varias entalladuras (hornacina, pila). Su parte posterior se encuentra prolongada en dos grandes muros que perimetran un espacio entre ellos, con pequeñas hornacinas excavadas al exterior del muro norte. A unos metros hacia poniente, se encuentra un tercer bloque pétreo horadado a modo de queso de gruyere por múltiples agujeros, a cuya parte superior se accede por medio de una serie de escalones tallados en la roca. Se le atribuye un uso funcional como almacén de grano (silos). En todo el conjunto pétreo se observa una orientación astronómica de sus elementos, al encontrarse alineados el falo, la cavidad excavada y el conjunto de silos en sentido este-oeste, de tal modo que se pueden observar fenómenos solares en los equinoccios de primavera y otoño.
Peñas oscilantes. Su característica diferencial es que pueden ser movidas, o aparentar la posibilidad de serlo, con poco esfuerzo, a pesar de sus dimensiones y considerable peso. De su pasado uso ritual o mágico queda más bien la posibilidad, pues pocas veces se conservan leyendas o tradiciones que lo testimonien. Cuando ha sido así, se trataba de ritos adivinatorios ordálicos o de fecundidad, lo que las relaciona con las de la tipología anterior.
Perteneciente a esta tipología, es muy conocida la llamada «Pedra de Abalar», situada junto al santuario de la Virxen da Barca, en la localidad coruñesa de Muxía. En Galicia, se llaman «pedras de abalar» a las piedras «que se mueven», y se les atribuye un carácter adivinador. Antes de la cristianización, evidenciada por la construcción del propio santuario, a la «pedra» se acudía para conseguir el dictamen o la sentencia divina, a través de su movimiento, sobre juicios, litigios o controversias[20].
Lechos rupestres (sepulturas). Este tipo de sacra saxa corresponden a espacios rupestres excavados o tallados por la mano humana desde el Neolítico, con finalidad sepulcral. A veces se trataba de sepulturas aisladas, pero con la expansión del cristianismo lo habitual son conjuntos de tumbas o necrópolis, en número variable. En estos sepulcros pétreos, el cuerpo del difunto se abraza a la eternidad de la roca, sirviendo tanto para humildes anacoretas como para reyes, como ocurre con las sepulturas originarias de los tres primeros monarcas aragoneses, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, excavadas en la roca del Monasterio Viejo de San Juan de Peña, en la provincia de Huesca. La talla de sarcófagos de piedra era otra alternativa para depositar el cuerpo en una morada imperecedera, siguiendo el principio metodológico según el cual, si un santo exige un sarcófago, también un bonito sarcófago acaba exigiendo un santo.
La mayoría de las sepulturas rupestres que existen en nuestro ámbito tienen una cronología tardo-antigua y altomedieval, y a menudo se relacionan con comunidades eremíticas y cenobíticas primitivas. Muchos restos de estas singulares sepulturas han desaparecido por descuido de las autoridades en su obligación de preservar el patrimonio arqueológico, si bien todavía se pueden reconocer ciertas claves interesantes para su interpretación. Por ejemplo, la presencia en las necrópolis rupestres de pequeñas tumbas antropomorfas, que delatan su destino a albergar cuerpos infantiles, induce a suponer que, en estos casos, pudo tratarse de cenobios de origen familiar, semejantes a los constituidos, y bien conocidos, en los tiempos visigodos de Fructuoso en la tebaida leonesa del Bierzo. Puede ser que, en aquellos años en los que el cristianismo hispano se encontraba alejado de la influencia normativa de Roma, casas enteras, con familiares cercanos, e incluso siervos, se entregasen a la vida cenobítica, sin control de la autoridad eclesiástica correspondiente y siguiendo unas normas de conducta primitivas, en las que solo contarían las intenciones trascendentes de sus miembros[21].
Del estudio de las tumbas excavadas en la roca han surgido diversos sistemas de clasificación, que han servido como criterio para su datación y caracterización, ante la habitual falta de restos óseos o ajuares en su interior, debido principalmente al pillaje y saqueo que han sufrido a lo largo del tiempo. Siguiendo la taxonomía propuesta por López Quiroga y García Pérez[22], y de manera muy básica y simplificada, las tumbas excavadas en roca se pueden clasificar por su forma (rectangular, oval o en bañera, trapezoidal, antropomorfa), por su compostura (excavadas o sarcófagos de piedra), por su geografía (orientales y/o catalanas, occidentales y/o navarras y/o castellanas, etc.), por su interpretación histórica en función de contexto espacio-temporal (al aire libre, intramuros, con o sin revestimiento, con o sin orientación oeste-este, con presencia de insculturas o grafitis, etc.). Una conclusión interesante a la que llegan estos autores es que las tumbas de forma rectangular, trapezoidal y en bañera son mayoritarias en el siglo vii, mientras que en época altomedieval, entre los siglos viii y x, la mayoría corresponden a tumbas de forma antropomórfica, si bien esta circunstancia no se presenta de manera exclusiva ni excluyente, ni es característico de un grupo concreto de población, ya sea religioso (cristianos, judíos, musulmanes) o etno-cultural (hispano visogodos, mozárabes, repobladores, peregrinos foráneos, etc.).
Por otra parte, la relación entre las iglesias medievales y la existencia de cementerios rupestres en su entorno está bien documentada en el románico castellano, valiendo como ejemplo las necrópolis asociadas a templos de repoblación, como las de Baudelio de Berlanga, Duruelo de la Sierra, Palacios de la Sierra, etc. La Iglesia, ante la necesidad de proteger los templos y los cementerios de los malos espíritus, además de sacralizar el espacio, acabó permitiendo el uso de elementos de carácter apotropaico para proteger a los vivos de las almas de los difuntos que podían quedar en torno a las sepulturas[23]. Los camposantos medievales fueron una temprana sacralización del lugar donde después se edificaría el templo románico. La orientación de las tumbas siguió la costumbre bajo imperial de asociar los sepulcros a los centros de culto (martirium, confessio, memoria), siendo variada, aunque predominante la norte-sur, para, a partir de siglo xii, ordenar las necrópolis con la construcción del templo románico en orientación oeste-este[24].
Peñas solares. Este tipo de sacra saxa lo forman aquellas peñas relacionadas con fenómenos y eventos astronómicos, cuyo estudio detallado entra de lleno en el ámbito de la arqueoastronomía. Los cambios observables, y periódicamente repetidos, en la posición de los astros principales, es decir, del sol, la luna y las estrellas, han servido para regular la actividad individual y colectiva de los seres humanos, conforme a un orden cósmico. Así mismo, han inspirado la imaginación de la que surgieron los primeros mitos y creencias religiosas de la humanidad, como un fenómeno transversal a todas las culturas arcaicas.
Con el avance los estudios arqueoastronómicos, se ha podido comprobar que muchos monumentos y numen loci de la antigüedad, tienen una orientación astronómica hacia determinados acontecimientos solares o lunares. Dentro los relacionados con el sol, hay cuatro de especial relevancia, los dos equinoccios y los dos solsticios. El sol, como astro-rey, fuente de luz, calor y vida, era objeto de veneración y culto por muchos pueblos prehistóricos. Los cultos solares estuvieron, por tanto, presentes en la mayoría de las religiones ancestrales, como se puede constatar en enclaves arqueológicos tan conocidos como Stonehenge, Machu Pichu, etc. Tan importante era el culto al sol, y en especial la conmemoración del solsticio de invierno, que es cuando tiene lugar la noche más larga del año, y a partir de ese momento las horas de luz van aumentando, que en su afán aculturador y erradicador de creencias paganas, la Iglesia estableció la fecha del nacimiento de Cristo en el veinticinco de diciembre.
Pareidolias. La pareidolia es un fenómeno de origen psicológico que consiste en percibir una imagen e interpretarla como representación de otro ser u objeto, al que recuerda, de forma más o menos subjetiva, por su forma. El grado de semejanza condicionará la mayor o menor unanimidad con que pueda ser percibida. En el caso de las peñas, la pareidolia permite percibir mentalmente objetos familiares o fantásticos en ellas, siempre bajo el filtro de la tendencia del cerebro a identificar patrones ya conocidos o significativos culturalmente. También las pareidolias debieron jugar un papel importante en la evolución humana, pues aun tratándose de una percepción falsa, pudieron estimular la memoria visual y, por ende, la del imaginario colectivo propiciatorio de las primeras interpretaciones míticas. Este fenómeno interesa tanto a la antropología como a la psicología para comprender cómo el sistema visual humano interacciona con el cerebro, y también para entender el origen del arte rupestre prehistórico. Ampliamente extendido por el mundo desde el Paleolítico, se relaciona con la creencia mágica de que «lo semejante produce lo semejante», así como con las mismas raíces del animismo[25]. La pareidolia responde a un estímulo sensorial interpretado erróneamente como una forma reconocible, que a menudo se vincula con el animismo en la creencia de que las cosas inanimadas tienen espíritu, y en consecuencia son sagradas[26]. Un fenómeno psicológico que, junto con la hierofanía, son propios del ser humano en todas las épocas, culturas y lugares. Incluso de ello se sacó provecho en el proceso de asimilación de los elementos paganos en la religiosidad popular del primer cristianismo, uniendo el simbolismo que la propia forma sugiere por su semejanza con la advocación mariana o con algún personaje eclesiástico.
Peñas con huellas míticas. Se trata de aquellas a las que se les atribuye ser contenedoras de la impronta de seres o númenes míticos, aunque la mayoría de ellas hayan sido posteriormente cristianizadas, sustituyendo al original héroe mítico por Jesucristo, la Virgen o algún santo. Su carácter sagrado viene dado, al igual que en las pareidolias, de las cuales tal vez puedan considerarse una variante, por los caprichosos efectos de la meteorización de las rocas, por la existencia de intrusiones o mineralizaciones diferenciales o por la presencia de fósiles. Un buen ejemplo de este tipo de sacra saxa lo encontramos en San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo, Vizacaya), donde según la leyenda, se conservan las cuatro huellas que dejo San Juan cuando desembarcó en el puerto y llegó hasta el lugar donde se halla la ermita erigida bajo su advocación. Cuenta la leyenda, en una de sus versiones, que a San Juan le decapitaron en Bermeo y que, brincando cual gallina sin cabeza, dio tres grandes saltos que le permitieron llegar hasta la ermita. Dichos saltos dejaron cuatro improntas grabadas sobre las rocas. Una situada en la puerta de las murallas, otra al borde del camino, la tercera en un cruce de calzadas en la campa denominada Burgoko landie, y la cuarta, de la que no se ha encontrado rastro, en la base del peñón donde se inician las escaleras que conducen a la ermita[27].
Peñas-trono. Las peñas trono o tronos rupestres son aquellas que presentan un rebaje o talladura, llevada a cabo con mayor o menor nivel de detalle, y que les confiere la forma de un asiento, con respaldo y a veces con apoyabrazos. Su ubicación suele situarse en lugares con amplia visión sobre paisajes en algún modo sagrados o simbólicamente significativos, y a menudo aparecen acompañadas de peñas-altares y peñas con grabados, formando complejos santuarios rupestres. Una de las piedras-trono más conocidas es la llamada Silla de Felipe II, en San Lorenzo del Escorial, utilizada por este monarca, según la tradición, para la observación de las obras de construcción del monasterio de El Escorial. No obstante, las teorías más verosímiles señalan hacia un altar de sacrificios de origen vetón, caracterizado no solo por los asientos, sino también por la presencia de escaleras, oquedades y pilas. Sin embargo, actualmente su estado se nos muestra bastante alterado por las reformas practicadas en los siglos xix y xx en aras a facilitar las visitas[28].
Peñas sonoras. Son aquellas en las que se producen fenómenos acústicos, a los que la mentalidad popular y primitiva ha atribuido poderes mágicos. Su estudio se enmarca en la rama de la Arqueología conocida como Arqueoacústica, surgida recientemente. Estos fenómenos consisten en la emisión de un sonido característico al ser golpeadas, o bien por causas naturales, como el viento o los cambios de temperatura. Otra categoría de sacra saxa relacionada con estas peñas son las que emiten sonidos «mágicos», en tanto a que no pueden escucharse por vía auditiva sino por medios extrasensoriales (imaginación, sugestión, estados alterados de conciencia, etc.).
Peñas con cruces y cristianizadas. En su afán aculturador, el cristianismo intentó erradicar todo culto pagano anterior mediante la apropiación de los espacios sagrados precristianos. Uno de los métodos para lograrlo, quizá el más simple y primitivo, fue grabar cruces en las peñas y roquedos para alejar al «numen pagano» que habitaba en ellos, que el cristianismo identificó con el demonio. De manera casi paralela al grabado de cruces en las rocas, irrumpió sobre el espacio rupestre el fenómeno del eremitismo, pues uno de los cometidos de los anacoretas era asimilar el culto a las piedras, fuentes y árboles a santos cristianos[29]. Las modificaciones en las estructuras de las cuevas, tales como hornacinas, altares, bancos e insculturas de simbología cristiana, permiten pensar en su uso como celdas eremíticas y oratorios, si bien muchas de ellas se han utilizado posteriormente en nuestro ámbito como alojamiento ganadero, construyendo cerramientos de mampostería y puertas de acceso. Las primeras ermitas y santuarios cristianos pueden responder a la recuperación o continuidad de antiguos espacios culturales bajo nuevas formas de religiosidad, lo que no excluiría la amortización del referente anterior a nivel local. La cristianización supuso también la resemantización progresiva de las deidades locales o de las divinidades romanas en santos, cuyo culto continuó la labor de mediación entre los dioses y los fieles, muchos de ellos conservando su poder taumatúrgico, lo que facilitó su asimilación. Con Teodosio I (379-395), emperador de origen hispano, se aceleró la difusión y transferencia de los espacios sagrados paganos y de las festividades de culto anteriores en un primer santoral, evidenciando el sincretismo religioso y la pervivencia de cultos precristianos. En las zonas rurales poco pobladas y por ende menos romanizadas, la evangelización se produjo de forma más tardía, en torno al III Concilio de Toledo del año 589, y se caracterizó, entre otras cosas, por la frecuencia de advocaciones en las ermitas más antiguas a santos y mártires de la persecución de Diocleciano y a apóstoles[30]. No obstante, la pervivencia en el folklore y en las tradiciones del culto en torno a fuentes, piedras y árboles confirmaron la confianza en los supersticioso. Ante ello, la Iglesia no tuvo más remedio que recoger las orientaciones de la piedad popular compatibles con la doctrina cristiana.
En estas zonas alejadas de la influencia romana, debió ser fundamental la labor de cristianización de los eremitas, responsables de la erradicación de los cultos paganos y de la amortización de los espacios rituales de las zonas menos romanizadas, es decir de facilitar la unión de la religión administrada con la vivida. La presencia de cruces talladas en las paredes y las rocas, así como la existencia de eremitorios, pone de manifiesto la importancia de su papel a la hora de cristianizar los espacios paganos. El eremitismo y la vida asceta fue, desde el siglo iv d.C. una forma de monacato regida por la idea original del cristianismo de vivir la castidad, el ayuno y el recogimiento espiritual alejados del mundo en parajes marcados por su particular simbolismo sacro. Las intensas relaciones de los primeros cristianos peninsulares con oriente, donde parece tener su origen, y con el norte de África, las peregrinaciones y la literatura apologética, favorecieron la difusión de una práctica ascética que se había iniciado en Egipto con figuras como la de San Antonio Abad, y posteriormente con San Jerónimo. Las primeras manifestaciones del eremitismo en Hispania son del siglo v d.C. Inicialmente, estas prácticas se intentaron prohibir por considerarlas relacionadas con el carácter ascético del priscilianismo, y por el desapego de los eremitas a la doctrina oficial de la Iglesia. La valoración del priscilianismo como herejía favoreció la progresiva regulación del ascetismo por parte de los concilios y la transformación del movimiento hacia el cenobitismo que enfatizaba la vida en común. La independencia y falta de regulación del anacoreta, pronto suscitaron la crítica de Padres de la Iglesia, como San Isidoro[31]. La oposición de la autoridad eclesiástica al creciente auge de las comunidades eremíticas, y la escasa reglamentación de la vida de los solitarios, provocaron su progresivo decaimiento y el triunfo de las formas cenobíticas de monacato a lo largo del siglo vii[32].
De la pervivencia en el pueblo de la religiosidad prerromana da cuenta la condena reiterada de las prácticas, supersticiones y magia vinculadas a los cultos a la naturaleza sacralizada (agua, piedra, árbol) en los concilios ecuménicos, reforzando la idea de que la ortodoxia de la Iglesia no iba contra el paganismo romano, posiblemente ya erradicado, sino contra unos cultos prerromanos centrados en torno a diversos elementos de la naturaleza, llevados a cabo con el fin probable de propiciar la fertilidad de los campos[33]. Dado que la mayoría de las comunidades vivían de la agricultura, y por tanto reticentes a abandonar sus ritos de fertilidad, la Iglesia optó por asumirlos resemantizando las antiguas tradiciones en las festividades de los santos, propiciando un sincretismo que favoreció el triunfo de la nueva religión, al hacerla más fácilmente asimilable por las poblaciones recientemente convertidas[34]. Antes del siglo xi, las devociones cristianas votivas se centraban en los mártires y en sus reliquias. A partir del siglo xii, la devoción mariana, promocionada por el Císter, heredó la tradición de las diosas-madre vinculadas a los paisajes sagrados, ocupando el lugar de los santos locales[35].
Peñas legendarias. Finalmente, incluimos en este grupo a aquellas peñas relacionadas con alguna leyenda, no necesariamente cristiana, ni siquiera religiosa, a veces desafiante de toda lógica o pensamiento racional, presentándonos seres y comportamientos extravagantes, otras veces con atisbos de veracidad, al evocar hechos reales que la tradición ha ido desdibujando hasta convertirlos en legendarios, bajo la voluntad visionaria del narrador. Muchas de estas peñas han forjado su leyenda a partir de pareidolias. Los ejemplos de esta tipología de sacra saxa son innumerables, pero citemos, aunque solo sea a modo de sucinta muestra, la piedra donde San Millán venció a Satán en los aledaños del monasterio de Suso, en La Rioja; el Roque Nublo de Gran Canaria y su leyenda de los guanches enamorados; la Roca Grossa de Vilaframés (Castellón) que al tocarla invocando tres deseos, uno de ellos se cumplirá; el Pedrón de Padrón (La Coruña), al que se ató la barca que portaba el cuerpo decapitado del apóstol Santiago; la arqueta de piedra que sirve de sarcófago a San Millán de la Cogolla con poderes curativos y apotropaicos; la roca de San Gil, originariamente un menhir trasladado al interior del santuario de la Virgen de Nuria (Queralbs, Girona), que propiciaba el embarazo a la mujeres que frotaban sus genitales con la piedra; las dos piedras de la abadía del Sacromonte, en Granada, donde se dice que quien besa la primera de ellas se casa ese año y quien besa la segunda se descasa al poco tiempo, etc.
(Continua en el siguiente número con: Aproximación al catálogo de peñas sagradas y legendarias de la provincia de Segovia.)
NOTAS
[1] ELIADE, M. 2013, Lo sagrado y lo profano. Espasa Libros S.L.U. Barcelona, pp. 14-15.
[2] ELIADE, M. 2011. Tratado de Historia de las Religiones. Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, pp. 332-333.
[3] CATALÁN, P.; MAGALLÓN, J. 2019. Lítica. 100 piedras singulares de Teruel. Prames S.A. Zaragoza, pp. 20-21.
[4] ALMAGRO-GORBEA, M. 2022. Las «Peñas Sacras» de la Península Ibérica. Complutum 33(2): 508-509. https://doi.org/10.5209/cmpl.84160
[5] ALMAGRO-GORBEA, M. 2006. El «Canto de los Responsos» de Ulaca (Ávila): un rito celta del más allá. Revista de Ciencias de las Religiones 11: 24.
[6] JIMÉNEZ BALBUEBA, C. 2024. El paisaje sagrado de Santamera. La sacralización del entorno y la identidad cultural a través de los espacios religiosos. AACHE Ediciones. Guadalajara, pp. 45.
[7] JIMÉNEZ BALBUEBA, C. 2024. Opus cit.: 89.
[8] ALMAGRO-GORBEA, M.; HERNÁNDEZ SOUSA, J. 2021. «Las ‘peñas sacras’ en la Comunidad de Madrid». Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CCXVIII-cuaderno II: 321.
[9] ASUNCIÓN, J. 2022. Peñas sacras de Navarra. En busca de un patrimonio ancestral. Edición del autor. Pamplona, pp. 16.
[10] GURRUCHAGA, M. 2024. «La arribada en la barca pétrea de las Cabezas Santas a Santander: una leyenda de trasfondo céltico». Revista de Folklore 514: 4.
[11] ALMAGRO-GORBEA, M. 2017. «Sacra Saxa: propuesta de clasificación y metodología de estudio». En M. Almagro-Gorbea y A. Garí (eds.) Sacra Saxa. Creencias y ritos en peñas sagradas. Volumen I: 10-33. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca.
[12] ALMAGRO-GORBEA, M.; ESTEBAN ORTEGA, J.; RAMOS RUBIO, J.A.; SAN MACARIO SÁNCHEZ, O. 2021. Berrocales sagrados de Extremadura. Orígenes de la religión popular de la Hispania céltica. Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extremadura y Caja Rural de Extremadura. Badajoz-Cáceres, pp. 1-275.
[13] CUESTA MILLÁN, J.I. 2023. Piedras sagradas. Templos, pirámides, monasterios y catedrales. Arquitectura sagrada y lugares de poder. Ediciones Nowtilus S.L. Madrid, pp. 284-287.
[14] BARROSO BERMEJO, R.M.; GONZÁLEZ CORDERO, A. 2003. «El papel de las cazoletas y los cruciformes en la delimitación del espacio: grabados y materiales del yacimiento de San Cristóbal (Valdemorales-Zarza de Montánchez, Cáceres)». Norba 16 nº 1: 75-121.
[15] BENITO DEL REY, L.; GRANDE DEL RÍO, R. 2000. Santuarios rupestres prehistóricos en el centro-oeste de España. Librería Cervantes. Salamanca, pp. 161-163.
[16] MONESMA, E. 2017. «Piedras rituales en el Alto Aragón». En M. Almagro-Gorbea y A. Garí (eds.) Sacra Saxa. Creencias y ritos en peñas sagradas. Volumen I: 312-313. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca.
[17] ALMAGRO-GORBEA, M. ALONSO ROMERO, F. 2022. Peñas Sacras de Galicia. Fundación L. Monteagudo. Betanzos (La Coruña), pp. 198-216.
[18] ELIADE, M. 2011. Opus cit. 226.
[19] MONESMA, E. 2022. Cuevas rituales y piedras de fertilidad en el Alto Aragón. Editorial Pirineo. Huesca, pp. 117-134.
[20] BOUZAS, P.; DOMELO, X.A. 2009. Mitos, ritos y leyendas de Galicia. Ediciones Martínez Rica. Barcelona, pp. 14-17.
[21] ATIENZA, J.G. 1992. Monjes y monasterios españoles en la Edad Media. Ediciones Temas de Hoy S.A. Madrid, pp. 145-146.
[22] LÓPEZ QUIROGA, J.; GARCÍA PÉREZ, L. 2014. «Las tumbas excavadas en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación». En López Quiroga, J; Martínez tejera, A.M.; Pergola, P.; Perin, P.; Vannini, G. (eds.) In concavis petrarum habitaverunt. El fenómeno rupestre en el Mediterráneo Medieval: de la investigación a la puesta en valor. BAR International Series 2591: 36-83.
[23] VAUCHEZ, A. 1995. La espiritualidad del Occidente medieval (siglos viii-xii). Cátedra. Madrid, pp. 143.
[24] JIMÉNEZ BALBUENA, C. 2024. Opus cit., pp. 216.
[25] FRAZER, J.G. 1907-1915 (2022). La rama dorada. Fondo de Cultura Económica de España S.L. Madrid, pp. 34-36.
[26] ALMAGRO-GORBEA, M. ALONSO ROMERO, F. 2022. Opus cit., pp. 37-38.
[27] ERKOREKA, A. 2018. Historia, tradiciones y secretos de San Juan de Gaztelugatx. Doniene bilduna. Bilbao, pp. 325-332.
[28] ALMAGRO-GORBEA, M.; HERNÁNDEZ SOUSA, J. 2021. Opus cit., pp 346-348.
[29] JIMÉNEZ BALBUENA, C. 2014. Opus cit., pp. 91.
[30] ORLANDIS ROVIRA, J. 1966. «El elemento germánico en la Iglesia Española del siglo vi». Anuario de Estudios Medievales 3: 27-64.
[31] MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M. 1994. «Eremitismo y eremitas rupestres en la cuenca del Henares en el Siglo de Oro». IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares: 615. Institución de Estudios Complutenses. Universidad de Alcalá de henares.
[32] AZCÁRATE GARAI-OLAUN, A. 1991. «El eremitismo de época visigoda. Testimonios arqueológicos». Codex Aqvilarensis 5: 141-179.
[33] BROWN, P. 2021. El culto a los santos. Ediciones Sígueme. Salamanca, pp. 71, 92.
[34] MAC MULLEN, R. 1997. Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries. Yale University Press. New Haven-Londres, pp. 103-149.
[35] CHRISTIAN, W.A. 1991. Religiosidad local en la España de Felipe II. Editorial Nerea. Madrid, pp. 36-37.
