* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
522
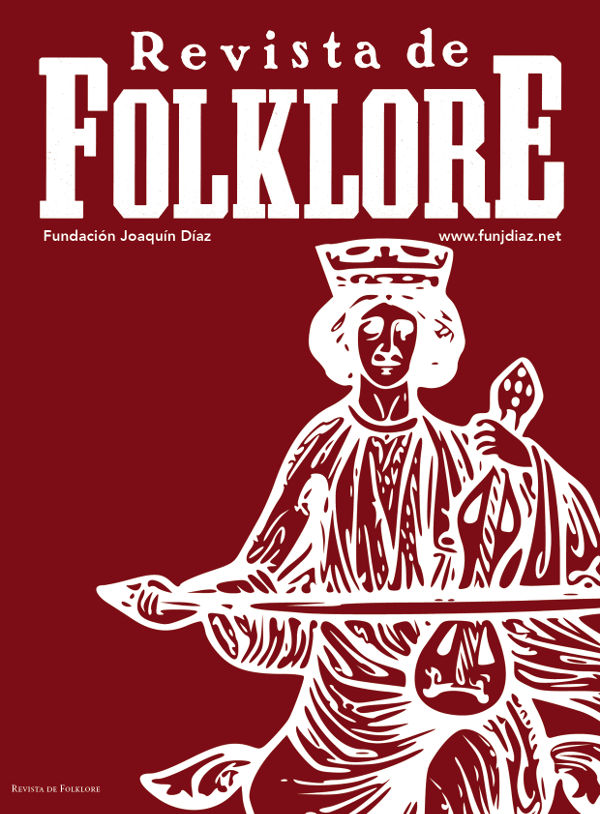
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
De antiguos trasgos castellanos
DIEZ ELCUAZ, José IgnacioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 522 - sumario >
Introducción
El mundo del folklore y de las tradiciones, tal vez por su antigua vinculación con la literatura y la recopilación de cuentos populares, ha padecido en ocasiones los riesgos de caer en la recreación fantasiosa y en el embellecimiento poético, lo que ha provocado una falta de rigor en el proceso de recopilación y exposición de datos. Por otro lado, hay que cuestionar una tendencia en algunos autores a atribuir a los mitos una antigüedad muy remota, sin prueba alguna que lo justifique, y a relacionarlos con el mundo céltico, en detrimento de las tradiciones clásicas y cristiana.
Nuestro trabajo se va a centrar en unos personajes míticos: los trasgos o duendes de casa. Para su estudio, nos hemos apoyado en fuentes bibliográficas y documentales. Dejaremos al margen las referencias literarias que tengan un carácter ficticio, las cuales son muy abundantes[1].
En este estudio vamos a recoger algunas historias antiguas de trasgos procedentes de cuatro localidades castellanas: Salamanca, Toledo, Benavente y Madrid. La ciudad del Tormes tiene un mayor protagonismo, entre otras razones, porque allí se localizan las noticias más antiguas sobre la creencia en trasgos, que nos remiten al año 1403. Por otro lado, vamos a revisar cómo ha variado la condición y las características de estos seres según los diferentes tratadistas de la Edad Moderna.
La salmantina calle del trasgo y las casas catedralícias
La primera referencia libresca sobre los trasgos salmantinos se encuentra en la Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamanca, de Gil González Dávila, que la imprimió por primera vez en 1606. Allí aparece mencionada una calle «del Trasgo»[2], que después pasó a llamarse de Azotados. A mediados del xix se renombró como «del Tostado», sobrenombre de Alonso Fernández de Madrigal.
La vía tiene su origen en la plaza de Anaya y desemboca en la calle de San Pablo, a la altura del palacio de Castellanos, que se construyó a finales del siglo xv (Fig. 1). En su trazado, atravesaba la Cerca Vieja, de la que aún sobreviven restos en sus inmediaciones; según Villar y Macías, en ella se situaba la puerta o postigo de San Sebastián y su arco perduró hasta el siglo xviii. Cabe suponer que la casa del trasgo estaría en el punto de encuentro con los restos de la muralla antigua[3] (Fig. 2).
La primera referencia documental localizada es anterior a la literaria y nos retrotrae a dos centurias anteriores. Se localiza en un acta del Cabildo Catedralicio de Salamanca, fechada el 6 de julio de 1403, en la que se dice: «Renuncia de Diego López de Estúñiga de las casas pequeñas, que llaman del trasgo, que solía tener Ruy González, linderas de otras casas grandes de Santa María donde moran los doctores hijos? de Diego Pérez»[4].
A finales de aquel siglo, en 1490, esas viviendas estaban ya en manos de la Iglesia: «Fianza del arcediano de Salamanca de la renta y reparos de las casas del trasgo que tiene el deán»[5].
En 1502, los edificios se habían reconstruido, con el fin de obtener unas buenas rentas por su alquiler: «Primer cabildo de las casas nuevas del trasgo. Pedro González de Paradinas ofreció tres mil maravedíes viejos […]. Segundo cabildo de las casas nuevas del trasgo «que se llaman del moral»»[6].
Las viviendas, como hemos visto, acabaron cambiando de nombre; pero la palabra «trasgo» pervivió para designar a la calle, tal como vemos en otro acta de 1503: «Traspaso del arcediano de Salamanca de las casas de la calle del trasgo al deán por el mismo precio y condiciones. Otorgó por fiadores de la renta y reparos al arcediano de Ledesma y al canónigo Pedro Imperial»[7].
En otra acta del mismo año, con todo, se utiliza el nombre del duende para designar a las casas y no a la calle: «La calle que está a las espaldas de las casas del señor deán que junta con las casas del Trasgo e sale al postigo grande»[8].
Dado que los trasgos de las épocas más lejanas eran, para la mayoría, seres invisibles, no es posible conocer su aspecto. Ahora bien, su apariencia imaginada no debía diferir mucho de algunas representaciones de diablillos medievales, como la de un canecillo románico de la iglesia de San Julián de Salamanca, del siglo XII (Fig. 3), o la de un manuscrito francés procedente de Toulouse llamado Las decretales de Gregorio IX, recopiladas por Raimundo de Peñafort, que es conocido también como Decretales de Smithfield, conservado en la British Library de Londres y datado entre 1275 y 1325[9] (Fig. 4).
Antonio de Torquemada, entre Benavente y Salamanca
Una de las figuras señeras de la literatura y de la tratadística española del siglo xvi es Antonio de Torquemada. Se trata de un humanista que estuvo como secretario al servicio de Antonio Alonso Pimentel, conde de Benavente, lo que le permitió el acceso a su biblioteca[10]. Gozó de gran fama en su época; pero cayó posteriormente en el desprestigio y en el descrédito, en buena medida debido al Quijote, donde se mencionan negativamente su libro de caballerías Olivante de Laura y su miscelánea el Jardín de Flores Curiosas, y a la inclusión, aunque tardía, de la segunda obra citada en la lista de los libros prohibidos por la Inquisición española (en 1632). Sin embargo, su proyección europea (fue traducido a las principales lenguas del continente[11]) pone en evidencia el interés que despertó en su momento y de cuyo influjo no se libró el mismo Miguel de Cervantes[12]. Su reciente reivindicación, por otra parte, se ha iniciado por autores foráneos.
El Jardín pertenece al género renacentista de la miscelánea, que pretendía «despertar la admiración a través del prodigio»[13]. En El Jardín incluyó tres relatos sobre trasgos, también conocidos como lares o duendes de casa. Uno de ellos transcurría en la ciudad de Salamanca y los otros dos en Benavente (Zamora). Aunque en la recreación que realizó pudo introducir cambios por un afán literario, lo más probable es que el núcleo principal estuviera constituido por narraciones orales de las cuales sólo subsiste su testimonio[14].
El libro se desarrolla en forma de diálogo con tres interlocutores, uno de los cuales ejerce de maestro[15] y es tratado por los otros de teólogo, pues, tal como se dice en el texto, toma por «guías a los sagrados doctores», por tanto, el pensamiento que se expone se ajusta a la ortodoxia religiosa del momento[16].
A este respecto cabe señalar como el trasgo o «duende de casa», al igual que le sucede al hada, es presentado inmerso en un discurso demonológico. Tal como afirma Ruiz Velasco Manzanos siguiendo a Le Goff, los seres feéricos, provenientes del paganismo, permitieron «contrarrestar el maniqueísmo de la religión católica», sobre todo en los siglos xii y xiii; pero «posteriormente estos personajes neutrales fueron relacionados con el diablo perdiendo su sentido original»[17].
La imagen que nos transmite Torquemada sobre lo que es un trasgo va a ser la que perdure en obras posteriores, hasta Fray Antonio de Fuentelapeña, que la modifica sustancialmente. Para nuestro tratadista es un demonio con un poder limitado que solo hace travesuras:
Algunos cuentos serán fingidos, pero muchos dellos son verdaderos, porque los trasgos no son otra cosa que unos demonios más familiares y domésticos que los otros, los quales, por algunas causas o razones a nosotros ignotas, perseveran y están más continuamente en unas partes que en otras; y así paresce que algunos no salen de algunas casas como si las tuviessen por sus propias moradas, y se dan a sentir en ellas con algunos estruendos y regozijos y con muchas burlas, sin hazer daño ninguno que, aunque yo no daré testimonio de averlo visto, e oydo dezir a muchas personas de crédito que los oyen tañer con guitarras y con caxcabeles, y que muchas vezes responden a los que llaman y hablan con algunas señales, y risas y golpes[18].
Como hemos visto, él no da credibilidad a todos los relatos que se cuentan de ellos, pero a muchos otros sí. Suponemos que los que recoge los daba por verdaderos, pues en ningún momento los cuestiona.
En la dicotomía entre fantasía popular e interpretación clerical, Antonio de Torquemada, pese a no ser un eclesiástico, nos da la versión segunda, pues incluye al trasgo en la categoría de demonios domésticos y le atribuye una serie de rasgos que van a perdurar en el tiempo: se localizan en algunas casas y se burlan de quienes las habitan provocándoles miedo, como veremos, tirando piedras u ocasionando aparentemente fuegos. Aunque el autor señala que tañen «con guitarras y con cascabeles», en los casos que expone es algo que no sucede.
Según da a entender el autor, los trasgos responden a veces cuando se les llama y lo hacen preferentemente con risas y tirando piedras; pero no ocasionan daño alguno porque tienen «su poder atado». Ahora bien, el narrador del relato afirma que pueden «echarnos a perder, así el cuerpo como el alma» (en una evidente contradicción en la que de nuevo aflora la visión clerical) porque, como luego se verá, las personas pueden llegar a ser poseídos por un demonio o trasgo.
Los tres casos que recoge Antonio de Torquemada coinciden en que las dueñas de las viviendas son mujeres viudas (en el tercer ejemplo no se afirma expresamente pero cabe suponerlo) y crédulas con respecto a los trasgos. Por otro lado, los protagonistas son siempre varones, distinguidos (un corregidor, un estudiante, dos caballeros y un clérigo) e incrédulos inicialmente. Estos y otros detalles dejan ver cierto clasismo y misoginia en el autor[19].
Nada se dice sobre el aspecto físico de aquellos seres (algo que sí sabemos de los trasgus asturianos modernos), pues no se les llega a ver, aunque, como veremos más adelante, pueden transmutarse en otros seres.
Vayamos con el primer caso que describe Antonio de Torquemada (conservamos en su mayor parte la grafía y parcialmente la puntuación). Tiene como protagonistas a una viuda rica y a sus cinco criadas, como crédulas, y al corregidor y a sus aguaciles, como incrédulos. A ellos hay que añadir finalmente a un clérigo de Torresmenudas (Salamanca). Dos de las sirvientes son «mozas y de buenos gestos», es decir, atractivas; esta indicación tiene que ver con la sospecha frecuente de que detrás de muchos casos de trasgos estaban los amantes de las jóvenes que se ocultaban en los desvanes.
Quiero venir a contaros lo que yo mesmo vi siendo niño de diez años, y estudiante en Salamanca. Avía en aquella ciudad una muger muy principal, viuda y vieja, la qual tenía en su casa quatro o cinco mugeres de servicio, y las dos de ellas moças y de muy buenos gestos. Y començose a mover una fama pública en todo el pueblo que en casa de aquella señora andava un trasgo que hazía muchas burlas, y entre otras era una que de los techos de la casa caían tantas piedras que parecía que las llovía, y que esto era tan continuo que a todos los de casa, y aún a los que entravan de fuera, les dava muy gran trabajo, aunque las piedras no les hazían mal alguno.
Y vino a tratarse este negocio de manera que un corregidor que entonces era quiso averiguar la verdad y, acompañado de más de veynte personas que supieron a lo que yva, se fue a la casa de aquella muger y, entrando, mandó a un aguazil y a otros quatro hombres que buscassen toda la casa con una hacha encendida, sin dexar rincón ninguno, ni sotambano[20], ni cosa donde alguna persona pudiesse estar escondida. Y ellos lo hizieron de manera que no les faltó sino trastornar las tejas, y así bolvieron diziendo que no avía que buscar, que todo estava seguro.
El corregidor començó a dezir a aquella señora que ella estava engañada, que las mugeres moças que en casa tenía meterían algunos enamorados y servidores suyos, los quales tirarían aquellas piedras, y que lo mejor sería, para quitar estos inconvenientes, poner en ello remedio, y estar de ay adelante con mayor cuydado de las servidoras. La buena señora estava la más confusa del mundo, y no sabía qué se dezir sino affirmar todavía que lo de las piedras era verdad, y que se espantava como entonces no caían.
El corregidor y los demás, burlando dello, baxaron de una sala adonde estavan y, estando al cabo de la escalera, vinieron tantas piedras por ella rodando y con tan grande estruendo como si con tres o quatro cestos juntos las hecharan, y passándoles por entre las piernas y los pies no dieron golpe que doliesse. El corregidor mandó bolver a los mesmos que de antes con gran priessa y diligencia a ver si alguno las avía echado; pero no hallaron más que la primera vez y, estando assí, comiença en el portal de la casa a llover piedras, las quales caían cabe las cabeças y davan a los pies, y esto era en cantidad y, estando todos muy maravillados de lo que veían, el alguazil tomó una piedra que entre las otras era señalada y, tirándola por cima de un tejado de una casa frontero, dixo: si tú eres demonio o trasgo, buélveme aquí esta mesma piedra, y en el mesmo momento. Tornó a caer esta piedra del techo, y le dio un golpe en la buelta de la gorra ante los ojos, y todos conocieron que era la piedra que avía tirado y, viendo ser verdad lo que se dezía, el corregidor y todos los otros se fueron muy espantados.
Y de ay a poco vino un clérigo, que llamavan el de Torresmenudas, a Salamanca y, entrando en la casa, hizo ciertos conjuros, con que de allí adelante cessaron las piedras y las burlas[21].
Si se acepta que lo descrito es una vivencia del autor cuando tenía diez años y era estudiante en Salamanca, cabe suponer que los acontecimientos habría que situarlos hacia 1517, pues el nacimiento de Antonio de Torquemada en Astorga se produjo a principios del siglo xvi, hacia 1507 según algunos autores.
La segunda historia tiene como protagonistas a un estudiante de Salamanca y a la gente que está en la casa de su madre, que podrían ser los criados:
Un mancebo estudiante en Salamanca vino a ver a su madre, que era biuda, y la gente que avía en casa le certificó que avía un trasgo en ella que les hazía algunas burlas. El estudiante no quería creerlo, antes burlava y se reía de los que lo dezían. Y aún se enojó mucho una noche con ellos, porque todavía lo affirmavan, y pidiendo vela se fue luego a acostar a un entresuelo donde tenía su cama; y cerrada la puerta se adormeció, y despertando, de ay a un poco, pareciole que debaxo de la cama avía luz como de fuego y, temiendo que lo era y que la cama se quemava, alçó la ropa de delante y miró adonde la luz salía, y no viendo nada se tornó a sossegar. Pero luego vio otra luz mayor que la primera y teniendo temor, por averiguar la verdad bolvió a alçar la ropa baxando bien la cabeça y, estando assí, le tomaron por las piernas y le hizieron dar una horcadilla en el ayre, cayendo en medio de la cámara, y él, muy espantado, començó a dar bozes y trayendo vela, y buscando la cámara, y debaxo de la cama ninguna cosa hallaron. Y assí el estudiante se desengañó de que era verdad lo que le avían dicho del trasgo[22].
La tercera historia, como en el caso anterior, trascurre en Benavente. Está protagonizada por dos caballeros, un clérigo y una «pobre mujer»; hay otros personajes secundarios y, finalmente, el trasgo, que adquiere un especial carácter demoníaco:
La otra fue que dos cavalleros, que agora son de los más principales que ay en esta villa y amigos nuestros, supieron que en casa de una pobre muger andava un trasgo y, teniéndolo por burla, ellos y un clérigo fueron una noche a entender de cierto lo que era, y no queriendo creer lo que aquella muger y otras que allí estavan les dezían, dieron al uno dellos un golpe de tierra muy hedionda en mitad de las quixadas, y el golpe fue muy grande sin hazer daño ninguno, más de dexar un poco de sentimiento, y también caía desta tierra por otras parte y encima de los otros, y a una de las mugeres dieron con un medio ladrillo un golpe en las espaldas, y assí los dos gentiles hombres y el clérigo muy maravillados se salieron, y dentro de pocos días conjurando un clérigo a una muger endemoniada, el diablo que estava dentro, entre otras cosas, dixo que él era el que aquella noche se avía estado burlando con ellos, y que la tierra con que les diera era de una sepultura, y de un cuerpo que apenas estava buelto en ella[23].
La resolución de este caso es inusual, pues el trasgo se comporta como un demonio que ha poseído el cuerpo de una mujer, sale tras un exorcismo y, por primera vez, habla para declararse autor de los extraños acontecimientos.
Por otro lado, Torquemada señala que los trasgos pueden mostrarse transformados en figura de fraile, de perro o de simio[24]. Si las dos últimas apariencias no son relevantes, sí lo es la primera, que tendrá una mayor y dilatada proyección, como más adelante veremos.
Pero tal vez lo más interesante al respecto es que da cabida a otros entes no diabólicos, aunque con capacidades especiales, como las ánimas: «Está claro que son demonios, y no ánimas; y assí quando salen temen la fuerça de las palabras sanctas»[25].
El tratado de Torquemada, como otros del mismo género, nos permite llegar a conocer el elemento desencadenante de estas narraciones o «cuentos» (así se les denomina en el Jardín): el miedo; tal como afirma Asunción Rallo: «El miedo, su significado y causas, se convierten en el desencadenante de la conversación y explican el tema»[26].
Sebastián de Covarrubias y el caso toledano
Nos interesa ahora detenernos en Sebastián de Covarrubias (1539- 1613), autor del Tesoro de la lengua castellana o española, publicado por primera vez en 1610. Nuestro lexicógrafo estudió en la Universidad de Salamanca entre 1565 y 1573. En la ciudad del Tormes, convivió con su tío abuelo Juan de Covarrubias, canónigo de la catedral. Durante su estancia, debió de conocer las casas del trasgo y las historias que se contaban sobre ellas (Fig. 5).
El autor define la palabra «trasgo» en su obra magna de la siguiente forma: «El espíritu malo que toma alguna figura, o humana o la de algún bruto, como es el cabrón; […] dizen que suele rebolver las cosas y los cachivaches de casa, particularmente los vassares y espeteras»[27].
De lo anterior se deduce que el trasgo puede adoptar una apariencia humana o animal y que su actividad consiste en revolver los objetos de las casas. El autor remite además a la palabra «duende», de la cual dice:
Duende es algún espíritu de los que cayeron con Lucifer, de los quales unos baxaron al profundo, otros quedaron en la región del ayre, y algunos en la superficie de la tierra, según comúnmente se tiene. Estos suelen dentro de las casas, y en las montañas, y en las cuevas espantar con algunas apariencias, tomando cuerpos fantásticos, y por esta razón se dixeron trasgos […]. Ay opinión que estos duendes, que habitan los lugares subterráneos, tienen a su cuenta el guardar los tesoros escondidos; y algunos dizen que en la fin del mundo los han de manifestar al Antecristo, para que con ellos haga guerra, y atraiga a sí los coraçones de los hombres codiciosos, y sea poderosísimo en la tierra, y que por esta causa, quando los que buscan tesoros dan en los lugares donde están, o se les buelven en carbones, de donde nació el proverbio tesoro de duende; o ellos se les representan en figura de dragones, gigantes, leones, y otros monstruos, con que los espantan […].
Llámanse los duendes cerca de los latinos genii, larvae, lemures, lares, y cada nombres destos les competía por los diversos conceptos que dellos tenían, nosotros por esta razón les llamamos duendes de casa, dueños de casa, y corrompido el nombre, y truncado, dezimos duende. Algunas burlas han querido hazer personas traviesas, o por entretenimiento, o por infamar las casas, para que no aya quien las alquile, y las vivan ellos de valde, pero suele costarles caro, como aconteció en Toledo a uno que se hizo duende, a quien castigó exemplarmente don Diego de Zúñiga, corregidor de aquella ciudad, aviéndole hecho a él primero muchas burlas[28].
En el largo texto, del que solo recogemos algunos párrafos, distingue tres tipos de duendes, todos de carácter demoníaco. La parte más extensa la dedica a «los subterráneos». De «los del ayre» prácticamente no dice nada. Para nuestro caso, nos interesan los que quedaron «en la superficie de la tierra», que son los denominados trasgos.
Con respecto al caso del trasgo que fue castigado por el corregidor Diego de Zúñiga, sabemos que sucedió en Toledo en 1567. Sebastián de Horozco (1510-1580), padre de Sebastián de Covarrubias, versificó la historia, según la cual cinco personas trataron de hacer ver que en una casa había trasgos, con el fin de comprarla más barata, para lo cual uno se hizo pasar por un «duende-casa»; finalmente fueron descubiertos y castigados. Sebastián de Covarrubias conocería la historia de boca de su progenitor a su regreso de Salamanca[29].
La opinión de fray Antonio de Fuentelapeña
Vamos a centrarnos a continuación en la obra del fray Antonio de Fuentelapeña (1628-1702), autor de El ente dilucidado publicado en 1676 (Fig. 6). Fue una persona muy respetada en su tiempo que desempeñó cargos importantes en la orden capuchina a la que pertenecía y realizó importantes servicios para España, lo que no evitó que fuera desterrado algunos años. Aunque zamorano de nacimiento (era natural de Fuentelapeña), tomó el hábito y se formó en Salamanca, por lo que debió de conocer toda la tradición y la tratadística sobre los duendes de la ciudad (Juan de Valera afirmaba sobre él que no había habido «memoria más rica de erudición»)[30].
Antonio de Fuentelapeña trata de realizar una análisis metódico sobre la naturaleza de los duendes o trasgos, a partir de los procedimientos de la dialéctica escolástica y apoyándose en el principio de autoridad. Parte de la hipótesis de la existencia de «duendes, trasgos o fantasmas» porque, según él, muchos autores «lo suponen assí, v. g. Olao Magno arzobispo de Upsala» y otros muchos; además, muchas personas «deponen averlos sentido en diversas casas o percibidos sus efectos»[31]. A partir de aquellos dos criterios trata de verificar la esencia y características de aquellos entes.
Nuestro autor enlaza con los autores anteriores, especialmente, con Sebastián de Covarrubias cuando afirma: «Siempre avía entendido que estos entes notables eran espíritus malos de los que cayeron […], que parte de ellos quedaron en el ayre y algunos habitan en lugares terrestres»[32]. Pero Antonio de Fuentelapeña no los considera espíritus, sino solo «animales corpóreos, bobos y simples»[33].
Por otro lado, el capuchino se distancia de Torquemada en cuanto que no considera que los trasgos sean demonios, pues afirma que no eran «tan malos ni tan perversos». Estima que no eran seres espirituales: «Sino solamente unos animales irracionales o unos engendros naturales vivientes sensitivos, y nada ofensivos ni dañosos […], que tal vez se sienten en algunas casas, y no hazen más daño que un poco de ruido y otras travesuras meramente materiales»[34].
El fraile zamorano da dos razones para no considerarlos demonios. En primer lugar, «porque no parece verosímil que la perversidad y malignidad de los demonios se ocupe en exercicios tan ociosos, bobos e inútiles». En segundo lugar, porque «los demonios son incapaces de qualquiera alegría y delectación», a diferencia de los duendes que se solazan jugando a los bolos o contando dinero[35].
Con respecto a la cuestión de si el trasgo puede volar, estima que «como no es espíritu, sino animal corpóreo compuesto de materia grave y que no tiene alas, parece caso imposible el que pueda naturalmente elevarse y sostenerse en el ayre»[36].
En cuanto a sus actividades, afirma: «Nunca hazen mal a nadie, siéntese su ruido sin percibirse de ordinario el autor de él, quitan y ponen platos, juegan a los bolos, tiran chinitas, aficiónanse a los niños más que a los grandes, y especialmente se hallan duendes que se aficionan a los cavallos»[37]. Sobre estos animales dice que se entretienen cepillándolos o almohazándolos. Otro aspecto que aborda nuestro fraile es el de los lugares donde habitan. Sobre esta cuestión sostiene:
Estos duendes o fantasmas ordinariamente se sienten y tienen su primer ser, como la experiencia lo enseña, en caserones inhabitados y lóbregos o en desvanes o sótanos que de ordinario no se continúan. Luego se conoce que son animales engendrados de la corrupción de los vapores gruessos que en semejantes desvanes, sótanos o lobregueces hay por falta de habitación, lumbre y comercio que purifiquen el ayre[38].
Mantiene, además, que los trasgos podían morir, como lo probaría el cese de su actividad. Las causas de su óbito pueden ser: «Por hambre o por senectud, o porque los maten con estrépito o estampido de pólvora u otra cosa que los rompa». También se puede acabar con ellos, entre otras formas, «con abrir ventanas a dichas partes lóbregas donde habitan para que entre la luz y corra el ayre, se adelgaçarán los vapores de que sustentan los dichos y vendrán a perecer»[39].
El último aspecto que nos interesa de su tratado es el relativo a los nombres, pues permite establecer la filiación con los duendes de otros lugares. A este respecto afirma: «A estos duende en Castilla les llaman trasgos, en Cataluña folletos, que quiere dezir espíritus locos, y en Italia farfareli»[40]. Nuestro autor rechaza la vinculación, aunque sin nombrarlos, con los martinicos o frailes motilones, presentes en las mitologías andaluza y manchega: «Es verdad que el vulgo dize se ven en forma de religiosos fraylecitos, pero quizás es patraña de el vulgo»[41].
Las afirmaciones de fray Antonio de Fuentelapeña fueron fuertemente criticadas por Feijoo, que puso en duda la existencia de los trasgos[42]. Pero en el aspecto que nos ocupa, la obra del fraile capuchino tuvo un efecto importante, pues a partir de él los duendes o trasgos perdieron el carácter demoníaco que se les había atribuido.
Torres Villarroel y el trasgo madrileño
El conocido escritor salmantino Diego de Torres Villarroel (1694-1770) narró en su autobiografía un episodio protagonizado por un trasgo, al que él denominaba duende. El suceso debió de ocurrir poco después de 1723, cuando se instaló temporalmente en Madrid. A continuación, reseñamos brevemente su narración (Fig. 7).
Instalado en la corte, un día fue a buscarlo el capellán de la condesa de Arcos, con apariencia pálida y acobardada, para que pasara la noche en la residencia de la aristócrata, «que yacía horriblemente atribulada con la novedad de un tremendo y extraño ruido que tres noches antes había resonado en todas […] las piezas de la casa». La mansión estaba situada en la calle Fuencarral de Madrid. El carácter arrojado de Torres («porque el padecer yo miedo y la turbación era dudoso») y la confianza en una buena cena animaron al futuro catedrático salmantino. Al llegar, se encontró que no solo ella sino todos los criados estaban llenos de pavor.
Llegada la noche, los sirvientes trasladaron sus camas a un salón, con el fin de estar juntos cuando se iniciara el ruido, que achacaban a un duende. Torres se hizo con un hacha y una espada, se sentó en una silla y se puso a dormir. A la una de la noche comenzó el estrépito, que desencadenó el griterío de los lacayos. El salmantino, armado y con la luz, subió a los desvanes y a las azoteas; pero no encontró fantasmas ni ser racional. Volvieron a oírse de nuevo los golpes, por lo que recorrió la casa sin encontrar nada. «El descomunal estruendo […] duró hasta las tres y media de la mañana».
Durante once días se repitieron los ruidos. La última noche, al oír «unos pequeños y alternados golpecillos, que sonaban sobre el techo del salón», Torres subió a la estancia superior, convencido de que el causante del alboroto «no podía ser viviente racional». Allí, se apagaron el hacha y dos lámparas más que había en la habitación. En la oscuridad, se reprodujeron los golpes, lo que provocó la caída de los cuadros de la casa. Torres regresó a la sala y compartió el temor con los que estaban allí reunidos. Al día siguiente, la condesa se trasladó a otra vivienda[43].
Conclusión
Los trasgos, seres míticos que poblaron el imaginario colectivo de los españoles en el pasado, han tenido una presencia muy destacada en relatos castellanos y en la literatura desde la Edad Media a los tiempos modernos. Pero al llegar la época Contemporánea su rastro desaparece en Castilla y León, así como en otras regiones; solo pervive como una vaga referencia, especialmente en el Romanticismo, cuando se mezcla y confunde con otra figura arquetípica de la fantasía europea: el gnomo, como ejemplifica el cuento homónimo de Bécquer.
Es indudable que el racionalismo ilustrado fue un factor determinante en su extinción. Pero resulta difícil explicar cómo, al mismo tiempo que los trasgos castellanos se desvanecen, florecen en otras regiones: son los trasgus en Asturias, los trasnos en Galicia, los trasgos o trastolillus en Cantabria, los martinicos en Andalucía y La Mancha, los enemiguillos en el Pirineo y simplemente los duendes en otras zonas.
Detrás de algunas historias de trasgos hubo tramas picarescas (amantes ocultos, renteros tramposos o compradores trapaceros de casas a precio de saldo), aunque no siempre debió de ser así. Es indudable que lo que siempre estuvo presente fue el miedo a lo inexplicable o inexplicado, el miedo al peligro creado por la mente ante lo que la vista no puede percibir; en definitiva, el temor ancestral del ser humano ante lo que desconoce y solo puede imaginar.
NOTAS
[1] Caro Baroja, julio: Del viejo folklore castellano (páginas sueltas), ed. Palencia, Ámbito Ediciones, 1984, pp. 133-72.
[2] González Dávila, Gil: Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamanca, Salamanca, Imprenta de Artus Taberniel, 1606, apéndice final sin paginar.
[3] Villar y Macías, Manuel: Historia de Salamanca, ed. Salamanca: Imprenta de Francisco Núñez, 1887; tomo 1, p. 82, y tomo 3, p. 440.
[4]Los Libros de Actas Capitulares de la Catedral de Salamanca (1298-1489), nº 1275, 1403, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 134.
[5]Los Libros de Actas Capitulares de la Catedral de Salamanca. II (1489-1506), nº 141, 1490, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 14, f. 20 y 34 v.
[6] Ibídem, nº 870, 1502, marzo, 3. Cabildo ordinario. AC. 20 f. 64 v. y nº 871, 1502, marzo, 7. Cabildo ordinario. AC. 20 f. 65.
[7] Ibídem, nº 962, 1503, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 21 f. 57 v.
[8] Ibídem, nº 1008, 1503, mayo, 5. Cabildo ordinario. AC. 21 f. 114 v.
[9] British Library, The Smithfiled Decretals, Royal 10 E. IV, f. 30 v.
[10] Martín Benito, José Ignacio: «El entorno de Benavente en el “Jardín de Flores Curiosas” de Antonio de Torquemada», en Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras, nº 15, 2005, p. 133.
[11] Fue traducida al francés en 1579, al italiano en 1590, al inglés en 1600, y al alemán en 1626.
[12] Muguruza Roca, Isabel: «Los «disparates» de Antonio de Torquemada: maravillas caballerescas y erudición miscelánea», en Fernández Rodríguez, Natalia y Fernández Ferreiro, María (coords.): Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2012, pp. 733-741.
[13] Ibídem, p. 734
[14] Sobre el «desplazamiento de lo verdadero a lo ficticio» véase: Muguruza Roca, Isabel: «La narración breve fantástica en la miscelánea de Antonio de Torquemada», en Blanco, Emilio (coord.): Grandes y pequeños de la literatura medieval y renacentista, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2016, pp. 495-507.
[15] Se trata del llamado Antonio, «alter ego del autor». Los tres partícipes aparecen en otras obras del autor (Muguruza Roca, Isabel: «Antonio de Torquemada y el reciclado de emblemas en la literatura renacentista», en Martínez Sobrino, A et alter (eds.): En la senda de Alciato. Práctica y teoría emblemática, Valencia, Universidad de Valencia, 2022, p. 161.
[16] Rallo, Asunción: «De la noticia al relato novelesco: la magia en el diálogo y la miscelánea renacentista», en Lara, Eva y Montaner, Alberto (eds.): Señales, Portentos y Demonios. La magia en la literatura y la cultura española del Renacimiento, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2014, p. 501.
[17] Ruiz Velasco Manzanos, Ana Sofía: Entre la estética y lo racional en el fenómeno de los maravilloso en el Jardín de Flores curiosas de Antonio de Torquemada, Instituto Cultural Helénico, 2021, p. 135.
[18] Torquemada, Antonio de: Jardín de flores curiosas, ed. Amberes, imprenta de Juan Corderio, 1575, p. 279.
[19] Esta actitud era frecuente en la época como se aprecia también en la obra del teólogo y tratadista Martín de Castañega, quien consideraba a la mujer más propensa a pecar porque «Cristo las aparta de la administración de los sacramentos y porque son más fáciles de tentar por el demonio» (Zamora Calvo, María Jesús: «Tratados reprobatorios y discursos antisupersticiosos en la España del Renacimiento», en Lara, Eva y Montaner, Alberto (eds.): Señales, Portentos y Demonios. La magia en la literatura y la cultura española del Renacimiento, Salamanca, Semyr, 2014, p. 187).
[20] Probablemente se refiere a «sotabanco».
[21] Ibídem, pp. 280-82.
[22] Ibídem, pp. 282-83.
[23] Ibídem, pp. 283-84.
[24] Ibídem, pp. 284.
[25] Ibídem, pp. 285.
[26] Rallo, Asunción: «De la noticia al relato novelesco: la magia en el diálogo y la miscelánea renacentista», en Lara, Eva y Montaner, Alberto (eds.): Señales, Portentos y Demonios. La magia en la literatura y la cultura española del Renacimiento, Salamanca, Semyr, 2014, p. 501.
[27] Covarrubias Orozco, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Madrid: 1674, segunda parte, fol. 194 rº.
[28] Ibídem, Parte primera, fol. 223 rº.
[29] Castro y Rossi, Adolfo de: Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los españoles en el siglo xvii: fundado en el estudio de las comedias de Calderón, Madrid, Tipografía Gútemberg, 1881, pp. 135-36. Horozco, Sebastián: Cancionero de Sebastián de Horozco, Sevilla: Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1874, pp. 214-15. Blog Palabraria: http://palabraria.blogspot.com/2010/09/trasgo.html
[30] Polo, Juan Carlos: «Fray Antonio de Fuentelapeña» (2006) en http://www.fuentelap.com/otros temas/peryper/fray.htm
[31] Fuentelapeña, Fray Antonio de: El ente dilucidado. Discurso único y novísimo que muestra ay en naturaleza animales irracionales invisibles y qualesquier sean, ed. Madrid, Imprenta Real, 1676, p. 143.
[32] Sin paginar (p. 14, no paginada)
[33] Ibídem, p. 145.
[34] Ibídem, «Prólogo», sin paginar.
[35] Ibídem, pp. 145-46.
[36] Ibídem, p. 462.
[37] Ibídem, p. 145.
[38] Ibídem, p. 159.
[39] Ibídem, pp. 246 y 161.
[40] Ibídem, p. 143.
[41] Ibídem, p. 192. Véase además Villar Esparza, Carlos: «Notas y dibujos para una mitología popular manchega. Creencias y costumbres populares del Campo de Montiel», en Zahora. Revista de tradiciones populares, Diputación de Albacete, 2012, 56. p. 17 y siguientes.
[42] Feijoo, Benito Jerónimo: Teatro crítico universal, tomo tercero (1729), discurso 4, «Duendes y Espíritus familiares».
[43] Torres Villarroel, Diego de: Diego de Torres Villarroel. Vida, Salamanca, Edifsa, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, 2005, pp. 139-42.
