* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
517
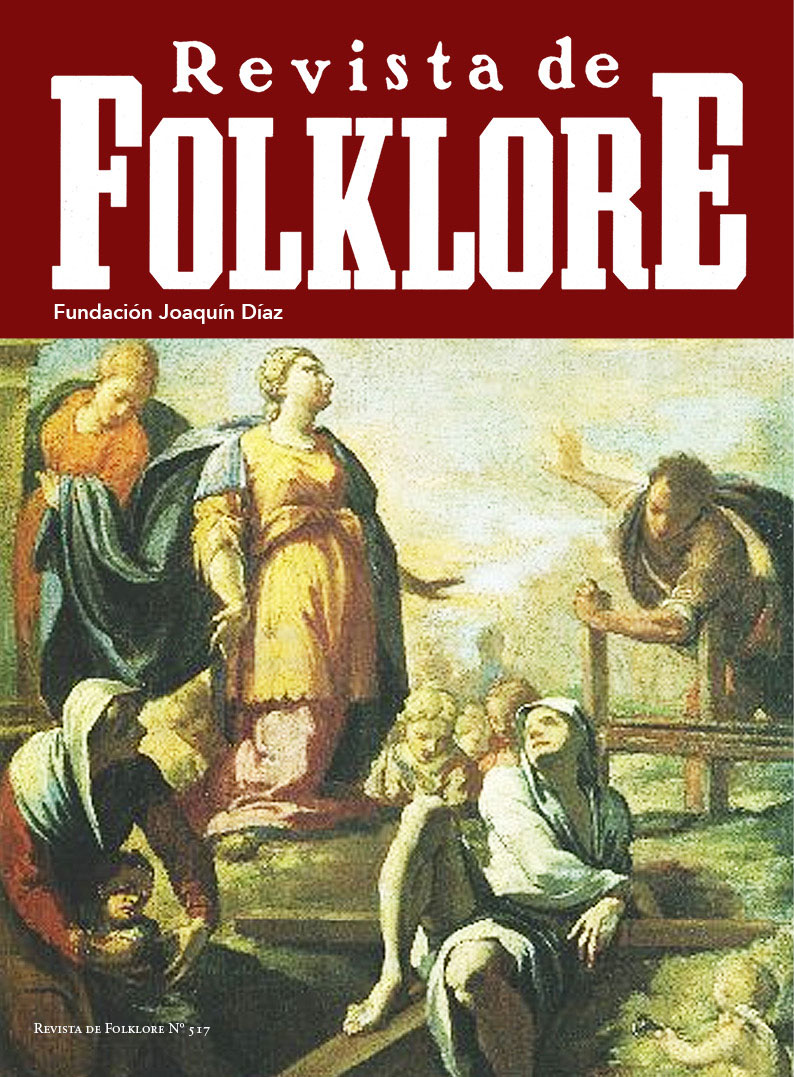
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Vamos de contrabando y de juegos
RODRIGUEZ PLASENCIA, José LuisPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 517 - sumario >
Como es bien sabido el contrabando es la introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduanas a que están sometidas legalmente, comercio que en español tiene estraperlo como seudónimo, en referencia a todo comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado, que por extensión, es una actividad irregular o intriga de algún tipo, y que se usa como sinónimo de mercado negro.
En los años 60 del siglo pasado la situación económica social española era mala, de ahí que la mayor parte de los contrabandistas fuera gente humilde. Además, estaban las secuelas que había dejado la guerra civil. Esta situación de pobreza dio lugar a que en Extremadura –por ser una comunidad fronteriza– se activara el contrabando, no sólo del café, sino también de tabaco, aceite o harina. Cualquier producto que proviniera de Portugal era bien recibido, pues los precios eran mucho más baratos que en España. Aunque también salía contrabando de España para Portugal, especialmente de carne, donde escaseaba, de ahí que, además del ganado vacuno, las gallinas y los huevos fueran bien recibidos y apreciados por nuestros vecinos portugueses. Por lo cual entre Portugal y España, a pesar de las lógicas prohibiciones, se desarrollaron diversas rutas del contrabando, tales como la de La Codosera, la de Cedillo, la de Zarza la Mayor o la de Valverde del Fresno.
El contrabandeo se realizaba en cuadrillas generalmente de hombres, aunque también las había de mujeres, incluso alguna embarazada –las menos– y mixtas. Incluso se formaban grupos de ocho o nueve muchachos entre niños y niñas –algunos menores de once años– que ayudaban pasando al país vecino para comprar lo que sus madres les encargaban: Jabón, bobinas de hilo, café y, especialmente, pan, que muchas veces los guardiñas –los guardias republicanos portugueses– les quitaban si estaban enteros o se los troceaban para que no pudieran venderlos. O se quedaban con ellos y no los entregaban a sus jefes porque –según se decía– pasaban tanta necesidad como nosotros y se los llevaban a sus casas. Aunque otros hacían la vista gorda porque aquel contrabandeo era de subsistencia, sin ánimo de lucro.
Estos contrabandistas iban en cuadrillas de hasta veinte o más mochileros, al frente de los cuales iba un guía, que era quien mejor conocía el terreno, aunque cuando vivían cerca de la Raya, los grupos eran más reducidos, de tres o cuatro.
Los cargadores o mochileros, que solían dar dos o tres viajes al mes, además de la bolsa grande donde portaban el contrabando, por lo general con un peso que rondaba los treinta kilos, llevaban otra más pequeña que para ellos era prioritaria, pues allí llevaban su comida para el camino y una porción de lo contrabandeado. Así, en el caso de que fueran perseguidos por los guardias españoles o los guardiñas portugueses, se deshacían antes de la mochila grande y se quedaban con la pequeña, donde iba el sustento de su familia, la garantía de que al día siguiente sus mujeres podían hacer caja vendiendo el café que contenían.
La vigilancia de las fronteras estaba encomendada por parte portuguesa, a la Guardia Republicana, los guardiñas, y por parte española a los Carabineros cuerpo que una vez concluida la Guerra civil se fusionó con la Guardia Civil, con el nombre específico de Guardia Civil de Fronteras. Para cumplir esta función se crearon cuartelillos extendidos a lo largo de la frontera, distando aproximadamente seis kilómetros unos de otros. Así, hubo de estos cuartelillos en Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Cilleros, Zarza la Mayor, Alcántara, Cedillo, Herrera de Alcántara y Valencia de Alcántara, en Cáceres. Y en Badajoz destacan poblaciones como San Vicente de Alcántara, Alburquerque, La Codosera, Olivenza, Cheles, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey, Higuera de Vargas, Oliva de la Frontera, Fregenal de la Sierra. Y en Badajoz, donde también hubo uno.
Aunque almacenar mercancías ilegales en las casas tenía su riesgo, pues los guardias podían rastrear las de quienes se consideraban sospechosos. Por ello, se habilitaban lugares que no levantasen sospechas, tales como esconder los alijos en los tejados, bajo las tejas o en lugares ajenos al domicilio: en el campo, como sucedía en Cilleros, que aprovechaban la poza de un arroyo seco, bien camuflada con abundante ramaje, para esconder las cajas de tabaco americano procedentes de Valverde del Fresno que, además del clásico contrabandeo de café o tabaco, formó parte del tráfico de carne cuando hizo falta en Portugal. El ganado venía de Salamanca y podía ser descargado sin problemas en cualquier finca de Valverde, pues las reses traían sus correspondientes guías exigidas para el transporte de animales. El problema se planteaba al intentar cruzar la frontera. Pero eso, como suele decirse, es otro cantar.
Un juego infantil que se relacionaba, diríamos sentimentalmente, con el contrabando era el que practicaban los muchachos del Valverde del Fresno alrededor del enorme plátano que había en la plaza: el conocido como de Contrabandistas y ‘guardinhas’, nombre éste con que era conocida en la parte española de la Raya la policía republicana portuguesa encargada de vigilar la frontera. Los participantes se dividían en dos grupos: Unos que ejercían de guardiñas y otros de contrabandistas, que tenían que cruzar la Plaza Mayor corriendo desde los soportales hasta la fachada del Ayuntamiento procurando que los vigilantes portugueses no los cogieran. En caso de hacerlo, eran llevados a la cárcel que estaba en el tronco del plátano, donde permanecían hasta que alguno de sus compañeros los liberaba burlando a los guardianes.
Este tipo de juego tuvo su origen en el conocido como Policías y ladrones, un juego infantil de persecución y captura. Aunque su origen exacto no se conoce, algunos creen que pudo haber surgido en los Estados Unidos a principios del siglo xx, como una representación lúdica de los roles de autoridad y delincuencia presentes en la sociedad. Igualmente debe reconocerse que no era el único que los niños europeos ejecutaban. En el cuadro Juego de Niños, de Bruehegel el Viejo, situado en la plaza de Lieja –siglo xvi– se representan ochenta juegos diferentes, entre los que están el aro, la gallinita ciega, los bolos… y el de Policías y ladrones, u otro que parece semejarse a él.
Sea como fuere, lo cierto es que el juego se extendió por numerosos países como una forma de divertimento juvenil. Y ya en España, en Puebla del Maestre –provincia de Badajoz–, por ejemplo, se trataba de que los niños y/o niñas de un grupo tenían que coger a los de otro grupo. En primer lugar, se repartían los participantes. Para ello se ponían todos en fila o hacían un corro. Entonces, uno de ellos –el de mayor carisma– se encargaba de ir señalando con el dedo a cada participante mientras iba entonando esta cantinela:
Ni uni ni doni,
ni treni, ni catoni,
ni quini quinata,
estaba la reina
en su caminata,
y vino aquí
y apagó el candil,
candil candilón,
cuenta las veinte
que la veinte son:
guardia y ladrón
Y así hasta que quedaban todos repartidos.
Después se delimitaba la zona de juego, que normalmente era la plaza y determinadas calles y de ahí no se podía salir, de modo que si alguno lo incumplía iba automáticamente a la cárcel, una zona concreta elegida de mutuo acuerdo.
Luego, aquéllos que salieron elegidos como guardias iban tras el rastro de los ladrones, a los que se les había dado un margen de tiempo – cinco minutos en la también badajocense Fuente del Arco– para que pudieran esconderse dentro de la zona delimitada. No valían casas, ni recintos de ningún tipo, sólo las calles y si alguno incumplía la norma, iba directo a la cárcel con aquéllos que los guardias hubieran capturado ya, que estaban vigilados por un guardia destinado a tal misión.
Los ladrones, además de esconderse para no ser vistos o de correr cuanto podían para no ser pillados, tenían otra misión: intentar liberar a los compañeros que estuvieran ya presos, lo cual se hacía acercándote a la cárcel, entrando en ella y tocándoles la mano. Pero si algún guardia le agarraba con las dos ya no podía liberar a nadie, porque desde ese momento también él era preso: Sólo podía liberar a otro ladrón si le daba la mano estando libre.
El juego terminaba cuando los guardias cogían a todos los ladrones. Una vez que esto sucedía los guardias pasaban a ser ladrones y los ladrones guardias.
Como Policías y ladrones se conocía este juego en otras localidades badajocenses. Por ejemplo, en Granja de Torrehermosa… Y en Villafranca de los Barros, Torremejías y Rivera del Fresno al que se dedicaban en cualquier época del año, siempre en número par de participantes mayores de ocho años. Se comenzaba echando a suerte para organizar los grupos y una vez formados se acordaba el lugar acotado como cárcel donde los ladrones apresados deberían estar cogidos de la mano que, como en el caso de Puebla y otros lugares, podían ser liberados si eran tocados por otro ladrón, salvándose así de continuar en la cárcel.
Por cierto: En Puebla del Maestre el juego era conocido como UNINA porque la canción entonada durante la elección de los protagonistas de uno y otro bando –como se vio– comenzaba por esas letras.
En Usagre –según recogió Antonio Morales Recio en A la una la rabia la mula. Juegos de la infancia en Usagre, remitida desde la Biblioteca Pública del pueblo– se llama: Rescate. Y dice:
En el rescate, al igual que en otros juegos de este tipo se precisaba rapidez, estrategia y ciertas dosis de audacia. Jugaban dos equipos formados cada uno por siete u ocho muchachos; uno de los dos equipos, el que había perdido al echar suerte, se quedaba; el otro equipo disponía de una barrera y sus miembros eran perseguidos cuando salían de la misma. Si algún muchacho era prendido se le conducía a la cárcel y permanecía allí como prisionero. El rehén se agarraba a la reja de una ventana, los sucesivos apresados se iban cogiendo de la mano formando una cadena humana, procurando estirarse lo máximo posible sin llegar a soltarse. Los perseguidores, y a la vez carceleros, tenían la doble tarea de atrapar niños y de impedir que rescatasen a los cautivos, pues si alguno de sus compañeros, de los que aún estaban libres, lograba tocarlos, rompían la cadena y, liberados, corrían a toda velocidad a la barrera. El juego terminaba cuando todos los niños eran capturados, o simplemente por cansancio.
En la también badajocense Valencia de las Torres el juego se llamaba Jugar a perseguir, que unas veces era de dos grupos, donde unos se escondían y otros los buscaban y otras se escondía solamente un jugador al que los demás tenían que encontrar.
Finalmente, en Reina –localidad badajocense de La Campiña Sur– el juego era exclusivo de los niños, pues las niñas no participaban. También se formaban dos grupos o bandos que los dos niños más destacados –erigidos en jefes– echaban a suerte para ver quién era el primero en elegir cada bando.
Normalmente la suerte se echaba de la siguiente manera para elegir turno: Con el pie, puestos el uno frente al otro se iban acercando, midiendo tres pies cada uno con la siguiente retahíla: «Echo la burra en el barbecho», decía uno y respondía el otro: «La eché, pero no la encontré». Y así hasta juntarse, empezando a elegir el que montaba al final montaba el pie sobre el del contrario.
Otras veces –para abreviar– se cogía una piedra plana, se escupía en una de sus caras y se tira al aire, y los jefes pedían Pan, el lado seco, o Vino, el lado escupido. Luego, el acertante era el primero en elegir su bando.
Se establecía el lugar destinado a cárcel y el terreno que abarcaría el juego y del que no valía salirse, aunque pocas veces se respetaba esta norma, pues perseguidores y perseguidos solían salirse, incluso llegar muy lejos recorriendo el pueblo entero, dándose el caso de que, a veces, al volver éstos al terreno de juego, la mayoría de los jugadores se habían vuelto a casa.
El desarrollo del juego era semejante al de otras partes: Se perseguía al ladrón, se llevaba a la cárcel donde eran vigilados por un guardia, se podía salvar a los presos por un ladrón que estuviera libre, lo que hacía que a veces el juego se hiciera interminable…
Ya en la provincia de Cáceres el desarrollo del juego guardaba semejanza con el ejecutado en la provincia vecina, aunque también existían las lógicas diferencias. Por ejemplo, según el libro Cultura tradicional de movimiento: Los juegos populares en algunos pueblos cacereños, el nombre del juego era Policías y ladrones en Alcántara, Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Miajadas, Montánchez y Valencia de Alcántara, este juego considerado de coordinación, agilidad y destreza, recibía el nombre de Policías y ladrones. La descripción del juego y las reglas seguían los mismos protocolos generales de sus homónimos badajocenses.
En un paseo por las dehesas del Tajo. Juegos, se especifica que el número de participantes fuese par; si no era así, se eliminaba al sobrante mediante sorteo y que el equipo que mejor cumpliera su misión, bien como policías, bien como ladrones, era considerado ganador. Por lo demás, el desarrollo seguía las nomas ya descritas.
Siguiendo en la provincia cacereña, en Cilleros hubo un tiempo durante el cual el nombre del juego era Las Partidas, pasando a llamarse más tarde de Ladrones y ministros, con un número indeterminado de jugadores. Y, como era de suponer, se formaban dos bandos, con la salvedad –si la memoria me es fiel– de que por cada ministro había dos ladrones.
Se jugaba en varias partes del pueblo y más bien por barrios o por zonas, de modo que el Llano, la Plaza Mayor, el Caño, La Picas, el Parador… eran las predilectas por ser lugares amplios. E igual que en otros pueblos, se marcaba un cuadro en el suelo a modo de cárcel, donde iban los ladrones si eran capturados; reos que podían ser liberados por otro compañero siempre y cuando no fuera visto por los ministros. Y el juego terminaba cuando todos los ladrones estaban encarcelados o cuando terminaba el tiempo que se hubiera acordado para pillarlos.
Aunque este juego en Cilleros se cobró una víctima mortal. Un muchacho llamado Urbano –y apodado Curuba– ejerciendo de ladrón saltó la pared de un huerto para esconderse y cayó a un pozo tupido de zarzas, donde murió ahogado, pues la nocturnidad del momento y el obstáculo que suponían las zarzas no dieron facilidades para poder sacarlo a tiempo del agua. Aunque aquel muchacho parecía estar predestinado a morir joven. En cierta ocasión se encontró la bala de un rifle y queriendo explosionarla, hizo una lumbre y la echó en ella direccionándola hacia un hoyo cercano donde se parapetaron a modo de trinchera él y dos amigos más. Acurrucados esperaban impacientes que el silbido de la bala pasara sobre sus cabezas… Pero tardaba el momento y Urbano –impaciente– comenzó a sacar la cabeza fuera de la trinchera… Y el disparo sonó, llevándose por delante su gorra, perdonándole la cabeza.
Pero continuemos.
Este juego de guardias y ladrones se desarrollaba de igual forma en la comarca zamorana de Benavente y Los Valles. La única variante estaba en las palabras que pronunciaba el ladrón que burlando la vigilancia del guardián llegaba hasta sus compañeros apresados: «¡Por mí y por todos mis compañeros!» y así salvaba a cuantos en ese momento estuvieran prisioneros, que volvían al juego.
En Andalucía el juego tomaba el nombre de Policías y ladrones, con una participación de entre quince o veinte jugadores, con edades comprendidas entre diez y catorce años. Esta distribución se hacía poniéndose todos los participantes junto a una pared y frente a ellos uno que los iba pintando; es decir, nombrando de forma alternativa como policías o como ladrones. Y una vez definidos los dos grupos se determinaba también dónde estaría la cárcel y dónde la casa de los ladrones, con el número máximo de ellos que debía haber en la casa; casa que no podían ser allanada por los policías para capturar a cuantos hubiera en ella. También se acordaba si las persecuciones se harían por grupos, comenzando por parejas, por tríos, cuartetos, etc.
Una vez cumplidos estos requisitos, se iniciaba el juego, donde los ganadores serían los policías si lograban atrapar a todos los ladrones o se rendían al no lograr atraparlos, o porque el juego se había alargado más tiempo de lo debido.
Por último –y como curiosidad–, en la cacereña Madroñera, donde se practicaba el juego en primavera, cuando los civiles habían apresado a todos los malhechores, daban a éstos unas palmaditas en la espalda como castigo y el juego terminaba, para empezar otro, donde los ladrones pasaban a ser civiles y los civiles, ladrones.
