* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
517
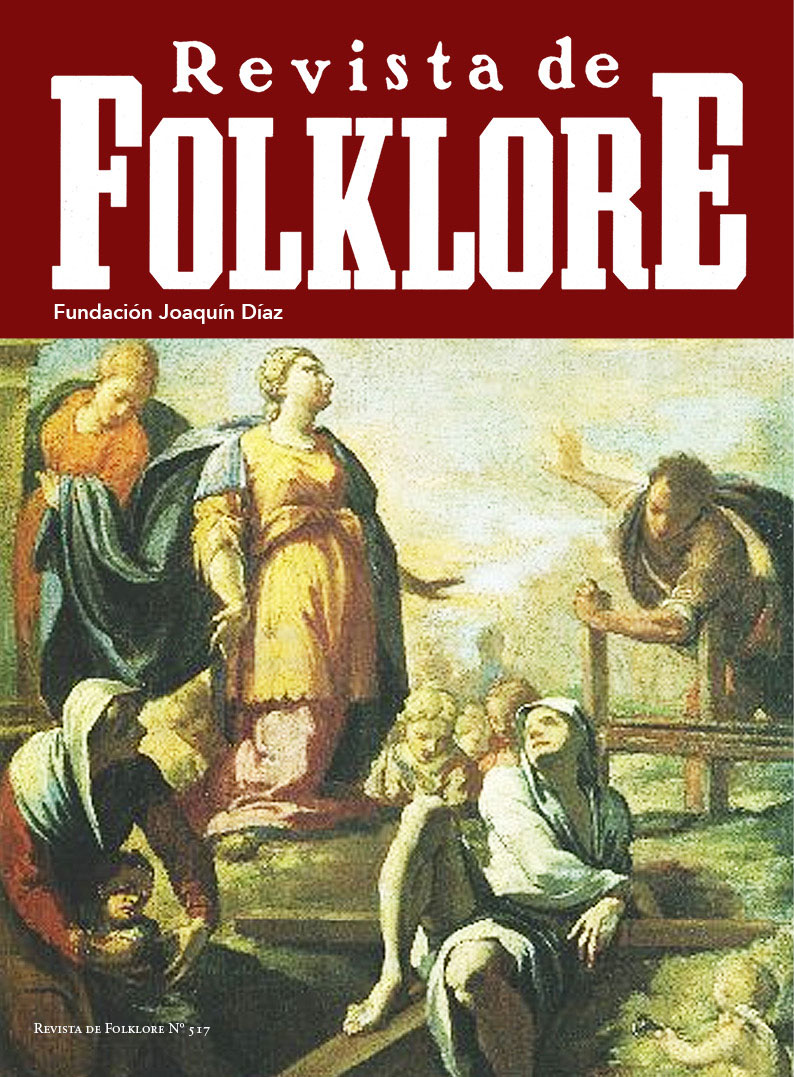
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Don Santiago Ramón y Cajal y su visión del mundo a los ochenta años
FRANCO MATA, ÁngelaPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 517 - sumario >
A mi amiga del alma Tinina, in memoriam
Hace más de cuarenta años compré en la desaparecida librería Zuazo, el libro de S. Ramón y Cajal, El mundo visto a los ochenta años. Impresiones de un arterioesclerótico (1941), cuarta edición, Madrid, Librería Beltrán, 1942, 13 x 18 cm., objeto del presente comentario. Deseaba conocer las ideas de este ilustre aragonés, a la edad de los 80 años, que estaba viviendo, y leí el libro con sumo interés. Me dejó huella sobre todo por su sabiduría, hermana entrañable de la humildad, que también le adornó, y su visión de la vida en el ocaso de la misma, donde resume vivencias, pensamientos y opiniones, distribuidos en cuatro partes, que iré desgranando. Comienza por definir la ancianidad: «Se es verdaderamente anciano, psicológica y físicamente cuando se pierde la curiosidad intelectual, y cuando, con la torpeza de las piernas, coincide la torpeza y premiosidad de la palabra y del pensamiento». Las cuatro partes del libro son las siguientes: 1ª. Las tribulaciones del anciano. 2ª. Los cambios del ambiente físico y moral. 3ª. Las teorías de la senectud y de la muerte. 4ª. Los paliativos consuelos de la vejez. Mezcla observaciones científicas, anécdotas y recuerdos autobiográficos. Cuenta sus experiencias de arterioesclerótico. Ya llevaba muchos años registrando objetivamente sus sensaciones. Empujado por una profunda curiosidad científica se convirtió a sí mismo en objeto de experimentación y estudio. Al principio la arterioesclerosis no dificultó mucho su actividad normal. Pero en seguida comenzaron los fuertes dolores de cabeza y la tensión le subió vertiginosamente. Sin hacer demasiado caso a su médico, comenzó a analizar qué sentía. Resulta ejemplar su fuerza de voluntad durante su enfermedad. Nunca perdió la claridad de ideas, como se pone de manifiesto en una carta dos días antes de morir. Me impactó leer su última carta en respuesta a su discípulo Lorente de No, que residía en Estados Unidos, el 15 de octubre de 1934, dos días antes de su fallecimiento (ya no podía hablar), en la que formula varias opiniones de hondo calado científico, a propósito de las neuronas del conejo y el método de Cox, variante del de Golgi. El destinatario recibió la carta días después de la muerte del maestro. Carlos Castilla del Pino define su magisterio como moral[1]. La ética y moral que le acompañaron durante toda su vida fueron también objeto de su preocupación social.
Resultan sorprendentes algunas coincidencias temáticas de esta publicación y Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias, aparecida en el mismo año, 1941; la 11ª edición, la que yo he leído, fue publicada por Espasa Calpe, Austral, en 1982. En general coincide la temática, si bien difiere la estructura: cada capítulo está compuesto a modo de pensamientos más o menos largos. Cajal era un hombre de tertulia de café, callejero, muy humano. En Madrid, a su llegada en 1892, frecuentó el Café de Levante de donde pasó al Suizo, centro de reunión de los intelectuales más reputados. La tertulia del café representó a finales del siglo xix un periodo de libertad intelectual. Cajal aprendió mucho de literatura, arte y música[2]. Charlas de café está dividido en once capítulos, en los que destila una gran dosis de reflexión y algunos momentos de humor. Son de muy diversos contenidos, entre otros, literatura y arte, así como la tendencia pedagógica y educativa de este profesor universitario, a cuya profesión dedicó más de cuarenta años, como él mismo confiesa en algún escrito. Para él el magisterio debe de ser asumido siempre por alguien que nos precede.
Transcurrieron los últimos años de su vida observando con tristeza desde su residencia de la calle Amaniel la vida española de los años treinta. Tuvo la fortuna de gozar de un placer absorbente con la escritura. En el campo científico su principal preocupación fue perfeccionar el capítulo sobre la teoría neuronal destinado al libro que Bumke y Foerester iban a editar en Alemania. Quería resumir definitivamente todo lo que había escrito a favor y en contra de su idea fundamental de la autonomía de las células nerviosas y de la relación de contacto que se establece entre ellas. El esquema completo del libro aparecería pocos días después de su muerte.
En El mundo visto a los ochenta años brinda consejos y completa su visión desde su realidad sobre el mundo que contempla ante sus ojos. Con un estilo directo describe estados de ánimo y habla de sus problemas personales, y de su deseo de soslayar la política y todo lo que pudiera causarle tristeza o excitación y de su preferencia por los clásicos. Diez mil volúmenes conformaban su biblioteca. Todo el texto destila un espíritu joven que encontraba su representación física en ojos llenos de brillo y nunca apagados.
Nuestro histólogo tuvo muy en cuenta al posible lector, alejándose de términos científicos complicados y difícilmente comprensibles. Dedica pocas páginas a cada uno de los once capítulos de que se compone el libro con entradas clarificadoras del contenido. Comienza analizando el decaimiento visual; el ojo y sus aparatos anejos es el órgano más ingeniosamente concebido. «Es el instrumento mejor logrado de cuantos ha ensayado la vida para relacionarnos con el mundo exterior y captar a distancia los fenómenos variadísimos en él aparecidos». Lo compara con una cámara fotográfica, otra de sus grandes pasiones. Propició su profundo conocimiento la investigación efectuada sobre los insectos[3]. Los deterioros seniles del aparato visual son la presbicia o vista exclusiva de lejos, la hipermetropía y la disminución de la acuidad visual.
A continuación analiza las excelencias del aparato acústico y los efectos de la sordera. Evoca a dos eximios sordos, Beethoven y Goya, cuyo drama de la soledad sufren, como todos los sordos, ya que la conversación es el lazo sentimental por excelencia, y se tornan terriblemente desconfiados. Alude a los griegos a propósito de la destrucción de la amistad a consecuencia del silencio.
El organismo se deteriora progresivamente, y está afectado por limitaciones orgánicas, una de ellas la debilidad muscular. Analiza la congestión cerebral arteorioesclerótica y lamenta el no poder saborear las oraciones políticas del Congreso y del Ateneo. Incluso debe de abstenerse de la conversación reflexiva y algo prolongada. Narra cómo se inició esta lesión lentamente incubada. Hace unos tres años notaba que le ardía la cabeza en la tertulia con los amigos. El dr. Nicolás Achúcarro le informó del mal, y el tratamiento a seguir, yodo y quietud, justo el contrario del que convenía a su manera de ser. Rebajó su ritmo de trabajo y relaciones, y para su desgracia se hizo exigente y meticuloso para hablar y escribir. También se vio afectado por el insomnio, que le ha producido serios contratiempos a consecuencia de no dominar la lengua y no conducirse con mesura y discreción. La memoria y el olvido es otra de las consecuencias en la mente del anciano. La amnesia senil es un fenómeno frecuente, unida en escritores que padecen este mal al lapsus calami, del que cita numerosos ejemplos. Como consejo a los escritores estima de interés: no dar a la imprenta sus cuartillas sin haber dejado transcurrir un razonable lapso de tiempo. Realmente este consejo puede extenderse a todos.
La parte segunda se refiere, como indiqué, a los cambios del ambiente físico y moral, que en línea de máxima podría trasladarse al momento actual: tantas son las similitudes del contenido. Comienza por las ciudades, cuyas transformaciones son generalmente negativas. Se queja de que el lenguaje ha sufrido extrañas elipsis, entre otras los diminutivos femeninos, las siglas de partidos y corporaciones, el mal uso de términos gramaticales. Llama la atención sobre la importancia del ejercicio físico, y critica las imitaciones extranjeras.
Dedica dos capítulos a las costumbres, el deporte y las modas femeninas y masculinas, las reivindicaciones femeninas[4]. Como experto en los problemas solares, advierte de los perjuicios del abuso de la luz solar. Se ha criticado a don Santiago de antifeminista. Nada más lejos de la realidad. No tiene sentido entender como tal la frase: «La mujer es la píldora amarga que la naturaleza y el arte han complacido en dorar para que el hombre la trague más fácilmente»[5]. O aquella otra: «la mujer es el cebo con que la naturaleza atrae al hombre, a fin de asegurar la permanencia de la especie».
Sí en cambio forma parte del respeto que siente por la mujer en Charlas de café, sobre su capacidad para el cultivo de las ciencias y de las artes, que resume en cuatro apartados. 1. Buena parte de los genios y talentos superiores de hombres poseyeron un cerebro pequeño o mediano, igual o apenas superior al de la mujer. No es la masa bruta, sino la fina organización nerviosa la condición esencial del intelecto superior. 2. Descontando las áreas extensas adscritas en el cerebro masculino al gobierno y coordinación de la prepotente masa muscular y a la inervación del extenso revestimiento cutáneo, el contraste de peso entre ambos encéfalos se atenúan notablemente. 3. A menudo, varones de superior talento son fidelísimo trasunto físico y moral de la madre; fuera, por tanto, inverosímil admitir que la mujer sea susceptible de transmitir a la prole excelencias actuales o potenciales de que carece. 4. Con respecto a la educación divergente, aunque se demuestre, dice, que la mujer vale intelectualmente menos que el hombre, podrán argüir las feministas de cara a un futuro: «Veréis cuando tengamos el mismo tipo de educación que los hombres, entonces hablaremos» [6]. ¡Palabras proféticas! Aunque considera a la mujer soltera capacitada para ejercer funciones de comercio, administración, política y carreras literarias, estima que la misión primordial es la de crear un hogar honrado y la crianza de los hijos.
Aludiendo a la moda femenina, no puedo sustraerme a la referencia de las finas ironías cajalianas. «Nuestras adorables adolescentes, afirma, son víctimas resignadas de la moda, a la cual se adaptan sin reparar en sus defectos físicos y en el tono de sus cabellos y piel. La tiranía de los modistos parisienses impuso hace algunos lustros a nuestras bellas la exhibición de clavículas y pectorales. En el teatro y en las soirées exigía, y creo que exige, amplio y rasgado descote posterior (amén del provocativo anterior), revelador de la columna vertebral, los trapecios y los omoplatos. En otras ocasiones ha decretado la desnudez del brazo hasta el deltoides. Ahora priva la moda de lucir por calles y paseos el tendón de Aquiles y el cuádriceps de la pierna, bien que velados por sutilísima tela de araña; con lo cual muchas infelices, ignaran en cuanto a estética femenina, en vez de curvas atrayentes ostentan fúnebres canillas o amoratados sabañones. Si la imposición de los modistas sigue por este camino. «¿Qué extensión de anatomía inédita quedará reservada al futuro marido?» «¿Cuál será en lo porvenir el paralelo del pudor?»[7] ¡Qué lejos se hallaba de lo que iba a suceder un siglo más tarde…
Tuvo gran fortuna en la elección de su compañera de vida: contrajo matrimonio con doña Silveria el 19 de julio de 1878, con la que tuvo seis hijos y le precedió cuatro años en la muerte. Una muestra de ausencia de antifeminismo fue la preocupación de que esposa tuviera los hijos con el menor dolor posible. Con el fin de que no sufriera en los partos, le aplicó la hipnosis, con muy buenos resultados. Ella demostró ser una solidaria y generosa compañera. Renunció a determinados gastos familiares para destinarlos a ayudar a su esposo, sobre todo libros y revistas científicas extranjeras, a muchas de las cuales se había suscrito. Ella por su parte exigió una contrapartida: él renunciaría al juego del ajedrez, por el que tan atraído se sentía; su amigo Federico Olóriz, era un digno contrincante; una instantánea tomada en 1898 inmortaliza uno de esos momentos. Tenía mucha confianza en los juicios de su esposa, cuando proyectaba leer un libro, pedía antes su opinión, incluso de la fámula, como dice él mismo, y una vez recibido su juicio acometía su lectura, y evidentemente opinaba él mismo.
En el marco de las reivindicaciones femeninas se halla, el asalto a la universidad; hay médicas, abogadas, farmacéuticas, diputadas, y hasta académica, como recuerda a la Pardo Bazán, a quien propuso para ocupar un escaño. Aunque Cajal pondera estas reivindicaciones, considera que el fin propugnado por las féminas es el de buscar marido, y a este fin primordial sacrifica gustosa sus éxitos profesionales más halagadores.
Respecto al «sexo fuerte», también expone su criterio y critica el tocado importado de Yanquilandia o de Inglaterra, «lucido por nuestros empecatados currutacos y hasta por bastantes vejestorios, empeñados en remozarse en la fuente de juventud de las peluquerías». Se refiere a la facies lampiña, que con los romanos quedaba relegada a labriegos y sacerdotes. Exalta las barbas y bigotes a lo Cervantes y Quevedo, copiados en los cuadros del Greco y Velázquez. Se ha eclipsado el sombrero de copa, sustituido por el sinsombrerismo. Dedica un capítulo a la velocidad de trenes, automóviles y aeroplanos y los peligros que conllevan.
Un hombre tan en contacto con la juventud no podía por menos que analizar las relaciones entre aquélla y el anciano. Para Cajal, los auténticos adversarios del anciano pertenecen a la generación inmediatamente anterior, algunos de los cuales se midieron con él en lides académicas o políticas. Son los que frisan entre los cincuenta y sesenta y cinco años. Profieren frases arrogantes contra ellos, llevados por mezquinas rivalidades. Dotados de un cerebro despierto por descansado, suelen pertenecer a la caterva de cazadores de enchufes, ansiosos de puestos preeminentes, no tanto para trabajar cuando para acrecentar sus ingresos. Ramón y Cajal siguió el sabio consejo de Gracián [abandonar los cargos antes de que sus cargas nos abrumen], dimitir del puesto que ocupaba de director del Instituto de Higiene, en el que le sucedió Francisco Tello. Aunque confiesa que no está descontento de los jóvenes estudiosos ni de sus émulos, siempre hay adversarios que brotan del «jardín de nuestros favorecidos». Esto es tan real como la vida misma. «La ingratitud carece de ley», formuló Séneca al respecto.
Dedica loas y alabanzas a la juventud de su momento. Los jóvenes están más preparados que hace cuarenta años, y pondera el conocimiento de idiomas. Para él en el cambio ha contribuido la dura enseñanza del fracaso de 1898, junto con la creación de tres importantes instituciones: Junta de Pensiones y Ampliación de estudios [en este sentido yo lo he confirmado en mi propia persona en mi estancia postdoctoral en Roma durante tres años], la Junta de pensiones para obreros y la invitación a profesores universitarios extranjeros para impartir conferencias en nuestro país. Alude a Hugo Obermaier, cuyo libro El hombre prehistórico. Los orígenes de la humanidad, escrito en colaboración con A. García Bellido y Luis Pericot, era texto de estudio en la U. Complutense cuando yo estudiaba Filosofía y Letras, Sección de Historia. Alude a los sufrimientos en su propia carne, con el problema de falta de ayuda y desconocimiento de idiomas, que tuvo que suplir con las traducciones de sus primeras investigaciones al francés, para que fueran conocidas por los colegas extranjeros, fundamentalmente alemanes e ingleses.
Como español comprometido con el país, lamenta los graves problemas industriales, que generaron una balanza negativa por el desequilibrio de exportaciones e importaciones. «Gozamos con alegre confianza de los refinamientos de la civilización, sin percatarnos de que cada mercancía, sin la contrapartida correspondiente, es una acusación de nuestra indigencia inventiva y un triste presagio de la ruina nacional». Señala una larga lista de instrumentos científicos de todas clases, y debido a las dificultades, justifica que eximios inventores como La Cierva y Torres Quevedo, hayan ejecutado en fábricas extranjeras sus admirables inventos.
Vive, como Unamuno [autor de la famosa frase: «Me duele España»], y como otros escritores de la generación del 98, de la que se siente parte, el desastre de Cuba en la guerra contra Estados Unidos, absurda y desigual. Las batallas decisivas de Cavite y de Santiago de Cuba fueron desfavorables para nuestras armas. Cita con amargura el criterio heroico de Méndez Núñez, preferimos más «honra sin barcos que barcos sin honra», y perdimos la flota. Como consecuencia de ambas desgracias, se sumó una tercera: la pérdida de nuestras colonias, ratificada por el Tratado de París. El patriotismo, el pesimismo patriótico, la actitud de rebeldía y la europeización de España son elementos que conforman el espíritu de dicha generación.
Cajal sufre sobre su propia carne la pérdida de Cuba, que casi le lleva a la muerte. Recién licenciado en medicina a los 21 años, recibió la orden de trasladarse a Cuba en 1874, donde en condiciones desastrosas permaneció ocho años. Cayó víctima del paludismo debido a las condiciones insalubres de la manigua en Vista Hermosa [8]. Aflora su calidad humana de no aprovechar la prebenda de un destino mejor que el que sufrió y defensa de los pobres enfermos de disentería. Narra su dramática experiencia a nivel personal y como ciudadano, en los Recuerdos de mi vida[9] y lo retoma en El mundo visto a los 80 años[10]. Para él fue un terrible golpe moral, «caí en profundo desaliento. ¿Cómo filosofar cuando la patria está en trance de morir?... Y mi flamante teoría de los entrecruzamientos ópticos quedó aplazada sine die». Se refiere a una investigación, en la que se hallaba comprometido, que describe así: «El recuerdo del desastre colonial hállase vinculado en mi memoria, por asociación cronológica, con la redacción de un trabajo de tendencias filosóficas acerca de la organización fundamental de las vías ópticas y la probable significación de los entrecruzamientos nerviosos, una de las disposiciones anatómicas más singulares y enigmáticas de los vertebrados».
Y yo, al igual que muchos, jóvenes entonces, escuché la voz de la sirena periodística. Y contribuí modestamente a la vibrante y fogosa literatura de la regeneración, cuyos elocuentes apóstoles fueron, según es notorio, el gran Costa[11], Macías Picavea, Paraíso y Alba. Más adelante sumáronse a la falange de los veteranos algunos brillantes literatos: Maeztu, Baroja, Bueno, Valle-Inclán, Azorín[12], a los que hay que añadir Antonio Machado. Los regeneradores del 98 solo fuimos leídos por nosotros mismos: al modo de los sermones, las austeras predicaciones políticas edifican tan solo a los convencidos. ¡La masa permanece inerte!.
Triste verdad, afirmo yo, que sigue vigente secularmente. El propio Cajal hace referencia a los artículos publicados en El Liberal, «en excesivos apasionamientos» en 1898 acerca de las causas del desastre colonial. De las consecuencias, cita dos: «el desvío e inatención del elemento civil hacia las instituciones militares (ejército y marina), de cuyas faltas fueron responsables gobiernos y partidos, y sobre todo, y este problema es uno de los grandes dramas políticos actuales, la génesis del separatismo disfrazado de regionalismo y alude expresamente a Cataluña, donde incendian a la población los fogosos discursos reivindicativos, y la propaganda separatista de Prat de la Riva y Cambó, la Asamblea de Parlamentarios y otros elementos del mismo cariz. A lo largo del libro se detectan muchos aspectos que tristemente no han cambiado. Se lamenta de la ingratitud de los vascos, «los niños mimados de Castilla».
Los profundos conocimientos que poseía de arte le llevan a considerar la degeneración en que las artes han caído, achacando las causas a la invasión de los «bárbaros», nacidos casi todos en Francia, Alemania, Holanda y Escandinavia. Menciona las clarividentes opiniones del dr. Lafora, «comparando los deformes pintarrajeos de cubistas y expresionistas con los diseños de los orates y de los niños», La deshumanización del arte de Ortega y Gasset, su referencia a las distorsiones de la pintura de El Greco, cuando no se trata de los retratos. Posteriormente a él se ha investigado mucho -bueno y malo y mediocre- sobre la figura del genial cretense, del cuyo arte apenas se conocía nada, incluso el libro de Cossío alumbrando su importancia artística, no fue valorado por Cajal; yo me he adentrado en el análisis de su pintura, desde el punto de vista iconográfico, y he concluido que definió muy coherentemente los programas iconográficos, tanto cristológicos, como mariológicos y funerarios, basados en fuentes medievales (El Greco y la iconografía religiosa, Madrid, ed Á. Franco, 2014). Otros pintores son objeto de su análisis, así como el capítulo de la caricatura, y otra de las pasiones que le acompañó durante toda su vida, desde los dieciocho años, y que tanto significó en sus investigaciones: la fotografía, y también el cine. Como advierte él mismo, conocía todas las tretas, trampantojos y abusos que se pueden cometer. Son interesantes las informaciones que vierte de la fotografía documental y de galería o artística. Importante es su publicación sobre la fotografía La fotografía de los colores. Bases científicas y reglas prácticas[13].
Ramón y Cajal solía meditar sobre el más allá y no tenía miedo a la muerte, a la que le hubiera gustado mirar cara a cara. En los últimos días abandonó la ciencia y planeó libros de carácter filosófico y literario. Dedica la parte tercera del libro a las teorías de la senectud y de la muerte, los hipotéticos remedios o paliativos propuestos por algunos optimistas. Da comienzo el análisis con las concepciones pesimistas de la decadencia senil, que resume así: Teoría de la arterioesclerosis crónica, teoría de Weissmam, de Dastre, de Harrison, Burrows, Lewis, y Minot. A estas teorías se oponen las optimistas de Metschnikoff, y sobre todo el dr. Sergio Voronoff en injertos de cara al rejuvenecimiento sexual de los ancianos, que le valió zumbas y pullas caricaturísticas. Cajal contesta con una serie de críticas que resume en seis apartados, que vincula con la enfermedad, alimentación, así como lucha contra toxinas bacterianas. Concluye con Montaigne que llegar a viejo constituye un privilegio extraordinario y evoca a Ponce de León a propósito del ansia irremediable de la inmortalidad fisiológica, el elixir de la eterna juventud sobre el que se sigue trabajando.
A través de las indicaciones vertidas, se pone de manifiesto el interés de Ramón y Cajal, por la mayoría de las disciplinas del saber. El capítulo religioso no fue objeto de sus intereses, al menos no le dedicó espacio en sus escritos. José-Carlos Mainer lo vincula con el agnosticismo en estos términos: «Toda la utopía social racionalista de Cajal implica otra consecuencia de signo religioso, que no debe ocultarse: estamos ante un pensamiento decididamente agnóstico[14]. En mi opinión, creo que debería de entenderse dentro del clima de actitud religiosa, en el que convivía una postura innovadora en el terreno científico y técnico con un integrismo religioso y filosófico, que se dio también Laennec y Pasteur.
Aunque la actitud de Ramón y Cajal no es muy conocida, ilustra sobre sus inquietudes religiosas su nieta Silvia Cañadas: «Y quiero dejar constancia de que aunque no era un hombre creyente, tampoco era ateo como se ha dicho algunas veces. Yo le oí hablar en muchas ocasiones del Supremo Hacedor, éste era el nombre que él empleaba, porque creía que tenía que existir una mente creadora de todas las maravillas del universo. Y yo he sabido por mi madre que era él, precisamente, quien todos los domingos despertaba a sus hijas para que fueran a misa, porque, según decía, podía estar equivocado y quería que ellas fuesen creyentes»[15]. No se encuentra a la altura de un Unamuno en las vivencias religiosas, con las que tanto luchó el célebre escritor vasco, cuyas angustias vierte en el Diario íntimo[16].
La cuarta y última parte del libro está dedicada a los paliativos y consuelos en la senectud. Cajal es muy sensible a este problema, para el que propone soluciones, la primera de las cuales sobriedad y moderación. Las alusiones a remedios de personas históricos relevantes invitan a considerar la importancia del estado de ánimo con respecto a la salud; así Descartes brinda este precepto: «Tómense las cosas por su lado bueno». Cita a Epicteto en estos términos: «Con precauciones y el buen uso de la medicina mejor conocida, podríamos retardar la vejez y prolongar mucho la existencia». Como remedios para él mismo, considerando que desconoce el billar, el tresillo, el dominó (¡!) y todos los juegos sedentarios en los que pasan su tiempo muchos españoles, se autorreceta un régimen dietético y una profilaxis moral, y por supuesto la escritura, además de tomar con precaución el género epistolar y evadirse de la política. Un sano remedio para la mente son las excursiones artísticas, provisto de su cámara, y tornar a la vida campestre. No cabe duda que los escritores romanos, como Virgilio [Georgicas], Cicerón [De senectute] o Hesiodo, con su poema Las labores y los días, influyeron a él, como nuestro gran fray Luis de León. Recomienda la lectura de periódicos y libros, «que nos brindan sus consejos sin pedantismo ni altivez, y de que todos nuestros amigos, son los únicos que se callan. Después de hablar». Se interesa por los autores clásicos, griegos y romanos, clásicos españoles, evocando el Siglo de Oro, y más cercano, Marcelino Menéndez y Pelayo, el escritor que lamentaba en su lecho de muerte no haber podido leer todo lo que deseaba, sin olvidar autores extranjeros.
En sus últimos años conservó un interés vivo por los sueños y la psicología profunda. El libro Las alucinaciones del ensueño constituye un trabajo incompleto, según el autor, pero él mismo advierte que se halla en vías de refundición y ampliación. Mª Ángeles Ramón y Cajal Junquera nos ha dado algo de luz sobre este extremo. Ramón y Cajal, que, como se sabe, desempeñó la dirección del Instituto de Higiene Alfonso XIII, tenía preparado un manuscrito para publicarse, pero un bombardeo sobre el edificio lo destruyó, lo que ha significado una grave e irreparable pérdida[17]. Escribe varios artículos bajo el pseudónimo de Doctor Bacteria. Tampoco le acompañó la suerte en la última empresa científica, la de recopilar la labor de su vida, un gran libro con la mayor parte de sus trabajos sobre el cerebro, con dibujos, fotografías, preparaciones… Cuando estaba prácticamente finalizado, el volumen desapareció misteriosamente. Esto representó para él tan duro golpe, que aceleró su muerte, según su nieta. No me cabe duda de se refiere a este trabajo en Recuerdos de mi vida, ilustrado con numerosos grabados (1923), donde se sincera a propósito de su finalidad. Sus propias palabras lo expresan mejor: «Si las fuerzas no flaquean demasiado, lo más cómodo y socialmente loable para el anciano es continuar y desarrollar las obra iniciada en la juventud. Y si se considera débil y agotado para la función creadora, escriba sus recuerdos, contando a sus discípulos, para ejemplar enseñanza, cómo realizó la ardua empresa que le condujo al éxito y a la fama»[18]. Escribe esto quien vivió intensamente la vida con sus penas y alegrías, y se ha revelado siempre como un luchador nato.
Indagando sobre bibliografía a él referente, me topé con un título que me ha resultado de gran utilidad muy rico de contenidos, la difícil forja de un carácter, maduración a golpes y frutos maduros del árbol de la ciencia[19]. La magnífica exposición Cajal celebrada en el Museo de Ciencias Naturales el año 2006 con motivo del centenario de la concesión del premio Nóbel, compartido con el médico italiano Camillo Golgi[20], abrió para mí un nuevo capítulo en el conocimiento de la ciencia neurológica. Se incluye su conferencia traducido del francés, lengua en que lo leyó, titulada «Estructura y conexiones de las neurona«[21] acompañada de multitud de dibujos. Sirvieron estos para ilustrar sus observaciones y demostrar sus hipótesis y teorías. Ignoraba su padre las asombrosas aptitudes de su hijo para esta disciplina, que miraba con desprecio. Sin embargo, su padre influyó en la forja de su carácter, a veces de manera muy dura, pero logró un hijo extraordinario. No se pondera mucho la figura paterna, y fue muy importante[22]. Algunos expertos han distinguido tres tipos de dibujos en la obra de Cajal. Una las muchas satisfacciones sucedió cuando presentó en Berlín en 1886 sus primeras investigaciones[23]. En Estocolmo conoció a Golgi, y a diferencia del sabio aragonés, el presuntuoso italiano resultó un fiasco, tanto humana como científicamente, debido tal vez a que hacía muchos años se hallaba alejado de la investigación. Antes de la concesión del Nóbel, mantenía intensas relaciones científicas con los más afamados expertos de la comunidad científica internacional[24].
La bibliografía más importante de Ramón y Cajal es lógicamente la vertida sobre sus investigaciones, extremo al que dedican un capítulo del citado catálogo C. Sotelo y C. Belmonte, titulado «La obra científica de Cajal» [25]; para personas profanas resulta muy ilustrativo. Distinguen tres etapas en las investigaciones de Cajal. Pionero en la investigación del cerebro, es una figura esencial en el descubrimiento de los principios básicos de su organización anatómica y funcional, y es obligado referente para los neurobiólogos actuales. Apoyado en los descubrimientos de algunos de sus predecesores, como el citado profesor italiano de la universidad de Pavía, a su regreso de Berlín deseó conocerlo, pues sentía por él profunda admiración por el descubrimiento de la técnica experimental la reazione nera, pero se hallaba ausente inmerso en política[26]. Había conocido el método histológico de Golgi en Madrid de la mano del eminente científico y psiquiatra Luis Simarro (1851-1921), que permite teñir de modo aislado y caprichoso células nerviosas individuales. Este psiquiatra y neurólogo tendrá mucha importancia en la actividad científica de Cajal, como advierte el propio Cajal. También considera que tiene una deuda contraída con su maestro el granadino Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890), director de su tesis doctoral y a quien Ramón y Cajal dedicó un emocionado reconocimiento en sus Recuerdos de mi vida[27].
Cajal comienza la aventura que le llevará a descubrir que «las células nerviosas, neuronas según término acuñado por Waldeyer, constituyen elementos separados, comunicados entre sí de una manera exquisitamente establecida y que se organizan formando circuitos neuronales, con una interconexión anatómica de cuyo diseño podía colegirse su modo de funcionar». El genio aragonés trató de probar de modo concluyente que entre las neuronas existía contigüidad, pero no continuidad, idea que surge en sus estudios pioneros sobre la corteza del cerebelo. Comienza a sentar las bases de lo que llama la «doctrina de las neuronas», que va refrendando con sucesivos trabajos, donde clarifica la organización neuronal, la médula espinal, el bulbo olfativo y otros. El propio Cajal describe sus resultados sobre la doctrina de la de la neurona: establece su individualidad como célula y especula sobre su polarización dinámica».
En 1890 Cajal llevó a cabo lo que él mismo describió como uno de sus hallazgos más valiosos: el cono de crecimiento axonal. Los axones en crecimiento tomaban direcciones predeterminadas y establecían conexiones con elementos neurales o extraneurales definidos, sin desviaciones o errores. Denominó a su descubrimiento «teoría neurotrópica». Quedaba demostrada experimentalmente la doctrina de las localizaciones, es decir, consiguió determinar en qué parte del cerebro se halla cada uno de los centros especializados en las distintas funciones. Quedó demostrado que la superioridad del cerebro humano está íntimamente relacionada con la prodigiosa abundancia e increíble variedad de formas de las denominadas neuronas de axón corto, tipo celular exclusivo de la especie humana[28]. La tercera etapa está vinculada con la patología. Ramón y Cajal desarrolló la anatomía patológica como docente y como investigador, siendo pionero en España de la patología experimental con sus importantes trabajos sobre la degeneración y regeneración de los centros nerviosos, continuados por algunos de sus discípulos[29]. Es, según su nieto Santiago Ramón y Cajal Junquera, la más importante contribución a la patología: la degeneración y regeneración de los centros nerviosos, en las vías centrales y en el cerebro y cerebelo[30].
Sus investigaciones dieron como resultado el Manual de Anatomía Patológica General, el primero que se publicaba en España con importantes novedades sobre enfermedades no tratadas hasta entonces, como la lepra (Barcelona, 1890).
En 1900 fue nombrado director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, recién fundado. La prensa presionó al jefe de gobierno, Francisco Silvela, para la creación de un Instituto dedicado a la investigación científica. Las Cortes aprobaron la propuesta al año siguiente y dotaron al nuevo centro con 80.000 pesetas. Ramón y Cajal fue nombrado director, siéndole asignado un sueldo anual de 10.000 pesetas, cantidad que consideró excesiva y logró rebajar a 6.000. El nuevo Instituto recibió el nombre de Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Se cumplía el sueño de su vida del eximio investigador y significó un momento clave para la ciencia española. En 1903 introdujo el método de nitrato de plata reducido, técnica que permitía visualizar el cuerpo neuronal con sus prolongaciones fibrilares y su textura interna, que posibilitaba conocer detalles de la red neurofibrilar, y supuso perfeccionar el sistema de Golgi. Diez años más tarde ideó el método del oro sublimado para la tinción de células gliales humanas, de amplio uso en neuropatía.
El descubrimiento de la técnica de la plata reducida fue determinante para sus estudios neuropatológicos realizados entre 1903 y 1915. Cuando recibió el premio Nóbel, compartido con Golgi, todavía éste defendía el neoreticularismo que postulaba que los neurofilamentos, dentro de las neuronas, daban continuidad física a su intercomunicación[31].
Sus dos instrumentos para sus experimentos son sucesivamente dos microscopios, el Verick, adquirido con sus ahorros, tras graduarse de doctor. El segundo, un magnífico Zeiss, fue un regalo de la Diputación de Zaragoza, agradecida por sus investigaciones en el campo de la bacteriología, siendo catedrático de la universidad de Valencia, a consecuencia de la epidemia de cólera que surgió en Játiva en la primavera de 1885[32]. A punto estuvo de variar el rumbo científico. Tan entusiasmado estaba por aquel inesperado obsequio, que dejó aforrar sus sentimientos: «Me complazco en reconocer que, gracias a tan espiritual agasajo, la culta Corporación aragonesa cooperó eficacísimamente a mi futura labor científica, pues me equiparó técnicamente con los micrógrafos extranjeros mejor instalados, permitiéndome abordar, sin recelos y con la debida eficiencia, los delicados problemas de la estructura de la célula y del mecanismo de su multiplicación».
La contribución de Cajal al conocimiento de la estructura normal del sistema nervioso ha sentado las bases de lo que actualmente se denomina neurociencia. Una reciente visión global de la obra científica de Ramón y Cajal se debe al dr. Carlos Blanco, profesor mío en la Universidad de Comillas[33]: «Cajal puede considerarse, sin exageración, el descubridor de la neurona y, por tanto, el padre del moderno estudio científico del sistema nervioso, uno de cuyos pilares fundamentales estriba precisamente en la constatación de que la neurona representa su unidad estructural y funcional. Nadie defendió con tanta consistencia como él la veracidad de la tesis de la contigüidad de las células nerviosas frente al paradigma continuista de Gerlach, Dieters y Golgi. Nuestro conocimiento sobre la naturaleza de las células nerviosas ha avanzado notablemente desde los tiempos de Cajal, pero fue él quien asentó las bases de la mayor parte de los logros neoroanatómicos que protagonizarían las décadas siguientes».
NOTAS
[1] Castilla del Pino, «Cajal, mito», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, octubre de 2006-enero de 2007, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, pp. 277-281.
[2] Leirós, Waldo, Caminos abiertos por Santiago Ramón y Cajal con admirable tesón amplio el horizonte científico de nuestro tiempo y colocó a la ciencia española en línea con la de los demás países, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1977 «11. En la plenitud», p. 105.
[3] Ramón y Cajal, «Estructuras de los ocelos de los insectos», Trabajos de Laboratorio de investigaciones Biológicas, t. XVI, 1918.
[4]El mundo visto a los ochenta años, cit. cap. 6, 7, pp. 79-93.
[5]Charlas de café…, cit. p. 246, donde cita su publicación en Álbum de un misógino.
[6]Charlas de café…, cit. pp. 42-43.
[7]Charlas de café…, cit., pp. 46-47.
[8]Caminos abiertos por Santiago Ramón y Cajal con admirable tesón amplio el horizonte científico de nuestro tiempo y colocó a la ciencia española en línea con la de los demás países, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1977, pp. 63-74.
[9] Fernández Santarén, Juan, García Barreno, Pedro y Sánchez Ron, José Manuel, «Santiago Ramón y Cajal, su vida y su mundo», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 51-85, sobre todo pp. 67-68.
[10]El mundo visto a los 80 años, pp. 127-129.
[11] Precursor de la Generación del 98, como Ángel Ganivet. Joaquín Costa (1846-1911). Escribió muchos tratados sobre Derecho, Política y Pedagogía. A él se debe la conocida frase de que» había que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid», es decir, olvidar el pasado; glorioso sí, pero que nos había arruinado política y económicamente, cfr. Saenz de Urturi, Moisés y Mateo Velasco, Victoriano, Historia de la Literatura, Madrid, SM, 1975, p. 402.
[12] Ramón y Cajal, La psicología de los artistas, Madrid, Espasa Calpe, 1972, pp. 112-113.
[13] Ramón y Cajal La fotografía de los colores. Bases científicas y reglas prácticas, Madrid, Imprenta y Librería Nicolás Moya, 1912.
[14] Mainer, José-Carlos, «La narrativa de Cajal: Cuentos de vacaciones», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 204-217, sobre todo p. 216.
[15] Cañadas Ramón y Cajal, Silvia, «Viejos recuerdos», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 323-329, sobre todo p. 325.
[16] Yo he manejado el publicado por Alianza, 1998.
[17] Ramón y Cajal Junquera, Mª Ángeles, «Cajal en Barcelona. Ramón y Cajal y la hipnosis como anestesia», Revista Española de Patología, 2002, 35, n. 4, pp. 413-414.
[18]Charlas de café, p. 196.
[19] V.V. A.A., Caminos abiertos por Santiago Ramón y Cajal con admirable tesón amplio el horizonte científico de nuestro tiempo y colocó a la ciencia española en línea con la de los demás países, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 1977.
[20] Mazzarello, Paolo, «Camillo Golgi», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, octubre de 2006-enero de 2007, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, pp. 285-307; Fernández Santarén, Juan, «El Premio Nóbel de Fisiología o Medicina de 1906», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 89-117.
[21] Pp. 122-153.
[22]Caminos abiertos, cit. pp. 11-60; Fernández Santarén, Juan, García Barreno, Pedro y Sánchez Ron, José Manuel, «Santiago Ramón y Cajal, su vida y su mundo», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 51-85; Ramón y Cajal, Recuerdos de mi vida, 3ª ed., 1923
[23] García Segura, Luis y Felipe, Javier de, «Los dibujos de Cajal», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 221-259.
[24] Sánchez Ron, José Manuel, «Cajal y la comunidad científica internacional», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 173-201.
[25] PP. 309-319.
[26] Autor de la importante publicación Sulla fina anatomia degli organici centrali del sistema nervoso, Milán, 1885.
[27] López Piñero, José Mª, «La obra de Cajal, cumbre de tres siglos de histología en España», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 333-357.
[28]Caminos abiertos, p. 127.
[29] Martínez Tello, Francisco J., «La escuela de Cajal», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 155-171.
[30] Ramón y Cajal Junquera, «Santiago Ramón y Cajal y la patología», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 261-274.
[31] Sotelo y Belmonte, «La obra científica de Cajal», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 310-311.
[32] Fernández Santarén, Juan, García Barreno, Pedro y Sánchez Ron, José Manuel, «Santiago Ramón y Cajal, su vida y su mundo», Santiago Ramón y Cajal. Premio Nóbel 1906, pp. 51-85, sobre todo pp. 67-68.
El mundo visto a los 80 años, pp. 127-129, sobre todo pp. 58-59; Caminos abiertos, pp. 89-91.
[33] Blanco Pérez, Carlos, Historia de la neurociencia. El conocimiento del cerebro y la mente desde una perspectiva interdisciplinar, Madrid, Biblioteca nueva, 2014, pp. 94-102.
