* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
517
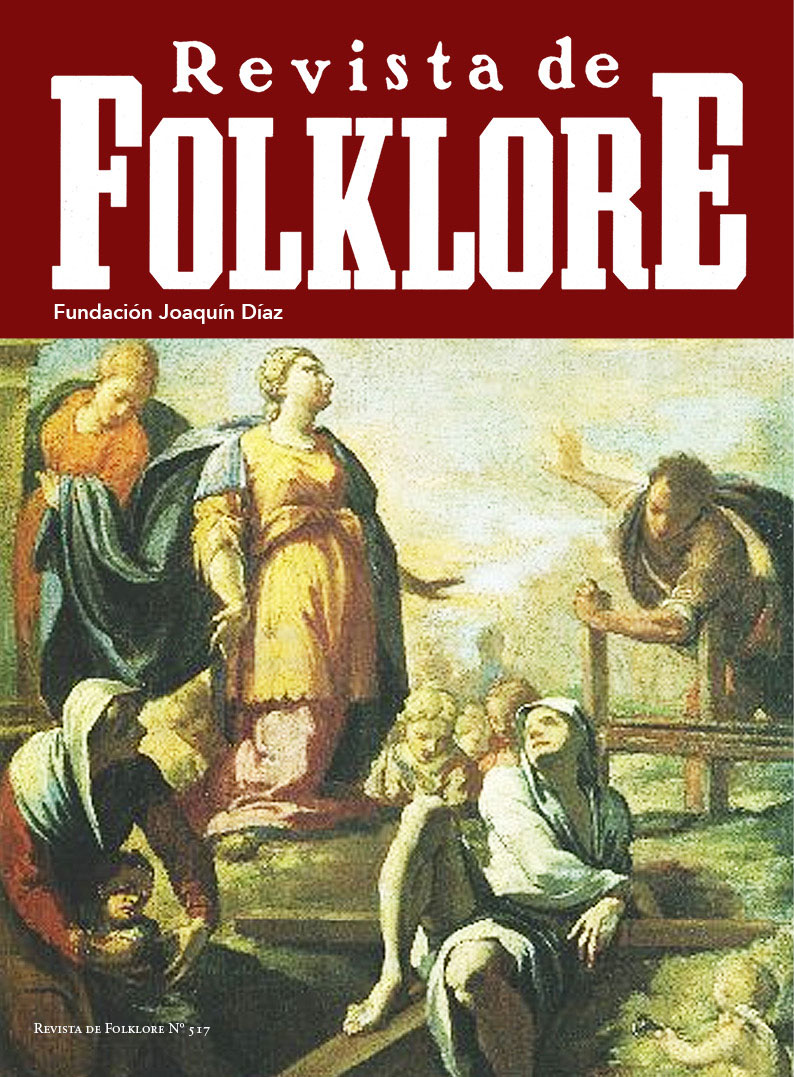
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Usos populares del ajenjo en la antigüedad romana
MARCOS CASQUERO, Manuel-AntonioPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 517 - sumario >
Origen del vocablo ajenjo. Etimología
El nombre del ‘ajenjo’ procede del latino absinthium, préstamo, a su vez, del griego apsínthion, cuyo significado literal es ‘no bebible’, a causa, como veremos, de su extremado amargor. En el mundo griego, el término apsínthion lo encontramos registrado por primera vez en obras de Hipócrates y de Jenofonte (ambos a caballo entre los siglos v y iv a.C.). La variante apsíntos se considera vocablo prehelénico incorporado a la lengua griega. Heródoto (Hist. 9,119-120) utiliza el plural apsínthoi para designar a un belicoso pueblo de la Tracia, los apsintios, asentados al norte del golfo de Melas, en una región que se alargaba hasta el río Hebro, uno de cuyos afluentes de la margen izquierda ostentaba precisamente el nombre de Apsinto.
En el ámbito latino, absinthium se constata por primera vez en el s. ii a.C. en dos obras de Plauto (Trin. 939; Men. 440); en el s. i, a.C., lo hallamos en Varrón (RR 1,57,2) y Lucrecio (Rer.nat. 1,936-941; 2,398-401; 4,224 y 6,934), para emerger luego de manera habitual en otros muchos autores, siendo siempre utilizado por los escritores cristianos, (en particular san Agustín y san Jerónimo) como equivalente a ‘amargura’.
La evolución del término latino hasta el castellano puede considerarse ‘normal’: acabaría derivando a la forma *axenço > axenxo, transcrita en grafía moderna como ajenjo. La a- griega inicial no es más que una ‘alfa privativa’, un prefijo negativo que expresa la negación o privación de lo que indica el vocablo al que se antepone[1]. El grupo -bs-, que no se prodigó demasiado en latín, evolucionó en romance a -x- >j. La i breve de -in- sufrió la normal transformación en -e-. El proceso habitual de la sílaba -ti- detrás de consonante fue su pronunciación como -ç-.
Por su parte, cabe remontar el vocablo griego (y, por ende, el latino) al radical indoeuropeo spand / aspand, constatable en persa, cuya variante, esfand, es el nombre de una hierba de gusto amargo. Pero se ha pensado también en un radical indoeuropeo *spend cuyo significado es el de llevar a cabo un ritual o hacer una ofrenda, rastreable en lengua urdu (lengua india, procedente del indio medio y propia de Pakistán, la India y Bangladés). En su apoyo se aduce la antigua costumbre de quemar esta planta en ofrendas rituales. Tanto Dioscórides (Med. 3,23,5) como Plinio (NH 1,29 y 27,53) recuerdan que en los misterios egipcios de Isis fieles y sacerdotes portaban en sus manos un ramo de ajenjo marino, de sérifo. También en las primitivas Fiestas Latinas (Feriae Latinae), cuya creación se remontaba a Tarquino el soberbio y que buscaban consolidar la alianza de los pueblos del Lacio en el santuario de Iuppiter Latiaris de los Montes Albanos, cercano a Alba Longa, se sacrificaba en honor de Júpiter Lacial un novillo blanco jamás uncido al yugo y se realizaba una libación de leche; la carne del animal era consumida en una comida comunal; se encendía una gran fogata, se colgaban de los árboles muñecos (oscilla) y se llevaban a cabo competiciones atléticas y carreras de cuadrigas, al cabo de las cuales, al menos en época histórica[2], según Plinio (NH 27,45), «el ganador bebía licor de ajenjo, probablemente porque nuestros antepasados consideraban que era bastante el honor de dar en premio la salud». Pero, a decir verdad, la raíz indoeuropea de la que procede el vocablo griego y latino es muy difícil de determinar.
Variantes léxicas
Desde la Edad Media las variantes de la forma evolucionada *axenço presentó múltiples pronunciaciones alternativas, la mayoría de las cuales parecen haber sufrido el influjo del término incienso, fónicamente cercano, lo que se manifiesta en las diversas grafías que acabó presentando: acencio, acienso, acienzo, acíntheo, agengio, agenxio / ajenjio, ajencio, ajenco, ajenjo(s), ajenzo(s), ajonjio, anjenjo, anxenxio, anxenxo, as(s)ensio, ascenso, ascensio, asencia, asencio, as(s)enjo(s), asensio, asentes, asienjo, axengio, axenjos, axenso, axenxio, axenxo(s), axenzo, axengo, axiengo, azenjo, azenio, encienso, engenso, engenço, ensens, engenco, exenco, ensensio, ensenso, lixenso, nixenso, sensio, sienso, censo, susones…
No obstante, el vocablo original latino tuvo también una evolución ‘culta’, que dio lugar a vocablos como absenta, absintio, ausenta... Súmense a ellos los múltiples término ‘vulgares’, como alosma, alosna, cazapote, doncel, donsel, donzell, gazapote, hierba ceniza. hierba maesta, hierba maestra, hierba maistra, hierba santa, huelemanos…
Dado que el ajenjo es una planta del género Artemisia (la Artemisia absinthium), es frecuente que se lo denomine también artemisa, artemisia, artemisa amarga, ortemisa… Sobre la denominación de la artemisia (conocida antes como parthenis y de la que el ajenjo propiamente dicho apenas se diferencia), Plinio (NH 25,73), recoge dos posibles etimologías. La primera remite al nombre de la diosa Artemisa (o Ártemis), hija de Zeus y de Leto y hermana gemela de Apolo, identificada por los romanos con su Diana, la diosa de la caza. En Grecia, Artemisa recibía el epíteto de Ilithya, en cuanto diosa de la fertilidad y de los partos pues en algunos relatos mitológicos se decía que había ayudado a su madre en el parto de su gemelo Apolo. En cualquier caso, como luego veremos, el ajenjo (variante de la artemisia) se utilizaba a menudo en problemas de salud femenina. La segunda etimología que registra Plinio remonta el nombre de la planta no al de la diosa misma, sino al de su homónima Artemisia II, hermana y esposa de Mausolo, rey de Caria (mediados del s. iv a.C.), en cuyo honor hizo construir el mausoleo de Halicarnaso. Esta reina tenía fama de ser muy entendida en botánica y, por ende, en medicina. En cuanto a la morfología de la artemisia, en el citado pasaje Plinio señala que es muy similar al ajenjo, pero sus hojas son algo mayores y carnosas.
Principales especies en el mundo romano
Andrés Laguna, médico del papa Julio III, en su edición de Dioscórides del año 1555, escribe[3]: «Hállanse ordinariamente en la Europa quatro especies de Axenxios: conuiene a saber, el común y ordinario, que se parece a la artemisia infinito y es extremadamente amargo y hidiondo. El Póntico, que vulgarmente llaman Romano; el Marino, llamado también Seriphio; y finalmente el dicho Santónico, porque nace copiosamente en aquella parte de Francia que los antiguos llamaron Santonia». En efecto, Dioscórides (Med. 3,23) afirma que el mejor ajenjo «es el del Ponto y Capadocia, criado en el monte Tauro… Para el apsinthítes (licor de absenta) es preferible el de la Propóntide y Tracia… Hay una tercera especie de ajenjo que nace muy abundante en la Galia, por los Alpes, que llaman localmente santónico por tomar el nombre de la región de Santónide... Algunos llaman también ‘ajenjo marino’[4] al sérifo, que nace muy abundante en el monte Tauro (en Capadocia) y en Tafosiri (en Egipto) y que los fieles de Isis usan en lugar de ramo de olivo…». Isidoro de Sevilla[5], después de recordar que absintium es nombre griego, dice que «el más estimado es el que se cría en la región del Ponto, por lo que se llama absinthium Ponticum». También Plinio[6] alude a que «hay diversas especies de ajenjo», pero sólo menciona dos de ellas, a la par que registra alguna de sus peculiaridades: «Hay muchas especies de ajenjo: el santónico tiene el nombre de una ciudad de la Galia; el mejor ajenjo es el póntico, del Ponto, con que engordan al ganado, por lo que éste carece de hiel[7]. Mientras que en Italia es mucho más amarga, en el interior del Ponto es dulce».
Dioscórides (Med. 10,23) describe el sérifo como «planta de ramos sutiles, semejante al abrótano menor, muy lleno de simiente, un tanto amarga». También Plinio (NH 32,100) anota que tiene una hoja más estrecha que el ajenjo Póntico, es más ralo y no es tan amargo.
Peculiaridad esencial del ajenjo
Precisamente la nota más distintiva del absinthium es su intenso sabor amargo, al que hacen de continuo referencia los autores grecolatinos. Plinio (NH 19,186) en la comparación que establece entre los sabores y jugos de diferentes plantas constata que «la ajedrea, la mejorana silvestre, el berro y la mostaza tienen un sabor acre; el del ajenjo y de la centaurea es amargo; el de los pepinos, calabazas y lechugas es acuoso... ». En esta misma línea, en NH 21,160, afirma que los dos tipos de abrótano existentes (el campestre y el de montaña) son «tan amargos como el ajenjo». Sólo el ajenjo marino, como se ha dicho unas líneas más atrás, es algo menos amargo que los demás ajenjos.
A causa de ese desabrido sabor, cuando se administra algún preparado médico con ajenjo, se recomienda camuflar de alguna manera tal acritud, sobre todo cuando el paciente es un niño. En diversos pasajes, Lucrecio[8] aconseja untar con miel el borde del vaso en que se da a beber la pócima. Por su parte, Plinio (NH. 27,49) propone que se dé a beber a los niños el brebaje mezclándolo con hojas secas de higo. Ese amargor se empleó durante muchos siglos como recurso para disuadir a los niños a seguir mamando, como vemos comentar a la shakesperiana nodriza del Romeo y Julieta[9] cuando recuerda que se puso ajenjo en sus pezones para destetar a Julieta, que ya contaba tres años.
Ese amargor es tan intenso que impregna a cuanto con él se relaciona, incluso a la miel. Así, al decir de Isidoro de Sevilla (Orig. 20,2,36), siendo así que la miel es dulce, «la de Cerdeña, sin embargo, es amarga a causa del ajenjo con que, abundante en esta región, se alimentan las abejas». Lucrecio (Rer.nat. 4,124-127) reseña que «todo lo que exhala de su cuerpo un olor penetrante (la pánace[10], el repugnante ajenjo, la fuerte genciana, la centáurea ingrata)», cuando se aprieta entre los dedos una de sus hojas, aunque sea ligeramente, deja en ellos un olor que persiste largo tiempo. Ese olor se hace claramente perceptible ante la mera presencia de la planta, por lo que el citado Lucrecio (Rer.nat. 4,124-127), comenta que, así como cuando estamos cerca del mar, sentimos en la boca una humedad salobre, también, cuando asistimos a la preparación de una emulsión de ajenjo, percibimos su amargor. Según Plinio (NH 2,232), el lago Sannaus[11], en Asia, está impregnado (¿color o sabor?) del ajenjo que crece a su alrededor.
Esa característica del ajenjo es tan marcada que a menudo designa traslaticiamente la amargura misma, a la que viene a simbolizar. Ello explica que Ovidio, desterrado a la ciudad de Tomis (hoy la rumana Constanza) a orillas del Ponto (= Mar Negro), vea aquellas tierras abundantes en ajenjo (el ajenjo Póntico) como paradigma de la amargura de su exilio. «Estos campos agrestes (dice en Pont. 3,8,15-16) producen triste ajenjo y, con su fruto, la tierra pone de manifiesto cuán amarga es». Idea que reitera en Pont. 3,1,23-24: «Tristes ajenjos se erizan por estos campos desiertos y la mies amarga se adecua al territorio en que crece».
Pero será en la Biblia (tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento) donde veamos ejemplos más llamativos de ese sentido simbólico y figurativo del nombre de esta planta. El término bíblico לענה ( la’anah ), traducido en la Biblia griega como apsínthion y en la Vulgata como absinthium, ‘ajenjo’, aparece en la Biblia hebrea siete veces connotando la amargura y la tribulación[12] que sobrecogerá a los impíos, inmorales y apóstatas, y dos veces en el Apocalipsis (8,11), cuando se narra cómo el tercer ángel toca una trompeta y del cielo se desprende una gran estrella, antorcha flamígera que se precipita sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas: «Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se habían vuelto amargas». En este texto apocalíptico quiso verse una manifestación de tal profecía en el accidente nuclear sufrido el 26 de abril de 1986 en la ucraniana central nuclear de Chernóbyl. Se recordó en ese momento que la palabra rusa con que se denomina al ajenjo (la Artemisia vulgaris) es Chernóbyl, literalmente ‘hierba negra’, y se interpretó la estrella que cae del cielo y contamina las aguas como la lluvia radiactiva subsiguiente al desastre que envenenó la comarca de Chernóbyl. En el centro de Chernóbil se erigió un monumento conmemorativo de la Estrella de Ajenjo, que representa a un ángel tocando una trompeta.
Licor de ajenjo. La absenta
El ajenjo puede ser utilizado de tres maneras: en infusión (moliendo sus flores y reduciéndolas a un polvo que se disolverá en agua hervida y se dejará reposar durante un cuarto de hora), en tintura (poniendo a macerar dichas flores durante varias semanas, para beber luego el líquido mezclado con una infusión de anís o de menta que palie su amargor) y como licor (la absenta) obtenido por destilación, y del que de inmediato vamos a hablar. Plinio NH (27,47) afirma taxativamente que el ajenjo rara vez se usa triturado ni tampoco en jugo. Sí recomienda tomarlo cocido, después de exprimirlo tan pronto como las semillas comienzan a hincharse; esas semillas se sumergen en agua dulce durante tres, (o durante siete, si están secas), para luego cocerlas en un recipiente de cobre, en una cantidad de 10 heminas (aproximadamente un cuarto de kilo) sumergidas en 45 sextarios de agua (unos 5 litros y medio)[13], que se dejará cocer hasta reducirse a un tercio, tras lo cual se filtra. Se hierve de nuevo hasta obtener una densidad como la de la miel. Plinio considera que esta cocción resulta el preparado más saludable.
En similar sentido, el ajenjo servía de base para la elaboración de un licor al que Plinio (NH 14,109) y Columela (RR 12,25) denominan absinthites. Ente las recetas de cocina transmitidas por Apicio (Coq. 1,2,1) figura ésta para la obtención del absintithes: «Se emplearán 27 gr. de ajenjo del Ponto, después de limpio y triturado, un dátil de Tebas, 3 gr. de almáciga de lentisco, 3 de hoja de nardo, 6 gr. de costo, 3 de azafrán y 10 litros de vino de igual calidad. No hace falta carbón para quitar el sabor amargo»[14]. Por su parte, Plinio (NH 14,109) explica que el licor de absenta se obtiene añadiendo una libra de ajenjo Póntico a 40 sextarios de mosto y dejándolo hervir hasta que se reduzca a un tercio, o introduciendo en el vino unos manojos de ajenjo. El propio Plinio (NH 27,47) observa que ese vino mezclado con ajenjo sirve de remedio a quienes siguen un tratamiento «basado en ‘cardo ruinado’, que algunos llaman camaleón», susceptible de provocar hinchazón de la lengua, embotamiento de la mente y dificultad de evacuar normalmente los intestinos. A su vez, Columela (RR 12,35) propone esta otra receta para elaboración de vinos con ajenjo, hisopo, abrótano, tomillo, hinojo o poleo: «Hervir 1 libra de ajenjo Póntico con 4 sextarios de mosto hasta que se reduzca a un cuarto; lo que queda, una vez enfriado, verterlo en un recipiente de mosto Amineo[15]. Hacer lo mismo con las otras plantas antes mencionadas. También podemos hacer una cocción de 3 libras de poleo seco y 1 congio de mosto, que reducimos a un tercio; y, cuando el licor se ha enfriado, verterlo en un recipiente de vino dulce, después de quitarle el poleo. Este preparado se puede administrar con éxito durante el invierno a personas afectadas por la tos. Este tipo de vino se llama gleconita». En fin, Dioscórides (Med. 3,23,3) apunta que el preparado de vino llamado apsinthítes (sic), debe su nombre al ajenjo, principalmente al de la Propóntide y Tracia, que se emplea en su elaboración, que el enfermo puede consumir si no tiene fiebre; pero sobre todo se bebía en verano como aperitivo, «considerándose que es cosa salutífera».
Un licor similar está representado en nuestros tiempos por la absenta y el vermut. La absenta ostenta tan nombre porque en su composición interviene, como elemento esencial, la Artemisia absinthium, a la que se añaden, como aporte aromático, flores del hinojo y planta de anís. Estos tres componentes fueron calificados burlonamente de ‘la santísima trinidad’. No obstante, podía proporcionársele sabores particulares añadiéndose en su maceración, aunque en menor cantidad, alguna otra hierba: melisa, díctamo, nuez moscada, verónica, hisopo, cilantro, regaliz… De la destilación del ajenjo, el hinojo y el anís se obtiene una disolución alcohólica concentrada de más de 80º ligeramente verdosa (aunque el color puede resultar azul, amarillo, marrón o blanco, dependiendo de otros componentes que se le añadan), popularmente conocida como Fée verte (Hada verde) o Diable vert (Diablo verde), de sabor anisado con regusto amargo. Esta bebida se hizo popular en Francia a finales del siglo xix y principios del xx debido al amplio uso que de ella hicieron artistas bohemios, escritores, pintores… (Baudelaire, Manet, Degas, Strindberg, van Gogh, Rimbaud, Oscar Wilde, Toulouse-Lautrec, Picasso, Verlaine…), que consumían absenta, licor que supuestamente inducía a la inspiración artística. Pronto comenzaron las adulteraciones del licor con la adición de algunos productos tóxicos (como virutas de cobre o cinc) usados para acrecentar su colorido verde, así como cloruro de antimonio que producía un color lechoso, turbio y opalescente cuando la absenta era mezclada con agua. Los efectos perniciosos que de ello se siguieron llevó en 1915 a prohibir su consumo en Francia.
Lo curioso es que, en sus inicios (en torno a 1790), esta bebida fue concebida como un medicamento y se utilizó como elixir. Su creador fue el médico francés Pierre Ordinaire, asentado a la sazón en Couvet, población del cantón suizo de Neuchâtel, que confió su elaboración a las monjas de un convento de la localidad. Pocos años después la receta fue comprada por el mayor Dubied, cuyo hijo Marcellin y su yerno Henry-Louis Pernod inauguraron en la villa una destilería de absenta, rotulada como Dubied Père et Fils, que tuvo tanto éxito que, en 1805, los llevó a ampliar el negocio con la apertura de una segunda destilería, bajo la denominación de Maison Pernod Fils. El actual Pernod francés es hoy día obtenido por la destilación de la planta del anís estrellado, de la que se extrae un aceite esencial (anetol) al que se mezclan esencias aromáticas procedentes sobre todo de la destilación de menta y de cilantro. En 2001, la firma Pernod retomó la receta original basada en extractos de absinthium, pero ateniéndose a las normas legales hoy día vigentes en Francia.
En la misma línea cabe colocar el vermut, nombre este con el que se denomina al ajenjo en alemán. Se trata de una bebida alcohólica creada sobre una base de vino al que se añade una destilado obtenido de una mezcla de cerca de veinte hierbas, preferentemente el ajenjo. Comenzó a popularizarse a finales del siglo xviii a raíz de ser comercializado por Antonio Benedetto Carpano, radicado en Turín, a la sazón integrado en el Ducado de Saboya. En la actualidad, el vermut más prestigioso es, sin duda, el italiano, cuya fórmula (según el Consorzio del Vermouth di Torino) incluye, entre otras plantas, «ajenjo, cáscaras de naranja amarga, flores de sauco, anís, liquen, jengibre, mejorana, raíz de genciana, regaliz, menta, orégano y manzanilla».
Su empleo en la medicina popular
La utilización medicinal del ajenjo se constata documentalmente desde época egipcia[16]; su uso se incrementó en el mundo griego y romano; y se expandió sobremanera durante toda la Edad Media, hasta el punto de que Arnaldo de Vilanova († 1311) calificó a esta planta como ‘madre de todas las hierbas’ por sus múltiples aplicaciones curativas[17]. De hecho, el término ajenjo (en cualquiera de sus variantes léxicas atrás apuntadas) aparece documentado en castellano desde el siglo xiii, especialmente en gran número de recetarios medievales que lo mencionan entre los ingredientes de múltiples fórmulas curativas (como substancia cordial, antihemorrágica, antihelmíntica…) y aromáticas (en la fabricación de perfumes o para combatir la halitosis). Así, entre los siglos xii-xiii, el tratado farmacéutico de Al-Aylani[18] considera que «es útil para las calenturas producidas por la bilis negra, es diurético, emenagogo y limpia el estómago». En las postrimerías del s. xvi, en el catálogo del protomédico Andrés Zamudio de Alfaro figura el ajenjo entre las «cosas de que los boticarios han de tener en sus boticas»[19].
En el antiguo mundo romano son abundantes las recetas que aluden a su aplicación en dolencias estomacales. El médico Celso (Med. 4,12,4-6) lo prescribía contra la inflamación dolorosa de estómago, recomendando «reposo, ayuno, aplicación de lana sulfurosa en la zona y la administración de ajenjo en ayunas»; pero si el estómago estaba lleno de bilis seguido de vómitos, «lo más adecuado para regularlo es una bebida de ajenjo». Dioscórides (Med. 3,23) opinaba que el ajenjo «tiene virtud estíptica, calorífica y purgativa de los humores coléricos recogidos en el estómago y en el vientre; es también diurético y, bebido previamente, impide la embriaguez; es conveniente contra las inflamaciones y dolores de vientre y de estómago, bebido con seseli[20] o con nardo céltico[21]…». Contra las molestias de estómago, Filumeno (Anim. 2,132) recomendaba el uso de píldoras (trociscus)[22] confeccionadas con la siguiente receta a base de granos[23] en las siguientes proporciones: «1 dracma[24] de anís, 1 dracma de semilla de hinojo, 1 dracma de ameo[25], 1 dracma de semilla de amapolas blancas, 1 dracma de semilla de beleño, 1 dracma de opio tebano[26], 1 dracma de cáscara de granada (sidia)[27], 3 dracmas de semilla de apio, azafrán, flores de rosas, abogallas asiánicas, en igual proporción[28] de 4 dracmas». Todos estos ingredientes deben reducirse a polvo seco, que se mezclará en agua junto con opio. «Con ello se hacen trociscos que pesen 1 dracma, se untan con miel y se administran a quien padece de tos; para el que sufre de diarrea, la píldora se mezclará con jugo de oriza[29]; contra el flujo de sangre (= disentería), se toma mezclada con una cocción (apozima) de lentisco; si se tienen náuseas, se ingieren con agua de ajenjo; contra el dolor de tripa y la inflamación de estómago, la pastilla se unta con miel; pero si se padece disentería y enfermedad celíaca, hay que tomarla en cocción (apozima) de rosas». Termina prescribiendo que se tomen 2 píldoras por la mañana y 1 por la tarde.
Es quizá Plinio el viejo quien nos ofrece mayor cantidad de datos sobre el empleo del ajenjo para combatir dolencias estomacales, el modo de utilizarlo y las precauciones que hay que adoptar. En NH 27,46 afirma taxativamente que esta planta fortalece al estómago y, dado que sus virtudes y su sabor se transmite al agua, debe administrarse cocida en ésta. Para su cocción se hierven 6 dracmas de hojas de ajenjo en rama en 3 sextarios de agua de lluvia; luego esa decocción se deja enfriar al aire fresco durante un día y una noche. Conviene añadirle sal. Pero admite que también puede utilizarse el ajenjo en infusión obtenida simplemente de su puesta en remojo durante 3 días manteniéndolo durante ellos cubierto por completo por el agua, que será preciso rellenar si fuere necesario. En NH 27,48 recapitula las propiedades curativas de la planta: fortalece el estómago, expele la bilis, es diurético, y ablanda el vientre, y, si se tienen dolores, los cura; expulsa las lombrices[30] y baja la hinchazón del estómago; mezclado con seselis[31], nardo Gálico y un poco de vinagre expele los gases; mezclado con pimienta y sal limpia y ayuda a la digestión y elimina las sobrecargas del estómago. Y recuerda una vieja receta: «Para purgar, los antiguos administraban 6 dracmas de semillas en 1 sextario de agua añeja de mar con 3 dracmas de sal y 1 ciato[32] de miel. La preparación es más eficaz si duplicamos la dosis de sal». En NH 27,51-53, apunta que el ajenjo es efectivo contra el dolor del bajo vientre si se aplica en emplasto realizado con cera de Chipre o con higos, pero no debe administrarse si hay fiebre. Es efectivo también contra las náuseas que se padecen durante los viajes por mar. En NH 28,203 se hace eco de su posible carácter nocivo para el estómago, pues «ablanda el intestino», y apunta una vez más que «expulsa de las entrañas a los parásitos». Y anota otra receta: debe beberse con aceite y sal o diluido en un bebedizo de harina de 3 meses. Para ello, se cuece en 1 sextario de agua la cantidad de ajenjo que quepa en una mano y se deja reducir el líquido hasta la mitad. En NH 28,203 enumera una lista de substancias laxantes (hiel de lobo con elaterio aplicada en linimento sobre el ombligo, leche de yegua, leche de cabra con sal y miel, hiel de cabra con jugo de ciclamen y un poquito de alumbre -algunos prefieren añadir también sosa y agua-, mantequilla tomada en gran cantidad…) entre las que se cita la hiel de toro triturada con ajenjo y aplicada en supositorio. En varias ocasiones (NH 1,29; 27,53; 32,100…) puntualiza que esos resultados se siguen con el sérifo o ajenjo marino, que «puede ser nocivo para el estómago» por sus efectos laxantes sobre los intestinos, teniendo la facultad de expulsar las lombrices intestinales. Y vuelve a repetir la receta: «se administra como alimento, cocido con harina, aceite y sal; o bien se toma en infusión hecha con harina de trigo de 3 meses. Cuando se emplea como cocción, se utiliza un puñado en 1 sextario de agua, y la mezcla se reduce a la mitad». Para las dolencias intestinales, la flema y la bilis Plinio (NH 28,42) prescribe un preparado de ajenjo con chamelaea (olivo molido)[33], planta ésta que describe como dotada de «hojas que se parecen a las del olivo, pero son más amargas y olorosas; crece en lugares pedregosos y no supera un palmo de altura». Para ello, «se hace una cocción de hojas de chamelaea en doble cantidad que la ajenjo y esa pócima se bebe con miel».
Para casos de disentería, esto es, de trastorno inflamatorio del intestino (gastroenteritis), especialmente del colon, que produce diarrea grave y se manifiesta en el moco de sangre que se ve en las heces, por lo que antaño era conocida como ‘flujo de sangre’, Plinio (NH 22,146) recomienda un bebedizo a base de vino de ajenjo y un cocimiento de hojas de «una planta silvestre llamada por los griegos elelisphacos y sphacos por otros, más ligera que la lenteja cultivada y con una hoja más pequeña, más seca y más fragante, si bien hay otro género más agreste, de fuerte olor, que es más tierna y con hojas parecidas a las de los membrillos, pero más pequeñas y blancas». Ese brebaje no sólo es efectivo contra la disentería, sino que también promueve la menstruación y la orina, y cura las picaduras de la raya de mar, pero provoca entumecimiento en la parte afectada.
También Celso (Med. 4,12,6), como Plinio (NH 27,52) y Filumeno (Anim. 2,132), considera que la bebida de ajenjo «resulta oportuna para evitar las náuseas en los viajes por mar, que también se previenen tomando alimentos fáciles, no pesados para el estómago, como el vino seco».
Para padecimiento del hipocondrio[34], así como para afecciones de estómago y de hígado, Dioscórides (Med. 9,23) conseja el ajenjo aplicado como cataplasma, majado con cerato ciprino[35]. Y puntualiza: «Se cree también que su zumo sirve para las mismas cosas, aunque no lo aprobamos para bebidas, porque es dañoso al estómago y produce cefalalgias. Se falsifica su zumo mezclándolo con un cocimiento de heces de aceite».
Entre los diversos remedios que Celso (Med. 4,24,1-2) prescribe contra las lombrices intestinales figura éste: hervir lupino[36] en una olla con agua, o corteza de morera, o hisopo, o un plato de pimientos, o un poco de azafrán, o bien tantas raíces delgadas de granada como quepan en una mano; después de machacar el ingrediente se hierve en 3 sextarios de agua, hasta reducirla a una tercera parte; se deja enfriar y reposar, y se bebe en ayunas. Pero cuando se trata de las lombrices llamadas teretes, que son las que más afectan a los niños, aparte de las pócimas reseñadas, pueden administrárseles algunas más ligeras, como ortiga o col machacadas, o semillas de alcaravea con agua, o menta también con agua, o una cocción de ajenjo, o hisopo con agua, o semilla de capuchina triturada con vinagre. También es beneficioso comer baya de lupino y ajo, o aplicar aceite por debajo de los intestinos.
Además de ser prescrito contra dolencias intestinales, el ajenjo tenía otras innumerables aplicaciones. De pasada, hemos aludido a su efectividad contra la tos, las flemas y el exceso de bilis. Por lo que atañe a las flemas, Plinio (NH 20,65) recomienda consumir lechuga a la que se agregan unos óbolos[37] de salsa de vinagre (oxypori obolis), cuya aspereza se atenúa añadiendo vino dulce, mezclando con él, si la flema fuera espesa, scillite o vino de ajenjo. Para limpiar el pecho, el mismo Plinio (NH 27,49) aconseja moler cuidadosamente semilla de ajenjo y agregarle una pequeña cantidad de iris[38], mezcla que se ingiere disuelta en agua. En cuanto al exceso de bilis, Plinio (NH 21,135) sugiere consumir nardo silvestre, solo o mezclado con ajenjo.
Celso (Med. 3,24,1-3) aconseja el uso de ajenjo, junto con otros ingredientes, cuando se padece ictericia (morbum regium), enfermedad y tratamientos que describe con detalle. Puntualiza que la ictericia es a veces denominada regia, acerca de la cual Hipócrates comenta que, si ésta le sobreviene a un paciente a los 7 días de tener fiebre, no entrañará peligro alguno y podrá tratarse con el concurso de sustancias precordiales blandas; y será buena señal si, después de ello, sobreviene fiebre. Celso especifica que es el color lo que revela la existencia de tal enfermedad, en especial el de los ojos, en los que lo blanco de la pupila se vuelve amarillo. La dolencia suele ir acompañada de sed y dolor de cabeza; de hipo frecuente y endurecimiento del lado derecho del corazón; el cuerpo se muestra muy agitado, hay dificultad para respirar y los miembros se relajan. Cuando la enfermedad se prolonga bastante tiempo, todo el cuerpo se vuelve blanco y pálido. ¿Cómo actuar? El primer día el paciente debe ayunar; el segundo, se le aplica un enema, tras lo cual, si sobreviene fiebre, ha de atenuársela con la ingesta de determinados alimentos; y si no se aminora, podría dársele escamonea[39] o remolacha blanca machacada con agua, o almendras amargas, o ajenjo, o anís con agua, en cantidades muy pequeñas. Por su parte, Dioscórides (Med. 3,23,1) apunta que la ictericia, al igual que la anorexia, sanará con la toma diaria de 3 ciatos de infusión o decocción de ajenjo. A su vez, Plinio registra 4 recetas: según la primera (NH 20,15), en casos de ictericia se toman 7 semillas de colocinto[40], seguidas inmediatamente de sorbos de hidromiel; según la segunda (NH 23,146), «dicen que la ictericia se combate con nueces griegas tomadas en vinagre junto con semillas de ajenjo»; de acuerdo con la tercera (NH 26,124), se toma una bebida de raíz de ciclamen en dosis de 3 dracmas manteniendo al paciente en un lugar cálido y protegido de las corrientes de aire frías (pues el medicamento produce sudores llenos de hiel), incorporando al brebaje hojas de tusilago en agua y semillas de hierba mercurial de cualquier tipo espolvoreadas en la bebida o hervidas con ajenjo o garbanzos; la cuarta recomendación de Plinio (NH 27,49) se limita a decir que, en la ictericia, se bebe una cocción de semillas de ajenjo mezcladas con apio o adianto[41].
El ajenjo se administraba también contra dolencias oculares de diverso tipo. Dioscórides (Med. 3,23) aconseja ajenjo con miel en casos de contusiones de ojos y ambliopías[42], cocido con vino dulce y aplicado como cataplasma sobre los ojos doloridos. Plinio (NH 27,50) califica al ajenjo de ‘muy bueno’ para aclarar los ojos: se usa con vino paso cuando se trata de ojos llorosos. Si se tienen legañas y existe hinchazón ocular lo efectivo, según Plinio (NH 25,145) es utilizar la planta denominada asyla, («a la que los romanos llamamos ‘ojo de gato’, felis oculus») aplicada con ajenjo batido con miel.
Se utiliza también contra otalgias o dolores de oídos, por ejemplo, oídos supurantes, para lo cual, en opinión de Dioscórides (Med. 3,23,2) debe usarse el vapor de la cocción de ajenjo. Plinio (NH 27,50) abunda en la misma idea, pero con alguna puntualización: el vapor de la decocción sana los oídos, pero, si supuran, debe aplicarse ajenjo con miel. En NH 29,133, el naturalista registra una fórmula más enrevesada: «Los oídos se limpian con hiel de oveja y miel; una instilación de leche de perra calma el dolor; contra la sordera, grasa de perro con ajenjo y aceite añejo, o también grasa de oca; algunos añaden jugo de cebolla y de ajo en la misma proporción».
Para curar el dolor de muelas, Plinio (NH 20,15) recomienda pulpa de colocinto a la que se añade ajenjo y sal, a la par que considera que su jugo calentado con vinagre consolida los dientes flojos.
Una misma receta contra las afecciones de anginas es la que recomiendan tanto Plinio (NH 27,51) como Dioscórides (Med. 3,23): aplicar en la zona un ungüento confeccionado con ajenjo, miel y nitro.
Estos dos mismo autores registran la eficacia del ajenjo para sanar úlceras y llagas. Dioscórides (Med. 3,23,2) recomienda utilizarlo con agua como remedio eficaz contra las llagas epiníctidas[43], es decir, las pústulas nocturnas o granos amoratados que surgen por la noche. Plinio extiende su eficacia a otros tipos de llagas: en NH 26,91, recuerda que «Catón dice que quienes portan consigo ajenjo póntico nunca sufren rozaduras entre los muslos»; en NH 27,50, considera que el ajenjo con miel es bueno para los moratones; y en NH 27,51, explica que, tomado en agua, cura las úlceras, y que hay que aplicarlo sobre las heridas previamente lavadas con agua; así mismo, se utiliza para las ulceraciones de la cabeza.
La planta, según Plinio (NH 27,51), cura también los picores; y (NH 27,52), aplicada en el bajo vientre, resuelve la hinchazón inguinal.
En más de una ocasión, como en NH 27,50, Plinio manifiesta que el ajenjo es emenagogo y facilita la menstruación. El término emenagogo, de origen griego, se utiliza para referirse a los principios activos, medicamentos o remedios a base de hierbas, que pueden estimular el flujo sanguíneo en la zona de la pelvis y del útero, y, en algunos casos, fomentar la menstruación. Entre las plantas que la medicina popular consideraba poseedoras de propiedades emenagogas, además del ajenjo (Artemisia absinthium) y de la artemisa común (Artemisia vulgaris), se mencionaban el perejil (Petroselinum crispum), la angélica (Angelica archangelica), la nuez moscada (Myristica fragrans), el jengibre (Zingiber officinale), la manzanilla (Matricaria chamomilla), la caléndula y el enebro. En NH 27,50, afirma Plinio que el ajenjo, tomado con miel o aplicado en compresas de lana, facilita la menstruación En NH 26,91, sostiene que «para las enfermedades de las mujeres, un remedio general muy bueno es la semilla negra, tomada en hidromiel, de la planta peonia, cuya raíz tiene también la misma propiedad; y que emenagoga es la semilla de la panacea utilizada con ajenjo; del mismo modo, la [nepeta] scordotis, bebida o aplicada tópicamente, ayuda a la menstruación y produce sudores». Más sucinto se muestra Dioscórides (Med. 2,23,1), quien se limita a decir que «el ajenjo, bebido o aplicado con miel, provoca los menstruos».
El citado Dioscórides (Med. 3,23) opina que, aplicado como cataplasma, el ajenjo es eficaz también para los enfermos del bazo y para los hidrópicos, en este caso, mezclado con 61 higos, nitro y harina de cizaña. También Plinio (NH 27,49) lo aconseja contra el flato, puntualizando que el ajenjo debe sorberse poco a poco en agua caliente. Y, tras explicar que «el flato es una congestión venosa del bazo que sobreviene a veces cuando se realizan ejercicios físicos y deporte», añade que el remedio contra esas dolencias del bazo es tomar ajenjo con vinagre o con gachas o con higos.
A propósito de las dolencias de pulmón, Celso (Med. 4,5,3) ofrece este detallado recetario: «Se administrarán bebida y comida todas ellas calientes, y que sean ligeras y convenientes para quienes sufren de dolores de pulmón, así como alimentos que provocan la orina y bebidas eficaces para tal fin». Considera que son útiles en esta enfermedad «el tomillo, la salvia, el hisopo, los nabos, el almidón, el sésamo, las bayas de laurel, las flores de pino, el cornejo, la menta, la pulpa de melocotón, el hígado de paloma fresco y crudo». Puntualiza que algunos de esos ingredientes «se toman solos y otros pueden agregarse a tisanas o a una bebida, pero siempre en pequeña cantidad. No es tampoco inoportuno consumir cada día ajenjo machacado con miel y pimienta, en forma de píldora. Ciertamente debemos abstenernos de todo lo que es frío, pues nada es más perjudicial para el hígado». Casi por la misma época, Plinio (NH 21,35 y 27,49) aconsejaba la ingesta de nardo silvestre en agua o en vino contra las afecciones del hígado y de los riñones, así como para las flatulencias del colon. Y su contemporáneo Dioscórides (Med. 3,23) prescribía ajenjo majado con cerato criprino aplicado en cataplasma contra las dolencias del hígado. Dos siglos más tarde, Severo Sammónico (Med. 23,387) consideraba que «para remediar el dolor de hígado, dolor tanto más agudo cuanto que se produce en una parte sensible y delicada del cuerpo, es necesario beber vino meloso con infusión de salvia; también se pueden utilizar bayas de fresno, hígado de buitre y caldo de perdiz. Moliendo una dracma de brea dura con una cantidad igual de pimienta y luego diluyendo el polvo en agua fría, se obtendrá una bebida muy eficaz. No menos beneficiosa es una cocción de ajenjo».
El ajenjo se enumera también entre los remedios que combaten las dolencias renales. Así, en Celso (Med. 2,31): «Estimulan la orina las plantas olorosas de huerta, como el perejil, la ruda, el eneldo, la albahaca, la menta, el hisopo, el anís, el coriandro, los berros, la eruca[44], el hinojo; además de los espárragos, la calaminta[45], el tomillo, la ajedrea, la col silvestre, la chirivía, sobre todo la campestre; los rábanos silvestres, el reponche[46] y la cebolla (…); además, el vino ligero, la pimienta, redonda o larga, la mostaza, el ajenjo y los piñones». Una vez más es Plinio quien nos proporciona datos más numerosos. En NH 21,135, contra las afecciones de riñón recomienda nardo silvestre solo o mezclado con ajenjo. En NH 22,65, comenta que en los casos de estranguria[47] y para aliviar los riñones se utiliza culantro mezclado con ajenjo, idea que reitera casi literalmente en NH 22,146. Una variante, en NH 27,50, donde afirma que 3 o 4 ramitas de ajenjo, con 1 raíz de nardo gálico y 6 ciatos de agua, son diuréticos y emenagogos.
Ya hemos visto más atrás que, para los casos de hidropesía[48], Dioscórides (Med. 3,23) prescribía ajenjo mezclado con 61 higos, nitro y harina de cizaña. Por su parte, Plinio (NH 21,35) aconsejaba tomar nardo silvestre solo o con ajenjo; y, en NH 25,123, recordaba que los higos hervidos con ruda eran buenos contra la hidropesía si se cocían en vino con ajenjo y con harina de cebada.
El recurso al ajenjo se recomienda también en diferentes casos de envenenamiento. Así, Dioscórides (Med. 3,23) aconseja beberlo con vinagre si el paciente se siente ahogar por haber injerido hongos; pero se administrará con vino en caso de envenenamiento con cicuta o con cardo de liga[49], así como si la persona ha sido mordida por un musgaño o una serpiente marina. Plinio (NH 27,50) parece haber utilizado la misma fuente que Dioscórides cuando dice que el ajenjo «en vinagre, combate los efectos negativos de los hongos; lo mismo, con muérdago; con vino paso[50], contra las mordeduras de musaraña, de serpiente marina y de escorpión». Otro remedio registrado por Plinio (NH 21,135) contra las mordeduras de serpientes es el nardo silvestre en dosis de 2 dracmas tomadas en vino.
Escribonio Largo (Med. 27,4) aporta este remedio contra las hemorroides: «Se frotan minuciosamente con un preparado con los siguientes ingredientes: 2 dracmas de savia de centaura (en latín esta hierba se llama ‘hiel de la tierra’, fel terrae, y crece por todas partes en los campos; pero es delicada, de muchas ramas que crecen altas a lo largo de una línea recta y tiene una pequeña flor violeta), 2 dracmas de savia de ajenjo, 2 dracmas de alumbre líquido[51], 1 dracma de hierba pedicular[52] y 1 dracma de misy[53]. Utilícese tanta miel como sea suficiente para aglutinarlos. Después, frotar bien con ello el interior del ano».
En fin, Plinio (NH 27,52) anota que, cuando se coloca una rama de ajenjo debajo de la cabeza de una persona sin que ésta se dé cuenta, su olor le provoca sueño.
Otras aplicaciones, no medicinales, del ajenjo
Aparte de su empleo medicinal, el ajenjo era utilizado, sin duda por su intenso y característico mal olor, como repelente para mantener alejados insectos y otros pequeños animales. Así, tanto Dioscórides (Med. 3,23) como Plinio (NH 27,52) concuerdan en que, si una persona se unge con ungüento obtenido de esta planta, ahuyentará los mosquitos e impedirá que éstos toquen su cuerpo. Ambos autores coinciden también en que es un magnífico repelente contra las polilla. Dioscórides (Med. 3,23) cree que, espolvoreado en las arcas, preserva de la polilla los vestidos; Plinio (NH 27,52) aconseja, con la misma finalidad, poner unas ramitas de ajenjo entre la ropa. Este último autor (NH 19,179) recomienda que, «para evitar que las hormigas o las orugas ataquen las plantaciones de nabos o de garbanzos, hay que sembrar entre ellas arveja amarga; y si no se ha tomado esta precaución y aparecen orugas, el remedio consistirá entonces en rociarlas con una cocción de ajenjo o de siempreviva». A la misma finalidad apunta también un consejo de Plinio (NH 18,305) entre diversas formas de conservar el trigo: «Algunas personas rocían el trigo con restos de aceite de oliva para que se conserve mejor, unos mil modios cuadrantales; otros utilizan para ese fin creta de Calcis o de Caria, e incluso ajenjo».
No sólo preserva de insectos: también de los ratones. Para mantener a los roedores alejados de los libros bastará (nuevo acuerdo entre Dioscórides, Med. 3,23, y Plinio, NH 27,52) con diluir en la tinta una infusión o jugo de ajenjo, consejo éste que suena así en la versión de Dioscórides realizada por Andrés Laguna[54] y publicada a mediados del siglo xvi: «La tinta con que escriuimos, si se destempla con la infusión del absinthio, haze que los ratones nunca roan los libros».
Como conservante culinario, el cocinero Apicio (Coq. 3,15,3) anota entre sus recetas este pequeño truco: «Para evitar que se sequen las verduras destinadas a hacer un puré, cortar los extremos y aquello que de ellas se desecha, y dejar los tallos sumergidos en agua y cubiertos de ajenjo».
En fin, un uso cosmético es el que anota Plinio (NH 27,52): la ceniza de ajenjo, mezclada con aceite de rosa, tiñe de negro el pelo.
En ganadería, el ajenjo servía para alimentar al ganado. Según Dioscórides (Med. 3,23), el de Capadocia engorda mucho a los animales. Esa propiedad es atribuida por Plinio (NH 27,45) al ajenjo del Ponto, que es dulce y que produce (según él) un curioso efecto en los animales que lo pacen: carecen de hiel, idea que repite en dos ocasiones (NH 11,75 y 11,194).
Como hemos visto, las propiedades (sobre todo médicas) que los antiguos atribuían al ajenjo eran muy variadas. Pero no todos creían en ellas ni en los médicos que lo recetaban. Ahí tenemos a Varrón Reatino (Men. 440 B.), que ponía en tela de juicio tanto a los médicos como a la eficacia de sus medicamentos: «¿Para qué me sirve un médico? ¿Acaso para que yo beba tu ajenjo nauseabundo y el castóreo[55], y recupere así la fuerza?»[56].
BIBLIOGRAFÍA
Fuentes primarias
APICIO, Marco Gavio (25 a.C. - ca. 37 p.C.). Gastrónomo, autor de De re coquinaria [=Coq.]
AULO GELIO, (s. ii p.C.). Autor de Noctes Atticae [=NA.].
CELSO, Aulo Cornelio (ca. 25 a.C. - ca. 50 p.C.), autor de De medicina [=Med], en 8 libros (1, Hª de la medicina; 2, Patología general; 3, Enfermedades; 4, Partes del cuerpo; 5 y 6, Farmacología; 7, Cirugía; 8, Tratado de los huesos).
COLUMELA, Lucio Junio Moderato (4 - 70). Agrónomo, autor del De re rustica [=RR] y De arboribus.
DIOSCÓRIDES Anazarbeo, Pedanio (ca.40 - ca. 90). Médico, farmacólogo y botánico, ejerció la medicina en Roma. Su obra De materia medica [=Med]. en 5 volúmenes, precursora de la moderna farmacopea, estuvo muy difundida y fue el principal manual de farmacopea durante toda la Edad Media y el Renacimiento, tanto en su original griego como en sus traducciones al latín y al árabe. El texto describe unas 600 plantas medicinales, unos 90 minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal. Es la principal fuente histórica de información sobre los medicamentos utilizados por griegos, romanos y otras culturas de la antigüedad.
ESCRIBONIO Largo. Médico del s. I al servicio del emperador de Claudio. Autor de un libro de farmacología, De compositione medicamentorum [=Med].
FILUMENO. Famoso médico griego, del que sólo sabemos de él lo poco que dice Oribasio (Coll. Medic. VIII. 45, p. 361), que lo data en torno al s. iv p.C. En 1902 Max Wellmann descubrió en la Biblioteca Vaticana fragmentos de su obra (codex Vaticanus gr., 284) De animalibus venenosis eorumque remedique. Versio latina, [=Anim.] que editó en Leipzig y Berlín (Teubner), en 1908.
HERÓDOTO de Halicarnaso, (ca. 484 a.C. - ca. 425 a.C.). Historiador y geógrafo griego, autor de Los nueve libros de Historia [=Hist.].
ISIDORO de SEVILLA, (ca. 560. - 636). Obispo de Sevilla. Autor de múltiples obras, de las que citamos sólo Origenes sive Etymologiae [=Orig.].
LUCRECIO Caro, Tito (ca. 99 a.C. - 55 a.C.). Poeta y filósofo romano, autor del poema didáctico De rerum natura (De la naturaleza de las cosas) [=Rer.nat.], de contenido epicúreo, en que defiende la física atomista.
OVIDIO Nasón, Publio (43 a.C. - 17 p.C.). De entre sus numerosas obras citamos Tristia [=Tr.] y Ponticae [=Pont.], escritas en su destierro en Tomis (hoy Constanza, Rumanía) a orillas del Ponto (= Mar Negro).
PLAUTO, Tito Maccio, (ca. 254 a.C. - ca. 180 a.C.). Autor de comedias, de las que se han conservado 21. De ellas citamos Trinummus [=Tri.] y Menaechmi [=Men.].
PLINIO Segundo, Cayo. (ca. 23 p.C. - 79 p.C.). Autor de la obra enciclopédica Naturalis Historia [=NH].
QUINTILIANO, Marco Fabio (ca. 35 - ca. 95). Rétor y pedagogo de origen hispano. Autor de De institutione oratoria.
SAMMÓNICO, Quinto Severo (s. ii - inicios del iii, † quizá el 212). Erudito romano, tutor del emperador Geta y autor de un poema didáctico-médico, De medicina præcepta [=Med.], del que no se conocen versiones completas. Fue asesinado por orden del emperador Caracalla junto a otros partidarios de Geta. El poema, que consta de 1115 hexámetros dactílicos divididos en 74 capítulos, recopila remedios populares (muchos de ellos tomados de Plinio el Viejo), recetas a partir de plantas medicinales (procedentes de Dioscórides) y abundantes fórmulas mágicas.
VARRÓN, Marco Terencio (116 a.C. - 27 a.C.). Enciclopedista. De sus numerosas obras, citamos aquí el De re rustica [=RR] y la fragmentaria Saturarum Menippearum libro CL [=Men.].
Obras de referencia.
ANDRÉ, Jacques, Léxique de termes de botanique en latin, París: C. Klincksieck, 1956.
DAVIS, Charles y LÓPEZ TERRADA, Mª Luz, «Protomedicato y farmacia en Castilla a finales del siglo xvi: edición crítica del Catálogo de las cosas que los boticarios han de tener en sus boticas, de Andrés Zamudio de Alfaro, Protomédico general (1592-1599)», Asclepio 62, (2020): 579–626.
EL SHAHHAT SAAD, Mohamed, Plantas medicinales del antiguo Egipto, Trabajo de fin de Grado, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, 2015.
FARESE, Martina, Le Satire Menipee di Varrone e la Commedia, Roma: Sapienza, Università di Roma, 2018.
FONT QUER, Pío, Plantas medicinales. El Dioscórides renovado, Barcelona: Península 2016. La 1ª ed. Data de Barcelona: Labor 1961.
LAGUNA, Andrés, Pedacio Dioscórides Anazarbeo. Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, Amberes: en casa de Juan Latio, 1555, tomo III.
ROBERT, Louis, «Philologie et Géographie-II. Sur Pline l’Ancient, livre II», Anatolia 4, (1959): 1-26.
VALLEJO VILLALOBOS, José Ramón, PARDO de SANTAYANA, Manuel y PERAL PACHECO, Diego, «La historia de la Fitoterapia en Egipto: un campo abierto a múltiples disciplinas», Medina naturalista 3, (2009): 101-105.
VILLANUEVA RICO, Mª del Carmen, Contribución al estudio de la farmacia árabe: un tratado de materia farmacéutica compuesto por Abu-L-Fadl Muhammad B. Abi-L-Qasim Al-Aylani. Texto árabe, traducción, introducción, estudio e índices, Madrid: Universidad de Madrid 1952.
NOTAS
[1] Su origen remonta al prefijo indoeuropeo *n̥- que en griego vocaliza en alfa, mientras en latín desarrolla un apéndice vocálico de apoyo in- (no confundir con la preposición de lugar in), por ejemplo, creíble / increíble, audible / inaudible…
[2] La cita de Plinio revela que la celebración de esas fiestas se había trasladado a la zona del Capitolio.
[3] Andrés LAGUNA, Pedacio Dioscórides Anazarbeo. Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, Amberes: en casa de Juan Latio, 1555, tomo III, cap. XXVI, p. 282.
[4] Es la Artemisia marítima de Linneo. Cf. Jacques ANDRÉ, Léxique de termes de botanique en latin, París: C. Klincksieck, 1956, p.290.
[5] Isidoro de Sevilla, Orig. 17,9,6. Teofrasto, Historia de las plantas 1 2,1; IV 5,6; VI1 9,5; IX 17,4.
[6] Plinio, NH 27,45.
[7] Igual idea en Plinio, NH 11,75.
[8] Lucrecio, Rer. Nat. 1,936-950; 2,398-405; 4,10.25… Su recomendación es recordada más tarde por Aulo Gelio en sus Noches Áticas 1,21,6, y por Quintiliano en su De institutione oratoria 3,2-4.
[9] William Shakespeare, Romeo y Julieta, acto 1, escena III.
[10]Pánace, planta umbelífera de flores amarillas, semillas pequeñas y raíz gruesa de la que se obtiene el o opopónaco.
[11] Nada se sabe de cierto de este lago. Su discusión, en Louis ROBERT, «Philologie et Géographie-II. Sur Pline l’Ancient, livre II», Anatolia 4 (1959): 1-26, aquí, pp.3-15.
[12]Amós 5,7 «…a quienes convertís en ajenjo el juicio, y echáis por tierra la justicia». Amós 6,12, refiriéndose a los apóstatas, dice: «¿Por qué habéis convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo?». Deuteronomio 29,18: «…no sea que entre vosotros haya varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones y venga a haber en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo». Jeremías 9,15 anuncia las consecuencias que acarrearán consigo los pecados del pueblo: «Esto ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel». Jeremías 23,15: «Así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas [corruptos]: He aquí que les hago comer ajenjos, y beber agua de hiel; porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra». A quienes se relacionan con mujeres impúdicas les hace esta advertencia en Proverbios 5,4: «Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos». En Lamentaciones 3,15 el profeta deplora la amarga experiencia de su vida: «Jahvé me ha colmado de amargura y me ha embriagado de ajenjo».
[13] Como medida de líquidos, un sextario equivalía a un cuartillo, es decir, a poco más de medio litro.
[14] Al líquido obtenido se añadía ascuas de carbón para purificarlo y liberarlo de todo mal olor.
[15] Vid antigua conocida desde los tiempos de Plinio como Caudas Vulpium Imitata, bien aclimatada a las laderas del Monte Taburno (Campania), perteneciente a los Apeninos.
[16] Mohamed EL SHAHHAT SAAD, Plantas medicinales del antiguo Egipto, Trabajo de fin de Grado, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, 2015 (consultado on-line), en la p. 29 reseña que los egipcios utilizaban la Artemisia absenthium como vermífugo; y en la p. 31 alude a su uso como «remedio para expulsar gusanos, dolor del ano de origen demoníaco e inflamación de la piel». José Ramón VALLEJO VILLALOBOS, Manuel PARDO de SANTAYANA y Diego PERAL PACHECO, «La historia de la Fitoterapia en Egipto: un campo abierto a múltiples disciplinas», Medina naturalista 3 (2009): 101-105, en la p. 103 constatan el empleo médico de la Artemisia Absinthium contra los parásitos intestinales.
[17] Pío FONT QUER, Plantas medicinales. El Dioscórides renovado, Barcelona: Península 2016, p.819. La primera edición vio la luz en Barcelona: Labor 1961.
[18] Mª del Carmen VILLANUEVA RICO, Contribución al estudio de la farmacia árabe: un tratado de materia farmacéutica compuesto por Abu-L-Fadl Muhammad B. Abi-L-Qasim Al-Aylani. Texto árabe, traducción, introducción, estudio e índices, Madrid: Universidad de Madrid 1952, p. 228.
[19] Charles DAVIS y Mª Luz LÓPEZ TERRADA, «Protomedicato y farmacia en Castilla a finales del siglo xvi: edición crítica del Catálogo de las cosas que los boticarios han de tener en sus boticas, de Andrés Zamudio de Alfaro, Protomédico general (1592-1599)», Asclepio 62 (2020): 579–626, aquí, p. 597.
[20]Seseli, hierba perenne de la familia de las apiáceas.
[21] Se denomina también valeriana.
[22] En medicina, se denomina ‘trocisco’ (del gr. trochískos) a cada uno de los trozos que se hacen de la masa formada con diversos ingredientes medicinales finamente pulverizados con la que se confeccionaban píldoras de diferentes formas.
[23] El término que utiliza es diaspermaton, del gr. dià spermátõn.
[24] Como medida de masa, la dracma medicinal usada antaño por los boticarios equivalía a 3,594 gramos y tenía como submúltiplos 72 granos o 3 escrúpulos. En la farmacia inglesa la dracma equivalía a 3,887 gramos, o, lo que es lo mismo, 60 granos o 3 escrúpulos.
[25]Ameo: Planta aromática de la familia de las umbelíferas, con tallo recto, estriado y lampiño, que crece hasta 60 centímetros de altura; hojas con segmentos serrados y lanceolados; flores blancas, fruto oval y comprimido, y semillas negruzcas, menudas y aromáticas que se han empleado en medicina como diuréticas. Al ameos unos lo llaman ‘comino ethtópico’ y otros ‘comino real’.
[26] El opio tebano aparece mencionado ya en la Odisea de Homero, considerándose como algo que «hace olvidar cualquier pena». Con anterioridad lo emplearon médicamente los egipcios: muchos jeroglíficos aluden al jugo que se extraía de las cabezas de la adormidera y lo recomiendan como analgésico tanto en pomada como por vía oral y rectal.
[27] Las cáscaras de la granada, que algunos llaman sidia, están adaptadas para los mismos propósitos que los cytinoi, porque ellos también tienen una propiedad astringente. Cuando se bebe la cocción de sus raíces se expulsan y destruyen platelmintos intestinales.
[28] El texto latino dice ana drachm. IV. El término griego aná, además de ‘hacia arriba’, significaba también ‘en secuencia’, y se representaba por @ (‘cada uno’), lo que, en antiguas recetas médicas, indicaba que los ingredientes debían utilizarse en proporciones iguales.
[29] Los estudios de la medicina tradicional han demostrado que el sucus oryzae glutinosae (jugo de hierba de arroz glutinoso o raíz de arroz glutinoso) tiene el efecto de controlar el hígado...
[30] El nombre actual del ajenjo en inglés es wormwood, lit. ‘madera para gusanos’, etimología popular basada en la creencia de que el ajenjo expulsaba las lombrices intestinales: worm wood, En inglés antiguo el nombre del ajenjo era vermod / wormod; en inglés medio, wormwode. Dicho vocablo derivaba del protogermánico occidental *warjamōdā (ajenjo), que debe ponerse en relación con el bajo alemán medio wermode / wermede ( ajenjo), hoy Wermut. De ello hemos hablado más atrás.
[31] También denominada ‘hierba de san Juan’. En latín, sil, silis.
[32] El ciato, del gr. kyathos,’vaso’, lat. cyathus, era la duodécima parte de un sextario, es decir, 45,6 centilitros.
[33] Es la Daphne oleoides de Linneo, perteneciente a la familia thymelaeaceas.
[34] El hipocondrio es la región anatómica situada bajo las costillas y la apófisis xifoide del esternón, donde, según la escuela médica humoral, se creía que se acumulaban los gases que causaban la hipocondría, definida como ‘la excesiva preocupación de una persona por padecer una enfermedad grave’.
[35] Cerato de ciprés: el cerato es un preparado farmacéutico que tiene por base una mezcla de cera y aceite, y se diferencia del ungüento en no contener resinas.
[36] El lupino es también conocido como lupín, altramuz, chocho o entremozo.
[37] El óbolo equivalía a la sexta parte de una dracma.
[38]Iris es un género de plantas rizomatosas de la familia iridaceae.
[39] La escamonea (Convolvulus scammonia) es planta de la familia convolvulaceas. Es un purgante drástico que incide en el intestino delgado. Muy tóxica, debe prestarse mucho cuidado en su uso, sobre todo en la curación de ciertas patologías como el estreñimiento, la hidropesía, afecciones cerebrales, cardíacas, pulmonares y ginecológicas.
[40] Planta de la familia de las cucurbitáceas (como la calabaza). Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. A menudo se usa el te de colocinthus como remedio natural contra problemas digestivos.
[41] Nombre científico del culantrillo.
[42]Ambliopía es la pérdida o disminución de la capacidad de ver claramente por un ojo. Suele conocerse como ‘ojo vago’, y es característica de los niños.
[43] En Plinio NH 22,8, este tipo de llagas también se curan así: «El cocimiento de la raíz del almendro amargo consolida el cutis de la cara y hace más alegre el color. Ls mismas almendras provocan sueño y gana de comer e incitan la regla y la orina; úntese con ellos la cabeza, cuando duele, mayormente habiendo calentura, y si [ese dolor] procediere de embriaguez adminístrese con vinagre, aceite rosado y un sextario de agua. Con almidón y hierbabuena detienen la sangre y aprovechan a los que padecen gota coral y modorra fría, si se unta con ella la cabeza. Con vino alejo sanan los epiníctidas y las llagas podrida, las mordeduras de los perros con miel, y la caspa de la cara, pero preparándola primero con alguna fomentación».
[44]Eruca, planta de la familia de las brassicáceas.
[45] La chirivía (Pastinaca sativa), también conocida como apio del campo, pastinaca o zanahoria blanca. Su raíz es parecida a la zanahoria, pero más pálida y de muy diferente sabor.
[46] Llamado también repónchigo, ruiponce o campanita. Antaño se utilizó como cicatrizante de heridas y astringente. Su raíz es comestible.
[47] La estranguria o estrangurria es la micción generalmente dificultosa que produce dolor o malestar intenso.
[48] Esto es, la acumulación de líquido en el peritoneo o membrana serosa que reviste el interior de la cavidad abdominal, aunque también esa acumulación puede aparecer en tobillos, muñecas, brazos y cuello. Se considera síntoma de una deficiencia en las funciones digestivas o en las excretoras de los riñones o de la piel de la persona que la padece.
[49] Es la Carlina gummifera, planta de la familia de las asteráceas. Usada como veneno, la intoxicación cursa con hipertensión y tendencia al colapso, puede presentar edema cerebral y crisis convulsivas. La muerte puede sobrevenir por parada respiratoria. Se usa la raíz.
[50] Nombre latino de un vino de sultana muy popular en la antigüedad y usado como remedio muy popular. Se dice que Esculapio, dios griego de la medicina, hacía curaciones milagrosas infundiendo a sus pacientes passum mezclado con pimienta negra. Muchos autores grecolatinos aluden al passum como medicinal y estimulante. Se elaboraba con uvas pasas que se han hecho marchitar en la parra después de quebrar los tallos para que no llegue a ellas la savia.
[51]A lo largo de la historia, por su capacidad de contraer los tejidos cutáneos el alumbre se ha utilizado para generar la cicatrización de heridas y quemaduras leves, así para tratar picaduras de insectos, pues reduce la hinchazón, picazón e irritación de la piel.
[52] Las dos especies más comunes son la pedicular de los pantanos, vulgarmente llamada yerba piojera (pedicularis palustris), y la pedicular de los bosques (pedicularis sylvatica). En las farmacopeas antiguas se lee que el cocimiento de la primera especie se usó en bebida como propio para detener las hemorragias, los flujos menstruales inmoderados y las almorranas. En aplicación externa empleaban esta planta para sanar heridas y fistulas, por lo que se denominó también como herba fistularia.
[53]Misy era una especie de trufa.
[54] Andrés LAGUNA, Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, traduzido de lengua griega en la vulgar castellana & illustrado con claras y substantiales annotationes, y con las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras, Amberes: En casa de Hans de Laet 1555. Citamos por la ed. de 1570, libro III cap. XXIV, p.280. Dioscórides fue médico griego, autor de un tratado de botánica farmacéutica que sería traducido al árabe en el s. X. Esa versión sería luego vertida al latín por la Escuela de traductores de Toledo y publicada por primera vez en el 518 por Antonio de Nebrija. A mediados del s. xvi fue traducida al castellano por Andrés de Laguna y publicada en Amberes con el título que mencionamos líneas arriba.
[55] El castóreo es una secreción de las glándulas anales del castor, olorosa y oleosa, con que este animal limpia su pelaje. Hasta no hace mucho, esta sustancia se utilizó en perfumería por su facultad de proporcionar peculiaridades a las aromas. Los romanos creían que los vapores que desprendía el castóreo podía provocar el aborto. En el s. xvi, Paracelso lo recomendaba para tratar la epilepsia. En el s. xviii se utilizaba contra los dolores de cabeza, la fiebre y la histeria.
[56] Martina FARESE, Le Satire Menipee di Varrone e la Commedia, Roma: Sapienza, Unversità di Roma, 2018, p.169.
