* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
517
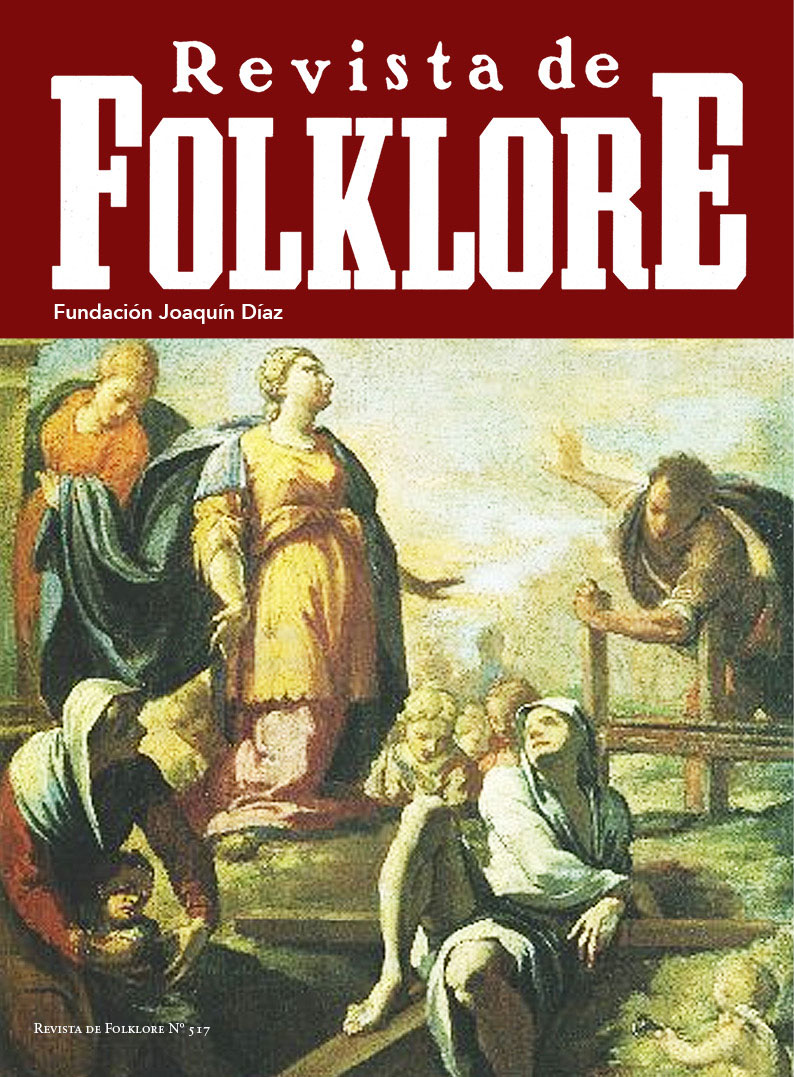
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Acerca del concepto «popular» y el arte románico, en relación con una puerta en la iglesia de Santibáñez del Toral (El Bierzo)
MARTINEZ ANGEL, LorenzoPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 517 - sumario >
La iglesia de la localidad berciana de Santibáñez del Toral ya fue objeto de nuestras reflexiones en un artículo anterior de la Revista de Folklore, en relación al concepto «popular», centrándonos en su portada renacentista, fechada epigráficamente en 1561.
Ahora va a ser otro elemento arquitectónico del mismo templo el que nos proporcione base para la reflexión. Debajo de la espadaña-campanario[1] se encuentra una puerta, actualmente tapiada, cuya descripción ha sido realizada por D. Manuel García Anta, quien, además, ha expuesto la posibilidad de que sea la entrada románica del templo[2].
El presente artículo no es de historia del arte, sino que posee un enfoque etnohistórico. Por ello, no pretendemos fijar la cronología de la puerta (la cual, por cierto, quizá podría ser aclarada en un futuro por el descubrimiento de una inscripción o por los resultados de una excavación arqueológica), sino reflexionar acerca de la posibilidad de que fuese, como D. Manuel García Anta ha indicado, románica, y relacionando esto con el concepto «popular». En cuanto a este, el filósofo (y actualmente catedrático en la Universidad de Valladolid) D. Sixto J. Castro escribió un interesante artículo analizando los términos «arte culto» y «arte popular»[3], estudiando diversos enfoques de este; en las presentes páginas, sin embargo, como ya hemos indicado, la línea de estudio se dirige en el sentido de lo etnohistórico.
De entrada, resulta pertinente indicar, hablando de arte románico, que se ha establecido (concretamente en relación con las imágenes) la diferencia entre lo «rural» y lo «popular»[4]. Pero en el caso de Santibáñez del Toral, y aplicando esto a un elemento arquitectónico como una puerta, se da la coincidencia de que ambos términos serían de uso.
También se ha estudiado, respecto al románico, la diferencia entre el «más culto» y el rural[5]; en relación a este, se ha indicado que las «formas rurales pueden parecer simples, elementales y modestas, dando la sensación de ahistoricidad y que no se puede fechar o solo muy aproximadamente»[6].
Si la puerta tapiada de la iglesia de Santibáñez del Toral fuese de cronología medieval, encajaría perfectamente en esto. Se aprecia el arco de medio punto con imposta, y no se ven relieves con elementos decorativos. En cierto modo, nos recuerda la portada románica de la parroquia de San Pedro de la cercana localidad de Bembibre, aunque esta presenta unas líneas más cercanas al románico «culto», si bien también con limitado uso de elementos decorativos[7].
Respecto a la dificultad de la datación de portadas que parecen románicas pero carecen de elementos decorativos, lo cierto es que es un problema nada nuevo. Podemos citar, a modo de ejemplo, algo escrito por D. Jaime Núñez González en relación con una portada de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Zamayón, en la provincia de Salamanca:
En este mismo muro sur, a poniente de la citada capilla y parcialmente oculta por un contrafuerte se halla una portada cegada a ras de muro. De ella vemos un arco de medio punto, con dovelas de buen tamaño, sobre jambas sencillas, sin impostas, trasdosado por una chambrana muy deteriorada, prácticamente raseada. A pesar de todo, su posible cronología románica nos parece sumamente dudosa y tal vez haya que pensar más bien en una portada del siglo xvi [8].
Las formas de la puerta que nos ocupa de Santibáñez del Toral nos llevan a plantearnos como metodología de análisis la comparación con casos similares, con muy poca decoración, o sin ella, de época románica. Lo cierto es que hay suficientes ejemplos para ello. Podemos citar, por mencionar solo algunos casos de diferentes partes de España, puertas como las de las iglesias de Santa María de Eristain (en Navarra), la de San Antón de Pano (cerca de Ribagorza, en Huesca), Sant Vicenç de Cardona (Barcelona) o la de Santiago de Prógalo (Lugo). Y, dentro de la misma provincia de León, cabe recordar el claustro del monasterio cisterciense de Gradefes con sus «sencillas arquerías de medio punto sobre pilares»[9], con muy poca decoración: «Se ha datado a finales del siglo xii y principios del xiii, como la cabecera de la iglesia, si bien poco tiene ver con la calidad arquitectónica de aquélla»[10].
Así pues, la portada tapiada de la iglesia de Santibáñez del Toral, por sus formas, bien podría ser románica o, dicho de otra manera, la posibilidad planteada por D. Manuel García Anta sería verosímil.
Este tipo de puertas románicas, sin decoración (o con muy poca), serían el extremo contrario de puertas extraordinariamente decoradas como, por ejemplo, la del monasterio de Ripoll, a la que dedicó un muy erudito estudio el recientemente fallecido catedrático y académico D. Francisco Rico[11].
La ausencia de decoración, ¿implicaría que no pudiese ser calificada esta pieza como bella? Huelga recordar que la belleza no necesariamente depende de la cantidad de decoración, pues basta aducir, verbigracia, la sobriedad del estilo herreriano en el siglo xvi. Pero este ejemplo no nos sirve para nuestra reflexión, porque no se inscribe en la época en la que, quizá, fue realizada la puerta que estamos analizando. Umberto Eco, experto en muchos temas, pero también en cuestiones estéticas, recordaba lo que aquel gran pensador medieval que fue Santo Tomás de Aquino consideraba como belleza y uno de los aspectos de la misma es la «adecuación al objetivo»: «Es adecuación al objetivo al que está destinada la cosa, de modo que Tomás considera fea una sierra hecha de cristal, porque a pesar de la belleza superficial de la materia, resulta inadecuada a su función»[12]. Esto sería parte del concepto de proporción, según el mismo Tomás de Aquino[13]. También la belleza, según este pensador, exigiría «integridad o perfección», de modo que «las cosas incompletas, precisamente en cuanto tales, turpia sunt»[14]. La puerta que analizamos sería bella porque cumpliría, en origen, con su función de acceso al templo; además, tendría un tamaño proporcionado (no muy grande porque pequeña sería la iglesia de Santibáñez en época medieval[15]) y estaría íntegra en su momento (aunque no es descartable que haya perdido alguno de sus elementos a lo largo de los siglos). Pero hay un aspecto que no podemos olvidar: la gente que vivía en la Edad Media en Santibáñez del Toral no tenía la enorme cultura libraria de Santo Tomás de Aquino y no necesariamente compartiría sus gustos estéticos. Quizá nos ayude a contextualizar mejor la cuestión un gran teólogo y escritor alemán de origen italiano: Romano Guardini. Escribió lo siguiente:
El hombre medieval ve símbolos en todas partes. Para él la existencia no consta de elementos, energías y leyes, sino de formas. Estas formas son manifestaciones de sí mismas, pero por encima de su propio ser revelan algo diverso, de categoría superior; en último término, la grandeza intrínseca, Dios y las cosas eternas. Así toda forma se convierte en símbolo; remite a algo que la trasciende. […] Estos símbolos se encuentran en todas partes: en el culto y en el arte, en las costumbres populares y en la vida social[16].
En el contexto de la mentalidad que acabamos de ver, el templo y sus componentes, como la puerta de acceso, tendrían tal carga simbólica religiosa que el concepto de belleza estaría intrínsecamente asociado a estos elementos. Además, la última parte de la cita de Romano Guardini posee un interés enorme para la reflexión etnohistórica, pues su aplicación en la investigación permitiría comprender mejor muchas tradiciones populares cuyo origen se remonte a aquella época, con simbolismos que hoy pueden pasarnos desapercibidos pero que, inicialmente, pudieron poseer una importancia significativa.
Nos vamos acercando al final del presente artículo y no podemos dejar en el tintero que en el libro anteriormente citado de D. Manuel García Anta se incorporó un estudio artístico, sobre la iglesia que nos ocupa, de D. José María Voces Jolías, donde se indica lo siguiente:
Sobre la cegada puerta hay tres toscos modillones, como si en algún tiempo sostuviesen una balconada o tejadillo[17].
Respecto a esto, también se puede encontrar un paralelismo en algunos edificios románicos, pues se aprecia algo similar, por ejemplo, en la iglesia de San Román de Escalante (Cantabria).
Hay un famoso poema de Bertolt Brecht, titulado «Preguntas de un obrero ante un libro»[18]. Es de interés recordarlo porque muestra que no solo hay que pensar que los grandes personajes que mandaron hacer determinadas obras magníficas, sino también recordar a anónimos autores de las mismas y la gente que trabajó para que fuesen una realidad. Esto nos lleva también a considerar quién sería el desconocido autor de la puerta que nos ocupa, alguien probablemente más cercano al cantero que al arquitecto, alejado de la formación del románico denominado «culto». Alguien perteneciente al pueblo que reflejaba su condición en las formas de su arte, con su claro carácter popular.
Visto todo lo anterior, hace que pensemos que podría ser verosímil la posibilidad planteada por D. Manuel García Anta de que la puerta analizada sea medieval, románica. Pero más allá de ello, y con independencia de su cronología, nos muestra una forma de construcción popular (al menos en cierto sentido) alejada de los modelos cultos, pero que se manifiesta «ante nuestra mirada como un largo relámpago de ininterrumpida belleza», citando (aunque sacando de contexto) unas palabras del discurso de agradecimiento del Premio Nobel de Literatura de D. Vicente Aleixandre. Sirva el presente artículo para reivindicar una vez más, aunque sea de modo humilde, la consideración que merece el arte popular (y su belleza).
NOTAS
[1] Se sabe que esta espadaña fue reconstruida en 1678 (VICENTE FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Arquitectura religiosa en El Bierzo (s. xvi-xviii), Ponferrada 2001, p. 284).
[2] MANUEL GARCÍA ANTA, Santibáñez y San Esteban del Toral. Estudio histórico, artístico y religioso, Zamora 2001, p. 112: «Cabe la posibilidad de que la portada cegada, como la parte del muro de los pies de la iglesia, pertenezca a la antigua iglesia románica, agrandada en el siglo xvi, y posteriormente en el siglo xviii.» En la p. 91 publica una fotografía en blanco y negro, tomada de frente, de la puerta en cuestión. Por ello, y para que sirva de complemento de aquella, la que publicamos en el presente artículo la realizamos en color y con cierto grado de angulación.
[3] SIXTO J. CASTRO, «Reivindicación estética del arte popular»: Revista de Filosofía, 27-2 (2002) 431-451.
[4] AGUSTÍN GÓMEZ GÓMEZ, «La función de la imagen en el templo románico. Lecturas e interpretaciones»: Poder y seducción de la imagen románica, Santander 2005, 9-98, concretamente p. 30.
[5] MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA, Románico rural de cabecera plana en el nordeste de León, León 1990, p. 43.
[6]Ibid., l. c.
[7] ¿Cabría pensar que pudo haber sido una característica de las edificaciones religiosas románicas que otrora existirían en la zona en época medieval?
[8] JAIME NÚÑEZ GONZÁLEZ, «Zamayón»: Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Salamanca, Aguilar de Campoo 2002, 389-393, concretamente p. 390.
[9] SUSANA CALVO CAPILLA , «Claustro. Santa María la Real de Gradefes (León)»: Monjes y monasterios. El Cister en el Medievo de Castilla y León, Valladolid 1998, pp. 178-180, concretamente p. 178.
[10]Ibid., p. 180.
[11] FRANCISCO RICO, Figuras con paisaje, Madrid 2009, pp. 107-176 (el estudio en concreto se titula «Signos e indicios en la portada de Ripoll»).
[12] UMBERTO ECO, A hombros de gigantes. Conferencias en La Milanesiana 2001-2015, Barcelona 2018, p. 43.
[13]Ibid., l. c.
[14]Ibid., p. 63.
[15] MANUEL GARCÍA ANTA, o. c., p. 112.
[16] ROMANO GUARDINI, «El ocaso de la Edad Moderna. Un intento de orientación», en Obras de Romano Guardini. Tomo I, Madrid 1981, p. 50.
[17] Texto de D. José María Voces Jolías incorporado en la p. 110 del citado libro de D. Manuel García Anta.
[18] BERTOLT BRECHT, Poemas y canciones, Madrid 2012, pp. 97-98.
