* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
517
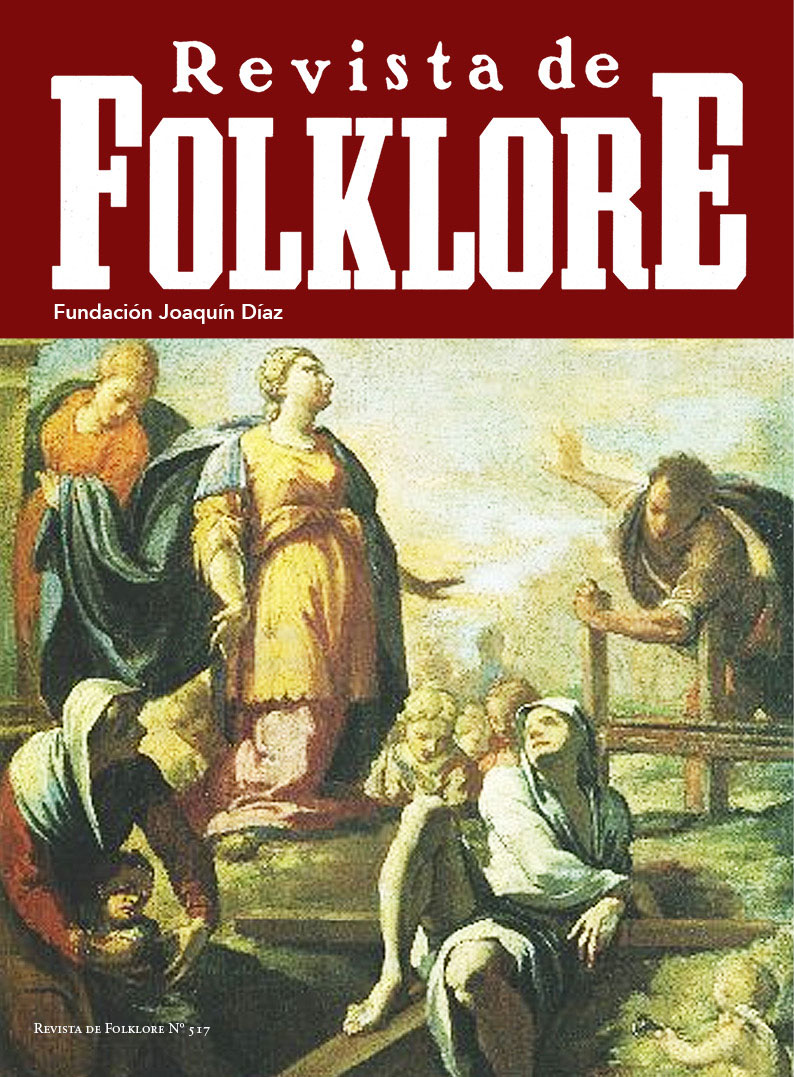
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El poco conocido Christus (o Cristus)
RESINES, LuisPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 517 - sumario >
La palabra que da título a este escrito, sola, sin formar parte de frase alguna, resulta un tanto desconcertante. Simplemente, Christus.
Este Christus, entendido como sustantivo con sentido propio resulta tan en desuso que ha perdido todo sentido en nuestros días. Por el simple sonido remite sin duda al latín, y en particular al comienzo de alguna frase. Pero resulta impensado dejar el vocablo aislado, sin una frase que continúe y transmita algún pensamiento. Hay pasajes bíblicos que comienzan así, y que se han hecho célebres, extraídos de su contexto (Flp 2, 7-11), como por ejemplo el conocido «Christus factus est obediens usque ad mortem...», más apreciado aún por su sonoridad en el canto gregoriano.
Entendido como sustantivo, «Christus» tan sólo evoca para los conocedores del latín la persona de Jesús de Nazareth, que fue denominado con este apelativo latinizado que en realidad procedía del griego (christós). Era adjetivo común con el equivalente de ungido, que fue empleado por sus seguidores cuando fue reconocido por personas de lengua griega; en el ambiente en que él vivió, en arameo o hebreo, fue empleado el otro adjetivo de mesias, con el mismo significado. Remitía a las promesas contenidas en el discurso de Isaías, que el pueblo esperaba llegaran a su cumplimiento. Un ungido, por consiguiente, era alguien untado con aceite en alguna parte significativa de su cuerpo (cabeza, manos,...), y fue signo y rito comúnmente repetido en el pueblo de Israel.
El trasvase de adjetivo a sustantivo tuvo lugar para designar a Jesús como «el Cristo», el ungido esperado. Y así llegó a apelativo singular. Andando el tiempo, en el uso del castellano, pasó a ser vocablo con sentido propio, pero ¿qué designaba? No un concepto, ni un objeto, ni un sentimiento.
Trasvasado al castellano, ¿qué significaba «un christus»? Miguel de Cervantes viene en nuestra ayuda, en un pasaje simpático de la segunda parte de su obra, cuando los duques prosiguieron su entretenimiento y, tras habérselo prometido, emplazaron a Sancho Panza para que se dispusiera a tomar posesión, como gobernador, de la ínsula Barataria. A la vista de los acontecimientos futuros, el duque le apremia a que asuma el mandato, y le recuerda que, para desempeñar el cargo, son necesarias armas y letras. A lo que responde Sancho: «Letras pocas tengo, porque aún no sé el A.b.c., pero básteme tener el Christus en la memoria para ser buen gobernador. De las armas, manejaré las que me dieren, hasta caer, y Dios delante». (Quijote, segunda parte, cap. XLII, 427b).
El resto del capítulo es enternecedor, lleno de los consejos que Don Quijote transmite a su escudero para que la gobernación de la ínsula sea como se espera de hombre cabal. Pero con la frase anterior, ha quedado al descubierto una de las debilidades de Sancho: «Letras pocas tengo», y, para cuantificar su caudal de letras, prosigue: «aún no sé el A.b.c., pero básteme tener el Christus en la memoria».
La referencia al A.b.c. remite a algo que tiene que ver con la lectura y la escritura, y aparece el Christus en este preciso contexto. Es evidente que Cervantes sabía de qué estaba hablando al retratar a Sancho como analfabeto integral, que no conoce el a.b.c., y sólo retiene en la memoria el Christus. Es también evidente que conocía las cartillas, instrumentos comunes de alfabetización, pues de otro modo no se entiende dicha frase, que hoy nos resulta oscura. Porque las cartillas comenzaban su recorrido con una cruz impresa, a la que seguía el alfabeto: a.b.c.... Sancho sólo tiene en su memoria el Christus, es decir, la cruz impresa, que ha visto al comienzo de la cartilla, porque todo lo que sigue, todas las letras de alfabeto, resultan indescifrables para él. Y sabe bien que a esa cruz inicial se la denomina Christus. Ahí comienzan y terminan todas las «letras» que Sancho posee («Letras pocas tengo»).
*****
A lo largo del xvi, desde la invención de la imprenta, se publicaron numerosas cartillas, que solían reunir una doble finalidad: la de enseñar a leer, y la de mostrar los fundamentos de la fe cristiana. Las que sólo enseñaban a leer, se quedaban simplemente en cartillas, y las otras se denominaron cartillas de la doctrina christiana. Unas u otras comenzaban por el alfabeto, al que precedía el signo de la cruz. Precisamente esa cruz, cuadrada, semejante a la cruz de Malta, es la que recibe el nombre de Christus, o también Cristus, simplificando la grafía. Así lo certifican los más notables diccionarios, que explican que, por extensión, se aplica el nombre de christus, tanto al abecedario que seguía al signo, como a la totalidad de la cartilla.
Ampliamente difundidas como impresos en el xvi, no había cartilla que no lo incorporara. Las más célebres de todas, las cartillas de Valladolid, publicadas con privilegio real desde 1583, también tienen el christus al inicio de su texto. Cervantes las conoció y manejó, sin duda. Y por ello expresa la supina ignorancia del Gobernador Sancho, que aún no sabe el a.b.c., y que únicamente retiene en su memoria el Christus, la cruz inicial; no era preciso mucho estudio para llegar hasta ahí, pero con el Christus en la memoria se compromete a ser buen gobernador. Ejemplo satírico de gobernantes iletrados, Sancho no oculta su carencia.
*****
El hecho incuestionado de comenzar la cartilla con el Christus, se hunde en la memoria del tiempo. Los documentos medievales, de cualquier índole que sean, solían comenzar con una invocación religiosa: «In Dei nomine...», o expresiones similares. Es algo que no se discutía en un ambiente de religiosidad que todo lo impregnaba. Más adelante se simplificó con el signo de la cruz, que pasa a encabezar cualquier escrito, público o privado, y, por una pirueta no muy clara, pasa a denominarse «Christus», en lugar de «Crux», como pudo haber sucedido.
El paso siguiente consiste en comprobar que la costumbre ha arraigado, con tal hondura, que se establece como exigencia inexcusable. Además del christus impreso en las cartillas, pasa al encabezamiento de las cartas, acaso por la acción educativa de los jesuitas: «¿Cuando habéis de usar esta señal?» –preguntaba el jesuita Gaspar Astete en su célebre catecismo de la doctrina cristiana, redactado en 1579–. «Siempre que comenzáremos alguna obra buena, o nos viéremos en alguna necesidad, tentación o peligro, principalmente al levantar de la cama, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir». Por tanto, también al escribir. Y la frase «de la cruz a la raya», o su equivalente «de la cruz a la fecha», evidencia que todos los escritos deberían iniciarse con la cruz, aunque en este caso no se le llama Christus, sino cruz. La costumbre, documentada, se ha mantenido hasta nuestros días.
La separación entre «cruz» y «Christus» se produce al diferenciar con precisión lo manuscrito de lo impreso. Y la denominación «Christus» pasa a formar parte de la jerga tipográfica, para identificar un tipo, la cruz cuadrada, que da comienzo al impreso, ordinariamente al alfabeto. Aun con ese deslizamiento semántico, se ha seguido usando fuera del lenguaje tipográfico el sustantivo Christus, remitiendo a su origen al frente de las cartillas. Por eso la expresión «estar uno en el Christus», equivale a estar muy atrasado en un determinado saber, haber empezado un conocimiento; y la expresión expresión «No saber el Christus» refleja no saber nada, ignorancia absoluta. Dos expresiones más confirman este uso: «No sabe aún el christus de la Medicina», o «no conoce el christus de su oficio» (expresión propia de Colombia).
El bueno de Sancho había llegado hasta el Christus, pero no había pasado de ahí. Es todo el bagaje de letras que posee, y él, junto con tantos otros Sanchos irredentos, se ven obligados, cuando han de firmar, a hacer una cruz, un Christus, porque es lo único que han aprendido, lo único que saben hacer. También este gesto, inexcusable en ocasiones, perdura en la actualidad.
Hoy está casi perdida la referencia al Christus, a pesar de las manifestaciones de su uso, aunque no fueran acompañadas del nombre. No siempre ha sido así. Durante muchos años, se siguió conservando y repitiendo, con el sentido claro de algo inicial, que está al principio, o con una evidente alusión a las cartillas, que lo seguían empleando. Así lo refleja Calderón de la Barca en El Santo Rey Don Fernando, cuando un rústico declama:
Es
que un anciano hebreo, que era
en su ley dotirrabillo
halló un libro de madera,
y como los niños suelen
poner el Christus en ella,
él en ella aprendió el Christus.
El mordaz Francisco de Quevedo zahiere a Luis de Góngora con el apelativo de judío, y lleva su burla hasta afirmar que, al aprender la cartilla, ha rehuido el cristus por no querer mirar la cruz:
[...] apenas hombre, sacerdote indino,
que aprendiste sin cristus la cartilla;
chocarrero de Córdoba y Sevilla,
y en la Corte bufón a lo divino [...]
En el romanticismo, Mariano José de Larra publicó La polémica literaria, y en el transcurso del diálogo, asombrado, uno de los interlocutores exclama: «¡Hombre, está usted en el cristus de la polémica literaria del país! ¿De dónde viene usted?».
Y Gustavo Adolfo Bécquer acude a la misma expresión en Una tragedia y un ángel, al describir los amores callados del viandante que mira el balcón florido y a la muchacha que le aguarda: «Basta decir que Antonio y Consuelo con los ojos se entendían; a más de aquello de «Me gusta usted» y «A mí no me parece usted mal», frases de cajón que constituyen el cristus del abecedario de las miradas...».
Dos apuntes más, para recuperar el sabor originario. Uno es que en 1784, el presbítero Joaquín Moles publicó en Madrid una de sus obras, con el pomposo título de Nuevo Catón christiano, con la Cartilla o Christus, para aprender con facilidad a deletrear y leer en breve tiempo letra de imprenta y de mano. Distinguidas las vocales y consonantes, puntos y comas, acentos agudos y graves, y otras notas de ortografía. Interlineadas las cosas más necesarias para salvarse: el signar y santiguar, los doce artículos del credo, las siete peticiones del Padre Nuestro, las tres partes del Ave María.
El otro apunte consiste en mostrar que las más famosas de todas las cartillas, las de la doctrina cristiana de Valladolid, realizadas para aportar fondos a la construcción de la catedral, desde la primera edición de1583, año de concesión del privilegio real de impresión por parte de Felipe II, hasta la última conocida en 1818, repiten en cada una de las ediciones anuales el Christus, impreso al comienzo del alfabeto. Ni siquiera la modernización que supusieron las aportaciones de la Ilustración llevó a la eliminación de ese secular signo del comienzo de la cartilla. Y, al contrario, dos cartillas falsas, que contravenían el privilegio de exclusividad –o la misma cartilla en dos versiones impresas, una en Valencia en 1766, y otra en Orihuela en 1813–, han sustituido el Christus impreso, tipográfico, es decir, la cruz cuadrada, por una representación de Cristo resucitado: un Christus en efigie que ha venido a sustituir a un Christus figurado, en lugar de la imagen impresa de la cruz.
BIBLIOGRAFÍA
Pedro Calderón de la Barca, El Santo Rey Don Fernando, parte primera.
Diccionario Enciclopédico Universal, Christus, Madrid, Espasa Calpe, 1978, 369.
Mariano José de Larra, La polémica literaria, en «La Revista Española dedicada a la Reina Ntra. Sra.», nº 84, 9 de agosto de 1883.
María Moliner, Diccionario de uso del español, Christus y Cruz, Madrid, Gredos, 1998, 806 y 811-812, respectivamente.
Francisco de Quevedo y Villegas, Soneto a Luis de Góngora, en José Manuel Blécua (ed.), Francisco de Quevedo, Poemas escogidos, Madrid, Castalia, 1979, 340-341.
Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1726, 335 (Ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1990).
Luis Resines, La catequesis en España. Historia y textos, Madrid, BAC, 1997, 231 y 428.
Luis Resines, La catedral de papel. Las cartillas de Valladolid, Valladolid, Diputación de Valladolid, 2007. .
Esteban de Terreros y Pando, Diccionario con las voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes en las tres lenguas Francesa, Latina e Italiana, Madrid, Vda. de Ibarra, 1786, I, 553.
Resumen
Sancho afirma: «No sé el A.b.c., pero básteme tener el Christus en la memoria», como condición para ser buen gobernador. (Quijote, Segunda parte, cap. XLII, 427b). Confiesa así su ignorancia absoluta.
Como una herencia medieval, los escritos redujeron una primera e inicial invocación religiosa, y plasmaron el signo de la cruz desde el mismo comienzo. En el caso de los manuscritos, se continuó usando la referencia a la cruz. Así la frase «de la cruz a la firma» abarca la totalidad. El arte de la tipografía se apropió de la otra expresión, Christus (o Cristus), referida a quien padeció en la cruz; y, aunque se representara la cruz impresa, era designada con la voz «Christus» al empezar el alfabeto de las cartillas. Por eso «no saber más que el christus», o «estar en el christus» indica no saber aún nada de un conocimiento concreto.
