* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
517
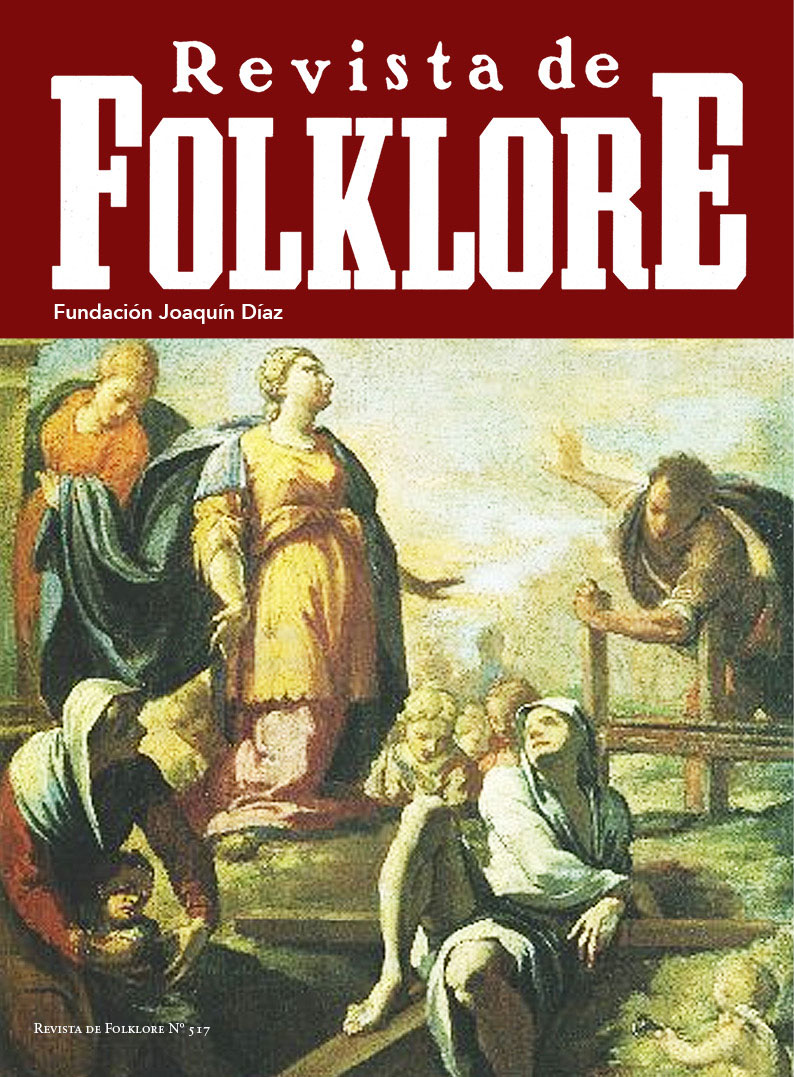
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Cruz y raya
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2025 en la Revista de Folklore número 517 - sumario >
Muchos autores, San Ambrosio entre ellos, atribuyen a Santa Elena –mujer de Constancio Cloro y madre del emperador Constantino– el hallazgo de la cruz en que Cristo fue crucificado, gracias en unos casos a un sueño profético y en otros a la revelación bajo tortura de un judío llamado Judas, que según la leyenda popular era nieto de Zaqueo. Al negarse a confesar el lugar en que estaba la cruz se le condena a morir de hambre en un pozo. Finalmente habla y después se convierte al cristianismo tomando el nombre de Ciriaco y llegando a ser obispo de Jerusalén. La tradición dice que Santa Elena viajó a Jerusalén en el año 326 y que quiso informarse del lugar exacto en que se había crucificado a Cristo, lugar en el que ordenó cavar hasta descubrir el sepulcro y tres cruces del mismo tamaño que se habían depositado allí. Al tener los rótulos que se colocaban en la parte superior separados de las cruces no se podía saber en cuál fue crucificado Jesús, de modo que Santa Elena recurrió al obispo San Macario quien, para tener certeza de a quién había que atribuir cada una de ellas, mandó llevar las tres a casa de una mujer que se hallaba a punto de morir y que había pasado toda su vida enferma. Al contacto con la cruz en que murió Cristo, quedó sanada, según afirman algunos autores que dejaron su testimonio en los siglos iv y v. Santa Elena dejó la mitad del madero en la ciudad de Jerusalén y envió el resto a su hijo, el emperador Constantino, quien colocó una parte en un monolito situado en la plaza mayor de la nueva ciudad de Constantinopla. En pequeños fragmentos se fue deshaciendo la cruz: Justino II envió una astilla a Santa Radegunda. San Gregorio repartió unos trozos más entre los emperadores Tiberio y Mauricio y el rey godo Recaredo, convertido al catolicismo. El resto que había quedado en Jerusalén fue recuperado por Heraclio en Persia en el año 614, donde lo había llevado el rey Cosroas. Los fragmentos mayores quedaron en Francia gracias a San Luis, que obtuvo la parte de Constantinopla gracias a una compra que hizo a Balduino, a lo que éste añadió la corona de espinas de la Pasión.
Por la cruz –el método de ejecución que los persas transmitieron como el más deshonroso de la época–, Cristo vence a la muerte y nos salva definitivamente de su dominio negativo al añadir, a las virtudes de la fe y el amor, la esperanza como crucial elemento de tensión en la vida del cristiano. Tal vez por ese acto positivo y universal, hasta la misma naturaleza, representada en la madera que sostiene al Salvador, se quiere unir al ser humano y participar en la sublime escena. Apenas hay acuerdo sobre el material utilizado: unos relatos legendarios afirman que estaba hecha del mismo manzano que perdió a Adán; otros, de los ramos que recibieron a Jesús en Jerusalén. Jeremías profetiza que sería de venenoso tejo; Baronio que estaría hecha de ciprés, boj, cedro y pino. Los más opinan que de encina, pues según Becano –el jesuita que armonizó los evangelios con la ley antigua– era el árbol utilizado por los romanos para crucificar a los delincuentes.
Durante mucho tiempo –nos recuerda Luis Resines en su interesante artículo– el símbolo presidió la vida de la Cristiandad como una señal salvífica. Las cartas y muchos documentos se iniciaban con una cruz y se terminaban con una raya bajo la firma. La costumbre se ha ido perdiendo pero queda el dicho popular para atestiguar que entre el principio y el fin de una misiva podía caber de todo.
