* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
504
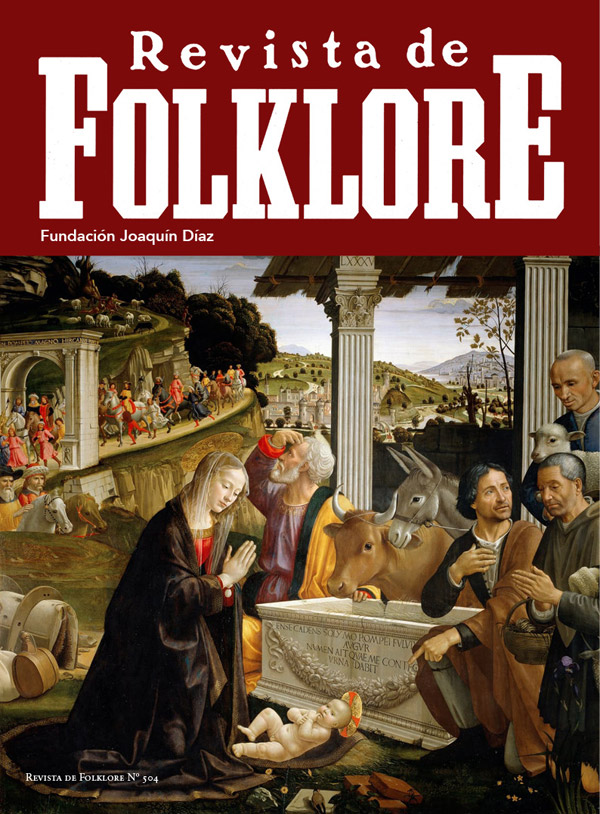
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Felipe Gómez, vida de pastor
SANZ, IgnacioPublicado en el año 2024 en la Revista de Folklore número 504 - sumario >
Somos hijos de héroes que nunca conocieron
su condición de héroes. De hombres que escribían
epopeyas anónimas. De sencillos pastores
que cruzaban montañas con pasos de gigantes.
José Antonio Abella
Comenzaré por el principio, es decir, por la tarde del sábado, día 2 de septiembre de 2023 cuando, después de comer, me encontraba solo en casa. Había sesteado esos diez o doce minutos en los que uno se amodorra y, de pronto, sonó el teléfono fijo. Ya casi nadie llama al teléfono fijo, salvo alguna llamada en la que te proponen cambiar de compañía telefónica o eléctrica. Rara es la semana que no llaman con estos propósitos comerciales. Te ofrecen muchas ventajas, pero siempre respondo que no a medio discurso y corto en seco. Debe de haber un batallón de personas llamando a los teléfonos fijos proponiendo cambios de compañía. De ahí que me levantara con alguna reserva, temiéndome lo peor. Sí, dígame. Tardaron en contestar al otro lado. Oí mi nombre pronunciado por una voz masculina con un trasfondo de oscura carraspera, una voz titubeante e indecisa, como si el interlocutor tratara de colocarse las cuerdas vocales al otro lado del aparato. Me acordé de mi maestro Antonio Pereira al quien le pasaba lo mismo cuando arrancaba a hablar.
—Soy Felipe y le llamo desde Riaza, me dijo. Estuve hace años en la presentación de un libro sobre tradiciones que había escrito una dulzainera que se llama Elena de Frutos. Usted vino a presentarlo. Supongo que se acuerda.
—Ah, sí, sí —dije un poco desubicado, como si aquella presentación quedara ya envuelta por la nebulosa del tiempo.
—Yo nací en Siguero. No sé si usted conoce Siguero.
—Sí, sí, conozco Siguero, he pasado muchas veces por allí —dije.
—Como sabe es un pueblo muy pequeño, un pueblo esmirriado que ha ido a menos. Yo tengo noventa y cinco años. Noventa y cinco años son muchos años aunque, dentro de lo que cabe, me mantengo, pero voy a menos cada día como mi pueblo. Mi mujer también anda mal de salud. A estas edades no faltan goteras. Lo raro es que estemos los dos en pie. Vivimos en Madrid, pero pasamos los veranos en Riaza. Tenemos dos chalets, en uno vivimos nosotros con la hija, el yerno y los nietos; el otro lo alquila mi hija para turismo rural. Es un chalet estupendo, un buen lugar para pasar los meses de verano lejos de la calorina de Madrid.
—Felipe, —le dije un poco impaciente— supongo que no me llamará para ofrecerme el alquiler de un chalet en Riaza.
—No, no, no le llamo por eso. Yo le conocí aquella tarde, hace años, cuando vino usted a presentar el libro de la dulzainera. Me gustó mucho lo que dijo. Además, he hecho mis indagaciones sobre usted. A ver si me entiende, que no le llamo al buen tuntún. Cerca de nuestra casa vive un maestro que le conoce y también le he consultado. De manera que llevo algún tiempo pensando en llamarle. Ya le he dicho que tengo noventa y cinco años. El horizonte se me acorta. Cada día que pasa es un día menos para todo, pero no es lo mismo cuando tienes quince años que cuando ya has cumplido noventa y cinco. Mi padre era pastor trashumante y, siguiendo sus pasos, yo también fui pastor. Con ocho años ya andaba arreando un rebaño en Navalmoral de la Mata. No sé si sabe usted por dónde queda Navalmoral de la Mata.
—Sí, claro, al norte de Cáceres —le dije.
—¿Y Brazatortas? ¿Sabe usted dónde queda Brazatortas? Con once años, que me muera aquí mismo, según estoy hablando con usted, si no le digo la verdad, con once años, le decía, tuve que hacer frente a un lobo hambriento en Brazatortas, provincia de Ciudad Real. Conozco todos los pueblos de la sierra segoviana. Los conozco al dedillo, he dormido al raso en todos o en casi todos los pueblos por los que atraviesa la cañada soriana. Muchos, he recorrido muchos caminos, tirando del rebaño por cañadas, cordeles y veredas. Para no andarme con paños calientes le diré que las he pasado moradas. Una vida perra llena de problemas que tenía que afrontar sobre la marcha. Una vida con muchos sacrificios y sobresaltos. Y eso es lo que le ofrezco: mi vida, simple y llanamente mi vida, para que usted, si le parece, la escriba. No quiero nada a cambio, lo que saque por su trabajo para usted. Me refiero a las ganancias que le proporcione la historia de mi vida. Porque mi vida podría llenar las páginas de un libro, pero a estas alturas yo no quiero ganancias. Me sobra todo. Lo que quiero es que, saque lo que saque, mucho o poco, que sea para usted si se decide escribirla. Eso sí, yo no me puedo desplazar a verle porque cada día me veo más torpe. Con todo lo que he andado por el mundo, ahora me muevo con algunas limitaciones, de manera que mi mujer y yo dependemos mucho de la hija y del yerno, aunque en mi caso, por suerte, la cabeza me rige todavía. Estaremos aquí hasta mediados de septiembre, luego otra vez nos volveremos a Madrid. Ya le he dicho que no quiero nada para mí. Lo que saque para usted. Le aseguro que mi vida es un filón y sería una pena que se perdiera. Usted podría sacarle un dinero. Nada de nada, ya le digo que yo no quiero nada. Todo para usted. ¿Me entiende?
Tomás habla con frases cortas. A veces titubea, como si la voz no les respondiera, como si los recuerdos le salieran al paso a trompicones, caminando sobre un terreno pedregoso.
—Gracias, Felipe, muchas gracias. Veré qué se puede hacer.
Nunca me había pasado algo así. A veces la gente cuenta retazos de su vida. Lo hace de manera inconsciente y desinteresada. Unos más, otros menos, todos los hacemos. Contamos la vida a los demás y, de paso, nos la contamos a nosotros mismos. En ocasiones con pequeñas variantes. Como una terapia, como un ajuste de cuentas con nosotros mismos, con el que fuimos, con el que tratamos de ser. Contar la vida a los demás nos ordena la cabeza y nos evita con frecuencia pasar por el diván del psicoanalista. Contar resulta terapéutico. Nuestra vida es el relato que mejor conocemos. Lo hacemos en bares, en el trabajo, tomando cañas o café con los amigos, en tertulias y encuentros familiares. Siempre contamos retazos de nuestra vida, en función de los oyentes; a veces podemos llegar a fabular un poco. O de disparatar. El mundo está lleno de fanfarrones que apabullan dándose pisto. Yo hice, yo estuve, yo subí, yo conocí a tal personaje, yo gané tales premios, yo comí… En las entrevistas que hacen a las celebridades de la moda, del deporte, de la política o de la cultura, con frecuencia cuentan destellos de su vida, casi nunca los momentos de zozobra o de inseguridad. A veces los escritores perfilamos una historia o trazamos los rasgos o el carácter de un personaje de ficción uniendo retazos de dos o tres vidas reales. A no ser que escribamos una biografía. Entonces no. La biografía es un género que obedece a unas reglas precisas. Un escritor de biografías no puede salirse por la tangente. En ese caso es necesario acudir a los archivos, investigar. Tal persona nació en tal fecha, en tal pueblo, en el seno de una familia con tales características; luego estudió, trabajó, viajó, se casó, tuvo tantos hijos, desarrolló tales actividades, formó parte de tales asociaciones, hizo tales aportaciones y descubrimientos…
Es muy probable que la vida de Felipe no aparezca en los archivos. Su nombre estará en el registro de nacimiento del ayuntamiento de Siguero y en el libro de bautismos de la parroquia. Y cuando se casara también aparecerá su nombre en el registro civil del Ayuntamiento y en el registro eclesiástico de la parroquia. ¿Dónde se casaría Felipe? Todavía no lo sé. Como la de Felipe hay muchas vidas a nuestro alrededor. Niños que, con seis o siete años, ya estaban en el tajo, dando el callo, encargados de una punta de ovejas o de cuidar unas cabras o unas vacas en el prado. España es un país en el que ha campado la pobreza y, en consecuencia, la gente ha tenido una vida muy sacrificada, sobre todo en los pueblos. La gente emigraba a América en el siglo xix y principios del siglo xx empujada por la necesidad y la miseria. A veces, solo a veces por afán de aventura. En los años sesenta y setenta del siglo xx muchos españoles emigraron a Francia, a Suiza, a Alemania porque cada vez resultaba más difícil salir adelante sobre todo para los que vivían lejos de las grandes ciudades, en comarcas con escaso desarrollo. Hemos visto con frecuencia las fotos de los emigrantes llorando en los andenes de las estaciones cargados de maletas haciendo colas para subir al tren. Hombres y mujeres de veinte, de treinta, de cuarenta años llorando ante el desgarro de la despedida por la incertidumbre que les esperaba. Son fotos llenas de dramatismo. La necesidad imperiosa o, dicho más crudamente, el hambre, nos ha empujado a salir. Todavía la gente sigue saliendo de su tierra empujada por el afán de prosperar. En la actualidad Inglaterra, Francia, Alemania o Suiza siguen siendo países donde han ido a parar muchos de nuestros jóvenes por la crisis de 2008. Además, dentro de España, abundan las desigualdades territoriales; la España rica atrae a los jóvenes de la España vacía que en sus pueblos no encuentran un modo de vida adecuado a su formación o a sus aspiraciones.
Todavía no sé cómo se apellida Felipe. Me llamo Felipe, me ha dicho, pero no ha hecho ninguna alusión a su apellido. Felipe, niño pastor nacido en Siguero, provincia de Segovia, hace noventa y cinco años. Me asomo por curiosidad a la página de la Wikipedia para saber cuántos habitantes tiene Siguero en la actualidad. Desde niño me han obsesionado los habitantes, uno de los termómetros para medir el pulso vital de un pueblo. Descubro que Siguero tiene 44 habitantes y que en los años setenta del siglo xx dejó de contar con ayuntamiento propio para convertirse en una pedanía de Santo Tomé del Puerto. Imagino que, como en tantos pueblos, la edad media de sus habitantes superará los sesenta años. Intuyo que muy cerca de Siguero pasa la Cañada Real Soriana. Recuerdo las hermosas fresnedas de Siguero, propias para el pastoreo. También recuerdo la iglesia de Siguero con su ábside románico que queda al pie de la carretera por la que he pasado tantas veces camino de Riaza, de Ayllón, de Soria. Pero nunca he parado, nunca he puesto un pie en Siguero, el pueblo de Felipe, aunque imagino el escaso peso que la agricultura ha tenido en el desarrollo de las familias; sospecho que el peso mayor de su economía habrá recaído en la ganadería.
Felipe, antes de despedirse, me ha dado su teléfono fijo en Riaza y su dirección exacta. Es todo lo que ahora tengo, el teléfono y la dirección del chalet donde pasa los veranos. Me ha dejado claro que no quiere participar en las ganancias de la historia de su vida que querría ver escrita. Todo para usted, me ha dicho en dos ocasiones, como si sospechara que las películas que acaso vea en la tele o las tertulias y entrevistas en las que se sonsaca retazos de vida de la gente, no alcanzaran la tensión que tuvo la suya, sobre todo cuando era un niño, cuando tuvo que trashumar con los rebaños de su padre a Extremadura o a La Mancha. Quizá lea libros que cuenten la peripecia de personajes que le resulten insulsos al lado de las aventuras pasadas por él. Poco más sé de su vida. Eso sí, tiene dos chalets, así lo ha dicho él, dos chalets en Riaza, lo que indica que acaso sea un pequeño potentado al que la vida, después de tantos sinsabores infantiles, no le fuera mal.
No le he querido aclarar que escribir libros no es una actividad económicamente rentable. Tampoco sería verdad. Algunos escritores reciben grandes adelantos por sus libros o ganan premios millonarios con sus novelas. Están en la punta de la pirámide. Pero son los menos. Yo juego en otra división. En tercera regional. O en cuarta. ¿Hay cuarta regional? Pues ahí juego yo como escritor que vive en una provincia remota, formando parte de la base más ancha de la pirámide de los escritores. Intuyo que no merece la pena coger un coche y desplazarme setenta y dos kilómetros, es decir, setenta y dos y setenta y dos, ciento cuarenta y cuatro kilómetros para ir a ver a Felipe a Riaza a escuchar el relato de su vida. Conozco cientos de vidas como la de Felipe. Incluso a mi alrededor, en mi propia familia sin ir más lejos. Gente esforzada que braceó en un océano revuelto lleno de peligros para llegar a la otra orilla. Eso sí, nadie me ha llamado por teléfono, nadie se ha puesto en contacto conmigo para decirme que su vida ha sido extraordinaria, que ha estado cuajada de sinsabores, esfuerzos y renuncias. En resumen, una vida heroica como ha dicho Felipe que ha sido la suya. ¿Ha dicho heroica? No, en realidad ese adjetivo no ha salido de los labios de Felipe. Es algo que digo yo, algo que añado de mi cosecha porque sospecho que sí, que, en efecto, detrás de la vida de Felipe se esconde una pequeña odisea. Y si yo no recojo el testimonio de su vida es muy posible que nadie ya lo recoja. En ese caso la vida de Felipe sería una vida perdida. De manera que ahora, después de la llamada, me siento comprometido porque Felipe ha buscado mi teléfono, ha hecho sus indagaciones y sus cálculos, ha hablado con un vecino que me conoce y se ha animado a llamarme para que escriba sobre él. Y eso me compromete porque no podemos vivir de espaldas al azar que tantas veces se cruza en nuestra vida y la endereza. Además es fácil deducir que a Felipe no le queda tiempo. Todos somos el tiempo que nos queda y a él, por edad, no le puede quedar mucho. Como si su vida pendiera de un hilo muy débil. De manera que Felipe, de quien solo conozco su voz titubeante se ha convertido en un pequeño acontecimiento que ha venido a sacarme de la modorrera de después de la siesta y me ha descolocado. Es lo primero que digo a un colega con el que he quedado para tomar una caña poco antes del anochecido. Esta tarde, a primera hora, me ha llamado un hombre llamado Felipe, nacido en Siguero, que fue pastor y que ya ha cumplido los noventa y cinco; ahora vive en Madrid, aunque pasa los veranos en Riaza; me ha dicho que, si quiero, me cuenta su vida para que yo la escriba. ¿Qué te parece? ¿Su vida? ¿La vida de un pastor? ¿Te ha ofrecido una exclusiva, como la gente que ocupa las revistas del corazón y los platós de las televisiones? ¿Qué quieres que te diga? Hay mucha gente grillada en el mundo, gente con afanes de grandeza que piensa que detrás de su vida se esconde una epopeya que nadie se puede perder, pero allá tú; hagas lo que hagas, es cosa tuya, me dice mi amigo.
Otras veces he sido yo el que he llamado a la puerta de la gente mayor, el que he parado a hablar ante un corro de viejos o viejas para sonsacarles un romance, una retahíla, un cuento. Casi siempre me han respondido de manera generosa; ahora un hombre mayor llama a mi puerta y, por cortesía, por gratitud, creo que no debo darle la espalda.
El sábado siguiente a su llamada, es decir, el 9 de septiembre de 2023, tras una llamada previa y algunas zozobras para dar con la dirección exacta, al filo de las doce, me presento en el chalet de Felipe, situado en las afueras de Riaza. Llevo un cuaderno y un bolígrafo en la mano. El día resulta luminoso y, por la tibieza del sol, ya se preludia la llegada incipiente del otoño. Tras saludarle, me sugiere que nos sentemos bajo la pérgola del jardín, al lado de una parrilla. Charo, su hija, nos acompaña en los primeros tanteos para que nos acomodemos. El jardín es amplio, muy cuidado, y en él crecen manzanos de los que pende la fruta en sazón. Felipe es un hombre menudo, sin apenas arrugas en el rostro; camina con prudencia. Habla a espasmos, con frases cortas, como si fueran chispazos que pretendieran convertirse en titulares antes que aspirar a un relato progresivo y pormenorizado. Saco el cuaderno. Charo nos deja solos. Le digo que comience a hablar.
—Me llamo Felipe Gómez Gómez y nací en Siguero, provincia de Segovia, el día 1 de mayo de 1928.
De manera que tiene 95 años y nació el día del trabajo.
—Ahí lo tiene. No he hecho otra cosa en la vida más que trabajar, como mi padre y mi abuelo, todos pastores trashumantes. De ahí vengo yo.
—¿A qué edad comenzó a trabajar?
—En 1936, con ocho años, ya estaba en el tajo; bajé andando de Siguero a Prádena; casi diez kilómetros; de allí, de Prádena, en el coche de un tal Pepito, fuimos hasta Candeleda, en la provincia de Ávila, cerca de Cáceres. Dormimos en Candeleda y al día siguiente llegamos a Navalmoral de la Mata, en concreto a la Dehesa de Casasola, una finca muy grande entre Valdehúncar y Peraleda de la Mata. Mi padre estaba en Casasola con el rebaño.
Ahí empezó su vida de pastor.
—Eso es, ahí empezó todo. A la fuerza, en aquella época no había pastores porque se los habían llevado a la guerra. A mi padre no le quedó más remedio que echar mano de mí.
—¿Cómo se comunicaba con su padre?
—Por carta, entonces todo lo hacíamos por correo.
Comenzó muy pronto a trabajar.
—Así es. Mi padre me dejaba con el rebaño en la finca y se iba a comprar el periódico a Navalmoral de la Mata. Quería saber qué pasaba en España. La guerra, ya sabe la de dolores de cabeza que trajo.
—¿Cuántas ovejas tenían entonces?
—Dos mil quinientas ovejas y doscientas cabras. También tuvimos treinta y cinco vacas y ocho o diez yeguas.
—¿Dónde vivían?
—En un chozo. Allí estábamos los tres.
—¿Qué tres?
—Mi padre, Juan Sanz, el mayoral de Arcones y yo. Desde octubre hasta primeros de junio. Luego regresábamos a Segovia. Después de Juan Sanz trabajó de mayoral con nosotros Serafín Martín, de Santo Tomé del Puerto. Qué buena persona.
—Cuando volvían a Segovia con el ganado ¿qué hacían con tantas cabezas?
—Mi padre tenía una finca muy grande en lo alto de la sierra y buscaba otras fincas en arriendo. En Rascafría, cerca del Puerto de Cotos; también en Somosierra donde pasé muchos veranos pastoreando el rebaño.
—¿Y en octubre vuelta a empezar hacia Extremadura?
—Eso es, llegábamos en junio y en octubre regresábamos. Pero, tras unos años en Extremadura, mientras duró la guerra, luego fuimos a parar al Valle de Alcudia, en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real. A veces regresábamos andando y otras veces en tren. Andando la travesía duraba más de veinte días siguiendo la cañada. Había que andar mucho. Recuerdo la primera vez que subí en el tren. Tenía once años cuando embarcamos el rebaño en Segovia y pasamos por Madrid, primero en la Estación del Norte, luego en Delicias y de allí hacia Urda, en Toledo; luego Malagón, Puerto Llano y Brazatortas, en Ciudad Real. Y eso hicimos desde entonces hasta que cumplí los 34 años. Llegamos a tener tres mil quinientas ovejas. En aquel tiempo la lana se cotizaba mucho.
—Una suerte comparado con lo que pasa ahora, —le comento.
—Ya lo creo, lo de ahora es una vergüenza.
—¿Dónde esquilaban?
—En el valle de Alcudia. Dividíamos el rebaño en hatajos de cuatrocientas ovejas. Teníamos que andar con mucho cuidado. Había ladrones por todas partes. Los ladrones por un lado y los maquis por otro. Vivíamos rodeados de peligros. A poco que nos descuidáramos, además del ganado, desaparecían navajas, cucharas, mantas, chaquetas y borregas. En medio de todo eran mejor los ladrones. Al fin, a ellos actuaban empujados por el hambre. Lo maquis se presentaban de repente y se llevaban el ganado delante de nuestras narices. Por la cara. No podíamos hacer nada. Era imposible hacerles frente porque iban armados. Te señalaban un borrego, un cabrito, un cerdo o un potro y teníamos que dárselo. Si no se lo dábamos, nos lo quitaban. Aquello era un atraco.
—¿También tenían cerdos?
—Claro, en la cochiquera. Mi padre los compraba de lechones y los criaban allí, en la finca. Luego, cuando volvíamos a Segovia, los cochinos iban mezclados con el rebaño. Cuando regresábamos a la Mancha en octubre siempre llevábamos un jamón curado de la última matanza para tener un refuerzo. Venía muy bien el jamón. Pero, hablando de los maquis, una vez se llevaron a la mujer del guarda que se llamaba Vitorino y todos, los cinco o seis que eran, abusaron de ella de mala manera. El marido intentó defenderla y allí mismo, sin contemplaciones, le pegaron un tiro. Mala gente. Unos malhechores.
—¿Y la Guardia Civil no intervenía?
—Aquello es muy grande y estábamos en medio de la nada. Los guardias civiles también cayeron en las emboscadas que les tendían. Los maquis conocían bien el terreno y sabían por dónde iban a pasar. Todo eso fue después de la guerra. Los maquis y los guardias civiles jugaban al ratón y al gato. Los maquis eran unos bandidos armados hasta los dientes. Habían perdido y estaban desesperados. Nada se les ponía por delante. Una noche pusieron la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de Puertollano.
—En el chozo, ¿qué comían, cómo se alimentaban?
—Por las mañana migas, a mediodía pan y por las noches sopas.
—¿Migas, pan y sopas? Caramba, todo era pan.
—Pues sí, todo era pan. Pan con aceite o con unto de la grasa del ganado. Mi padre compraba unos bidones de aceite de dieciocho litros. El aceite se cotizaba mucho. Aquel aceite era de las almazaras de la zona donde se cultivaban muchos olivos. Mi padre escondía los bidones entre los matojos y las pedrizas para que no nos los robaran. El aceite era muy goloso. Ya he dicho que había mucha necesidad y los ladrones salían de debajo de las piedras. En dos ocasiones nos robaron aquellos bidones, una en el Valle de Alcudia y otra en Segovia, en la estación del tren. Había que andar siempre con mil ojos.
—¿Comerían carne de cuando en cuando?
—Si se desgraciaba un animal lo desangrábamos, lo despellejábamos, lo cocinábamos y nos lo comíamos, por supuesto. Cuando los animales se rompían una pata, se la entablillábamos y casi siempre conseguíamos que se repusiera. Los animales son muy sufridos. Aquella era una vida muy dura. Y nosotros íbamos hechos unos adanes. Sudábamos mucho con tanto trasiego, tantas idas y venidas, tantas sofoquinas, pero solo nos cambiábamos la muda una vez al mes.
—¿Y quién se ocupaba de la cocina?
—Todos, cocinábamos todos. Serafín, el mayoral de Santo Tomé, era un gran cocinero. Y a mi padre tampoco se le daba mal, tenía habilidades y valía mucho para todo lo que se pusiera. Era un hombre alto que medía casi dos metros, con buena cabeza y con buenas manos. Ya ve, yo he salido pequeño, como la familia de mi madre, pero mi padre era un mocetón que valía mucho, pero mucho, mucho. Era un hombre con grandes recursos al que nombraron seleccionador de ganado lanar. Mi padre se llamaba Antonio Gómez Municio y tenía un corazón muy grande; en todas partes le conocían como El Guindo. El Guindo por acá y El Guindo por allá. Yo soy hijo de El Guindo. Lo digo con orgullo. Mi padre sabía cuáles eran las mejores ovejas para renovar el rebaño, sabía qué corderos había que reservar para que algún día llegaran a carneros y cubrieran a las ovejas. Los corderos se los vendíamos entre lechazos y recentales a Bernardo Manzanado, de Herencia, y a un tal Ramírez, de Mora de Toledo. Gente cabal; se llevaban el ganado y luego lo pagaban. Nunca dejaron a deber una peseta. Qué gusto trabajar con gente así. Todo de palabra sin firmar un papel. Gente de fiar. Con el único que tuvo problemas mi padre fue con un abogado de Almodóvar del Campo. Le vendimos ochocientas ovejas y luego no se las quiso pagar. Tenía despacho en Madrid, en la calle Ferraz; mi padre me mandó a cobrar el género, me fui para allá y me recibió con una pistola. ¿Qué le parece? Mala gente.
—¿Y si enfermaban?
—Salíamos adelante como podíamos. No íbamos a los médicos porque estaban muy lejos. Yo pasé una disípela terrible por mi cuenta.
—¿Qué es la disípela?
—La piel se pone roja y pica mucho. Un dolor terrible. Había que aguantarse hasta que pasara.
—¿Y el pan?
—Cada quince días íbamos a por el pan a Brazatortas en caballo. Comprábamos unas cuantas hogazas. La gente lo pasaba muy mal. A nuestra finca venían las mujeres de Benalcázar a recoger cardillos porque no tenían otra cosa que llevarse a la boca mientras los maridos descepaban los chaparros. De tanto comer verduras silvestres algunas personas se las hinchaba el vientre y se empanzaban.
—¿Hacían queso con la leche?
—No, nada de queso. No había medios. A veces, con la leche de alguna cabra recién parida, hacíamos sopas canas en el caldero de hierro, es decir, migas para el desayuno. Las cabras se dejaban ordeñar mejor que las ovejas.
—Y de los lobos ¿qué me puede decir?
—Malos bichos. Una anochecida, yendo con un hatajo de Almagro a Brazotortas, al cruzar la sierra me salieron dos lobos. Dicen que no atacan a las personas, pero vinieron derechos a por mí y salvé el pellejo gracias a los dos mastines. Los perros me salvaron. A un compañero de otro rebaño lo lobos le rebanaron la nalga. Se salvó gracias a un árbol al que subió a escape. Una noche los lobos nos mataron ochenta y cuatro ovejas. A los lobos les empuja el instinto. Raro era el día que los lobos no hacían alguna en nuestro rebaño o en los rebaños de la zona. Mataban cochinos, ovejas, cabras o potros. A uno de La Rades, cerca de Siguero, le mataron trescientas diecisiete ovejas en la finca El Guijarro. No me gustan los lobos. En mi pueblo vive todavía Andrés Pérez que, por capricho, llegó a criar una manada. Puede preguntarle. Lo cierto es que un día le mordieron el brazo. Y eso que les daba de comer cada día. Los del Icona le dijeron que tenía que soltarlos. Jugar con lobos es como jugar con fuego.
—¿Cuántos mastines tenían?
—Dieciséis.
—Muchos.
—A tantas ovejas, tantos mastines. Es la única manera de alejar al lobo del rebaño. Y aún así no las teníamos todas con nosotros. Con un rebaño tan grande hay que andar siempre con los ojos abiertos. Los lobos son muy astutos. Los lobos y los ladrones. Un día que íbamos de paso tirando del rebaño y paramos a hacer noche en el descansadero de una ermita que tenía las tapias altas, en medio del silencio de la noche, nos despertaron unos golpes sordos continuos que oíamos al fondo, como si los dieran tratando de amortiguar el ruido. ¿Qué puede ser?, ¿qué puede ser? Nos levantamos y ¿qué era aquello? Un boquete que estaban haciendo unos ladrones en la tapia para robarnos las ovejas. El hambre es una fiera que empuja a la gente. El hambre, el hambre. Mi padre era muy emprendedor y compró una finca grande cerca Almagro y plantó quince mil quinientas cepas. Pues al final tuvo que vender la viña a uno de Daimiel que era veterinario y tenía bodega porque se la desgraciaba la gente del pueblo. Por hambre. El hambre de nuevo. El hambre y la envidia. Nos arrancaron muchas cepas y, antes de la vendimia, la gente acudía con cestas para robar uvas. Los ganaderos, no sé por qué, despertábamos muchas envidias.
—¿Qué otros peligros había?
—El frío. Una noche de junio del año 1955 se nos arrecieron trescientas cincuenta y cuatro ovejas. Estaban recién esquiladas, cayó una helada terrible y se las llevó por delante. Otra desgracia.
—¿Y cómo acabaron con el rebaño?
—Nos acosaban por todas partes. Robos, envidias y portazgos. A veces teníamos que pagar con una cabeza de ganado por pasar por ciertos lugares. Por si fuera poco luego llegó el Icona. Mi padre terminó desesperado con los de Icona. Tenía una finca muy grande en la zona de Somosierra donde metíamos a pastar el rebaño en los veranos y se la expropiaron para plantar pinos. Qué cabrones, perseguían a los pastores. Le dieron muy poco por ella, un millón y medio de pesetas. Aquello fue un robo. Un golpe así hunde la moral de cualquiera. Mi padre decidió deshacerse del rebaño en los primeros años sesenta. Además, cada vez era más difícil encontrar pastores. Con lo que sacó por la venta del rebaño compró La Fresneda, una finca muy hermosa de Sotillo, un pueblo cerca de Sepúlveda; la finca, por suerte, sigue en manos de la familia; ahora la explota un sobrino y pastan en ella ciento cincuenta vacas.
—No le he preguntado por los hermanos. ¿Cuántos eran?
—Ocho en total, cinco chicas y tres chicos. Pero solo yo me dediqué al pastoreo.
—Luego se hizo sedentario.
—Así es, el 24 de septiembre del año 1961 me casé con Demetria Vicente, la tabernera de Riofrío de Riaza. Entonces tenía treinta y tres años.
—¿En Almodóvar no tuvo nunca novia?
—Allí no era fácil. Eché el ojo a una que se llamaba Natividad Fernández Espada, de la familia de los Cecilios, pero ella no me quiso. Además había un secretario soriano con el que nos llevábamos muy bien que cuando se enteró de que andaba detrás de una manchega, me dijo: tú, a casarte a nuestra tierra.
—¿Cómo conoció a su mujer?
—Ya la había echado el ojo en el verano. Era la tabernera de Riofrío. Lo cierto es que ella fue a la fiesta de Siguero con un hermano que tenía un camión y yo la invité a comer en casa. Apañamos la cosa y poco después nos casamos.
—¿Y qué hicieron con su vida?
—Nos fuimos a Madrid a trabajar de perfumistas.
—¿Perfumistas?
—Una droguería-perfumería que abrimos con la ayuda de un cuñado muy cerca del campo del Rayo Vallecano. Hemos trabajado mucho pero, después de todo, no podemos quejarnos. Y aquí seguimos hasta hoy.
—¿Hijos?
—Dos, un hijo y una hija; el hijo murió con 56 años. Una desgracia muy grande. Un cáncer. Tengo tres nietos.
Llevamos casi dos hora hablando y reparo de pronto en que no le he preguntado por los cuentos y los romances de pastores.
—¿Qué me puede decir al respecto?
—Nada, de cuentos y romances no sé nada de nada. Yo siempre he sido cutio para el trabajo, concentrado en las tareas que exigía el rebaño. Nunca me han interesado esas cosas.
—¿Y trabajos con la navaja?
—Eso sí, hicimos algún chiflo con los cuernos de las cabras a base de navaja, lumbre y paciencia.
Desde los nueve años hasta los treinta y tres son veinticuatro años. Como droguero y perfumista Felipe habrá pasado cerca de cuarenta y cabe deducir que le ha ido muy bien, pero se considera pastor por encima de todo. Como si la de perfumero hubiera sido una profesión impostada, carente de la épica y de las dificultades que tuvo que afrontar al lado de El Guindo, su padre, un progenitor al que, pasados los años, sigue admirando.
—Mi padre era mucho padre para todo. ¿Le he dicho que pesaba 98 kilos? Nada se le ponía por delante. He procurado seguir sus pasos. Hace poco, aquí donde me ve, he renovado el carnet de conducir.
—¿Con noventa y cinco años?
—Con noventa y cinco años me han dado una prórroga para otros cinco. Los pastores somos así. Ahí tengo el Nissan, parado en el garaje desde que llegué; llevo todo el verano sin subirme, pero antes de ponerme en marcha hacia Madrid la semana que viene, lo sacaré alguna tarde para entrenar un poco. Con los coches no hay que fiarse.
—Así es.
Me levanto de la mesa y me despido de Felipe. En ese momento llega Charo, la hija, a la que también alargo la mano.
—Gracias por todo.
—Pues ya ve, no dejo de dar vueltas a las cosas y ahora que se va creo que no le he contado ni la mitad de mi vida de pastor, dice Felipe, pensando en las muchas historias que se le han quedado en el tintero.
