* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
493
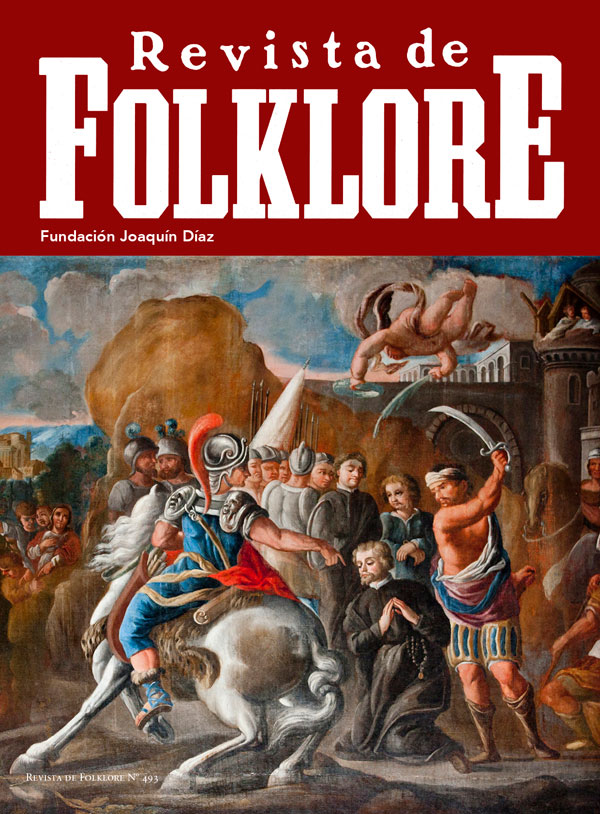
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
¿Por qué ya no viene el coco?
DE LUIS ALEGRE, JoséPublicado en el año 2023 en la Revista de Folklore número 493 - sumario >
Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella.
…Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente al armario cuando lo dijo. «El coco -gritó-. El coco, papá».
The boogeyman (Stephen King)
Y ya que lo extraordinario es no sólo agradable sino también temible, hay en ello utilidad tanto para los niños como para los adultos en ambos aspectos. Pues, en efecto, a los niños les presentamos los mitos agradables como incentivo y los temibles como motivo de rechazo…
Geografía, Libro I, pág. 260 (Estrabón)
Sabido es que salvo en rarísimas ocasiones, excepcionales circunstancias y privilegiados individuos, los recuerdos que tenemos de la primera infancia son, como es obvio, una herencia que recibimos del relato vehemente y detallado de nuestros mayores. Así ocurrió en mi caso, por lo que, aun siendo su protagonista, tuve conocimiento de ellos algunos años después.
Tengo por cierto que cuando aún era yo un pequeño e inquieto muchachillo de dos o tres años, y ante los más que frecuentes arranques de insumisión filio-paterna, propios de la primera infancia, mis padres[1], de cara a corregir esas, llamemos, actitudes subversivas, solían amenazarme con la inquietante presencia de cierto siniestro personaje antropomorfo, misterioso y malvado, siempre presto a acechar entre las sombras.
El sujeto en cuestión forma parte de la más arraigada tradición popular, que se ha transmitido de padres a hijos, generación tras generación, como arquetipo intimidador del inconsciente colectivo (Jung, 2003; 10); pero nunca era descrito fisonómicamente de una forma concreta, o quizás era convenientemente indefinido para excitar aún más el poder coercitivo que su sola mención infundía en nuestros atemorizados corazones, que se aceleraban aún más ante la virtual visión, siempre difusa, de un informe humanoide, que cada cual imaginaba a su manera.
En una deliciosa conferencia pronunciada por Lorca en 1928, el poeta decía a este respecto que «... la fuerza mágica del coco es precisamente su desdibujo. Nunca puede aparecer, aunque ronde las habitaciones. Y lo delicioso es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética, y, por eso, el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores…» (1965; 98).
A fuerza de ser sincero debo decir que, para los niños, poco o nada tiene el coco de «abstracción poética». Nada más alejado de su subjetiva consideración; de su íntima experiencia emocional. Solo con los años percibimos al coco con una visión romántica que trata de aproximarnos a la infancia que hace tiempo dejamos atrás.
Quizás, por esta razón, no son muchos los artistas que se han atrevido a mostrarnos una representación visual del coco adecuada a la idea genérica que la vaga tradición folclórica nos ha transmitido a través de los siglos. Goya le oculta bajo el embozo de lo que parece ser un lienzo blanco que le cubre por completo y que potencia el misterio de su intuido aspecto humanoide, sin desvelar la aterradora fisonomía que se esconde tras su fantasmal indumentaria, que solo se trasluce por los rostros de espanto que exteriorizan los niños por quienes su madre parece interceder. Sin embargo, los ilustradores centroeuropeos del xvii, como los alemanes Abraham Bach y Lorentz Schultes, o el suizo Conrad Meyer, también el escultor Hans Gieng[2], entre otros, le representan abiertamente humano, reconocible por su vulgaridad (eso sí, puestos a impresionar, con un tamaño desproporcionadamente mayor al de los pequeños a quienes se zampa con fruición), al objeto de reforzar la credibilidad de las observaciones de riesgo a las que, en caso de no respetar, deberán enfrentarse los niños que desobedecen.
En algunas ocasiones le imaginábamos llevando sobre sus hombros un enorme saco donde, según los adultos, transportaba hasta su guarida, entre gritos y llantos de angustioso desconsuelo, a los niños desobedientes, impertinentes o caprichosos.
Tratábase de un ente insustancial, a quien nadie había visto jamás, pero que nuestros padres parecían conocer muy bien aunque, a lo que parece, tan solo de oídas.
A decir verdad, ellos de él solo tenían referencias más bien escasas. Muy antiguas, sí, pero indirectas, transmitidas por tradición oral y difícilmente contrastables[3]. Si bien, a juzgar por los resultados que se le atribuían, suficientemente eficientes como para depositar en ellas un ilusionante margen de fiabilidad.
Tal era la imagen de ese misterioso ser que poblaba el universo mitológico de nuestros mayores y que era proyectado, arrojado más bien, sobre los pequeños con la finalidad de atajar, casi instantáneamente, los irrefrenables impulsos al desacato que se deslizaban ante la enseñanza de las primeras normas de conducta.
En su afán de dominar á los niños sin necesidad de acudir á medios violentos, discurrieron los padres la invención de un mamarracho fantástico, informe, incoloro, insípido y feroz á quien llaman El Bu ó El Coco. (Palacio, 1878; 471).
Era tal su fama que su sola mención hacía estremecer las almas más inquietas. Consciente de que no era el único asustador de niños, su prestigio le precedía y, en consecuencia, incrementaba el valor de la premeditada inhibición de sus actuaciones.
Sin duda, el efecto que ejercía el coco u hombre del saco (como así llamaban, en ocasiones, a ese ente extraño y misterioso) en esas primeras etapas de aprendizaje del comportamiento social, cumplía el objetivo que pretendía: atemorizar a los niños para que, una vez doblegado el instinto y quebrada la voluntad, la personalidad fuera modelada conforme a las reglas establecidas. Así, nuestros pequeños cerebritos, fácilmente sugestionables, quedaban paralizados, quizás, por un resquicio atávico de nuestro subconsciente, tal vez un instinto primigenio que nos indicaba que para sobrevivir al coco, lo mejor era no moverse… y respirar bajito.
Tanto es así que, cuando éramos conscientes de que habíamos realizado alguna pequeña travesura, inmediatamente acudía a nuestro pensamiento la representación de ese siniestro sujeto que, con sus grandes manazas, nos agarraría e introduciría en su oscuro saco (que yo imaginaba de arpillera, como el de las patatas, y con el que también se forraba la cara de los espantajos, produciéndome un desasosiego perturbador y tétrico); y cualquier sombra, cualquier hombre no identificado como pariente o amigo de la familia, era sospechoso de asimilarse a ese temido coco que se llevaba a los niños que no se portaban bien.
Pero este excepcional e incorpóreo personaje no era en nuestras veladas evocaciones especialmente gigantesco ni repulsivamente deforme (quizá a lo sumo feo o peludo o maloliente, siempre especulaciones sin fundamento probado), sino más bien ajustado al tamaño y apariencia media de los adultos que acostumbrábamos a tratar, lo que le hacía aún más temible por su desconcertante cercanía a nuestra realidad cotidiana.
Curiosa e insólita es la nana afrocubana titulada Para dormir a un negrito, del poeta Emilio Ballagas, en la que al coco se le identifica con una persona concreta, un tal Vicente «el loco», quizás un personaje reconocible para el autor:
Si no calla bemba[4] / y no limpia moco / le va’ abrí la puetta / a Visente e’ loco. // Si no calla bemba, / te va’ da e’ gran sutto. / Te va’ a llevá e’ loco / dentre su macuto. (Ballagas, 1934).
¿Y qué hay de su voz? Nadie ha oído nunca hablar al coco. Nadie sabe si es mudo o simplemente discreto, reservado, circunspecto. Y eso que el oído de los niños, siempre alerta en esos momentos críticos, especialmente sensibles, podía captar no obstante sus pasos sigilosos, sus lentos movimientos, cuando parecía deslizarse entre las sombras, siempre a punto de aparecer, acelerando los latidos de nuestros pequeños corazones.
Fue el coco siempre vinculado al más oscuro resquemor de nuestros mayores: para el gitano era payo y para el gentil, gitano; para el cristiano, judío, y para el judío, cristiano; era blanco para el negro («… y si el negro no se duerme, / viene el diablo blanco, / y zas!, le come la patita…»)[5] y era negro para el blanco («… acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía dél con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: “¡Madre, coco!”» (Anónimo, 1976; 104)[6]. Apátrida por definición, era, sin embargo, español en Flandes y moro en España.
Se cuenta que, en otro tiempo, cuando las madres belgas querían hacerse obedecer por sus hijos rebeldes, les voceaban: «¡Que viene el duque de Alba!», a quien en algunos grabados neerlandeses de la época se le dibujaba devorando niños[7]. Y a los pequeños valencianos se les decía: «Pórtate bien porque si no va a venir el moro Mussa (Muza)», a quien también conocían como el moro o el morusso, cuando se pretendía que acataran alguna instrucción. Al igual que en la canción de cuna que recogía el dramaturgo Eduardo Escalante en su obra Un grapaet i prou (1868): «Aduérmete, niño hermoso, / mira que viene la mora / preguntando en cada casa / dónde está el niño que llora» (1894; 131).
Nos informa Orígenes que entre las gentes que habitaban el Imperio romano en los siglos ii y iii se había extendido la creencia de que los cristianos, en los conciliábulos de sus catacumbas, se dedicaban a asesinar a niños instigados por un delirante apetito antropófago:
[…] paréceme que Celso hace algo semejante a quienes, llevados de su odio profundo a los cristianos, afirman delante de quienes no los conocen haber sorprendido ellos de hecho a los cristianos comiendo carnes de niños… (1967; 422).
De esta oprobiosa creencia contra los cristianos da cuenta también Marco Minucio cuando pone en boca de Cecilio:
[…] Delante de quien va a iniciarse en los ritos sagrados se pone a un niño cubierto de harina, para engañar a los más incautos. El niño muere como consecuencia de las heridas invisibles y encubiertas producidas por el principiante, incitado por la capa de harina a asestar golpes que cree inofensivos. Luego, oh impiedad, lamen con avidez la sangre de este niño y se reparten sus miembros; con esta víctima sellan una alianza y con la conciencia de este crimen se comprometen a guardar mutuo silencio... (2000; 69).
No es aventurado pensar que las madres romanas utilizaran este siniestro argumento para apercibir a sus hijos indóciles con la llegada de ese malvado coco que, naturalmente, se había convertido al cristianismo y devoraba niños enharinados. Pero el miedo al rapto de niños y a la antropofagia infantil se hizo más intenso entre el pueblo llano durante toda la Edad Media, pero en especial con los públicos procesos contra la brujería llevados a cabo en toda Europa entre los siglos xiv a xvi, en los que se acusaba a los detenidos, entre otras muchas cosas, de practicar el rapto y la antropofagia de menores. Curiosamente el coco, cristiano en el siglo ii, moro en la Península Ibérica, entre el ix y el xv y turco en toda la Europa mediterránea, abrazaba la brujería en el xvi. Cuenta Caro Baroja que, en 1521, el prior de los dominicos de Poligny, localidad francesa próxima a la frontera suiza, mandó a la hoguera al pastor Pierre Burgot tras declarar durante los interrogatorios a los que fue sometido que después de haberse untado el cuerpo con un ungüento notó que se había convertido en lobo, dedicándose desde ese momento a matar niños para después comérselos (1993; 152), tradición antiquísima que se remonta a la Grecia clásica, pues ya Licaón, hijo de Pelasgo, rey de Arcadia «…llevó al altar de Zeus Liceo a un niño recién nacido, lo sacrificó y derramó como libación su sangre sobre el altar, y dicen que él inmediatamente después del sacrificio se convirtió en lobo…» (Pausanias VIII 2, 3, 2008; 103). Cuenta también Caro que un siglo antes, en Toulouse, se interrogó a Catalina Delort que confesaba que durante el sabbat o aquelarre, donde se reunía con otras brujas, adoraban al macho cabrío y se «comían en ella cadáveres de niños recién nacidos, quitados a sus nodrizas durante la noche…» (1993; 118). Testimonios semejantes eran recogidos por Spengler e Institoris en su tratado contra la brujería:
[…] algunas brujas, yendo contra la inclinación de la humana naturaleza, e incluso contra la de todas las bestias, exceptuando únicamente a la loba, tienen el hábito de despedazar y comer a los niños… (2004; 147).
[…] esta debe fabricar una serie de ungüentos por medio de carne y sangre de niños, sobre todo de niños bautizados… (2004; 223).
Y en La silva curiosa, impresa por primera vez en París en 1583, donde Julián de Medrano nos refiere que:
En el tiempo de las grandes guerras d’España contra los Moros y Paganos, aportó en esta tierra de Galicia vna mujer barbara, vieja, fea y cruelissima como vn demonio… ella se hazia inuisible quando quería, y se transformaua en diuersas formas: ella robaua de noche, y de día quantos niños podía y con la carne y sangre de aquellas pobres criaturas innocentes mantenía su vida... (1608; 245).
O en el panfleto publicado en 1610 por el impresor Juan de Mongaston, que recogía una relación anónima de varios testigos «curiosos que con cuidado las iban escribiendo», referida al proceso contra un importante grupo de vecinos de la localidad navarra de Zugarramurdi, y en el que podemos leer que:
[…] todas confiesan grande número de muertes y males que han executado en la dicha forma. Y á los niños que son pequeños los chupan por el sieso y por su natura apretando recio con las manos, y chupando fuertemente les sacan y chupan la sangre… (1820; 112 y 113).
La creencia popular se hallaba tan integrada en la vida de los campesinos y gentes humildes que hubo también autores (Cervantes entre ellos), que se vieron en la obligación de desmentir que las brujas asesinaran niños con la intención de consumirlos o extraer de ellos grasa o sangre para sus elaborar sus preparados mágicos:
Este ungüento con que las brujas nos untamos es compuesto de jugos de hierbas en todo extremo fríos, y no es, como dice el vulgo, hecho con la sangre de los niños que ahogamos. Aquí pudieras también preguntarme qué gusto o provecho saca el demonio de hacernos matar criaturas tiernas… (1965; 1016).
Podemos suponer que su apariencia física se encuentre próxima a nuestra propia imagen, pero es seguro que no es uno de los nuestros. No cabe la menor duda de que, inevitablemente, el coco tiene que ser... otro. Salvaje, hereje, extranjero, irreprimiblemente vesánico, por supuesto diferente a nosotros, a nuestra civilización, a nuestros valores éticos y a nuestros principios morales. Ninguno de los nuestros podría cometer las atrocidades que, al menos propagandísticamente, se le atribuyen.
Hoy nadie duda que los niños perecían por enfermedad, por accidentes consecuencia de descuidos, por falta de alimento o por el maltrato de alguno de sus progenitores, quienes hallaban en la brujería una solución a su previsible estigmatización social como padres indignos, haciendo recaer en los acusados buena parte de la agresividad e indolencia de la que ellos mismos eran responsables (Tusiet, 1998; 70), pero como hemos visto, desde la Antigüedad se iba creando en Europa el marco adecuado para que el miedo de las madres estimulara la feliz idea de instalar en su universo cotidiano la figura de un coco que aglutinara sobre su persona la encarnación de todos los peligros, sirviendo, por una parte, de chivo expiatorio sobre el que delegar las posibles consecuencias de los requerimientos no cumplidos con presteza, y por otra, de agente transmisor de sus propios temores a los hijos, a fin de conseguir que obedecieran. El coco, paciente y temido icono, imputado de todas las amenazas concebibles, se convertía así en el aliado perfecto al que recurrir ante la indisciplina.
En algunos lugares dicen que el coco, a veces, se disfraza de mujer (e incluso de animal), pero no es cierto. No es él, se trata de otras asustadoras: la marimanta andaluza (García Lorca, 1965; 97), la pantaruja extremeña, la cucala catalana, la bubota mallorquina y valenciana, la germánica frau perchta o butzen-bercht, la checa polednice, la aisha kandisha de Marruecos (López, 2000; 15), la tragamasa y la paparrasoya de las que nos hablaba Rodrigo Caro (1884; 300), la marrona y la cocharrona burgalesas (Roque, 1988; 157), la vieja y encorvada baba yaga rusa, la británica black annis, el amargado espectro de la llorona de México y Guatemala, la tulevieja de Panamá o las helénicas mormó y lamia, con quienes las madres de la Grecia antigua solían apercibir a sus hijos (Diodoro, 2014; 211 y Estrabón, 1991; 260). El coco no necesita disfrazarse, la peculiar naturaleza de su idiosincrasia se fundamenta precisamente en que los niños le perciban como realmente es. ¿Y cómo es? Pues en la pregunta se halla la respuesta. De todas formas, aunque así lo hiciera ¿quién lo podría confirmar?
El coco viaja mucho y no solo por España. Se dice que ha estado por toda Europa, en Portugal, en Noruega, en Bulgaria, en Dinamarca, en Finlandia, en la Republica Checa, en Alemania, en Polonia… Pero también en América del Norte y del Sur, en México, en Perú, en Brasil, en Cuba y Puerto Rico, en Venezuela, en Paraguay, en Nicaragua, ¡hasta en Estados Unidos! Y que allí donde va le conocen de distinta manera, de tal suerte que parece que hay muchos cocos. Pero coco solo hay uno y, por supuesto, sabedor de todos sus nombres, siempre acudirá al reclamo de unos padres apurados, le llamen como le llamen.
Torbalan o talasam llaman al coco en Bulgaria; bussemanden en Noruega y Dinamarca; mörkö en Finlandia; mumus en Hungría; bubak en la República Checa y Polonia; schwarzen mann en Alemania, donde también le nombran butzemann; buka (Бука), babaj o babajka en Rusia; boggart en Escocia; en Croacia babaroga; en Japón namahage; cuco en prácticamente toda la América del Sur, así como en Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana; moringa y cocorícamo en Cuba; cuca en Brasil; cucu en Paraguay; bloody bones en el Reino Unido; en México cucuy; boogeyman en los Estados Unidos. Y en otros lugares kookooe, cocoman, cucufo, cocón, cacón, bú, bute, mengue... El papón y el rampayu asturianos son el pãpao de Portugal, el papu de Cataluña y el babau del sur de Francia, de Italia y de Rumanía, donde se le conoce igualmente como omul negru. O el garrampón, el bucho o el mumo de las huertas murciana y alicantina. También el croquemitaine francés, a quien por otro nombre se le llama cam-cruse en Gascuña y sueco (der schwed) en Alsacia (probablemente un mal recuerdo de la Guerra de los Treinta Años[8]), etc. etc. etc. Así llaman al coco por el mundo.
Incluso en las recónditas y frondosas selvas del nororiente peruano el coco ha sido alguna vez convocado para interrumpir algún conato de rebeldía de los pequeños indígenas secoyas[9] que habitan en la quebrada de Santa María, un zigzagueante afluente del río Napo, próximo a la frontera ecuatoriana:
[…] A partir de los tres o cuatro años de edad, se les enseña a reconocer las consecuencias negativas de su propia rabia. Sus padres les dicen que las pataletas y los gritos llaman a los huatí. La sola advertencia de verse abandonado ante un huatí es suficiente para calmar al niño más aburrido e impaciente… (Belaunde; 2001; 109).
El huatí (una de las múltiples ideaciones con las que se puede identificar o relacionar al coco) es para los secoyas un espíritu malvado que vive en el «otro lado» de la realidad y que puede manifestarse en «éste lado» molestando, persiguiendo, acosando, confundiendo y ocasionando daño a los nativos. Es él quien puede causar las enfermedades y provocar todas las acciones frustradas, los males, catástrofes y perjuicios que amenazan la cotidianidad del secoya (De Luis, 2002; 210-211).
En algunos países de la franja alpina, Austria, Alemania, Eslovenia, Suiza (e incluso en Hungría), el coco puede aparecerse en la Navidad (y entonces allí le llaman krampus) y si los niños son traviesos o desobedientes los adultos cuentan que los azotará en el trasero con una vara o los meterá en un cesto a la espalda para luego arrojarlos a un río descongelado o llevárselos a su guarida, donde nada bueno les puede acontecer. En otros lugares de Suiza también se le llama schmutzli (el sucio) y dicen los mayores que, donde quiera que vaya, lleva una escoba, un látigo y un saco grande, utensilios que utiliza para golpear y llevarse a los niños que se portan mal.
Por supuesto krampus no se ha dejado ver jamás, toda la iconografía que hay sobre él es conjetura, y lo que es más importante, nunca ha tenido que utilizar sus adminículos porque los niños, prevenidos de su posible llegada, siempre obedecen y se portan bien.
En otro tiempo al coco se le identificaba también con profesiones ambulantes, como la de afilador, que hacía sonar su silbato, diabólico chiflo encantador de almas, para avisar a las gentes de su presencia (siempre ha tenido esta profesión algo de misterioso y sus herramientas mucho de inquietante); o la de ropavejero, buhonero, quincallero... Desde la Edad Media, estos individuos recorrían las calles de ciudades y pueblos tirando de una mula o de un viejo caballo que arrastraba un carro cargado de herramientas, enseres de cocina u otros utensilios deteriorados o deslucidos, o en el que recogían trapos viejos, ropa andrajosa, ya muy gastada, y cualquier tipo de cacharros, para venderlos o cambiarlos en otros lugares, donde, a su vez, en épocas especialmente sensibles (por no decir forzadas) al reciclaje, siempre le encontraban algún provechoso uso. Pero no solo ellos eran susceptibles de ser identificados como sospechosos y, por tanto, sujetos de recelo, también los cómicos de la legua, titiriteros o gentes del circo, y no digamos los gitanos.
Desde antiguo, en el imaginario popular europeo, los gitanos, pero en especial sus mujeres, eran personas con las que se debían mantener prudentes distancias. Malintencionados rumores, en unos casos, o misteriosas (por no decir oscuras) actuaciones, muchas veces por ellos fomentadas, en otros, infundían profundos recelos, si no temores, entre los lugareños hasta el punto de que no pocos padres dudaron en utilizar su imagen (o como se diría ahora, su perfil) para identificarlos o asimilarlos con el coco, con quienes, por supuesto, nada tenía que ver.
La imagen arquetípica del coco fue fácilmente asimilable al retrato que de los gitanos se tenía como gente «desaseada, de carácter iracundo y violento, embusteros y depravados, con gran aversión al trabajo y suma inclinación á la ratería…»[10], compendio de modales negativos, pero sobre todo como aviesos ladrones de niños (que no secuestradores, lo que habría tenido al menos un fundamento coherente como delito provechoso), absurda y malintencionada ocupación que se les atribuía, y que fue astutamente aprovechada para impresionar a los niños con una representación verosímil de aquello que podría sucederles si no eran obedientes, arriesgándose a perder todas las cosas buenas de las que disfrutaban con la familia para sufrir fuera del hogar todo tipo de penalidades: suciedad, miseria, hambre, frío, explotación, maltrato…
[…] El robo de niños indefensos y la descripción, a menudo detallada, de la cruel transformación a la que se les somete convierten a los gitanos en el polo opuesto absoluto de la sociedad civil cultivada; ellos representan el salvajismo por excelencia… (Kommers, 2016; 136).
El sentimiento de hostilidad de la sociedad europea, en general, y española en particular, quedó recogido en la literatura anterior a la primera mitad del siglo xix (y aún después sobre todo en los cuentos infantiles), surtida de referencias suspicaces y maliciosas contra los gitanos, actitud que trató de subsanar el Romanticismo con su inclinación y gusto por lo exótico, lo insólito, lo marginal, lo extraordinario. Encontramos ejemplos en La Gitanilla (1613) (Cervantes, 1783; 110)[11] o en las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón (1618) (Espinel, 1881; 163)[12]. Más de dos siglos después, así lo ponía de manifiesto Víctor Hugo:
[…] Corrían sin embargo tristes rumores sobre ellos, de niños robados, de otros latrocinios, y de carne humana comida… (1846; 227).
Y el poeta valenciano Jacinto Mustieles:
Desde chico le acostumbraron a temerla, diciéndole su madre cuando lloraba por sus caprichos: «¡Calla, que viene la gitana!» Y Rafaelito miraba a todos lados con ojos de espanto, se apretujaba contra las faldas de su madre y callaba temblando ante la idea de una mujer casi negra, desgreñada, harapienta, que fuera a cogerle con sus brazotes hombrunos. (1913; 443).
También el compositor austriaco Alban Berg:
¡Estate quieto, o vendrá el Coco! / ¡Doncella, cierra el postigo / que viene el gitano / que le llevará de la mano / al país de los gitanos!// (El niño, asustado, esconde su cabeza en el regazo de su madre y queda quieto. María vuelve a mirarse en el espejo)[13].
Sin duda alguna, el modo de vida errante, tanto de los gitanos como de los profesionales ambulantes, favorecía la imagen oscura, perturbadora e implícitamente criminal, que siempre se le atribuyó al coco, como sujeto fuera de la ley. Esta identificación es probable que se debiera a la asimilación que en el imaginario colectivo europeo se llegó a fundamentar desde la Edad Media, pero especialmente a partir del siglo xvii, con determinadas bandas de delincuentes organizados que aterrorizaban a las poblaciones y que se dedicaban a tan errabundos oficios (Hobsbawm, 2016; 55)[14].
No obstante, más que un «fuera de la ley», el coco era, en verdad, un mercenario, un profesional que ejercía si no «a sueldo», si «a demanda».
¿Y qué obtenía él, a cambio, por sus servicios, que tan diligentemente realizaba? Nada. Solo respeto. Acaso, la satisfacción del deber cumplido.
El momento de la siesta era, quizás, junto al de las comidas, el más crítico, el más peligroso para los niños. En la recogida soledad del candoroso lecho, el coco, siempre aliado de la oscuridad y del silencio, podía presentarse invulnerable y aterrador ante las indefensas criaturas que tardaban en dormirse... Y había que dormir en condiciones. No valía eso de cerrar los ojitos y ya está, quedando adormilado o en un fingido duermevela, ¡no!, porque el coco lo sabría y vendría para arrancarte de tu confortable reposo y llevarte lejos. Las madres, siempre anticipándose al peligro, avisaban: «Duérmete niño, / que viene el coco / y se lleva a los niños / que duermen poco».
Ante esta perspectiva, a los niños no les quedaba otro remedio que rendirse al sueño.
Pero en el instante en que intentabas cerrar los ojos podía darte por pensar que, si te quedabas dormido profundamente, entonces sí que serías una fácil presa para el coco. Y, llegado el caso, ¿cómo ibas a poder huir o intentar resistirte? El bueno de Unamuno así se lo advertía a Antonia Quijana, la sobrina del Hidalgo Manchego:
[…] medita en ese plañidero estribillo con que aduermes a tus hijos. Medita en eso de que venga el Coco y se lleve a los niños que duermen poco; medita, mi querida Antonia, en eso de que sea el mucho dormir lo que haya de librarnos de las garras del Coco. Mira, mi Antonia, que el Coco viene y se lleva y se traga a los dormidos, no a los despiertos. (1905; 207).
Y… ¡qué tensión!, ¡qué estrés!, el propio sistema nervioso impedía a los parpados relajarse y sucumbir al sueño… Hasta que por fin se conseguía[15].
Pero no sin antes cubrirnos completamente, incluida la cabeza, bajo el escudo protector de sábanas, mantas o edredones. Curiosamente, este ropaje de cama constituía un eficiente refugio frente a la posible presencia del coco y, aunque en el exterior de nuestro improvisado búnker oyéramos algún ruido sospechoso, podíamos estar seguros porque el siniestro personaje no osaba traspasarlo jamás.
En cualquier caso, por lo apuntado en algunas nanas cabe pensar que, de no acudir los padres al coco, la perspectiva que esperaba al niño si tardaba en dormirse no parecía ser nada halagüeña. Acosado por una variada fauna que acechaba su entorno, su vigilia era observada con interés por una amplia galería de depredadores que iban desde la loba al coyote, pasando por un gran perro, hasta rapaces como el milano o el gavilán, e incluso reptiles como la serpiente, bestias todas ellas dispuestas a devorarlo: «Milano negro que vuelas / sobre el techo de mi casa. / ¡Vete, milano!, / que al niño / le estoy cantando una nana» (de esta forma pretenden que se duerma el niño en las montañas de Cantabria); y en la misma nana: «Que anda la loba, madre / cerca del huerto… / -No llega aquí la loba; / mi niño es bueno. / No llega no. / Que a la loba lobera / la ahuyento yo». (Menéndez-Ponte, 2001; 59). O esta otra: «Por aquella calle larga / hay un gavilán perdío, / que dicen que va a llevarse / la paloma de su nío…». (García Lorca, 1965; 99). Al menos la corta edad de la criatura a quien va dirigida la nana no permite que identifique su persona con la presa de la copla. En Valencia y en Jaén, la bestia que acecha es, sin embargo, una serpiente antropomorfa: «Yo soy la Tragantina, / hija del rey Baltasar, / y quien me oiga cantar / no verá la luz del día / ni la noche de San Juan»[16]. (Menéndez-Ponte, 2001; 100). Los ofidios siempre han causado un ancestral temor fóbico a los adultos quienes, en definitiva, fueron los creadores de la leyenda. Ya en el relato mítico del libro del Génesis se cuenta que Dios, tras el acto de desobediencia cometido por el primer hombre y la primera mujer por Él creados, al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, maldijo a la serpiente que les había tentado y le dijo: «[…] Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo…» (Gn 3, 15)[17].
Aunque los cánidos siempre han dado mucho juego como recurso para invocar a Hipnos, como en esta nana vasca: «Duerme mi pequeño, dice la abuela, duerme, duerme, duerme. / El perro grande vendrá / si no duermes…»[18]. (Menéndez-Ponte, 2001; 140). También en esta otra canción de cuna nicaragüense: «Dormite, niñito, / cabeza de ayote[19]; / si no te dormís / te come el coyote». (Menéndez-Ponte, 2001; 181). O en esta de la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou: «La loba, la loba / vendrá por aquí / si esta niña mía / no quiere dormir». (1953; 243). También en la recogida por la cantante de origen mapuche Beatriz Pichi Malen: «Lloran los niños, lloran los niños / vinieron los zorros, vinieron los niños, / tuvieron miedo. / Váyanse zorros, váyanse. / Los niños tuvieron miedo. / Duerma, niño, duerma, / el zorro ya se va»[20].
Visto el sobrecogedor panorama, en el que el niño insomne parece ser reclamo para un pantagruélico festín de fieras, casi es preferible la sutil y enigmática sombra del coco.
La tradición europea desde la Edad Media, pero en especial entre los siglos xiv y xvi, habla también de hombres y mujeres «salvajes» que vivían apartados de la civilización, ocultos en los bosques y con hábitos y pasiones propias de las bestias.
Para los padres de los Alpes tiroleses y bávaros, de esas épocas, fue especialmente eficaz aludir a la figura de Fängge[21] (un engendro colosal y peludo, una veces macho, otras veces hembra y, otras, hermafrodita; ¡quizás podía transformarse a voluntad!), cuando querían convencer a sus obstinados hijos de la necesidad de obedecer los preceptos, atender sus consejos o seguir sus recomendaciones. Del humanoide en cuestión (fuera cual fuere su sexo), que desprendía un olor nauseabundo y tenía unos pechos descomunales que le colgaban por debajo de la cintura[22], se decía que raptaba y devoraba a los niños pequeños que mostraban inclinación a la desobediencia (Husband, 1980; 5).
Las manadas de lobos que, en ocasiones, se aproximaban demasiado a las aldeas, causaban pavor a los campesinos y ese miedo (sobredimensionado por una combinación de realidad y fantasía) pronto desembocó en la figuración de alimañas gigantescas que atacaban a las indefensas criaturas (y no solo a ellas, también a mujeres e incluso hombres) cuando se aventuraban solas o a horas intempestivas por los bosques. Y yendo un paso más allá a la recreación de la imagen de hombres-(y mujeres)-lobo con inclinaciones no solo antropófagas[23], también con apetitos sexuales desenfrenados y violentos.
De ahí a su asimilación con el coco tan solo había un paso… y era muy corto.
El cuento de Caperucita roja, que recogió Charles Perrault[24] de la despiadada tradición oral francesa para prevenir a las niñas de peligrosos encuentros con desconocidos, no fue sino una traslación alegórica de las supersticiones medievales, y podría ser un ejemplo clarificador, mucho más explícito aún en el caso de la versión publicada un siglo después, en 1812, por los Hermanos Grimm[25]: desoír la advertencia de las madres y «apartarse del sendero» puede conllevar funestas consecuencias para los niños[26].
Qué cómodo se siente el coco cuando evoluciona en las tinieblas de lo ilusorio, sabiéndose imperceptible, porque «... el miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas,…cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto». (Bauman, 2007; 10). No le ven los niños, pero le intuyen. Y aunque dudan, siempre les inquieta la sospecha de que él nunca les pierde de vista y, lo que es peor, «más claro les ve cuanto más oscuro esta». (Unamuno, 1958; 54). Tal vez porque «es posible escapar de algo que puede ser precisado, pero no de lo que desconocemos, ya que no podemos sortearlo ni comprenderlo…». (González, 2017; 39). Cuando nos enfrentamos a lo intangible, a lo inconcebible, es cuando realmente sentimos la intensidad del miedo. Y esos son justamente los atributos que identifican al coco, en los que él se reconoce. Pero el miedo que nos causa no es nocivo ni demente, no es un veneno inoculado en nuestras infantiles mentes con efectos perniciosos. Es un miedo tutelar que procede de la agitación veladamente inducida por nuestros referentes más próximos, aquellos en quienes, por nuestra vulnerable naturaleza, tenemos depositada nuestra seguridad vital y emocional y nuestros afectos más fiables, en esos primeros años de nuestra vida.
El dominio del coco es la oscuridad y el silencio, pero también la soledad. Nunca se aparecerá si junto a nosotros permanecen padres o abuelos ni siquiera nuestros hermanos mayores. El coco necesita actuar cuando nadie le vea, sin testigos ni curiosos. Para que sean eficaces, sus técnicas han sido, son y serán siempre secretas. Es por ello que, con toda probabilidad, esa angustia, esa zozobra que se aferraba a nuestro pecho fuera debida al aislamiento en el que quedábamos después de que nuestros mayores le hubieran convocado, abandonándonos después a nuestra suerte, disparando así nuestras emociones.
Durante muchos siglos, los padres han venido advirtiendo a los pequeños de la penosa consecuencia que acarrea el no dormirse cuando se les solicita.
En una nana tradicional que se cantaba a los niños, y es posible que aún se cante en algunos hogares españoles, para acompañarles mientras acceden al sueño, se hacía hincapié no solo en el desagradable hábito secuestrador del coco (que ya implicaba el aterrador suplicio de la separación materna, nuestro refugio más seguro), sino también en su fastidiosa y antropófaga costumbre: «Duérmete niño, / duérmete ya, / que viene el coco / y te llevará. / Duérmete niño, / duérmete ya, / que viene el coco / y te comerá». Con esta carnívora amenaza, se trasladaba al niño un repugnante y terrorífico temor ancestral de los mayores, haciéndole percibirse como alimento deseable para un monstruoso ser indefinible. Pero además, algunas veces, la amenaza observaba que, en el siniestro banquete, el coco no habría de comerte de una vez, como el ogro o el lobo de algunos cuentos, sino con deleite, disfrutando de cada pedacito. Una canción popular lo recordaba: «Al niño que no es bueno / le coge el coco / y se le va comiendo / poquito a poco». (Castellanos, 1849; 241). Y lo peor de todo era que padres o abuelos no parecían tener dominio o influencia alguna sobre él. Se limitaban a advertir de su llegada, lo que producía un desasosiego inquietante y desalentador, algo que, más tarde, algunos pensadores de prestigio nos explicarían con avergonzante naturalidad:
La sensación de impotencia –la repercusión más temible del miedo– no reside, sin embargo, en las amenazas percibidas o adivinadas en sí, sino en el amplio espacio que se extiende entre las amenazas de las que emanan esos miedos y nuestras respuestas… (Bauman, 2007; 34).
Aun cuando no llegara a aparecer (lo que sucedía con persistente y obstinada reiteración), porque, después de apercibidos, los niños, prudentes, acatábamos la norma, al despertar siempre parecía que quedaba flotando en el ambiente su escalofriante ausencia, su presentida irrealidad, ese hálito suyo, inodoro pero glacial, que hacía que nuestras conciencias permanecieran alerta durante bastante tiempo después.
Afortunadamente hoy queda fuera de lo probable (porque la sensibilidad social ha cambiado mucho), pero desde antiguo y hasta los años cincuenta del pasado siglo era una realidad que había adultos que cuando paseaban con sus hijos por las calles, para reforzar la verosimilitud de su relato sobre el coco (en su apariencia como hombre del saco, ese «impenitente peregrino de lejanos caminos»[27]), podían señalar a algún harapiento mendigo al que identificaban como el siniestro personaje que acudiría a la casa si no eran niños obedientes. Se vinculaba así la imagen del coco con la indigencia, y viceversa, haciéndole ver como un ser andrajoso y sucio, de aspecto desaliñado e inquietante, con el rostro poblado de enmarañadas barbas que ocultaban su misteriosa amargura, y que deambulaba por las calles esperando el momento de acudir a las casas para poder llevarse a los niños en el caso de que no se portaran bien. La aversión hacia los mendigos, como sujetos de desconfianza, sobre los que recaían acusaciones de todo tipo, es una impresión que quedó marcada en las gentes desde Antigüedad. En el siglo iv a.C. Platón ponía en boca de Sócrates: «Es pues evidente que en toda sociedad donde viereis mendigos, hay en ella ladrones rateros, cortabolsas, sacrílegos y pícaros de toda especie». (1805; II, 188). Esta percepción se intensificó durante la Edad Media y se prolongó más allá de la Revolución Industrial. Denunciábalo así Vega-Rey:
…Muchas veces ha tenido la Autoridad denuncias de niños alquilados por los pordioseros, viéndose en la precisión de adoptar severas medidas contra tan criminal abuso; y respecto á otras infamias ejecutadas por los pordioseros con los niños á fin de hacer más productiva su criminal industria… (1885; 38).
Si repugnaba el aspecto que a la vista ofrecían los mendigos estacionados, más repugnancia causaban los trashumantes que por las calles circulaban. Ya se veía un tullido arrastrándose por el suelo ó metido en un carretoncillo; ya un individuo, casi sin forma humana, con los miembros secos y retorcidos sobre el cuerpo; ya una mujer llevando en los brazos un niño cretino de disforme cabeza, o presentando cualquiera otra deformidad orgánica… (1885; 40).
No es extraño que al estudiar estos comportamientos sociales se llegara a acuñar un término específico, la hobophobia, para indicar el miedo y rechazo irracional a los mendigos, al relacionarlos con la marginalidad delictiva, pues ya desde tiempos de Séneca se tenía generalizado el temor a que despiadados vagabundos raptaran o recogieran de las calles a niños para mutilarlos cruelmente y utilizarlos después para pedir limosna (Boswell, 1999; 94)[28].
¡Cuántos inocentes fueron apaleados o desterrados ante la sospecha de ser causantes de actuaciones delictivas en la comunidad por la terrible circunstancia de vivir en los caliginosos márgenes de la sociedad, por refugiarse en su soledad, en su tristeza, en su desgracia; por el único motivo de que su aspecto coincidía al detalle con la imagen que las gentes se habían hecho del siniestro «hombre del saco», reafirmando un dramático y desafortunado estereotipo recíproco, que se visualizaba en ambas direcciones!
Pero la verdad es que el coco no es un personaje sangriento (nada cierto se sabe de su crímenes), aunque en el imaginario popular de algunos lugares sea conocido con ciertos nombres, un tanto siniestros, sacamantecas, sacaúntos, cortasebos, chupasangres, etc., que hacen alusión, sugieren o se asocian con la idea de algún acto violento.
[…] El Coco se aparecía atraído por el aborregado olor de la infancia y era perverso, despiadado... A la espalda cargaba su costal, junto con el cuchillo cebollero que usaba para cortar en pedazos a sus víctimas de modo que le cupieran sin notarse… (Cadena, 2016; 47).
Desde mediados del siglo xix y hasta los años treinta del xx, sacamantecas se hizo muy popular asociándose casi siempre a la figura del llamado hombre del saco. El sobrenombre, presente en el repertorio popular europeo de personajes siniestros desde el siglo xvi, y con el que tan desafortunadamente se envilece al coco, se usaba para atemorizar a los niños, predisponiéndoles a desconfiar de los extraños, bajo la advertencia de que podían ser raptados por este avieso personaje para extraerles la grasa corporal (el sebo, el saín) y fabricar con ella ciertos untos y lenitivos con los que curar o aliviar enfermedades, algo que la superstición popular, sobre todo en el medio rural, había elevado al rango de fórmula magistral de la farmacopea. De ahí viene el nombre de otros apelativos con los que se asocia al coco en algunas regiones de España: el tío saín o el mantequero.
Pero esta no era una innovación decimonónica. En el siglo i Plinio se asombraba de que sus paisanos romanos creyeran en la eficacia de beber la sangre caliente de los gladiadores directamente de sus venas, para curar lo que entonces se conocía como la gotacoral (epilepsia). Pero iba más allá, algunos incluso consideraban como tratamiento conveniente el empleo de vísceras humanas infantiles: «…Otros buscan los tuétanos, y medulas de las piernas, y el cerebro, o sesos de los niños…» (1629; 445), remedios bárbaros que, al igual que otros procedentes de la tradición griega, consideraba monstruosos para curar enfermedades.
La grasa animal se venía utilizando desde el Medievo para cauterizar heridas, pero se desconoce cuándo la necedad popular comenzó a considerar la grasa humana como remedio más efectivo para tratar algunas dolencias y lo que es peor, en qué momento dedujeron que la infantil conservaba propiedades aún mejores. Lo cierto es que en toda Europa se extendió rápidamente la creencia y los verdugos llegaban a extraer y comercializar la grasa de los ejecutados para la fabricación de ungüentos, convirtiéndose en un lucrativo negocio. Los conquistadores españoles persuadidos de esta delirante panacea, la emplearon en algunas ocasiones: «… y se curaron los caballos con quemalles las heridas con unto de un indio de los muertos, que abrimos para sacarle el unto…» escribía Díaz del Castillo (1975; 78). También en el Perú relataba Cristóbal de Molina una superchería que se hallaba arraigada en el sentir los nativos:
El año de setenta y uno atrás de ayer tenido y creydo por los indios, que de España auian enuiado a este rreyno por unto de los yndios para sanar cierta enfermedad, que no se hallaua para ella mediçina sino el dicho unto, a cuya causa en aquellos tiempos andauan los indios muy recatados y se estrañauan de los españoles en tanto grado que la leña, yerba y otras cosas no lo querían lleuar a casa de español, por dezir no los matasen allí dentro para les sacar el unto… (1916; 97).
Y aún en los años treinta del pasado siglo se empleaba la grasa humana (eso sí, «perfectamente esterilizada», convertida en un producto inyectable llamado «Humanol») para rellenar mejillas y nariz en operaciones de cirugía estética (El Debate, 18 de febrero de 1934) o para el tratamiento de perivisceritis digestivas (El Sol, 5 de junio de 1932) [29].
Tan macabra creencia encontró fácil acomodo entre las clases populares, por una parte debido a la incultura generalizada y, por otra, a la desesperación frente a la muerte que producían epidemias como el cólera, la influenza (gripe) o la tuberculosis. Algunos curanderos sin escrúpulos llegaron al asesinato infantil para satisfacer las demandas de trastornados sujetos que creían en estos recursos para sanar de sus enfermedades. Para vergüenza de la humanidad, hubo criminales que decidieron identificarse con unas prácticas que solo la degradante ignorancia y la fecunda y retorcida imaginación de los hombres había sido capaz de idear[30].
Y es aquí donde cabe preguntarse: ¿Y si no es para comérselos o para aprovechar de alguna manera sus tiernos cuerpecitos, qué hace el coco con tanto niño? ¿Es, quizás, un explotador infantil? El coco no deja rastro alguno, nadie ha podido nunca seguirle la pista. Nadie conoce su escondrijo, por tanto, lamentablemente, estas son preguntas que quedarán por siempre sin respuesta, porque no se conoce caso alguno de niño que habiendo sido raptado por el coco, haya regresado para contarlo… En realidad, no hay tampoco ningún caso conocido de probadas desapariciones que se le puedan atribuir.
Ese sombrío personaje que, en nuestra infantil imaginación, suponíamos debía tener cautivos en su guarida a un innumerable ejército de niños a los que había secuestrado y atormentaba con suplicios infernales; ese ente abstracto, intuido tan solo en la dimensión de lo fantasmagórico, se nos aparecía tan real que su sola alusión o la recreación de sus maléficas actuaciones nos acongojaba hasta el extremo de la obediencia ciega, haciendo cabal el proverbio que popularizara D. Dámaso Alonso: «El coco es cuco por el tropo y por el truco». (1933; 40).
Ciertamente, el coco no tiene poderes extraordinarios: no es especialmente veloz, no es particularmente fuerte, y si carece de algún don que pudiera sorprender a los estudiosos del personaje ese es, sin duda, el de la ubicuidad, aunque tampoco le hace falta, ¿para qué habría de necesitarlo? Todos sus poderes se concentran en su nombre y ello ha sido siempre suficientemente valorado como credencial.
En cierta ocasión leí que alguien había descubierto un eficaz repelente para el coco. Su inventor o inventora (ahora no recuerdo) había fabricado un envase de espray que decoró con figuras de fantasmas y monstruitos y llenó de agua perfumada. Aseguraba que una vez rociada la habitación con ese producto, el coco no se atrevería a entrar en el dormitorio de su hijo. La verdad es que nunca llegué a comprender el porqué de ese «infalible» espantacoco que, por supuesto, no era más que una inocente extravagancia. ¿En realidad algún niño podría creerse que el coco se va a achantar por un poco de agua vaporizada con olor a…? Con independencia de eso, ¿por qué iban a los padres a utilizar ese o cualquier otro producto?, no tiene ningún sentido. Puestos a ello, para que el coco no aparezca, bastaría con no mentarle y, en cualquier caso, si ya se le ha aludido, se enciende la luz y listo, es esta una trinchera protectora que conjura todos los males que pudieran devenir (Matilla, 2000; 66); pero entonces ¿cómo podría cumplir su cometido? El coco nunca ha acudido a una cita a la que no haya sido convocado. En realidad, nadie puede confirmar que haya acudido a cita alguna a lo largo de su ya dilatada trayectoria laboral, a pesar de las múltiples advertencias sobre su llegada de padres, abuelos o cuidadores.
Siendo ya más mayorcito, cuando el coco había renunciado expresamente a colaborar con mis padres en la forja de mi conducta social y familiar (dejando esa tarea como proyecto de su única y exclusiva responsabilidad y de la de mis maestros de primera enseñanza), empezaba a meditar sobre algunas cuestiones que me seguían pareciendo extrañas; por ejemplo, si nunca llegué a ver al coco, ¿cómo es posible que su evocación permaneciera tan vívida en mi recuerdo? Si tanto era el miedo que me causaba su pavoroso nombre, hacía no tanto tiempo, ¿por qué no sentía hacia él ningún rechazo, sino más bien una serena benevolencia que hacía fútiles sus (ahora lo sabía) capciosas actuaciones, haciéndome esbozar una entrañable sonrisa? Como es lógico, no lo pensaba con esas palabras tan pedantes, pero esas eran las ideas que rondaban mi cabeza.
Entonces, empezaba también a darme cuenta de una realidad terrorífica: el coco tenía imitadores, y esos sí que eran verdaderamente crueles y despiadados. Hombres y también mujeres sin escrúpulos que hacían un daño real y concreto a los niños, pero no porque fueran traviesos o desobedientes, sino porque en las mentes y en los corazones de esos despreciables canallas se había hecho fuerte la maldad.
Hoy sé que el coco, leal colaborador de todos los padres demandantes de su favor, es el depositario de una larga tradición que no es sino el crudo conocimiento de miserias humanas y peligros inciertos que la vida misma ha ido acumulando a lo largo de los tiempos sobre la curtida experiencia de nuestros mayores. Y el temor a lo desconocido (o el recelo o la cautela) es un recurso biológico (y quizás social) de vital importancia para nuestra supervivencia.
… Pero eso es ya otra historia.
El coco ya no vive entre nosotros… y, de alguna manera, son de ello responsables Einstein, Planck, Hawking, la relatividad, la física cuántica, el espacio-tiempo y sobre todo, desde mediados del siglo xx, el impresionante desarrollo de la tecnología asociada a esos revolucionarios conceptos científicos y su tránsito a la ciencia-ficción, reflejado en la literatura, el comic, la cinematografía, los videojuegos…
El viejo ente atemporal y amorfo (en el sentido etimológico literal de la palabra), que sin duda vivía en un «universo paralelo» desde el cual se desplazaba hasta nuestro mundo a través de un recóndito «portal», algo que hoy nos parece tan popular y comprensible como próximo, pero que en nuestra infancia suponía un misterio extraordinario, ha dejado paso a visualizar a nuevos asustadores (pseudococos) con múltiples formas, la gran mayoría de ellos procedentes del mundo audiovisual en el que nos hallamos inmersos. Pero ya no es él. El auténtico coco, probablemente, haya dejado de vivir entre nosotros.
Extraños y siniestros personajes (encarnaciones del mal o simplemente de nuestros miedos más profundos), se han colado en la fantasía de nuestros pequeños y son plenamente identificables, porque tienen rostro (o, si no lo tienen, se les vislumbra); un fabuloso ejército de horribles monstruos, con largos colmillos, afiladas garras, deformadas bocas babeantes de fluidos irreconocibles y viscosos, a cual más repugnantes, procedentes de universos alienígenas o de transmutaciones animatrónicas, que han adquirido tiempo y forma en la cosmovisión infantil, y que una vez identificados, sabedores los niños de su ficticio origen, pueden eliminarlos fácilmente de su intelecto simplemente olvidándolos. Y aún más, si les ponemos cara y la utilizamos como adorno y decoración en fiestas de disfraces, su eficacia como asustadores tiene los días contados. Precisamente, desde ese momento, dejan de causar el miedo opresivo y anquilosante que a los niños de otras épocas nos causaba la sola imaginación del coco. En realidad solo provocan sustos con una finalidad meramente recreativa, por lo que nunca podrán ser de utilidad a unos padres que afronten un momento delicado en las primeras etapas de la formación conductual de sus pequeños. Por supuesto, nada que ver, tampoco, con los simpáticos y encantadores empleados de la fábrica de asustadores, protagonistas de Monsters, Inc. (Monstruos, S.A. en España. Disney/Pixar, 2001), surgidos de la fecunda imaginación de Pete Docter, Jill Culton, Jeff Pidgeon y Ralph Eggleston. De ahí la nada sorprendente pervivencia del coco a través de los siglos, hasta la actualidad. Nadie le ha podido nunca poner cara. O mejor dicho, se le han puesto tantas que ninguna ha podido ser acreditada como cierta.
A pesar de ello, es un hecho que las nuevas generaciones de padres han decidido jubilar al coco. Hace tiempo ya que no recibe encargos. Ya solo algún que otro padre o madre le nombra alguna vez, cuando tiene que reprender o corregir a su hijo (si es que todavía es de muy corta edad), y aún, en esas ocasiones, la amenaza de su llegada no resulta demasiado convincente, por lo que no causa el efecto que se pretende. Su decepcionante eficacia, su escasa rentabilidad y una sucesión de intentos fallidos que se acumulan, día tras día, en las familias, han llevado a que el coco sea ignorado por innecesario. Los padres intentan nuevos métodos, menos represivos e intimidatorios, y muchos niños ni siquiera han oído hablar de él. Pero esto no es nuevo… se veía venir cuando ya algunas canciones populares lo avanzaban hace más de un siglo:
Ya no dicen las madres / «Que viene el coco»; / que esta voz á los niños / Le asusta poco. / Si el caso apura / Le dicen: -Calla, niño, /Que viene el cura. (Rodríguez, 1883; IV, 341).
Hay algunos autores que apuntan incluso que los niños le han perdido ya el respeto:
A poco de dejar la ubre ya son escépticos, generalmente ateos, preguntones y territoriales y se ponen más difíciles cuando llegan al periodo de doma. A un chaval de los de por aquí es complicado meterle en cintura mentándole al Hombre del Saco, porque no le guarda respeto ni a la policía municipal, y si se levanta con un mal día se zampa al Coco, al Tío Camuñas y al Lobo Feroz a la hora de la merienda. (Olmos, 2012).
Pero yo no lo creo, el coco conoce de sobra su oficio; domina los tiempos (sabe cuál es el momento oportuno), controla los espacios, los ambientes y sus condicionamientos y tiene claro el objetivo sobre el que debe dirigir sus perturbadores esfuerzos. El coco no ha errado jamás su propósito; en general, los «trofeos» que recompensaran sus victorias nunca van a tener más de tres años y, salvo que sea su padre o su madre, difícilmente conocen a algún policía municipal.
Siempre tuvo el coco sus censores. Bien es cierto que criadas, cuidadoras y nodrizas de otros tiempos o padres irresponsables, irritables o impacientes, han abusado de la confianza del coco forzando su convocatoria en momentos inoportunos, innecesarios o egoístas (Locke, 1922; 106). De ello dan cuenta algunas simpáticas rimas:
Mi niñera me arrullaba / con agradable vaivén, / cantando: «duérmete niño, / que el coco te vá á coger». // Y el coco era un artillero, / según supe yo después, / que era quien la hacía cocos, / y más que cocos también. (Ramos, 1869).
Aunque las más de las veces se trataba, tan solo, de que las madres, con su reforzado auxilio, pudieran disfrutar de un pequeño y merecido descanso, o aprovecharan para acometer otras tareas domésticas que la constante atención de los pequeños no permitía realizar. Así lo recogía Unamuno:
Duerme para que duerma / Tu pobre madre, / Mira que luego riñe / Riñe tu padre. (1902; 58).
También Lorca:
Duérmete, mi niño, / que tengo que hacer, / lavarte la ropa, / ponerme a coser. (1965; 97).
Y Rodríguez Marín:
Duerme, niño chiquito / Duérmete y calla / No le des á tu madre / Tanta batalla. (1882; I, 9).
De todos es sabido que existe un código íntimo en las canciones de cuna del que participan el emisor (generalmente el padre o la madre, los abuelos u otros cuidadores) y el receptor (el bebé o el niño que comienza a entender las primeras palabras), estableciéndose entre ellos, en unos casos, una comunicación subliminal y, en otros, una exhortación directa que no invita a un coloquio, por lo que no espera más respuesta que el objetivo que pretende:
[...] la finalidad de estas canciones es primordialmente sedar e inducir la somnolencia del niño por la palabra, la música y el vaivén. Sosegado el pequeño con la presencia de la madre o de quien hace su vez, se crea un mundo mágico, todo ello en un lenguaje intensamente potenciado en la función apelativa y expresivamente afectivo y metafórico… (Tejero, 2002; 216).
Pero Lorca matizaba que de lo que se trata es de «dormir al niño que no tiene sueño. Son canciones para el día y la hora en que el niño tiene ganas de jugar» (1965; 97), porque cuando el sueño rinde al niño, este se duerme sin preámbulos, no precisa melodías ni carantoñas; es en los momentos de conflicto, cuando la paciencia o el agotamiento alcanzan la frontera de lo exasperante: «Arrurrú con el niño / con tanto embromar, / que ya ni su madre / lo puede aguantar» (Menéndez-Ponte: 123), cuando se recurre al astuto y siempre servicial coco, ese veterano mercenario que tratará de sacar a los padres del atolladero.
No obstante, nunca vieron bien los pedagogos que los padres acudieran al coco para resolver los pequeños contratiempos que se les presentaban en algunos momentos de la dinámica familiar con sus hijos más pequeños, al considerar que su sobrecogedora virtualización podría producirles ciertos traumas que pudieran influir en la forma de afrontar la percepción de los problemas que la vida les propusiera en un futuro próximo. «… Esto, más que corregir, lo que hace es acobardar, apocar, hacer medrosos y espantadizos á los niños…» (Fliedner, 1902; 70), se decía, pero ni el coco nos hizo cobardes, asustadizos o antisociales, ni tampoco Papá Noel o los Reyes Magos conseguían que fuéramos virtuosos, obedientes y aplicados durante todo el año. Incluso algunos, los más radicales, han llegado a juzgarle un maltratador psicológico que, cómplice de los padres, ejerce junto a ellos una intolerable tortura a sus inocentes e indefensas víctimas.
¡Cuántas meningitis agudas, de origen inexplicable, no han nacido en un instante de miedo insuperable, alterado el cerebro profundamente por las toxinas producidas bajo la acción del diablo o del hombre del saco! ¡Cuántas conciencias han comenzado aquí a ser incoherentes! ¡Cuántas tartamudeces y desbocamientos de imaginación! ¡Cuántos caracteres apocados, infecundos, temerosos de todo y de todos, vencidos antes de luchar, por creer en la existencia de cosas superiores que nos amenazan constantemente! ¡Cuántos sueños terroríficos y visiones nocturnas estrafalariamente nocivas, y tras ello una sedimentación de confusión en el alma y una exaltación y agotamiento orgánicos!
... escribía, con imprudente exageración, el pedagogo catalán Juan Bardina (1914; 6), en tanto se gestaba en Centroeuropa la Primera Guerra Mundial (en la que, por otra parte, nada tuvo que ver el coco).
No es cierto que el coco visite los sueños de los niños. Los monstruos que habitan en ocasiones las pesadillas infantiles son, sin duda, otros. Y no es él, porque jamás acude a una cita cuando los niños se han dormido. Su razón de existir se sustenta precisamente en la amenaza que supone su llegada ante la obstinada vigilia de los pequeños, pero una vez dormidos, huelgan sus servicios y su imagen se desvanece en la ausencia.
Por otra parte, no conozco yo adulto alguno que haya tenido problemas, contrariedades o complicaciones emocionales con el coco pasados los cuatro o cinco años de su edad (pongamos los seis años), ni que por su culpa, haya tenido que acudir a la consulta de algún profesional de la psiquiatría (si no es como protagonista de algún cuento de terror) (King, 1994; 138). Tampoco que haya maldecido, renegado o culpado a sus padres porque en su niñez le hablaran de él en nanas o consejas. Nunca fue el coco deformador de las mentes infantiles, porque tampoco los padres (salvo los que fueran especialmente perversos) acudirían a él con malévola reiteración ni, por supuesto, con ánimo pernicioso para intoxicar el estado emocional de sus hijos.
Así lo reconocía el simpático Pérez Zúñiga cuando afirmaba:
¡El coco...! Será un señor / cruel, inmundo y contrahecho; / mas confieso sin temor / que el daño que á mí me ha hecho / no ha sido cosa mayor. (1883; 7).
Sería injusto imputar al coco trastornos que otros miedos reales o imaginarios hayan podido o puedan ocasionar a jóvenes o adultos en diferentes etapas de su vida[31].
Es ésta, pues, una situación nueva para el coco. Su misión entre los hombres, su trabajo a tiempo completo y plena disponibilidad, ha dejado de ser productivo para la sociedad que le había ideado y legitimado, y en la que se había acostumbrado a vivir. Probablemente no entienda cómo es posible que los hombres ya no requirieran sus servicios, cuando son tan obvios y consustanciales a la naturaleza humana los comportamientos rebeldes y provocadores de la infancia, a los que con tanto rigor se ha enfrentado a lo largo de su, probablemente, milenaria existencia, atendiendo solícito a las demandas de padres o abuelos en dificultades.
En el ánimo de los mayores siempre prevaleció el instrumento sobre el embuste. El coco no se ideó como una mentira vana o caprichosa. El mensaje que transmite es explícito. Su programada indefinición y su recalcitrante informalidad para acudir a las citas solo pretende sembrar inquietud y desasosiego, y que sea la ansiedad de la duda quien, en definitiva, incline la voluntad de los niños hacia el objetivo. Así lo declaraba la poetisa extremeña Isabel Escudero: «¿Sabes tú, niño, / qué quiere el coco?: / que tengas miedo / (ni mucho ni poco)» (2003; 80). Así pues, el temor al coco era, en realidad, una herramienta de aprendizaje, de disciplina, y no solo como motivación para comer cuando nos hallábamos inapetentes o para dormir cuando la excitación del momento nos incitaba a jugar: (¡hay que ver, siempre los padres, tan inoportunos, empeñados en que hiciéramos las tareas que ellos creían pertinentes en los momentos que nosotros considerábamos más interesantes para realizar otras cosas!).
A partir de ahora tendrá que adaptarse a convivir solo consigo mismo. Comprenderá que nunca a nadie le importó realmente su aspecto. Ahora se dará cuenta que no era sino un esbozo, una ilusión antropomórfica. Entenderá, por fin, que los humanos le solicitaban por lo que su puntual convocatoria prefiguraba, por lo que se esperaba que hiciera pero nunca llegaba a realizar; a decir verdad, nadie pudo comprobar su actuación de forma efectiva… nunca hizo falta, y, por supuesto, no se conoce testimonio alguno de sus infortunadas víctimas porque tampoco las hubo. En realidad, no se buscaba en él a un ser perverso, tan solo a alguien que lo pareciera.
Me temo que el coco es hoy, tan solo, un elemento folclórico del acervo cultural de la Humanidad, que dispone, eso sí, de un «... lugar relevante en el Patrimonio Inmaterial Universal» (Couto-Cantero, 2016; 158).
Algunos investigadores que han rastreado su pasado y analizado los rasgos significativos de su personalidad y sus atributos le consideran la «... interpretación y representación universal del miedo infantil» (Couto-Cantero, 2016; 158), algo con lo que él no debe estar muy de acuerdo, porque, como hemos visto, no es ese el fundamento de su existencia, aunque sea su compromiso más evidente.
En el difuso y tenebroso abrigo de su antro espectral evocará tiempos pasados, pero la memoria se le enturbiará después de tantos años (cientos de años), de tantas alusiones, de tantas citas a las que se le convocó y no llegó a acudir (se cuentan por millones), porque en el último momento, el niño acataba al fin la norma y los padres se retractaban del aviso.
Mas… ¡cuántas veces escuchó su nombre en boca de unos padres apurados! Y él, ahí estaba, presto para acudir a sus labios, en su auxilio. Siempre alerta, siempre dispuesto a ejercer su singular y extravagante oficio, que consideraba duraría mientras durara el hombre y las generaciones se sucedieran unas tras otras.
Pero ahora, a lo que parece, es ya una imagen inservible, una ideación incomoda, tal vez un estorbo, y esa percepción de inutilidad y extrañamiento le producirá, sin duda, una sofocante tristeza y una gélida sensación de desamparo. En la soledad de su ostracismo, en la ignota guarida donde lleva viviendo durante siglos, rememorará toda una existencia dedicada a la tarea de asustar niños y, quizás, algún día…, alguien…, en algún lugar…, lo invocará, y él, con toda seguridad, estará dispuesto a regresar…
BIBLIOGRAFÍA consultada que se pone a disposición de todos aquellos que pudieran tener, como yo, una evocadora curiosidad sobre el coco
Anónimo (1820): Auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño en los días 7 y 8 de noviembre del año de 1610. Imprenta de Collado, Madrid.
Anónimo (1976): La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ediciones Cátedra. Madrid.
Alonso y Fernández de las Redondas, Dámaso (1933): Una Vía Láctea. Revista «Los Cuatro Vientos» nº 1. S. Aguirre, impresor. Madrid.
Amades i Gelats, Joan (1957): Los ogros infantiles. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. CSIC, tomo XIII, pp. 254-285.
Ballagas Cubeñas, Emilio (1934): Cuaderno de poesía negra. Imprenta «La Nueva». Santa Clara.
Ballester, Xaverio (2007): Vendrá el coco y te comerá. Culturas Populares. Revista Electrónica nº 5 (julio-diciembre 2007). Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá-Centro de Estudios Cervantinos. (https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/19701/vendrá_ballester_Culturas_2007_N5.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (recurso electrónico consultado el 22 enero de 2022).
Bardina Castará, Juan (1914): El coco, las brujas y los demonios. La Actualidad nº 408, Barcelona, 30 de mayo de 1914.
BARTRA, Roger (1996): El salvaje en el espejo. Ediciones Destino. Barcelona.
Bauman, Zygmunt (2007): Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Paidós. Barcelona.
BELAUNDE OLSCHEWSKI, Luisa Elvira (2001): Viviendo Bien: Género y fertilidad entre los Airo-Pai de la Amazonía peruana. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Lima.
Boswell, John (1999): La misericordia ajena. Muchnik editores. Barcelona.
Cadena Rubio, Agustín (2016): El coco. Revista Cultural «Alternativas», nº 75. Instituto Cultural de León. León, Guanajuato.
Caro Baroja, Julio (1993): Las brujas y su mundo. Alianza editorial. Madrid.
Caro, Rodrigo (1884): Días geniales o lúdricos. Imp. de El Mercantil Sevillano. Sevilla.
Castellanos de Losada, Basilio Sebastián (1849): ¡El coco! ¡El bú! ¡El diablo cojuelo! Consejas y cuestos infantiles y lo perjudicial que son á los niños. Del juego del diablo cojuelo. Revista «Museo de los niños» nº 8. Madrid.
Cervantes Saavedra, Miguel de:
(1783): La gitanilla. En «Novelas exemplares de Miguel de Cervantes Saavedra», Tomo I. Por Don Antonio de Sancha. Madrid.
(1965): El casamiento engañoso y coloquio de perros. En «Obras completas de Miguel de Cervantes». Aguilar. Madrid.
Cerrillo Torremocha, Pedro César (2007): Amor y miedo en las nanas de tradición hispánica. Revista de Literaturas Populares, VII, 2. México, UNAM, pp. 318-339.
Cillán Cillán, Francisco (2008): El coco y el miedo en el niño. Revista de folklore (Fundación Joaquín Díaz), nº 326. Obra Social y Cultural de Caja España. Valladolid, pp. 51-59.
Couto-Cantero, Pilar y Leira Caparrós, David (2016): El Patrimonio Cultural Inmaterial para el fomento de la interculturalidad en las aulas de aprendizaje. El Coco. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, Revista de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra, nº 16. Pamplona, pp. 157-174.
Covarrubias Orozco, Sebastián de (1611): Tesoro de la lengua castellana, o española. Luis Sanchez, impresor del Rey N. S. Madrid (Biblioteca Nacional).
DE LUIS ALEGRE, José (2002): Las huellas del Edén. Ritos, costumbres y tradiciones de los indios secoyas de la quebrada de Santa María. Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Madrid.
De San Andrés Sánchez, Marcel Félix (2017): Cocos y asustaniños masculinos en la mitología manchega. Diario de Castilla-La Mancha (dclm.es), 11 de diciembre de 2017. (https://www.dclm.es/noticias/65841/cocos-y-asustanios-masculinos-en-la-mitologa-manchega-/-marcel-flix-de-san-andrs-texto-y-dibujos) (recurso electrónico consultado el 23 noviembre de 2020).
Del Campo Tejedor, Alberto y Ruiz Morales, Fernando Carlos:
(2018) Aun viene el coco. Origen, pervivencia y transformación de un clásico del miedo infantil. Athenea Digital - 18(2): e2040 (recurso electrónico consultado el 10 febrero de 2022).
(2015) Galería de asustaniños de carne y hueso. Miedo y fascinación en torno a las categorías de la anormalidad en Andalucía. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. CSIC, vol. LXX, número 2, pp. 547-568. (https://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/495/498) (recurso electrónico consultado el 16 de mayo de 2022).
Díaz del Castillo, Bernal (1975): Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Espasa Calpe. Colección Austral nº 1274. Madrid.
DIFABIO DE RAIMONDO, Elbia Haydée (2000): Existencia mítica de personajes infanticidas. Los cucos (cucas) griegos. Revista «Circe» nº 5. Instituto de Estudios Clásicos. Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa, La Pampa (Argentina) (pp. 101-116).
https://repo.unlpam.edu.ar/bitstream/handle/unlpam/4499/v5a08difabio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Diodoro de Sicilia (2014): Biblioteca histórica, Libro XX. Editorial Gredos. Madrid.
Escalante Mateu, Eduardo (1894): Un grapaet i prou. En «Colección completa de las obras dramáticas de D. Eduardo Escalante». Tomo I. Federico Domenech, editor. Valencia.
Escuder<9191>o Ríos, Isabel (2003): Cántame y cuéntame. Cancionero didáctico. UNED y Ediciones de la Torre. Madrid.
Espinel, Vicente (1881): Vida del escudero Marcos de Obregón. Biblioteca Arte y Letras. Tipo-litografía de Celestí Verdaguer. Barcelona.
Estrabón (1991): Geografía, Libro I. Editorial Gredos. Madrid.
Fliedner Bertheau, Federico (1902): La linterna mágica. El amigo de la infancia. Periódico ilustrado. Nº 336. Madrid, 1º de mayo de 1902.
García Lorca, Federico (1965): Las nanas infantiles (conferencia pronunciada el 13 de diciembre de 1928). En Obras completas. Aguilar. México, pp. 91-108.
González Grueso, Fernando Darío (2017): El horror en la literatura. Actio Nova: revista de teoría de la literatura y literatura comparada, nº1. Universidad Autónoma de Madrid, 2017, pp. 27-50 (https://revistas.uam.es/actionova/article/view/7766).
Hijano del Río, Manuel; Lasso de la Vega González, Carmen y Ruiz Morales, Fernando Carlos (2011): Figuras del miedo en la infancia: el hombre del saco, el sacamantecas y otros «asustachicos». Revista Fuentes, pp. 175–194 (https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2512).
Hobsbawm, Eric (2016): Bandidos. Editorial Planeta. Barcelona.
Hugo, Víctor (1846): Nuestra Señora de París. Imprenta de Gaspar y Roig, editores. Madrid.
HUSBAND, Timothy (1980): The Wild Man Medieval Myth and Symbolism. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, entre el 9 de octubre de 1980 y el 11 de enero de 1981. Published by The Metropolitan Museum of Art. Nueva York.
Ibarbourou, Juana de (1953): Obras completas. Ediciones Aguilar, Madrid.
Jung, Carl Gustav (2003): Arquetipos e inconsciente colectivo. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona.
King, Stephen (1994): The boogeyman. Cuento recogido en El umbral de la noche. Plaza & Janés Editores. Barcelona, pp. 138-151.
Kommers, Jean (2016): ¿Robo de niños o robo de gitanos? Los gitanos en la literatura infantil. Editorial Universidad de Sevilla. Sevilla.
Lara Alberola, Eva (2010): Hechiceras y brujas en la literatura española de los Siglos de Oro. Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia.
Locke, John (1922): Some thoughts concerning education. En «The educational writings of John Locke», edited by John William Adamson. Cambridge at the University Press (https:// archive.org/details/educationalwriti00lockrich/page/24/mode/2up)
López Enamorado, Dolores (2002): Cuentos populares marroquíes. Aldebarán. Madrid.
Martín Sánchez, Manuel (2002): Seres míticos y personajes fantásticos españoles. Edaf. Madrid, pp. 440-470.
Martos Núñez, Eloy (2000): La imagen del joven a través de las ficciones de terror y sus fuentes folklórico-literarias. El caso iberoamericano. En «Identidad cultural del niño, tradiciones y literatura infantil» (Actas del Seminario Internacional y Exposiciones de Literatura infantil), Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, Badajoz, pp. 155-166.
Matilla Álvarez, Juan José: (2000) La función del ‘quitamiedos’ en la literatura infantil y juvenil. En «Identidad cultural del niño, tradiciones y literatura infantil» (Actas del Seminario Internacional y Exposiciones de Literatura infantil), Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial, Badajoz, pp. 63-70.
Medrano, Julián de (1608): La Silva curiosa. 2ª edición. Casa de Marc Orry. París.
Méndez, F. Xavier (et al.) (2013): Los miedos en la infancia y la adolescencia: un estudio descriptivo. R.E.M.E. Revista Electrónica de Motivación y Emoción. Vol. 6, nº 13. (http://reme.uji.es/articulos/amxndf4650710102/texto.html) (recurso electrónico consultado el 15 de diciembre de 2021).
Menéndez-Ponte, María y Serna Vara, Ana (2002): Duérmete, niño. Antología de nanas. Ediciones SM, Madrid.
Minucio Felix, Marco (2000): Octavio. Ciudad Nueva. Madrid.
Mladenova, Radmila (2019): Patterns of Symbolic Violence. The Motif of ‘Gypsy’ Child-theft across Visual Media. Heidelberg University publishing. Heidelberg.
Molina, Cristóbal de (1916): Relación de las fábulas y ritos de los incas. Imprenta y librería Sanmarti y Ca. Lima.
Montagut Pelluz, Teresa (et al.) (2006): Los miedos infantiles en la literatura para niños. Centro de Documentación e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Salamanca. Recuperado a partir de: https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/3091/00120092000130.pdf?sequence=1&isAllowed=y (recurso electrónico consultado el 23 noviembre de 2021).
Montoro, Antón de (1990): Cancionero. Estudio y edición de Marcella Ciceri y Julio Rodríguez Puértolas. Universidad de Salamanca. Salamanca.
Mustieles y Perales de Verdonces, Jacinto María (1913): Cosas del destino. La Ilustración Artística, nº 1645, de 7 de julio de 1913.
Olmos Medina, Martín (2012): El Hombre del Saco ha perdido autoridad. En «Escrito en negro» (https://martinolmos.wordpress.com/category/destripadores-y-sacamantecas/).
Orígenes de Alejandría (1967): Contra Celso. La Editorial Católica. Madrid.
Padilla Suárez, Ignacio Fernando (2013): El legado de los monstruos. Tratado sobre el miedo y lo terrible. Taurus, Madrid.
Palacio y Huera, Eduardo de (1878): El coco. El periódico para todos, nº 30, de 30 de enero de 1878.
Pausanias (2008): Descripción de Grecia (Libros VII a X). Gredos. Madrid.
Pedrosa Bartolomé, José Manuel (2008): Vampiros y sacamantecas: dieta blanda para comensales tímidos. En «Antropologías del miedo: vampiros, sacamantecas, locos, enterrados vivos y otras pesadillas de la razón». Calambur Editorial. Madrid, pp. 15-48.
Peña Muñoz, Manuel (2013): Personajes infantiles que nos asustaron. Había una vez. Revista de libros & literatura infantil y juvenil nº 15, pp. 49-53.
Pérez Zúñiga, Juan (1883): Un consejito. Revista «La Madre y el Niño», número extraordinario anexo al nº V. Madrid.
Pérez Grande, María Dolores (2000): El miedo y sus trastornos en la infancia. Prevención e intervención educativa. Revista Aula, 12. Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 123-144).
Plata Rosas, Luis Javier (2019): La ciencia y los monstruos. Todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombis, vampiros, brujas y otros seres horripilantes. Siglo xxi Editores. Ciudad de México.
Platón:
(1805): La República. Dos tomos. Imprenta de Don Josep Collado. Madrid.
(1966): Faidon. Juan B. Bergua. Madrid.
Plinio Segundo, Cayo (Plinio el Viejo) (1629): Historia natural. Tomo Segundo, Libros XII a XXXVII. Juan Gonçalez. Madrid.
Prado Coronel, Javier (2021): Monstruos Ibéricos: Ogros y asustaniños españoles. Maldragón Editorial. Málaga.
Ramos Carrión, Miguel «Boabdil el Chico» (1869): Recuerdos de la niñez. El Moro Muza, Época VII, nº 1. La Habana, 3 de octubre de 1869.
Rodríguez Marín, Francisco (1882-1883): Cantos populares españoles. Cinco tomos. Francisco Álvarez y Cª. Editores. Sevilla.
Romera-Navarro, Miguel (1917): La andante gitanería. La Lectura, Revista de Ciencias y de Artes, tomo III. Madrid, pp. 389-407.
Roque Alonso, María Angels (1988): Cigüeña y lechuza: símbolos de vida y muerte. En «Aproximación antropológica a Castilla y León». Anthropos. Barcelona, pp. 149-166.
Rosenfeld, Yael (et al.) (2005): Asustadores de la Península Ibérica. Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Huancayo. (https://web.archive.org/web/20061120150826/http://encina.pntic.mec.es/~agonza59/peninsulares.htm).
Sáinz de la Maza, Paloma (1980): Nanas españolas. Apéndice 1. Breve historia de los «cocos» en España. ICCE. Madrid, pp. 65-68.
Saitua Usallan, Gorka (2019): Duérmete niño. Sobre la eficacia del uso del terror (https://educacion-familiar.com/2019/11/24/duermete-nino/).
Sosenski, Susana (2021): Robachicos: Historia del secuestro infantil en México (1900-1960). Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. Ciudad de México.
Sprenger, Jacobo e Institoris, Enrique (2004): El martillo de las brujas. Malleus maleficarum. Maxtor. Valladolid.
Tejero Robledo, Eduardo (2002): La canción de cuna y su función de catarsis en la mujer. Didáctica (Lengua y Literatura) Vol. 14. Universidad Complutense de Madrid, pp. 211-232.
Tusiet Carlés, María (1998): Brujería y metáfora: el infanticidio y sus traducciones en Aragón (s. xvi-xvii). Temas de antropología aragonesa, nº 8. Instituto Aragonés de Antropología. Zaragoza. pp. 61-84.
Unamuno y Jugo, Miguel de:
(1958) Recuerdos de niñez y de mocedad. Espasa-Calpe, Madrid.
(1902) Amor y pedagogía. Imprenta de Henrich y Cª. Editores. Barcelona.
(1905) Vida de Don Quijote y Sancho. Librería de Fernando Fe. Madrid.
Vega-Rey y Falcó, Luis (1885): Pobreza y mendicidad. Estudio critico filosófico-social. Imprenta de Enrique Teodoro. Madrid.
NOTAS
[1] Es importante hacer notar que cuando en el texto aparezcan los vocablos «niños», «pequeños», «hijos», «padres», «abuelos», «hermanos», «maestros», estos refieren al sustantivo plural genérico, tal que como señala la RAE: «En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos».
[2] Autor de la escultura Kindlifresserbrunnen (1545), ubicada en la Kornhausplatz de la ciudad suiza de Berna.
[3] Por otra parte, siempre hubo autores que han querido transcribir al papel algunas de sus improbables aventuras. En España, la más antigua referencia al coco que se conoce procede de mediados del siglo xv, recogida en el Cancionero de Antón de Montoro (1990; 91), pero ya Platón mencionaba a nuestro personaje en el siglo iv a.C.: «… no es que tengamos miedo, sino que quizá hay en nosotros una especie de niño al que estas cosas espantan. Trata, pues, de persuadirle para que no tema la muerte cual si fuese el coco.» (1966; 282). Desde entonces se cuentan por centenares los cuentos que ha protagonizado.
[4] Boca de labios gruesos (RAE).
[5]Duerme negrito. Transcripción de una nana popular de origen cubano registrada por Atahualpa Yupanqui y editada por el sello Le Chant du Monde en París, 1969.
[6]La vida de Lazarillo de Tormes… (1554). Un siglo después era el toledano Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana, o española, quien escribía que el coco, «... en lenguaje de los niños vale figura que causa espanto, y ninguna tanto como las que están a lo oscuro o muestran color negro…» (1611; 218r).
[7] Rijksmuseum (Ámsterdam).
[8] Recordemos que, desde el siglo x, Alsacia formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, enfrentado a Francia y Suecia durante la Guerra de los Treinta Años (1618.1648).
[9] Conocidos también en la literatura etnográfica como airo-pai y siekopai (y en las crónicas históricas y misionales como encabellados, icaguates, angoteros, piojés, santamarías).
[10]Los jitanos (Semanario pintoresco, nº 50 de 12 de marzo de 1837).
[11] La protagonista, Preciosa, resulta ser al final una joven de origen aristocrático, hija del corregidor de una localidad próxima a Murcia, que había sido raptada en la cuna por una gitana: «… aquella Gitanica que os sacó las lágrimas de los ojos es su dueño, y es sin duda alguna vuestra hija que yo la hurté en Madrid de vuestra casa el día y hora que ese papel dice...».
[12] «… cuando sin pensar di con una transmigración de gitanos, en un arroyo que llaman de las Doncellas, que me hiciera volver atrás si no me hubieran visto, porque se me representó luego las muertes que sucedían entonces por los caminos, hechas por gitanos y moriscos…».
[13]Ópera «Wozzeck», acto segundo, escena primera. Música y libreto del compositor austriaco Alban Berg. Estrenada en Berlín el 14 de diciembre de 1925 (Libreto en: www.kareol.es/obras/wozzeck/acto1.htm).
[14] «…Así, la banda de Crefeld y Neuss en 1790, al igual que la de Keil, estaba compuesta fundamentalmente de afiladores de cuchillos, mientras que la de Hesse-Waldeck lo estaba principalmente por hombres en harapos. Cerca de la mitad de la cuadrilla de Salembier, que por esa misma época hizo peligroso el tránsito por el paso de Calais, eran traperos, traficantes en bienes de segunda mano, titiriteros y gentes de este tipo…».
[15] «Sí, se duermen porque, cuando la sensación de peligro desborda la propia ventana de tolerancia, es muy inteligente el recurso de la desconexión» (Saitua, 2019).
[16] Cuenta la leyenda que, en tiempos de la Reconquista, ante el inminente asalto de las huestes cristianas, una desdichada princesa fue ocultada por su padre, el rey moro de Cazorla, en unos secretos sótanos de su castillo, para protegerla. El rey murió en el combate sin poder advertir a nadie de la involuntaria prisión de su hija que quedó para siempre allí encerrada. La soledad, la angustia, la oscuridad y el silencio hicieron que la joven fuera perdiendo la razón, al tiempo que una parte de su cuerpo se iba transformando en serpiente, la Tragantía. Desde entonces, por las noches repta entre las tinieblas cantando esta amenazante letrilla. Los niños pequeños deben irse a la cama y estar dormidos muy temprano, porque si durante las horas de sueño oyen la canción, corren el riesgo de ser devorados por esa vengativa sierpe (Eslava Galán, Juan: Leyendas de los castillos de Jaén. Caja Rural de Jaén, 1989).
[17] Un estudio realizado por científicos del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas de Leipzig (Alemania) y los departamentos de Psicología de las Universidades de Viena (Austria) y Upsala (Suecia), ha aportado pruebas de que los bebés de seis meses de edad responden con excitación, que se manifiesta por la dilatación de sus pupilas, frente a imágenes de arañas y serpientes, animales que han sido peligrosos para nuestros ancestros durante millones de años de coexistencia, lo que posiblemente permitió a los primates desarrollar mecanismos para detectar rápidamente estas amenazas potenciales. Los resultados hablan de la existencia de un mecanismo evolucionado que prepara a los humanos para adquirir temores específicos a las amenazas ancestrales. (Hoehl S, Hellmer K, Johansson M and Gredebäck G (2017): Itsy Bitsy Spider…: Infants React with Increased Arousal to Spiders and Snakes. Front. Psychol. 8:1710.doi: 10.3389/fpsyg.2017.01710). Recuperado a partir de: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01710/full
[18] «Amonak dio ene potxolo / arren, egin lo, lo, lo. / Txakur haundia etorriko da / zuk ez baduzu egiten lo…»
[19] Tipo de calabaza.
[20] «Gumayta puñén may, gumayta puñén may / kupage guru may, kupage guru may / xa pita puñén may / amutugué guru may, xa pita puñén may / amutugué guru may / kupaytá guru may, amutugué guru may / umutugué puñén may, xa pita puñén may, / xa pita puñén may, xa pita puñén may…» (Canción para dormir a un niño. Tema incluido en el disco «Plata» editado por el sello Acqua Records. Buenos Aires, 2000).
[21]Handworterbuch des deutschen Aberglaubens. Publicado por Hanns Bächtold-Stäubli con la colaboración de Eduard Hoffmann-Krayer. Walter De Gruyter & Co., Berlín, 1987. (pp. 1184-1189).
https://archive.org/details/handworterbuch-des-deutschen-aberglaubens-vollstandig-band-01-bis-10-berlin-1987/page/n3/mode/2up
[22] Descripción que se asemeja bastante a la que hiciera el Arcipreste de Hita de la ogruna montañesa que encontró en la Sierra de Guadarrama (estrofas 1012 a 1019 del Libro de buen amor).
[23] El folclorista portugués Zófimo Consiglieri recogía en 1880 la siguiente leyenda popular: «…se cuenta que a orillas del río Sabor (Braganza) apareció, o al menos apareció hasta hace poco, un hombre lobo que tenía forma de gigante, vomitaba fuego por la boca y se comía a los niños que encontraba...» (CONSIGLIERI PEDROSO, Zófimo (1988): Contribuições para uma mitologia popular portuguesa e outros escritos etnográficos. Publicações Dom Quixote. Lisboa. Pág. 190).
[24] PERRAULT, Charles (1884): Le petit chaperon rouge. En Les Contes de Perrault, précédés d’une préface par J.T. de Saint-Germain. Librairie de Théodore Lefèvre et Cie. Paris. (pp. 21-26).
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57590567/f4.item
[25] GRIMM, Jacob y Wilhelm (1967): Caperucita. En Cuentos completos de los Hermanos Grimm. Editorial Labor. Barcelona (pp. 353-358)
[26] FROMM, Erich (2012): El lenguaje olvidado. Introducción a la comprensión de los sueños, mitos y cuentos de hadas. Ediciones Paidós. Buenos Aires (pág. 264).
[27] Díaz González, Joaquín: Monstruos familiares. El Norte de Castilla, 21 de septiembre de 2013.
[28] En 2016, la agencia de noticias Europa Press publicaba una noticia en la que trasladaba una información recogida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en India, en la que señalaba que, en ese país, más de cuarenta mil niños son secuestrados cada año para la práctica de la mendicidad forzada, de los que once mil desaparecen de forma definitiva. (https://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-300000-ninos-india-son-forzados-cada-dia-mendigar-calles-mafias-20160601183816.html).
[29] Hoy pueden verse ampollas de este siniestro preparado en el Deutsches Apothekenmuseum, en Heidelberg (Alemania).
[30] En España se citan los tristemente famosos y truculentos casos de Manuel Blanco Romasanta (hombre-lobo gallego), Juan Díaz Garayo (sacamantecas alavés), Francisco Leona Romero (sacamantecas de Gádor) y Enriqueta Martí Ripollés (vampira de Barcelona), pero hubo algunos más en Alemania, Francia, Rusia, Países Bajos, Hungría… y también en la América andina, en especial los pishtacos peruanos.
[31] «… diversos autores han señalado que los «traumas» únicos y aislados en las primeras épocas de la vida muy raramente conducen a la aparición de trastornos prolongados». (Pérez Grande, 2000; 129).
