* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
491
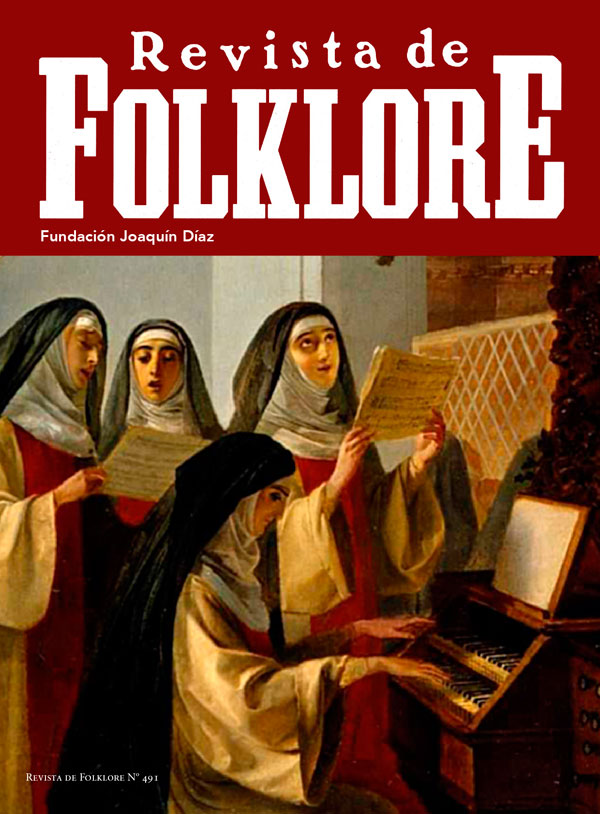
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Elogio de las fresnedas
SANZ, IgnacioPublicado en el año 2023 en la Revista de Folklore número 491 - sumario >
A la memoria de Aurelio de Santos Otero
El fresno pide agua y lo suyo es la vera del río. No se verán fresnos en cerros pelados de sol fuerte ni en solanas sin sombras. La vara del fresno es flexible, dura y fina, buena para látigo y acicate. Lo ideal si se quiere que una hilera de fresnos tenga buena vista, es podar las copas y las barbas cada par de años más o menos. De las barbas que le crecen al tronco no se dejará casi nada, lo mejor es verlas rasuradas. De la copa habrá que recortar las puntas recrecidas. Una fila de fresnos cultivados, ni jóvenes ni viejos, con su fronda redonda de hojillas duras de verde bruñido, da ganas de ser paseada. Una conversación.
Enrique Andrés Ruíz. «Los montes antiguos»
Elogio de las fresnedas
El fresno es un árbol de porte noble y elegante cuya singularidad se acentúa hasta deslumbrarnos cuando es desmochado por los ganaderos en las dehesas boyales. Entonces, con el tronco desmochado y su copa casi esférica, con hojas de un verde rutilante y vivaz, parece irreal de puro mágico. Se trata de un árbol tan delicado y sensual que, al verlo, acaso de manera inconsciente, relacionamos con el paraíso. Por supuesto que también son árboles elegantes y magníficos el pino, el roble, el castaño, el enebro, el haya o la encina. Cada uno con sus atributos y peculiaridades, con su capacidad de adaptación a los terrenos más propicios para su crecimiento, todos con su nobleza. Ahora bien, mientras un pinar, un robledal o un encinar, por hermosos que sean, difícilmente nos evocarían un espacio edénico, una fresneda, por su placidez, aparece siempre ante nuestros ojos como la encarnación cabal del paraíso.
Un pequeño paraíso podría ser también un oasis en el desierto. Y allí, en el oasis, crecen las palmeras dónde la tradición sagrada supone que nada malo puede ocurrir bajo su sombra hospitalaria. De esta manera el fresno y la palmera, tan distintos, podrían ser considerados árboles paradisiacos.
Hace años, conversando sobre abedules con el escritor Óscar Esquivias, me dijo de pronto con entusiasmo: «Ah, el abedul, el abedul, el príncipe de los árboles». ¿Por qué asignamos cualidades humanas a los árboles? Acaso porque despiertan en nosotros sentimientos de admiración parecidos a los de ciertas personas y quisiéramos establecer con ellos una relación de afecto. En realidad así lo hacemos cada vez que elegimos un tipo de bosque para pasear desdeñando otro. Cada árbol, cada bosque, está cargado de una significación especial.
Mi amigo, el desaparecido rapsoda soriano Pepe Sanz, tenía una casa en Almarza, su pueblo, a los pies del Puerto de Piqueras. La casa contaba con un patio muy grande en el que crecían varias especies de árboles a los que él, un entusiasta de los bosques y de la literatura, bautizó con el nombre de los amigos escritores a los que admiraba como Avelino Hernández o Julio Llamazares. A cada amigo le asignaba el árbol que consideraba más afín con su personalidad. Como las personas los árboles pueden ser sobrios, exuberantes, humildes, imponentes, altivos, delicados o sufridos. Cada vez que aparecía un libro de sus amigos, Pepe lo compraba y lo leía allí y solo allí, a la sombra del árbol que llevaba su nombre por más que a veces la picazón de la curiosidad le empujara a leerlos a trancos furtivos en su casa de la capital soriana.
En la obra de Antonio Machado destacan las descripciones del campo soriano. A veces parecen tratados de botánica por su meticulosidad. En el comienzo del largo poema que dedica a las encinas, describe también, por comparación, características de las especies arbóreas más frecuentes en nuestro entorno: robles, pinos, hayas, chopos, olmos, manzanos, palmeras, eucaliptos, naranjos y cipreses. Resulta intrigante que no mencionara al fresno, tan frecuente en la provincia de Soria, donde se supone que escribiría el poema. ¿Qué habría dicho Machado de los fresnos? ¿Cómo los habría definido?, nos preguntamos ahora intrigados. Imposible saberlo, pero aventuro que le habría definido como un árbol balsámico y acaso habría dicho que el verde de su copa era un verde candoroso.
El escritor leonés Andrés Trapiello le dedica al fresno una entrada en «El arca de las palabras», una especie de diccionario sentimental, donde dice: «Y pasarse la tarde comiéndole las fresas a una muchacha de quince años a la sombra de un fresno, en el mes de agosto, ya ni hablamos, porque algo así ha de considerarse la verdadera Edad de Oro». Es decir, que a Trapiello, el fresno le despierta sensaciones bucólicas, aunque sea un árbol ligado a la ganadería bovina, antes que a la ovina, dado que son los vaqueros, con el desmoche al que lo someten, los que condicionan su morfología.
Los bosques son maravillosos y, de manera inconsciente, cuando nos echamos a andar por ellos, nos ponemos en contacto con nuestros ancestros remotos que vivían en los ejidos del bosque, es decir, en los claros. No sé dónde leí que cuando algún habitante de la comunidad cometía una deslealtad y actuaba contra sus intereses, se le echaba fuera, es decir, se le expulsaba del ejido; de ahí vienen los forajidos, aquellos que debían salir huyendo porque, al traicionar la confianza, habían dejado de ser dignos de vivir en comunidad. Nuestros tatarabuelos remotos vivieron pegados a los bosques que les ofrecían cobijo, leña, herramientas y, a veces, alimentos en forma de frutos. También nuestros tatarabuelos más próximos, es decir, los habitantes que a partir del siglo x, desde el norte de la península, fueron poblando poco a poco el territorio, a juzgar por la importancia que en las cartas pueblas concedían al aprovechamiento de los bosques, así como a las penalizaciones derivadas del uso inadecuado o abusivo de los mismos. Tanto el Fuero de Sepúlveda como el de Cuenca, los documentos más antiguos que hacen referencia a la repoblación en la baja Edad Media, dejan constancia de lo decisivos que fueron los bosques para el asentamiento de los pueblos en la meseta ya que a los repobladores se les permitía que talaran los árboles precisos para la construcción de una casa, al tiempo que señalaban severas sanciones a quienes hicieran talas furtivas.
Los bosques nos remiten a un espacio sagrado. «La cultura de un pueblo se mide por la extensión de sus bosques», dijo el poeta Auden. Y Antonio Pereira, el gran cuentista berciano, sostenía que «el paisaje es un estado de ánimo»; de ahí que, a modo de estímulo, la gente, cuando puede, sobre todo los fines de semana, tienda a salir de las grandes ciudades para perderse por los bosques tratando de superar las zozobras que producen las ciudades tensionadas. Pasear por el campo es un alivio relajante que nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Los bosques resultan estimulantes para el espíritu. Por desgracia, por falta de medios o por falta de sensibilidad, solo ciertas minorías cultivan los paseos por los bosques cercanos a sus domicilios. Vivimos radicalmente urbanizados y ahora para muchos aquella relación de nuestros antepasados con el bosque suele quedar resumida, en el mejor de los casos, con unas macetas de barro con pequeñas plantas para adornar el comedor o en la terraza de nuestra casa. Aun así, en esas pocas macetas late el bosque del que procedían nuestros ancestros. A través de ellas asistimos a la evolución de las estaciones. En los pueblos, cada día más menguantes, los abuelos campesinos plantan árboles frutales u ornamentales con la ayuda de sus nietos para crear puentes de afecto y complicidad con la naturaleza. Se supone que los nietos recordarán a través de los árboles a sus abuelos cuando hayan desaparecido, es decir, los abuelos prolongarán su presencia a través de los árboles.
Vivimos en un mundo superpoblado que tiende a las grandes concentraciones urbanas donde la vida está sometida a una competencia feroz y, de esta manera, por unas u otras razones, cada día nos alejamos un poco más de los bosques. Frente al mundo tensionado, a veces desasosegante, una fresneda es un regalo apacible que nos pone en contacto con un universo arcádico, previo a la llegada del maquinismo que nos empuja a las prisas. De ahí que, para escapar de las crispaciones, una parte de la población, la más sensible y privilegiada, suele aproximarse a los bosques venerables. Como se sabe los bosques son una fuente de vida que, además de ofrecer refugio a los animales, aportan oxígeno a la atmósfera. Los bosques nos ayudan a entender el principio de los indios americanos que sostenían que «el error fue creer que la tierra era nuestra, cuando en realidad somos nosotros los que pertenecemos a la tierra». En definitiva, los bosques nos afinan la mirada y nos hacen tomar conciencia de la fragilidad de la tierra, dado el acoso a que están sometidos.
Pero volviendo al principio, si digo que el fresno y de manera especial el que crece en las dehesas boyales es un árbol elegante y magnífico, un árbol que nos trastoca y conmueve, es porque hay algo en su porte que resulta singular y desconcertante. Antes de seguir creo que debo explicarme y decir por qué desconcierta y emociona el fresno y qué es lo que nos maravilla en este árbol con aspecto arcaico, como si se tratara de una reliquia arbórea.
Es posible que a un naturalista el fresno boyal le parezca una anomalía de la naturaleza, como los castratis que vivieron entre los siglos xvii y xix a los que los poderosos, es decir, las Monarquías, la nobleza y la Iglesia, privaban en la niñez de sus atributos varoniles para que conservaran el timbre agudo de sus voces infantiles. Se podría decir que los ganaderos también castran a los fresnos que crecen en nuestras dehesas boyales, como si, de manera inconsciente, además de seguir la pauta de los poderosos del Renacimiento y del Barroco, siguieran los pasos de los cultivadores de bonsáis. Lo sorprendente es su capacidad de sobreponerse a la poda radical y sobrevivir en su nueva transformación con su belleza emocionante. ¿Pero qué secreto guarda un árbol para que pueda emocionarnos de esta manera? Al fin, el fresno maduro que crece en las dehesas, presenta un aspecto antediluviano, acaso anacrónico, con su tronco deforme, contrahecho, a veces con hendiduras que lo recorren de manera longitudinal, casi siempre con protuberancias que lo deforman cuando es añoso; y la mayoría lo son. Por su volumen y su aspecto venerable uno sospecha que se trata de árboles que en su día pudo acariciar El Arcipreste de Hita o Cervantes. A veces se podría pensar en ellos como figurantes de una película fantástica. Porque el fresno tiene una copa abombada, compuesta por ramas que, sobre todo en invierno, cuando tira las hojas, le dan una apariencia de cabeza enmarañada; sus poderosas raíces se adivinan bajo tierra. Eso sí, por contraste, nadie podría discutir la breve hermosura de su flor, apenas un botón granate, que es lo primero que le brota en la plenitud del invierno; de la flor partirá luego la semilla en forma de diminuto abanico vegetal. Tampoco podría discutir nadie el verde vivaz de sus hojas, un verde magnético y limpísimo, como si cada vez que fijamos la mirada en él, le acabara de caer una buena chaparrada. El fresno, en fin, es un árbol mágico.
El tronco del fresno de las dehesas, es decir, el que está concebido para dar cobijo a manadas de animales, sobre todo ganado vacuno, suele oscilar entre los dos metros y medio y los tres. Se les corta a esa altura cuando son relativamente jóvenes y el diámetro de su tronco oscila entre los veinte y los veinticinco centímetros; a partir de ahí, poco a poco, el remate del tronco del que partirán las futuras ramas, va tomando una forma esférica configurando lo que los ganaderos, con acierto, llaman «cabeza de gato». Con el tiempo crece mucho esta cabeza de gato que se poda cada diez o doce años, cuando las ramas han adquirido dimensiones y consistencia leñosa. Una vez podado, le salen «barbas» a lo largo del tronco, pequeñas ramas que las vacas se encargarán de ramonear. Las vacas y los caballos son grandes herbívoros que al final del verano, cuando escasea la hierba, comerán también las hojas amarillentas que caen de la copa. Se trata, por tanto, de un árbol achaparrado e irregular cuyo tronco, cuando se hace robusto, se va llenando de deformidades y excrecencias. En la parte que se orienta al norte le crecen con frecuencia grandes manchones de musgo. Y en la corteza que se orienta hacia el sur le suelen aparecer pequeñas manchas irregulares de líquenes entre verdes y amarillos que le dan un toque colorista muy característico. No es, en consecuencia, un árbol esbelto. Y, sin embargo, cada ejemplar alberga un misterio que nos trastoca y nos deja boquiabiertos de la misma manera que nos podría dejar boquiabiertos una catedral gótica, una melodía de Mozart, un romance tradicional cantado por Agapito Marazuela o por Joaquín Díaz, o un cuadro de El Bosco. De ahí que, anonadados, nos detengamos perplejos a observarlo como el que observa un acontecimiento.
Otra característica del fresno es su tenacidad para sobrevivir a los peligros que le acechan; no siempre lo consigue; los jóvenes ejemplares suelen crecer protegidos por matas de zarzas. Es la única manera de defenderse de la voracidad del ganado bovino o del caballar cuando constituyen un bocado apetecible. En algunas repoblaciones recientes realizadas en San Cristóbal de Segovia, se le ha plantado rodeado de matas de espino para preservarlo. Pero la tenacidad del fresno se pone de manifiesto cuando crece en una pequeña hendidura entre dos piedras de granito; nada se le resiste entonces; poco a poco se abre paso entre las piedras a las que, primero empuja levemente, y después, conforme va tomando grosor, desplaza poco a poco como si fuera un titán poderoso.
Por supuesto que hay fresnos a los que no se les amputa el tronco, fresnos que crecen libremente, sobre todo los situados en la orilla de ríos y arroyos, casi siempre muy pegados al agua, con ejemplares que pueden llegar a alcanzar entre los quince y los veinte metros de altura. A veces más. Pero tales ejemplares, pese a su hermosura, no despiertan la conmoción estética de los fresnos añosos y achaparrados de las dehesas boyales.
Por lo demás debo decir que estoy hablando con entusiasmo del fresno, pero un naturalista podría preguntar de qué tipo de fresno. En la voz de la Wikipedia se nos dice que hay más de cuarenta subespecies, es decir variantes. Y las enumera y clasifica en función de su origen geográfico. Dice también que la palabra «fresno» procede de latín «fraxinus», que a su vez deriva del griego «phaxis», que alude a la facilidad con que se rajan sus ramas. Y tanto. Acaso por ello, pese al aspecto idílico de los sotos donde crece, el fresno ha sido una fuente de accidentes. Algunos mortales.
Pasear entre fresnos
Pasear entre los fresnos desmochados de las dehesas es un deleite que nos obliga a detenernos ante los sucesivos ejemplares que nos salen al paso. A detenernos, a admirarlos y, si no resultara un poco cursi, a abrazar a todos y cada uno de los ejemplares con los que nos cruzamos. ¿De dónde parte ese impulso de abrazar a un árbol? Acaso de su hermosura y de su singularidad, porque cada fresno es un pequeño acontecimiento que nos llena de admiración y de asombro.
El poeta y guionista italiano Tonino Guerra se refirió a este impulso que surge de la admiración que despiertan los árboles en un poema:
Estábamos allí, desalentados, pensando que este mundo
es cada vez más feo. Pero una buena mañana
sacamos de la cómoda los trajes de domingo
que hacía siglos que no nos poníamos.
Mi chaqueta y mis pantalones le quedaban bien a él,
su ropa me quedaba que ni hecha a la medida.
Sin saber adónde íbamos, abrimos la puerta
y allí, frente a nosotros, en el prado que linda
con la calle, estaban los cerezos en flor
ofreciéndonos su fiesta en aquel aire azul.
Mi hermano y yo nos quedamos pasmados,
clavados en el umbral y, sin decir una palabra,
nos quitamos el sombrero, saludando.
Quitarse el sombrero ante un árbol magnífico acaso sea una manera más elegante y delicada que dar un abrazo. Desde luego resulta menos aparatoso. Ah, los poetas, tan delicados y certeros. En cualquier caso pasear por un soto es uno de los gozos más serenos e intensos que nos ofrece la vida en estos tiempos dominados por el vértigo de las prisas; y es un gozo porque el paseo nos lleva de sorpresa en sorpresa, casi hipnotizados, hasta llegar al más difícil todavía, hasta llegar al «no puede ser», que nos decimos tras descubrir un tronco enorme, desmesurado, un tronco imposible por inabarcable, como si nos encontráramos ante un gigante bajito cuyo perímetro midiera ocho o nueve metros. Y conmovidos por la primera impresión, cuando le damos la vuelta comprobamos que en realidad no se trata de un tronco, sino de un rodal de dos o de tres ejemplares que crecieron cercanos hace quinientos o seiscientos años, casi en paralelo, y que en la vejez, es decir, hace ochenta, cien, o ciento cincuenta años, fueron fundiendo la zona alta donde se abomban los troncos dando así lugar a un extraño fenómeno digno de ser mostrado en una feria de sorprendentes novedades. Deducimos entonces que pueden llevar unidos más de un siglo en la cabecera de sus troncos, de la misma manera que los jardineros funden las ramas de los plátanos en los paseos de villas y ciudades para crear túneles sombreados durante los meses estivales, por más que las raíces de las que se alimentan sean independientes. Los fresnos de las dehesas funden sus cuerpos cuando crecen muy juntos porque, contrariando lo que suele ser norma en la naturaleza en casi todas las especies arbóreas en las que la parte inferior del tronco, la pegada al suelo, es la más gruesa, en el fresno, al menos en el fresno boyal, no ocurre así; los troncos de los fresnos de las dehesas, cuando envejecen, tienden a crecer en su cabeza desafiando las leyes convencionales de la naturaleza, como si imitaran a los forzudos tópicos de los gimnasios que de manera vaga recuerdan a una pirámide invertida. He ahí otro rasgo de su singularidad, por más que, de pronto, su imagen guarde también cierto parecido con aquellas olmas que ocupaban el centro de la plaza en tantos pueblos de Castilla y a las que una plaga conocida como grafiosis se fue llevando por delante en los años ochenta del siglo xx. Pues bien, también aquellas olmas presentaban un tronco con una extraña morfología que semejaba a la del fresno que crece en las dehesas. Otro árbol emparentado con los fresnos es el sauce al que también se le trasmocha y su tronco puede convertirse entonces en un gigante de anchísimas espaldas. En San Pedro de Gaíllos crecen unos ejemplares de sauce trasmochados ante los que resulta inevitable quitarse el sombrero.
Cada paseo por el bosque impone su ritmo, su música y sus ensoñaciones. Los paseos por el bosque deberían ser prescritos por el sistema público de salud. Con acierto La Ilustración reservó ciertos espacios en los entramados urbanos para llevar un simulacro del bosque a las ciudades. Los parques actúan como pequeños pulmones de la ciudad, mientras que los bosques se nos ofrecen en su esplendor, atravesados por regatos, ríos, cuevas, terraplenes o farallones. Y con sus misterios. Detrás de un bosque bulle la vida asilvestrada y también los riesgos latentes en los espacios que no han sido domesticados. De ahí que muchos de los personajes de los cuentos tradicionales salgan de casa en su adolescencia para enfrentarse por primera vez a un mundo no exento de potenciales peligros. Pues bien, aunque no se suele especificar qué especie de árbol crece en los bosques que atraviesan los personajes de los cuentos, podríamos pensar en pinares, encinares, robledales o hayedos, pero difícilmente en una fresneda, dada la sensación de placidez y amenidad que desprenden. Además, frente a la vastedad de otro tipo de bosques, las fresnedas suelen tener límites precisos. Por ello pasear por un soto de fresnos resulte un deleite porque, al hacerlo, nuestro espíritu se impregna de la paz y de la mansedumbre latente.
Ocurre algo parecido con el mítico baobab que guarda cierta analogía morfológica con el fresno boyal, pese a la altura del árbol africano que puede alcanzar los treinta metros y un perímetro en el tronco de hasta once metros. Como el fresno, el baobab, también aliado del agua, tiende a formar bosques ralos y desprende una sensación de elegancia y calma inveterada.
Salvo cuando crecen pegados a la orilla de los ríos formando bosques de ribera, los fresnos raramente forman bosques espesos, como si necesitaran distanciarse los unos de los otros remarcando su individualidad; uno aquí, otro a tiro de piedra del primero; de pronto un rodal de cuatro o cinco y veinte o treinta metros más allá otro más, como si fueran individuos con acentuada personalidad, individuos que reclamaran nuestra atención obligándonos a observarlos de uno en uno. De manera que no agobian cuando paseamos entre ellos. Todo lo contrario: dejan perspectiva a la mirada.
Sotos
Los fresnos nacen en terrenos húmedos. Los campesinos, tan intuitivos, sabían que cuando hablaban de sotos arbolados estaban hablando sobre todo de fresnos por más que la primera acepción del diccionario de la RAE, defina al soto como bosque o selva. Cuesta imaginar a un campesino aplicando la palabra soto a un bosque de robles o de encinas. A ese tipo de bosques les llamaría matas. Es verdad que en un soto pueden crecer también vergueras, sauces o alisos, pero el árbol que por antonomasia está ligado a los sotos es el fresno, cuyo suelo resulta propicio a buenos pastizales. De la misma manera que el chopo, tan chupón, apenas permite el crecimiento de hierba bajo su copa, el fresno, a poco favorable que venga el año, asegura un manto de hierba a sus pies, como si sus raíces bombearan el agua hasta la superficie.
En la península ibérica el fresno se extiende sobre todo por la mitad norte, la zona con más precipitaciones. Pero también por Extremadura, La Mancha y Andalucía. En la Comunidad de Madrid, en la cara sur de la Sierra de Guadarrama, abundan los sotos longevos como los de Madarcos y El Berrueco, en la cuenca del Jarama, así como el de Morazarzal en la cuenca del Guadarrama; pero también el río Lozoya da lugar a hermosísimas fresnedas; no deja de resultar sorprendente que a cuarenta o cincuenta kilómetros de la gran urbe, pasten apacibles rebaños de ganado vacuno. Incluso en La Casa de Campo, el pulmón madrileño, donde tanto abunda la encina, hay humedales en la que también aparecen rodales de fresnos.
Son muchos los pueblos, tanto en España como en Portugal, que están marcados por topónimos alusivos a fresnos o fresnedas. Desde Fresno de la Fuente, Fuente el Fresno, Fresno el Viejo, Villanueva del Fresno, Fresno de Cantespino, Fresnadillo, Fregenal de la Sierra, Fresneda de Cuéllar o Freixa da Espada a Cinto, un hermoso pueblo portugués atravesado por el río Duero, rayano a la frontera española. También existen muchos nombres de pueblo derivados del topónimo soto: Sotillo de la Ribera, Fuentesoto, Soto El Real, Sonsoto o Sotillo de la Adrada. En muchas advocaciones marianas queda patente el vínculo de las vírgenes con los árboles donde, según la leyenda, se aparecieron: Virgen del Pinar, Nuestra Señora de la Carrasca, Nuestras Señora del Avellanar, Virgen del Salcedón (sauce)… pues bien, en el catálogo de vírgenes arbóreas no podía faltar el santuario de Nuestra Señora del Fresno, en Grado (Asturias).
Soto de Revenga
Vivo en Segovia y muy cerca de la ciudad, a siete u ocho kilómetros en dirección Norte, existe una dehesa conocida como El Soto de Revenga, antiguo pueblo independiente que en 1971 pasó a integrarse como entidad menor en el municipio de Segovia. Pasear por el Soto de Revenga, a los pies de la Mujer Muerta, es un placer, un verdadero deleite. La sensación que le invade al paseante es la de calma, una calma edénica donde pareciera que el tiempo se ha detenido. El suelo es un manto de hierba atravesado por caminos y senderos de tierra por los que el paseante se puede perder como si se perdiera por un dichoso laberinto. El soto comienza donde acaban las últimas casas del pueblo en dirección norte. Al principio, a la izquierda, se alzan tapias de piedra vana que delimitan fincas particulares en las que el fresno es el árbol dominante, aunque a veces crezca entreverada alguna encina. En lo que podríamos considerar el epicentro del soto se alza la ermita románica de Nuestra Señora del Soto; el suelo se irriga con la cacera de Revenga, una concesión inveterada que, como si se tratara de un arroyuelo, parte de un arroyo de la Sierra de Guadarrama y que, cuando llega al soto, abre en múltiples brazos; además está atravesado por la vieja cacera de Hontoria, hoy en desuso por el tajo que supuso la autopista. En primavera, entre la hierba, corren los reguerillos de agua y la hierba se ve pespunteada de campanillas amarillas, narcisos, jaramagos y chiribitas. El soto se cierra al ganado el 20 de febrero y se vuelve a abrir con cierta solemnidad a toque de campana el 3 de mayo, día de Cruz; en esos casi dos meses y medio de descanso los propios ganaderos se encargarán de desboñigarlo con ahínco sobre todo en los sestiles, las zonas donde los animales suelen echar las siesta que es donde más se acumulan; una vez recogidas las boñigas las esparcen desmenuzadas para que fertilicen el suelo, y así, poco a poco, se irá rehabilitando para que las vacas lo encuentren en su esplendor. A partir de ese día se escuchará el bucólico tolón, tolón de sus cencerros. Sobre alguno de los fresnos viejos tienden a construir su nido las cigüeñas; en ese caso el fresno peligra porque el peso del nido ahoga el crecimiento de las ramas; para disuadirlas se han instalado algunas torrecillas metálicas de seis o siete metros de altura donde se las sugiere que hagan el nido. Lo cierto es que el soto está ligado a las cigüeñas que, con frecuencia cruzan el aire en vuelos bajos portando algún palitroque en el pico; otras veces las vemos picotear en el suelo buscando el ajo que luego machacan a ritmo de tambor africano sobre el nido. Tampoco resulta extraño observar en el cielo el vuelo acechante y ceremonioso de algún milano; otros pájaros habituales son las urracas y los gorriones. Cuando veo a estos dos pájaros cruzando sus vuelos, recuerdo la retahíla infantil trufada de trabalenguas:
El gorrión le dijo a la picaza: qué señora tan rabilargaza.
La picaza le dijo al gorrión: que señor tan rabilongón.
Uno imagina al jabalí cruzando el soto por la noche para hozar bajo las encinas cercanas en busca de la golosina de las bellotas. Y al zorro carilisto y rabilargo buscando crías de pájaros o huevos para llenar el hueco del estómago. Una tarde, a lo lejos, vimos una liebre perdiéndose rauda entre la maleza. En algunos de los troncos abiertos buscan refugio lirones, garduñas y murciélagos.
Lo cierto es que paseando por el Soto de Revenga, tan galano, uno se pregunta cómo es posible que un prodigio semejante ha llegado intacto hasta nosotros, tan depredadores, sobreviviendo al paso de los romanos, a las guerras medievales, a los tejemanejes de las monarquías y, sobre todo, sobreviviendo a la codicia cegata de nuestro tiempo que tiende a convertir en ciénagas los espacios que recuerdan al paraíso para especular con ellos. El Soto de Revenga se ha salvado de tales amenazas, aunque a punto estuvo de ser atravesado por la Autopista que une Madrid con Segovia y que, finalmente, tras muchos tiras y aflojas con los vecinos, fue trazada en su extremo norte, pero fuera ya de lo que jurídicamente es El Soto de Revenga, por más que el espacio por dónde discurre siga siendo parte del soto natural. Como sabemos a los poderosos nada se les pone por delante para conseguir sus propósitos. Además de dinero, mucho dinero, cuentan con equipos de abogados capaces de retorcer el brazo de las leyes; también se mueven con soltura por los pasillos de las altas instituciones europeas gobernadas por burócratas que casi siempre encuentran vías de escape para alcanzar sus propósitos. Y, pese a la brecha que abrieron en el soto natural hace años y pese al ruido infernal que llega cuando el paseante se acerca a la zona de la autopista, en cuanto uno se aleja de la autopista, sigue siendo un placer perderse por sus caminos y senderos.
Una de las claves para que estas fincas bucólicas se hayan salvado de la destrucción acaso radique en que no suelen ser propiedad privada; se trata casi siempre de fincas comunales administradas por el concejo de vecinos que podían, bajo ciertas condiciones, soltar a pastar sus ganados; también tenían derecho al reparto de leña; de hecho, en los troncos de los fresnos se observan a veces rozaduras en las cortezas, es decir, hachazos hechos en paralelo; en esas rozaduras se pinta el número que, tras un sorteo, le ha correspondido a cada vecino para el aprovechamiento del ramaje; y todo ello por el hecho de estar avecindado; como contraprestación, los beneficiados deben asistir en primavera y en otoño a las obrerizas o hacenderas para reparar los caminos, desboñigar y desbrozar las regueras por donde discurre el agua que aviva la frescura de la hierba. Nunca hubo vaquero al cuidado del ganado en el Soto de Revenga; antes quedaba cerrado con cuatro vallas; en la actualidad sigue habiendo dos vallas, una en la entrada cercana a Revenga y otra en el camino de Hontoria; como quiera que también lo atraviesa la carretera de Riofrío, una carretera con escaso tráfico, hay a la entrada y a la salida de esta carretera un paso canadiense que permiten la circulación de vehículos pero, por el pavor que producen estos pasos en las vacas, garantizan la permanencia de los animales.
El Soto de Revenga se prolonga en dirección a Segovia en pequeñas fincas particulares. Solo tenemos que abatir la puerta metálica del camino que conduce a Hontoria para perdernos por los senderuelos; algunas de estas fincas estuvieron roturadas en su día; todavía es perceptible el relieve de los surcos; ahora las vemos valladas con tapias de piedra vana o con alambres de púas; en todas el fresno chapodado sigue siendo el árbol característico, aunque a veces aparezca alguna encina, incluso algún olmo que milagrosamente quedó a salvo de la grafiosis.
Sotos lineales
Los ríos de media España están escoltados por fresnos, un árbol amancebado con las tierras húmedas. En la provincia de Segovia, por suerte, hay muchos sotos poblados de fresnos, algunos son lineales y se extienden de manera irregular por las faldas de la Sierra de Guadarrama a lo largo del término de varios pueblos. En realidad se podría decir que el piedemonte de la sierra es un soto continuo de varios kilómetros de ancho que discurre en paralelo al trazado de la carretera de Soria a Plasencia. Los fresnos suelen estar sometidos al desmoche de sus ramas, aunque nos encontremos también con ejemplares que no han sido desmochados. Entres los fresnos aparecen también robles y encinas.
Un ejemplo de fresneda lineal lo encontramos en la ribera del río Ciguiñuela. Llamarle río acaso sea exagerado. Nace cerca del Puerto de Malangosto, en la Sierra de Guadarrama y, en su cauce bajo, atraviesa por los términos de Trescasas, Torrecaballeros, San Cristóbal y La Lastrilla, antes de rendirse al Eresma en Segovia. Pues bien, la parte media y baja de su recorrido lo hace escoltado por un hermoso bosque de ribera con magníficos ejemplares de fresnos.
Y es que, como decía, en las orillas de los ríos suelen crecer los fresnos, aliados de los terrenos húmedos. Estos fresnos hacen una labor benemérita ya que sus raíces conforman una intrincada maraña que se extiende por las márgenes y ayuda a sostener los taludes de los ríos, evitando que las crecidas de primavera se lo coman. «Comes más que la orilla del río», dicen en la provincia de Soria. Pues bien, los cauces de los ríos se conservan en buena medida por la presencia de los fresnos en sus orillas.
El soto de Añe
El soto de Añe es excepcional. Acaso aquí se encuentren los ejemplares más extraordinarios de la provincia de Segovia. Apabulla la desmesura de sus troncos vetustos como si se tratara de ejemplares antediluvianos. En el interior del caserío, en sus afueras, sobre una pequeña meseta desde la que se contempla el soto, los vecinos, a modo de homenaje, también de orgullo, han depositado dos troncos viejos que parecen enormes cetáceos varados. Se trata de dos troncos secos con las deformaciones y protuberancias consustanciales a su edad. El soto propiamente se extiende en paralelo al río Moros a su paso por el caserío de Añe y se alarga algo más de un kilómetro. Donde acaba el soto comienza un pinar de pinos piñoneros. El soto de Añe cuenta con una valla metálica bordeando su perímetro y por ello el visitante ha de conformarse con ver la fresneda desde detrás de la alambrera. Imaginamos que el vallado responde a las necesidades ganaderas ya que, en el interior, pasta a sus anchas un rebaño de ovejas. Por suerte algunos ejemplares también magníficos quedan fuera del cerco metálico, lo que permite acercarse a ellos y tocarlos. Para abrazar a los más grandes se precisaría del concurso de cuatro, cinco y hasta seis personas. Algunos troncos son tan desmesurados que parecen contemporáneos de los romanos. Se trata de verdaderos gigantes propios para un museo de árboles fantásticos.
Otros sotos magníficos son los de Caballar,Cabañas de Polendos, Madrona, Lastras del Pozo o Jemenuño. En todos encontraremos ejemplares vetustos que deslumbran y anonadan por sus dimensiones. En el soto de Lastras del Pozo estuvo en pie hasta hace poco un ejemplar respetable con un perímetro de más de diez metros. Qué imponente su porte y qué pronto se dicen los metros. Traducidos en años estos diez metros de perímetro imagino que serían unos cuantos siglos. Acaso alcanzara el milenio. Pues bien, un rayo se lo llevó por delante en plena pandemia. Por suerte quedan en pie ejemplares robustos y antañones aunque su perímetro no alcance los diez metros. Si algún lector, picado por la curiosidad, quisiera acercarse por allí, le sugiero que no se olvide el sombrero.
Los Porretales de Lastras
Todas las fresnedas se parecen, pero Los Porretales, la fresneda de Lastras de Cuéllar es especialmente querida; se trata de una finca de cien hectáreas lindera al río Cega, adquirida por cien pesetas tras la Desamortización de Mendizábal y de la que la mayoría de las familias del pueblo cuentan con participaciones en forma de céntimos, de manera que podría considerarse una finca cuasi comunal, aunque no pertenezca al municipio; está poblada de fresnos y en alguno de sus extremos, en las laderas arenosas, crecen también pinos centenarios; tradicionalmente ha sido aprovechada para pastos vacunos y caballares. Tan hermosa es que se la conoció también con el sobrenombre de Valparaíso. Los fresnos de Los Porretales, salvo excepciones, no han sido desmochados y crecen de manera natural alcanzando con facilidad los veinte metros de altura. Respondiendo al eco paradisiaco de su nombre, la finca es una delicia sobre todo en los meses de primavera en los que el agua fluye en múltiples arroyuelos entre la hierba que se llena de flores blancas y amarillas, las llamadas chiribitas y botones de oro. Su hierba adquiere matices de verde trébol. Es fácil en esos meses escuchar el croar incesante de las ranas. El paseante que se acerca por allí tiene la sensación de que el mundo estuviera recién estrenado. Por tradición en los Porretales pastaba una vacada a la que casi todos los labradores de Lastras de Cuéllar contribuían con alguna cabeza y a cuyo cuidado quedaba una familia de vaqueros buena parte del año. En el invierno se hacían cortas, es decir, se podaban el ramaje de los fresnos y los labradores acudían con sus carros que volvían al pueblo cargados de leña para combatir los fríos. La leña de fresno, por su densidad, aporta muchas calorías. Un año, a principios de los cincuenta del siglo xx, en época de cortas, murió un mozo de veintiún años llamado Francisco de Frutos al caerle encima una rama gruesa. El recuerdo de la muerte del joven empaña el lugar de melancolía.
Pese a los seis o siete kilómetros de distancia con el pueblo, el último día de las fiestas de septiembre muchas familias se desplazaban en carros o en caballerías para celebrar una comida campestre en sus praderas y aprovechaban la jornada de asueto para llenar la cesta de moras, muy abundantes. En la actualidad la finca, arrendada a una empresa ganadera, ha adquirido cierta celebridad ya que, bajo las ramas de los fresnos, pasta una manada de bisontes europeos procedentes de Polonia y la gente, movida por la curiosidad, acude a observarlos tras la alambrada.
Quienes deseen comparar el efecto catastrófico que deja la tala de una fresneda lo tiene muy fácil si se acerca a conocer Los Porretales de Lastras. Siguiendo el curso del río Cega, donde se acaban los fresnos, comienza lo que hasta 1970 fueron Los Porretales de Cabezuela, en realidad una sola finca en su día. Lo curioso es que Los Porretales de Lastras quedan en la zona cercana a Cabezuela y, por el contrario, los de Cabezuela se sitúan en la zona más cercana a Lastras. Pues bien, al finalizar la década de los sesenta, debió de pasar por Cabezuela una persona con afanes especulativos y propuso a los múltiples propietarios que talaran los fresnos y plantaran en su lugar una chopera. Todo en aras de la rentabilidad. Se talaron tres mil fresnos, me contaba Francisco Antón, hijo de Mariano Antón, «Morata», maderero sepulvedano, que se encargó de la tala. En realidad los campesinos han sobrevivido históricamente a costa de sudores y sacrificios. Es fácil engatusar a la gente en apuros con embelesos de tierras prometidas. En aquella época Los Porretales no gozaban de protección. Las autoridades forestales darían permiso para que la tala se llevara a efecto. Una barbaridad. No sé cuál es el resultado económico. Los propietarios de Lastras que arriendan la finca para pastos, cobran por añadas y reparten el monto del arriendo de manera proporcional a su participación. Supongo que los propietarios de Cabezuela harán lo mismo cada quince o dieciocho años, cuando se llevan a efecto las talas de los chopos. Ahora bien, Los Porretales de Lastras conservan el candor primigenio de una finca que nos hace rememorar el paraíso, mientras que la finca de Cabezuela carece de alma; como si los chopos, actuando de secante, hubieran esquilmado el encanto del lugar. Allí no veremos nunca a la cigüeña negra, ni escucharemos el piar enloquecido de los pájaros, ni escucharemos el croar de las ranas; en un talud, se amontonaban hasta no hace mucho los tocones de los pinos y fresnos para dar testimonio de la barrabasada que se cometió y que, por contraste con los Porretales de Lastras, ahora resulta más palpable.
Utilidades de la madera de fresno
Apreciamos los árboles, además de por su hermosura, porque resultan útiles cuando nos servirnos de ellos. La madera del fresno es resistente y flexible. El tallista sabe que ha de tener muy afiladas las gubias y los escoplos si quiere abrirse paso en el cuerpo mollar de la madera cuando trate de hacer una talla. Durísima. El cubo de las ruedas de los carros y carretas en los que los campesinos trasportaban los troncos de los árboles desde el bosque hasta el aserradero o los granos desde las eras hasta los graneros, era de madera de fresno; del cubo partían los radios hechos con madera de encina, muy resistente también. Con madera de fresno solían fabricarse los morteros para hacer la majada de los guisos y también los rabeles con los que se acompañaban los pastores en sus esparcimientos así como los sellos de pan. Imagino que el arco que doblegó Ulises al llegar a Ítaca ante los pretendientes de Penélope estaría construido con madera de fresno. Los fosos de los talleres mecánicos cuando se tapan para aprovechar el espacio se suelen cubrir de manera preferente con traviesas de olmo para soportar el peso de los automóviles.
En la actualidad, por su resistencia, con la madera de este árbol se fabrican los bates de beisbol, las raquetas de tenis, los mangos de ciertas herramientas, palos de billar así como tablas de picar alimentos en la cocina. Las primeras tablas para esquiar que se fabricaron los carpinteros de montaña estaban hechas con madera de fresno por su dureza y flexibilidad. Ahora se sigue usando el fresno, pero las tablas se han sofisticado mucho y se emplean también diversos materiales sintéticos.
Las varas de fresno, por su flexibilidad y limpieza fueron muy codiciadas en su día para varear colchones de lana; también las utilizaban los vaqueros como aguijadas o garrochas para guiar al ganado en sus desplazamientos por prados y cañadas; los tratantes las aplicaban en sus trallas. Muchos artesanos rurales fabrican bastones y garrotas de las varas de los fresnos.
En Inglaterra se emplean los fresnos como tapias para delimitar fincas. Para ello se les poda de manera que sus ramas conformen curiosas paredes vegetales.
Conclusiones
Volvemos al principio: el fresno es un árbol maravilloso. También son maravillosos los sotos donde crecen los fresnos. Los especuladores no son insensibles a la belleza. Si un especulador, fascinado por la hermosura de un soto, tratara de obtener una gran rentabilidad lo tendría relativamente fácil. Casi siempre los sotos pertenecen al común. Hay un dicho perverso: «Lo que es del común, es de nengún.» Por otro lado los pueblos llevan casi un siglo desplomándose en una depresión demográfica. Un siglo de lento desangre. Cualquier proyecto, por disparatado que sea, suele ser bienvenido. A buena parte de la gente de los pueblos se le habla de una urbanización y los ojos se le hacen chiribitas: trabajo, riqueza, flujos económicos, cemento, más cemento, carreteras. Hacia 1990, en Navafría, (Segovia) un grupo de ganaderos tuvo que batirse el cobre gallardamente contra la amenaza de una urbanización. Aquel movimiento se llamó «Retamar comunal» y al frente del mismo estuvo el carpintero y ecologista Miguel Ángel Moreno. Años de peleas contra la administración. A veces los topónimos llevan a engaños. Supongo que en el soto crecerían retamas, pero lo que llamaban retamar en realidad se trataba de una fresneda aledaña a un arroyo que desemboca en el río Cega. Años de pleitos en los juzgados, años de odios a veces soterrados, a veces frontales. Una administración que aprovecha pequeños vacíos. Los enfrentamientos en la corta distancia pueden resultar cruentos. Ya se sabe que la justicia es lenta; en aquella ocasión la justicia acabó dando la razón a los ecologistas que frenaron el atropello. ¿Qué hubiera pasado si Miguel Ángel Moreno no hubiera sido vecino cualificado de Navafría? Pues lo más probable es que la urbanización hubiera prosperado y del soto ahora quedarían ejemplares de fresnos sueltos entre los chalet. Con lo fácil que es ampliar el recinto urbano. Pues no. Los especuladores hablan de urbanizaciones exclusivas, de lujos asiáticos. Algunos, sin reparar en los daños, se lo creen.
En 2016 se estrenó la película «El olivo», dirigida por Icíar Bollaín. El argumento se resumen en pocas palabras: una poderosa corporación compra un olivo monumental para trasplantarlo ante la sede de sus oficinas futuristas en una ciudad europea produciendo el lógico desgarro en las personas del lugar entrañadas con un olivo que, por sus dimensiones y por los siglos que tiene a sus espaldas, antes que un olivo más, es un olivo con alma.
Hace unas semanas leí que un potentado de Georgia compraba árboles centenarios en diversos países de la Europa del Este para trasplantarlos en su finca. Los trasportaba primero en barcos y luego en grandes camiones sin reparar en los gastos desproporcionados. Los árboles centenarios dan prestigio a sus propietarios. Para qué esperar a que crezca si lo puedo comprar crecidito, dirá el potentado. El dinero puede producir espanto, sobre todo cuando cae en manos de espíritus cafres.
Esperemos que nadie se dedique a traficar con fresnos añosos ni a arrancarlos para plantar en su lugar chopos, un árbol más productivo en términos económicos, pero un árbol que esquilma los terrenos donde crece.
Las fresnedas han llegado hasta nosotros como fruto de una herencia cultural que nos ha permitido conocer parajes bucólicos. Los fresnos han de morir de pie, que diría Alejando Casona. Y una vez muertos, sobre todo cuando se trate de ejemplares excepcionales, se debieran exponer sus troncos gigantes en la plaza del pueblo para que sean objeto de admiración por parte de vecinos y visitantes como han hecho en Añe con sus ejemplares desmesurados. Un fresno singular agudiza la sensibilidad. Pero para que los fresnos no se talen ni sean objeto de comercio habría que difundir su belleza, remarcarla, hacer partícipe a la buena gente de que se trata de un tesoro vegetal que ha llegado hasta nosotros como consecuencia del aprovechamiento respetuoso que se ha hecho de ellos a lo largo de la historia. Quizá un ecologista radical cuestionaría el desmoche tradicional que los ganaderos hacen en los fresnos. Y acaso no le faltara su parte de razón. Sin embargo, en mi modestia, este desmoche les aporta singularidad y belleza. Lo útil es bello. Y acaso es así, al resultar útil a la ganadería, como el fresno, de crecimiento lento, nos conmueve. Los bosques no se pueden medir en función de su utilitarismo inmediato. La aportación de los bosques a la sociedad ha de medirse por generaciones. Miguel Delibes, en «Un mundo que agoniza», recuerda lo que dijo en los primeros años del siglo xx Julio Senador refiriéndose a Castilla: «Cada árbol sacrificado era un nuevo paso hacia la miseria y la tiranía»
En este recorrido me he limitado a plasmar mis impresiones sobre algunas de las hermosas fresnedas recibidas como herencia de manos de las generaciones que nos precedieron. Por fortuna la vida de aquellas generaciones no estuvo atravesada por el vértigo de la velocidad y la rentabilidad que tanto condiciona nuestro presente. Llegados a este punto, creo que tenemos la obligación de preservarlas para que las sigan disfrutando las generaciones venideras. Y para preservarlas el primer paso es darlas a conocer. Eso fue lo que me propuse al comenzar a escribir este elogio cuando, como simple aficionado a los árboles, me percaté de que era un privilegio pasear entre tantos ejemplares maravillosos como crecen en las fresnedas boyales que perviven en mi entorno y que, en lo esencial, imagino semejantes al resto de las fresnedas que podemos contemplar en buena parte de la Península Ibérica.
Siete testimonios
1. Conocí al que ahora es mi marido en el soto, el día de la romería, en primavera; quedé prendada, prendadita. No sabría decir si estaba más prendada del soto o del muchacho, lo cierto es que viví una sensación extraña, como si flotara, como si el embrujo del paisaje me hubiera secuestrado la voluntad. Quizá fuera la primavera. Bueno, todo, la primavera, el soto, la romería, la música y aquella manera de sonreír, aquella manera tan complaciente de estar allí, de venir hacia mí y de invitarme a bailar; entonces no sabía bailar jotas, ahora tampoco, pero salí, cómo no salir si me lo pedía un chico que llevaba por delante la sonrisa. No sé qué pasó para que el corazón se me abriera de pronto como un abanico, lo cierto es que aquella conjunción de cosas, la sonrisa, el paisaje, la música… en fin, que me quedé hipnotizada del muchacho y así fue como asistí al prodigio del amor allí, en el soto, como si un aluvión de mariposas revolotearan en mi pecho. Un verdadero prodigio porque todo surgió sin esperarlo. Por eso el soto es tan especial. Desde entonces venimos todos los años a la romería. Tenemos una hija preciosa a la que pusimos Soto. ¿Cómo la íbamos a llamar? Habría sido una traición llamarla Ana, Begoña, Cecilia o Daniela. Ya ha pasado la adolescencia y cuando ríe me recuerda a la sonrisa de su padre aquella tarde dichosa, cuando nos conocimos precisamente allí, en el soto. ¿Qué más puedo decir? Un lugar especial en el que brota el amor con esa fuerza con la que brota la hierba mullida entre los fresnos. En fin, en fin, podría seguir contando, pero mejor me callo porque me emociono.
Antonia Vaquerizo
2. Me gano la vida como puedo, siempre pegada al terreno, a veces pastoreando niños, a veces pastoreando adultos. Bueno, para ser más precisa, hago paseos, excursiones para tratar de que la gente aprenda a mirar el paisaje que nos rodea. Los paisajes están llenos de vida, pero a la gente, sobre todo a la gente de las ciudades, se les va atrofiando la mirada. Salen al campo y apenas si ven lo que tienen delante. Piedras, árboles o pájaros que no saben cómo se llaman, así que tú les tienes que decir: mirad estás huellas, por aquí ha pasado un zorro; aquel pájaro que veis es un aguilucho cenizo; esta planta que crece en el ribazo y que huele tanto es una mata de yezgo. Y contarles que se puede usar como anticatarral, depurativo, purgante y que previene la caspa. También les enseño a mirar el cielo por la noche. Pastora de estrellas me llamó una señora una noche de agosto después de una sesión de avistamiento del firmamento. Bueno, a lo que iba, que así me gano la vida, a veces con chicos y a veces con adultos. Hoy aquí y mañana allá. Cañones, bosques, ríos, parameras. Me gusta cambiar de parajes para no anquilosarme y repetir el discurso como si fuera una cotorra, el pájaro cacofónico que siempre canta igual. Me apasiona lo que hago. Lo cierto es que en verano suelo hacer un campamento con chicos de entre siete y diez años. Me lo paso muy bien con ellos y, si puedo, los cambio de escenario para que aprendan a mirar. Los chicos lo pasan muy bien. Se asilvestran un poco, pero se lo pasan muy bien. Los chicos y las chicas, por supuesto. Pero si hay un lugar donde disfrutan de lo lindo es en el soto de Lastras del Pozo. Un soto mágico, un escenario de ensueño. Allí apenas les doy la tabarra y les dejo que disfruten a su antojo. Se suben, se bajan, se esconden dentro de los fresnos abiertos. O detrás. Cada fresno es como una catedral con rincones para descubrir. Gozan de lo lindo con sus carreras y con sus escondrijos. Y luego, cuando ya están cansados de tanto correr y de tanto disfrutar, les pido que se sosieguen y que se sienten en corro y, entonces sí, les cuento donde estamos, les hablo de la maravilla de los fresnos, los árboles añosos y chaparros que nos rodean, unos árboles que han contribuido a reforzar la economía de la gente dando de comer al ganado del pueblo a lo largo de siglos y, de paso, dando de comer a la gente del pueblo, además de calentar sus hogares en el invierno. Pero aportando, siempre aportando porque el fresno es un árbol espléndido y generoso como pocos. A los chicos tampoco hay que darles demasiado la tabarra. Suelen ser los padres, cuando les envío las fotos de sus hijos subidos en las copas, los que me preguntan intrigados por el nombre de los árboles. Pero por teléfono no les cuento nada. Si quieren, les digo, un fin de semana de otoño, pueden apuntarse a un paseo guiado y allí sí, allí les contaré todo lo que sé de estos árboles monumentales y maravillosos. Un paseo por un soto no tiene nada que envidiar a una buena película.
Chelo Vaquerizo
3. Parece mentira pero fue aquí, en el soto, donde cogí la primera melopea. A ver si me explico cómo fue la cosa. El soto parece un lugar idílico, pero aquí a los chicos casi mozos hemos cogido grandes melopeas. Nos tocaba venir, uno por cada casa, a echar un día de trabajo para limpiar el soto en primavera. Si te mandaban en representación de la casa es porque ya te consideraban un hombre, aunque solo tuvieras catorce o quince años. El caso que nos mandaban a desboñigar el soto, es decir, a quitar las boñigas y la maleza, también a limpiar la cacera y los regatillos y luego, cuando se terminaba el trabajo, sacábamos la fiambrera y a comer cada cual de lo suyo, pero la bebida, o sea el vino, que venía en garrafas, corría a cuenta del Ayuntamiento. Y bueno, bueno, bueno, con el vino a tutiplén, pues a beber, a beber y a empinar. Menudos piques. Pero claro, nosotros, sin experiencia y allí, presumiendo de machotes, a muchos nos pisaba la burra, quiero decir que se nos ponía la cabeza tarumba de tanto empinar y llegábamos a casa dando tumbos, como si hubiera nublado en la azotea. Caguen diez. Por eso a este paraje, ya ves cómo afloran por aquí el granito, le llamamos las peñas borracheras. Porque si las peñas hablaran podrían contar y contar de aquellos excesos juveniles en un día de trabajo que terminaba siendo un día de fiesta.
Vicente Cuesta Nogales
4. Detrás de una cicatriz suele esconderse una tragedia, por lo menos una pequeña tragedia. Esta cicatriz me la hice en Los Porretales poco después que acabara la guerra, a principios de los años cuarenta. Desde entonces parezco un poco bandido porque la gente relaciona las cicatrices en la cara con los navajazos de bandidos y bandoleros. Con el paso del tiempo la cicatriz se ha ido cerrando, pero de joven era muy visible, un inconveniente serio en mi caso porque fui guardia municipal y la cicatriz me daba aspecto de bandolero. Pero volviendo al principio te diré que cada año, en septiembre, venían los primos y los tíos de Segovia a pasar la fiesta y al día siguiente de las fiestas íbamos al río toda la familia en las caballerías. Qué digo al río, a Los Porretales, un paraje primoroso donde pastaban las vacas y los caballos del pueblo hasta los Santos que llegaban las primeras nieves y les traíamos al pueblo. Tenía su gracia eso de pasar un día de campo, nosotros que estábamos todos los días en el campo, aunque aquel día fuera diferente porque, además de comer en familia, cogíamos las primeras moras. Había tantas que enseguida se llenaba la cesta. En las burras llevábamos una caldera de hierro y un saquete de patatas; además, en una alforja metíamos dos sandías y dos melones. En aquella época, finales de verano, sobraban las sandías y los melones. También sobraban los cangrejos. Hurgabas en la orilla o tirabas de un manojo de ovas y te salían enredados cuatro o cinco cangrejos. Así que patatas con cangrejos, aunque casi se podría decir que eran cangrejos con patatas. Qué abundancia de todo, como si fuéramos ricos. Lo que pasó es que, al llegar a Los Porretales, para que las vacas y los caballos no se comieran las sandías y los melones, subido en la burra colgué las alforjas en la rama de un fresno. Así nos quitábamos una preocupación de en medio. La rama era de grosor mediano y, tras colgar las alforjas, di una patada a la burra y me quedé colgado de la rama, remeciéndome en ella, pero la rama, con el peso, se partió y fue entonces, al caer, cuando me la clavé en el carrillo. Qué susto y qué dolor. Sangraba como un marrano. Me llevaron al pueblo a todo correr en la burra y el médico, un médico tuerto que se llamaba don Santiago Sastre, me cosió la cicatriz con los escasos medios que tenía. Desde entonces parezco un poco bandido, por más que con una cicatriz se puede salir adelante en la vida. Unos años después un chico muy majo que andaría por los veinte, perdió la vida allí mismo, en Los Porretales. Parece mentira por lo idílico del lugar. Fue a cargar la suerte de leña y se conoce que una rama de fresno le cayó encima con tan mala suerte que le dio de pleno y lo mató. Un chaval en la flor de la vida. En mi caso, al menos, lo he podido contar que, aquí donde me ves, serán noventa los próximos que cumpla. La fiesta y la tragedia muchas veces bailan juntas.
Pedro Martín Díez
5. La vara de san Blas es una rareza. A ver cómo explico este fenómeno extraño de la vara de san Blas, porque de eso se trata, de un fenómeno extraño que tampoco es fácil de explicar. El mundo vegetal tiene sus zonas de sombra o, si se quiere, sus enigmas y excentricidades. Ahí está el muérdago, una planta parasitaria que crece en las ramas del pino, a veces con tanta profusión que puede llegar a secarlo. Ahora bien, sabemos que son los pájaros los que trasladan a través de las heces la semilla del muérdago. También resulta extraño que haya flores carnívoras, flores que se abren, atraen a los insectos y luego, cuando el insecto está libando tan tranquilo, cierran los pétalos y los devoran. A veces son capaces de comerse a un pájaro. La vara de san Blas no es una parasitaria, tampoco una devoradora de carne, se trata de una insólita rama de fresno que, por lo que sea, ahí está el enigma, en vez de tener un desarrollo normal siguiendo las leyes de la biología, da un quiebro en su desarrollo, es decir, pierde su forma cilíndrica y se aplana rematando luego su punta en una extraña curva que recuerda la empuñadura de una garrota de pastor. No se sabe cómo adquiere esta forma hacia la mitad de su recorrido. Algunos biólogos piensan en la picadura de algún mosquito, pero esa hipótesis está por confirmar, es decir, que hablo por hablar, por mera especulación. A este le ha picado una mosca, decimos para tratar de explicar el comportamiento extraño de una persona. Pues la vara de san Blas no deja de ser una extrañeza, un exotismo vegetal ligado al fresno que, por otro lado, es un árbol misterioso en sí mismo, un árbol sufrido, resistente y lleno de huecos, verrugones y protuberancias. En fin, en fin, que la vara de san Blas es otra guinda de este árbol asombroso e insondable.
Adelina Alarcón
6. El tío Mauricio era un tipo tranquilo y elegante, tan elegante que parecía un aristócrata, por más que fuera de los nuestros. Con dieciséis años emigró a Madrid y, desde allí, una década más tarde, acabó en Barcelona donde se casó con una catalana que, según han contado en casa, era muy alegre y dicharachera, una mujer que murió antes de cumplir los cincuenta. No tuvieron hijos. El tío murió al principio de la pandemia cuando estaba a punto de cumplir los noventa. Hasta que murió la abuela Tina, su hermana mayor, venía cada año a pasar una semana en el pueblo. Las sobrinas nietas esperábamos su llegada con ansiedad porque, además de animar las sobremesas con su riquísimo anecdotario cosmopolita y de venir con algún detalle para cada una de nosotras, era un regalo estar a su lado, tan comedido, tan seductor. No lo tuvo fácil. Sabíamos por la abuela Tina que, al llegar a Madrid, se instaló en una pensión y durante años combinó el trabajo con los estudios, aunque a él no le gustara hablar de aquellos años de superación y esfuerzo. La abuela le ponía al día de los dimes y diretes y de las novedades en las familias del pueblo. Además de pasar unos días en familia, le gustaba sobre todo pasear por el soto. Por la mañana paseaba solo y por la tarde, le acompañaba la abuela que a esa hora se había quitado de encima los enredos de la casa. Mostraba una querencia especial por el soto donde a veces, de muchacho, antes de irse a Madrid, le tocó ejercer de vaquero. Entonces salían a reo, es decir, siguiendo un turno en cada familia. En Barcelona trabajó como perito de siniestros y catástrofes en una compañía de seguros y eso le obligó a viajar con frecuencia por el mundo. Nos parecía curioso que el tío fuera experto en siniestros y catástrofes. Dominaba el inglés con soltura. Y por más que hubiera viajado por medio mundo del pueblo no se olvidó nunca, ni del pueblo, ni de la familia, ni de la fresneda en la que todavía hoy pasta una manada las vacas de un ganadero que arrienda los pastos. En el comedor de su casa de Barcelona tenía colgadas tres fotos grandes a todo color de la fresneda. El soto ahora está vallado para que no se escape el ganado. Cuando el tío Mauricio comenzó a notar los primeros achaques serios hizo testamento para dejar por escrito sus disposiciones. Una suerte porque el testamento ha evitado discusiones en la familia. Allí lo dejaba todo muy claro. Quiso que le incineraran. El siguiente paso era esparcir las cenizas por el soto. Entre sobrinas y resobrinas nos hemos juntado siete. Y eso hicimos. Cada sobrina fue eligiendo el fresno que quiso y allí, al pie del tronco, derramó una porción de sus cenizas. Con todo lo que había viajado el tío por el mundo, quiso que sus cenizas quedaran aquí, entre los fresnos de su pueblo. La infancia pesa mucho. Una prima dijo que estaba prohibido esparcir las cenizas, así que lo hicimos con discreción. Ahora bien, por nada del mundo íbamos a contrariar su voluntad. Lo cierto es que desde entonces parece como si el tío nos invitara a pasear por el soto sabiendo que allí, entre los fresnos, también flota su espíritu.
Sabina Lobo
7. Soy un jardinero y, con frecuencia, me hago preguntas sobre la belleza de los paisajes domesticados. Un jardín no deja de ser un paisaje domesticado. También me he preguntado dónde radica la belleza de los sotos, una belleza que nos trastoca. Y por qué me resultan artificiosos los jardines franceses. Lo útil es bello decía la profesora Valverde. Entre un jardín francés y un jardín inglés me inclino por inglés. Pero entonces, ¿por qué resultan emocionantes los jardines japoneses siendo tan artificiosos? Ah, uno vive rodeado de contradicciones. El soto se diferencia del jardín por su sentido utilitario. En los jardines no se concibe la presencia de animales. Todo lo más, a modo de ornato, una pareja de pavos reales. Los sotos amoldan su fisonomía en función del aprovechamiento de los pastos. No habría soto sin un rebaño de vacas, al fin, su razón de ser. Acaso ahí radique su belleza, en su sentido utilitario. Lo cierto es que me desde que conocí el primer soto me he hice coleccionista y ahora, sin renunciar a la belleza de los jardines, con frecuencia viajo en busca de nuevos sotos. Algunos resultan sublimes y, desde luego, nunca, nunca decepcionan.
Sergio Navas
Agradecimientos
Sin las aportaciones de los otros seríamos más ignorantes y menesterosos. El mundo está lleno de entusiastas sensibles a la naturaleza. Más de lo que, vencidos por el pesimismo ambiental, solemos creer. Para contrastar algunos datos de este trabajo me serví de la sabiduría de mi sobrino Juan de Santos Antón, de Muñoveros, agente medioambiental; también sometí a consulta a Jesús Martínez, librero en Urueña, (Valladolid) abierto a tantas curiosidades relacionadas con la naturaleza; de la misma manera consulté a José María Yagüe, magnífico artista cuellarano, que ha centrado buena parte de su obra en el esplendor arbóreo de La Tierra de Pinares. Desde Italia, Gabriele Manchini, me envió artículo sobre las excentricidades depredadoras de ciertos potentados en relación con la naturaleza. Miguel Ángel Nogales es un entusiasta del Soto de Revenga, su pueblo; se podría decir que conoce cada uno de sus árboles y de sus piedras berroqueñas porque desde niño vivió entrañado en este lugar paradisiaco defendido con encono por todos los vecinos de la rapacidad cegata. A María Mar Martín, bióloga y educadora medioambiental, asentada en Rebollar, la tengo frita con mis consultas sobre plantas y bichos. También abuso de cuando en cuando de don Emilio Blanco, tan sabio y tan apasionado, autor entre otros, del magnífico «Diccionario de Etnobotánica Segoviana». Claudia de Santos me acompañó en los repetidos paseos por las fresnedas y realizó algunas fotografías que me sirvieron como punto de apoyo para ser más preciso en las descripciones. En fin, agradezco a todos las aportaciones que me hicieron con sus sugerencias. Y, cómo no, agradezco a Diego Conte, del que tantas veces he usado y abusado, las magníficas fotografías que ilustran este artículo.
