* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
490
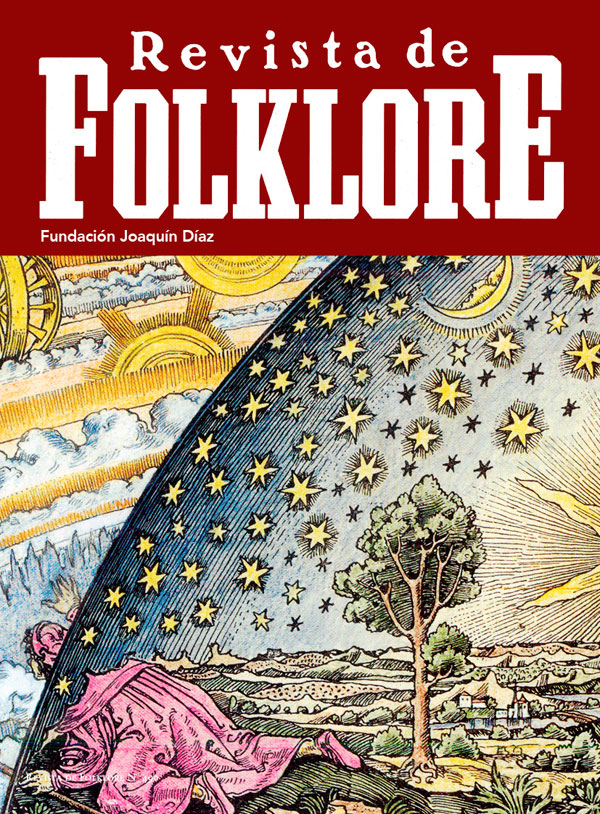
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Llover a gusto de todos
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2022 en la Revista de Folklore número 490 - sumario >
Puede que tenga razón el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que los españoles repartamos nuestras preocupaciones entre la situación económica y el orden mundial, pero lo que de verdad nos une como país y nos sirve de muletilla hasta en las circunstancias más comprometidas, es la meteorología. Pasado, presente y futuro se unen para proporcionar conversaciones adecuadas y breves contra la soledad compartida de los ascensores, mientras comentamos cómo llovió en aquella ocasión, qué bueno hace hoy o qué nos traerá el mañana. Mariano Castillo y Ocsiero, meteorólogo avispado y eficaz, se dio cuenta ya desde 1840 de la necesidad perentoria que el español tenía de filosofar a diario sobre los fenómenos atmosféricos y creó una revista anual llamada «El Firmamento» para atender a esa inclinación tan natural como útil que teníamos en este país. Al poco tiempo añadió una precisión al nombre de la publicación y la denominó «Calendario Zaragozano» en homenaje a su paisano Victoriano Zaragozano Zapater quien, ya avanzado el siglo XVI compitió con el vallisoletano Rodrigo Zamorano y con el valenciano Jerónimo Cortés en el noble arte de adivinar lo que traerían de bueno y de malo las fases de la luna. Castillo y Ocsiero creó una imagen de marca utilizando un grabado xilográfico de su propio retrato (al estilo de aquellas cabezas parlantes de feria que tanto maravillaron a nuestros antepasados antes de la invención del fonógrafo), imagen que situó en la parte inferior de la portada como queriendo decir: «Caiga lo que caiga del cielo será beneficioso para mí y aquí nos veremos el año que viene». Y razón tenía, porque se sigue publicando y consultando a día de hoy.
Rodrigo Zamorano, a quien no se le ponía nada por delante a la hora de «observar» señales para conocer la «mudanza» del aire, confesaba en el prólogo de su obra Reportorio de la razón de los tiempos (1594) –escrita para ayudar a entender las reformas que se habían introducido en «la orden de contar los tiempos» (se refería a las reformas de 1582 del calendario por el papa Gregorio XIII)– confesaba en el prólogo escrito para el «curioso y discreto lector», que su tratado ratificaba los conocimientos de los antiguos a la par que se basaba en la experiencia contrastada, y por supuesto no tenía mucho que ver con ese mundo invisible, de más alta consideración, «donde está Dios». La precisión era oportuna porque el Santo Oficio podría actuar contra él –aunque fuese protegido de Felipe II– si se le ocurría meterse en la camisa de once varas de las «adivinaciones». Las más de 70 ediciones del Lunario o pronóstico perpetuo de Jerónimo Cortés, revisadas cada cierto tiempo por los censores del Índice General expurgatorio de los libros prohibidos, demuestran que la Inquisición velaba porque esos dos mundos (el de aquí y «el otro») no se mezclaran ni se estorbaran. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Las cabañuelas, las directas y las inversas –o sea el derecho y el revés de los astros– se observaban desde aquí, desde el suelo, y se anotaban cuidadosamente las variaciones para saber cómo se comportaría el año sin necesidad de ir a Salamanca: no había razón para cuestionar el cosmos que tan ordenado había dejado el Creador. Que lo sepan los del satélite MTG-I, que quieren saltarse al Zaragozano y declarar su obsolescencia, privando a los jóvenes periodistas del placer de «descubrir» que las cabañuelas se siguen haciendo año tras año. Como diría Chiquito de la Calzada, «cuidadín».
