* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
484
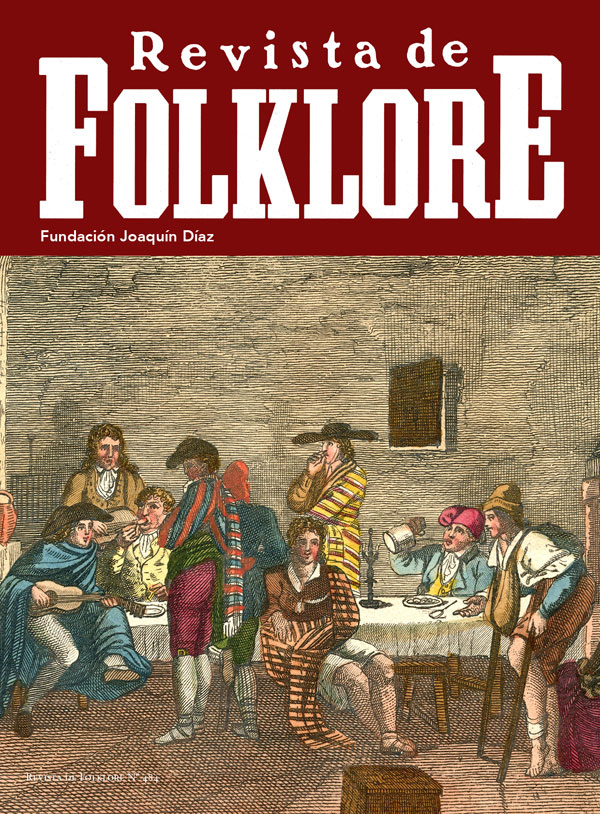
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Alfarería tradicional en Astudillo: una exposición en el Museo de Palencia
BELLIDO BLANCO, AntonioPublicado en el año 2022 en la Revista de Folklore número 484 - sumario >
La alfarería realizada en Astudillo (Palencia) se puede considerar extinta desde apenas hace unos meses, cuando paró el torno de León Javier Sancho Vizcaíno por jubilación. Es el final de una artesanía varias veces centenaria, en la que han sido parte fundamental los Moreno durante los siglos xix y xx, lo cual resulta una desgracia para el patrimonio cultural. Ante esta pérdida uno no puede menos que recordar a Concha Casado –fallecida hace seis años– y su interés por no dejar que se perdieran los oficios tradicionales.
Carlos Porro y Enrique Echevarría están en similares afanes. Por ello han dedicado los últimos años a conocer la alfarería que se realizaba en la provincia de Palencia. Fruto de ello ha sido un libro editado en 2021 (La alfarería tradicional en Palencia vol.1; Diputación de Palencia), que se completa con el segundo volumen que acaba de ver la luz y se centra en la alfarería de Astudillo. Pero los libros, pese a su interés y relevancia, son materia fría que ha de degustarse pausadamente y en soledad. Quizás por ese motivo ambos investigadores han decidido dar calidez a su trabajo a través de una exposición temporal instalada en el Museo de Palencia (Casa del Cordón). Su título es «Alfarería tradicional en Astudillo. La familia Moreno entre los siglos xviii-xxi» y permanece abierta desde el 14 de junio hasta el 11 de septiembre.
El desarrollo de la exposición no habría sido posible además sin el empuje y la voluntad de dar visibilidad a esta manifestación cultural que ha puesto en marcha Francisco Javier Pérez Rodríguez, director del Museo de Palencia.
En esta iniciativa han puesto un gran empeño y han conseguido así dar materialidad a sus indagaciones, más allá de las limitaciones del papel, a través de la reunión de unos 200 cacharros de los salidos de los alfares astudillanos durante al menos 200 años. Pero una de las cosas más extraordinarias de esta exposición se encuentra en que las piezas proceden de museos sólo en una pequeña proporción (han colaborado, además del Museo de Palencia, los del Cerrato Castellano de Baltanás, de Castrojeriz, de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas, de Frómista, la Fundación Joaquín Díaz de Urueña y el del Traje-Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico) y el mayor peso de los préstamos ha recaído en personas de Astudillo y de otras muchas localidades que han querido ayudar en esta excepcional exposición (unos veinticinco particulares, además de la parroquia de Santa Eugenia, el Convento de Santa Clara y la peña Manguis).
En este punto es imprescindible señalar el afecto que congregan estas delicadas (o no tanto) piezas cerámicas transmitidas entre parientes durante varias generaciones. Del conjunto tal vez llamen más la atención las cántaras de novia o los botijos de Pasión y de rosca, pero las mismas razones sentimentales han permitido que se conserven jarras, botijas, ollas, orzas, tinajas, medidas de vino u orinales. Más allá de que en algunos cacharros pueda aparecer el nombre de su dueño y de que sus descendientes los hayan conservado por ese enlace con sus antepasados, también han atesorado vasijas más sencillas y de uso habitual que pueden haberse utilizado diariamente durante décadas.
Resulta habitual que mucha gente tenga joyas de oro y plata y que sean heredadas de madres a hijas incluso durante siglos. Y también que se guarden en los armarios y arcones las primorosas piezas de indumentaria con las que ya nadie de viste, como los jubones, chalecos, faltriqueras y manteos. El caso de las cerámicas populares es menos frecuente y recuerda a las fuentes, platos y tinteros de loza dorada, Talavera o Manises que muchas familias conservaban a finales del siglo xix y que acabaron a menudo en las colecciones de los museos que se creaban por entonces.
Descubrir ahora que estas cerámicas han estado en manos de tantas familias y que ello ha permitido que hayan sido reunidas en esta exposición para darlas a conocer públicamente resulta una sorpresa gratísima. El grado de perplejidad de los visitantes se vería incrementado si supieran que todos los grandes estudiosos de la alfarería española se han referido a estas cerámicas sin apenas conocerlas, puesto que hasta hace cosa de una década la principal referencia era un artículo de 1935 escrito por Rafael Navarro. De hecho la guía de los alfares de España que realizaron Vossen, Seseña y Köpke a mediados de los años setenta dejaba Palencia como un solar desolado (sólo incluían la foto de un botijo de Pasión de Astudillo); e incluso Natacha Seseña publicó en 1997 que el último alfarero de Astudillo había muerto en los años setenta.
Pero, volviendo a la exposición, ¿qué se puede encontrar? Más allá del testimonio del trabajo de una familia de artesanos, los Moreno, se trazan bocetos de contextos culturales. Precediendo a las vasijas de Astudillo, hay otras de Guardo, Baltanás y sobre todo Castrojeriz que señalan lazos de unión y continuidades históricas entre localidades. También se puede ver una pequeña muestra de los útiles que servían para, a partir del simple barro, elaborar una enorme variedad de cacharros de diversa funcionalidad. Y aquí sobresale la reconstrucción del espacio de torneado, donde casi puede olerse la arcilla húmeda. También se puede apreciar la diferencia estilística y técnica entre cántaras, jarros y cántaros de mediados del siglo xix levantados por Máximo, el primer alfarero bien documentado y los que un siglo después hacía su nieto Mariano.
El grueso del espacio lo ocupan decenas de recipientes que hablan de una manera de vivir ya abandonada: de otras cocinas, de oscuras despensas, de bodegas enterradas, de la camaradería entre cofrades, de bodas, de ganado en el corral, de luz de velas, de niños jugando en el patio, de la sed que daba el trabajo en el campo, de comidas que repetían sus platos día tras día… Y entre tantas cerámicas silenciosas, algunas interpelan al visitante con dibujos de pájaros, hojas y corazones, con imágenes de Cristos, Vírgenes y Santos o con relieves de caras, aves y flores. Incluso las hay que nos cuentan cuándo se hicieron, con qué motivo y quién las usó; y a veces se incluye el nombre de su artífice, muerto hace ya muchísimos años.
Cuando una sencilla artesanía del barro se abre ante nuestros ojos como un trabajo con varias fuentes de inspiración que le dotan de una complejidad inesperada y cuando a los artesanos que creíamos anónimos se les dota de un nombre y se nos muestra que cada uno de ellos tenía un estilo propio, nos podemos encontrar ante algo parecido a lo que los japoneses denominan «tesoros vivos». Por desgracia en estas tierras aún no hemos aprendido cómo protegerlo, cómo hacer que no se pierda y, sobre todo, darlo a conocer y resaltar su valor. Ojalá esta impresionante exposición ayude a hacer que las cosas cambien.
