* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
478
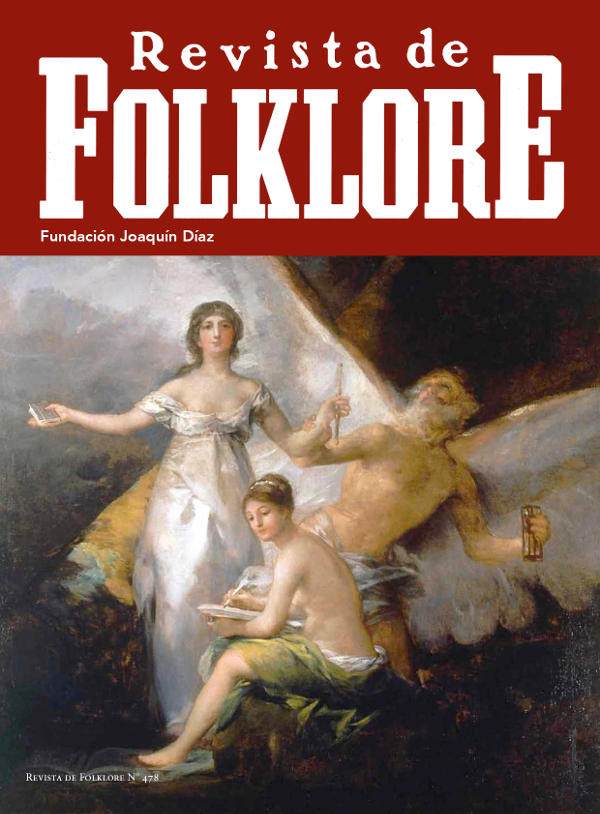
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Juegos infantiles y botánica
RODRIGUEZ ARRANZ, AdolfoPublicado en el año 2021 en la Revista de Folklore número 478 - sumario >
Este escrito no es un artículo académico. No contiene referencias bibliográficas ni cita de autores. Su principal valor consiste en que su enfoque es otro. Es el relato desde un punto de vista personal, intimista, casi autobiográfico; la evocación de un pasado y unas circunstancias muy diferentes a las actuales en las que la utilización del entorno natural como recurso era la principal escapada a la imaginación infantil y eso creaba un inventario de juegos que regresan hoy a la memoria y que conforman un paraíso de posibilidades lúdicas, enraizadas en un tiempo y un espacio, que no deberían caer en el olvido.
***
Y luego están los recuerdos infantiles. Aquellos recuerdos envueltos en una nebulosa en la que se entremezclan el canto de un jilguero en la retama, el tañido de las campanas percibido desde Los Alisos, el sonido de las esquilas y los balidos alejándose por la cañada, el pastoso sabor de la leche en polvo, el arrullo de una tórtola en las cumbres del pinar, las flores a María en formación castrense, las cigarras envolviendo una siesta en la sombría y húmeda ribera del Eresma, el pan con vino y azúcar, las norias tintineando en las huertas al atardecer, las correrías en la plaza mientras suenan en el quiosco los acordes de un bolero…
Otras personas las que me rodeaban. Los mismos espacios, pero otros tiempos y otras sensaciones. Y otro arraigo, otra relación con el entorno, con el espacio que entonces suponíamos infinito y con el tiempo que entonces creíamos inexistente. Y aquellos juegos jugados sin juguetes, pero con todo un escenario natural a nuestra disposición donde inventar y experimentar con todo lo que nos rodeaba, sin restricciones, sin límites impuestos y sin remordimientos; un imaginario infantil inagotable; un escenario que no hacía sino paliar una falta de recursos que avivaba la más abierta creatividad.
Aquella era una naturaleza mucho más generosa y diversa, con multitud de mariposas multicolores batiendo sus alas apresuradamente para evitarnos y gusanos de luz fulgiendo intermitentes en las noches de estío; un tiempo en que las amapolas, mielgas, azulejos, acederas y gamarzas no estaban relegadas a la marginalidad de las sombrías cunetas y un niño podía conmoverse ante la demostración de vida y muerte de una naturaleza más espléndida que la actual, cicatera, domesticada y subyugada a las utilidades humanas no siempre decorosas. Todo ello a disposición de la imaginación infantil, del tanteo y ensayo propiciando experiencias que conformaban una forma distintiva de relacionarse con el medio y con el mundo: el asombro, la curiosidad, la fascinación, el respeto.
El catálogo de juegos infantiles que tomaban como instrumento los objetos de ese mundo vegetal exuberante, diverso y próspero, contiene aquellos que no pasaban de ser simples divertimentos compartidos sin la ordenación de los juegos reglados sino más bien como actividades que todos conocíamos y que venían adaptadas a los periodos naturales, a las estaciones y a lo que en cada momento se nos ofrecía. Así, vivíamos con entusiasmo la aparición primaveral de los racimos colgantes de las flores de acacia blanca, «pan y queso». Inflorescencias azucaradas y con un olor tan profundo que nos hacía competir con todo tipo de insectos, pero que degustábamos con la reverencia de un comulgante. Menos sabrosos, el fruto inmaduro de la malva, los «panecillos», tampoco pasaban desapercibidos para aquellos pequeños de encarnadas y desconchadas rodillas, pero nada que ver. ¡Qué va! Ni siquiera las modestas alverjanas o los prematuros granos de las espigas de trigo. Ni siquiera.
En el orden de los sabores, una práctica aberrante, que muchos seguíamos con escrupulosa disciplina, era aquella de buscar entre la leña los palos más porosos para ponerlos en la boca de la gloria, en el patio trasero de la escuela, y así poder darle unas caladas durante el recreo. ¡Por dios, si todos amargaban como hieles! Los más abundantes eran los de pino, inservibles para este fin, pero ya nos encargábamos de buscar en la cercana ladera del Eresma las ramas jóvenes y secas del saúco que, además de su esponjosidad, tenían un pequeño agujero central que permitía el ligero paso del humo hacia las tiernas e inocentes tragaderas. Agradecido, porque desde entonces no he vuelto a fumar, aunque, por el olor que percibo, el sabor del tabaco no dista mucho de aquellos palos fumados a escondidas con las manos moradas por los rigores del invierno en la meseta.
Otra de las leyendas que corrían entre los crédulos e ingenuos infantes que éramos revelaba que el ajo de cigüeña tenía propiedades analgésicas incuestionables. Yo nunca lo practiqué, pero me contaron que era empresa común entre los compañeros el ir a las eras a buscar estos bulbos para frotárselos abundantemente en las manos antes de entrar en el aula. Y ya podía el maestro pegarte con su vara de fresno en las manos (también empresa común) que no sentías ningún dolor. Como todo el mundo creía la farsa, el condenado debía poner cara de no sentir nada ante el castigo y de esa forma el fingimiento perpetuaba el enredo.
Unos años después, ya en el instituto, jugábamos con regularidad al fútbol en «Los Jardines» durante el recreo. ¿Las porterías?: los bancos de granito, aquellos en los que el portero era el único cancerbero del mundo que ejercía su oficio sentado. ¿La pelota?: otra vez recurriendo a lo más próximo, una castaña de tantas y tantas que casi cubrían el suelo bajo el dosel vegetal de aquel improvisado estadio.
Hace unos años tuve la ocasión de rememorar algunos de estos juegos junto a Ainhoa. Habíamos salido a pasear por la explanada sur del castillo. Tarde de luz diamantina y de vencejos sobrevolando alocadamente la fortaleza. Las amapolas fueron el pretexto para iniciar un juego todavía no olvidado y entonces recurrente: «Gallo, gallina o pollito» que otros recordarán como «Gallo, gallina o kikiriquina» o «Fraile o monja». En aquellas versiones, añadíamos el color blanco a la adivinación del matiz de los pétalos ocultos en las tiernas cápsulas. En la última, solo el rojo y el rosa. Creo que no hacen falta más explicaciones como tampoco para el siguiente juego del que disfrutamos en ese mismo lugar: colocarnos, prendidos, aquellos «relojitos» o semillas de los alfileres de pastor que tanto nos asombraban entonces, que tanto sorprendieron a mi nieta y que llevamos con orgullo sobre el pecho durante toda la tarde.
¡Qué tiempos aquellos en que los objetos más minúsculos, más cotidianos eran la antesala de un mundo de fantasía y de posibilidades! De lo trivial a lo lúdico, de lo ordinario a la utopía, de la niñez a la adolescencia.
Y el pinar, ¿no aportaba recursos a la actividad infantil? Pues no muchos, la verdad, a pesar de su preponderancia entre los ecosistemas del pueblo. Bueno sí. La «mina» eran pequeños bloques de arcilla seca y compacta extraída no sin riesgo de las laderas de los ríos como material para esculpir los objetos más dispares en función de la originalidad del escultor. Recuerdo que, para este mismo fin, recurríamos a la corteza del pino, a las roñas. Pero como estas no tenían las cualidades de aquella suerte de mármol local, pero sí una garantizada flotabilidad, acabaron por circunscribir su utilidad casi exclusivamente a la fabricación de barcos de vela. Con un palo mayor y una improvisada vela de papel ya podía surcar valientemente las temerosas y turbulentas aguas del «Río Grande». Otro juego, sin salir del río: ¿qué decir de aquellas carreras de palitos que, arrojados a la par, seguíamos corriente abajo con alocado entusiasmo y gritos de ánimo hasta llegar a donde ya no podíamos continuar más adelante? El descenso del Sella en versión local.
Las peleas con zaragüelles aún verdes (la cebadilla ratonera) no eran para pusilánimes. Puntiagudos dardos vegetales, flechas, que lanzados sobre todo, pero no solo, hacia la ropa, se agarraban a esta con pertinaz firmeza y, tras una somera comprobación, su densidad sobre el tejido acababa marcando el vencedor de la contienda. Pero en los lagarejos no había dudas: quedaba bien claro quien sufría la humillación de terminar tras una ardua disputa, a veces desplegada con atropelladas carreras por todo el majuelo, con la cara llena de hollejos, de empalagoso mosto y de no muy buen humor por lo que era considerado un agravio producido, casi siempre, a traición; felonía que enaltecía las ganas de resarcirse cuanto antes de aquel ultraje, de aquella vejación imperdonable realizada en público y, lo peor, bajo la atención y la mofa de todos.
En aquel entonces y con aquellas edades, había que tener mucha habilidad y destreza para poder gozar de la mejor arma de defensa y ataque de la que podía disponer un chiquillo en aquellos tiempos. Habilidad desde el mismo momento de escoger y preparar la horquilla precisa. Cortar, desbastar, pelar, tallar eran operaciones necesarias para disponer de la mejor horca posible en la que continuar con el resto de faenas precisas hasta obtener el mejor tirachinas concebido por un aspirante al cuerpo de cazadores numerarios. Y no desprenderse nunca de él era una condición necesaria para obtener el prestigio que otorga esta distinción. El avellano y el olmo eran mi opción preferida. Un secreto: todavía salgo al campo acompañado de mi último tirachinas, ahora ya muy evolucionado y fabricado con horca de acero.
Otro intento de imitar los instrumentos bélicos eran la fabricación de arcos para lo cual era preciso encontrar el material adecuado, pero reconozco que a mí no se me dio muy bien esta faceta. Más éxito tuve en la fabricación de pistolas que disparaban munición de madera. Había que dibujar sobre una tabla el diseño adecuado, cortarlo, pulirlo y hacer lo mismo con los balines siempre con forma de ángulo recto para que encajaran en la plataforma de lanzamiento. La goma clavada sobre la boca del cañón ejercía de impulsor necesario. Era un arma del todo ineficaz pero que daba prestigio en los ambientes armamentísticos de entonces por la dificultad de su elaboración. Luego llegaron las industriales pistolas de pistones, cada vez más ruidosas, que nada disparaban pero que imitaban el sonido de las auténticas.
Entre las actividades más apacibles que utilizaban la botánica como recurso para el divertimento infantil estaban las que tenían que ver con el adorno femenino. Las niñas se fabricaban sus propios ornamentos utilizando algunas frutos y semillas como las de la retama amarilla. Con ellos elaboraban collares y pulseras ensartando con hilo las pequeñas esferas. Con sus delgados tallos también se creaban pulseras a base de trenzarlos, aprovechando su flexibilidad, aunque su mayor utilidad era la de servir de guía en la extracción, en el suelo del pinar, de los temidos alacranes. También para los grillos negros, pero en este caso, cualquier paja servía pues su cueva es más directa y previsible. Su agresividad hacia los congéneres y su ostentosa territorialidad hacían el resto. Y consabidos son sus dos mejores métodos de captura: a pajita y a chorrito, este último de mayor efectividad pues la pequeña madriguera quedaba inutilizada y el grillo ya no se revolvía para esconderse de nuevo en ella. Por último, qué decir de los jugosos racimos de cerezas simulando luminosos rubíes colgando de las leves orejas de las chiquillas. Rostros que se iluminaban y dilatadas sonrisas con solo un aderezo frutal.
Enlazando con los ruidosos insectos, era frecuente entre los infantes de entonces hacer unos silbatos aprovechando los huesos de los albaricoques. Se trataba de rasparlo contra el cemento de una pared o del suelo por su extremo más vulnerable con cuidando de no dejarte los dedos sobre él, hasta hacer un pequeño boquete y poder acceder a la semilla interior. Luego, con la punta de un alfiler, navaja u otro objeto, extraerla poco a poco hasta vaciarlo. ¡Y vaya si pitaba! Los más grandes, los que más volumen y prestigio proporcionaban.
En este mismo orden, el de los instrumentos musicales, tras librarnos de los vilanos, utilizábamos los tallos huecos del diente de león para realizar una breve incisión longitudinal en un extremo y crear una lengüeta que al soplar hacia su interior producía un sonido vibrante y peculiar, propio de cada uno de ellos. Inconveniente: así sucedía si eras capaz de soportar el amargor del látex lechoso que desprendía la planta. Pronto aprendimos que cuanto más grueso era el tallo escogido más grave y fuerte era el sonido. Y si juntabas varios en la boca, creabas un cuarteto o un quinteto de viento. Más sofisticado era otro instrumento que fabricábamos con las ramas del saúco. No servía cualquier rama sino solo las jóvenes y tiernas, aún verdes, porque únicamente en estas era posible, tras algunas maniobras nada sencillas, extraer la médula y dejar libre la corteza ya hueca con no más de tres o cuatro agujeros que eran suficientes para crear una flauta tan mágica como la de Mozart.
Hablando de flautas, todavía me gusta sorprender a los niños cogiendo una hoja de algunos vegetales (las mejores, las de aligustre por su consistencia) y preguntarles qué es. La respuesta siempre es la correcta: «una hoja». Caritas de decepción cuando les digo que no es cierto, que aquello no es una hoja sino una flauta. Y se lo demuestro doblándola por el nervio central para extraer diversos sonidos haciendo pasar el aire por su interior de la manera adecuada. La victoria final se obtiene cuando la respuesta a la pregunta inicial, a pesar de lo evidente y estando ya convencidos, es la que yo buscaba trascendiendo lo perceptible: «una flauta».
Pero no todo eran instrumentos de viento. Una humilde cáscara de nuez se convertía en lo que creíamos imitación del croar de las ranas entonces abundantes. Con la mitad de la cápsula, una goma y un palito (mejor, de polo con superficie de contacto amplia y plana) conseguíamos crear un sinfín de sonidos repetitivos y personalísimos de cada artefacto. Eran los primeros pasos para incorporarte a la Banda Municipal como intérprete de instrumentos de viento o de percusión.
No sé si era una práctica común, pero yo pasaba mucho tiempo intentando volver a poner en el orden correcto los acanalados segmentos de la cola de caballo una vez que eran separados, mezclados y desposeídos de las escasas hojas. Nada fácil, recuerdo.
Aunque niños, también teníamos amplios conocimientos en el campo de la aeronáutica. Disfrutábamos con el silencioso vuelo de los fingidos helicópteros que tirábamos al foso del castillo mientras los seguíamos embobados con la mirada. Para ello nada mejor que las semillas de arce que con un rotor y una pala nos hacían soñar con su sigiloso y pausado descender hasta el fondo de la profunda cava.
Sin embargo, creo que la fabricación de aviones no era algo muy común. Me lo enseñó mi padre mientras trillábamos en las Eras de Arriba durante lo más duro del estío. Práctica cruel pero entonces no reparábamos en ello. El ecologismo y la protección de las especies es una ideología bastante más tardía y, además, de procedencia urbana. El procedimiento de fabricación del aparato por el operario se desarrollaba en varias fases consecutivas. En primer lugar, había que capturar un tábano de los grandes, no de los grises sino de los marrones, aquellos que tienen forma de mosca y el tamaño de un abejorro, los que succionan una buena cantidad de sangre en cada repostaje. No era una maniobra sencilla, pero ocasionalmente surgía una única oportunidad sobre la grupa o el cuello de las pacientes burras. Una vez atrapado, buscar la paja adecuada, de la longitud, peso y grosor oportuno para que ejerciera de alas del aparato. El lugar del acoplamiento era el inicio del abdomen pasando la pajita de un lado a otro, equilibrando el peso y dejando libre las alas del insecto para un vuelo feliz y un aterrizaje seguro. Todo un ejercicio de ingeniería aeronáutica. El despegue se producía desde el dorso de la mano izquierda y su trayectoria era seguida con la vista hasta allá donde la silenciosa aeronave desaparecía, siempre en dirección al pinar.
Y ahora, desearía acabar esta relación con algo más amable. «Peluso, peluso / vete al pinar / y tráeme una piña / para merendar». Un juego muy extendido en toda la Tierra de Pinares consistía en coger al vuelo estos pelusos –órganos de dispersión de las semillas del cardo borriquero o del diente de león– y comprobar si tenían semilla o no. La suerte estaba del lado de quien encontraba uno que aún no la hubiera perdido, de lo contrario se lanzaba de nuevo al aire con un enérgico soplido y recitando la rima anterior con la esperanza de que la próxima vez trajera una piña.
Otros tiempos. Otros juegos. Otras sensaciones. Un minúsculo avance en la línea del tiempo, pero capaz de tragarse y de generar a la vez múltiples existencias, cada una de ellas con experiencias vitales únicas, personales e irrepetibles. Tiempos que no volverán por mucho que pervivan en nuestra memoria pero que conforman los que ahora somos y nos transfieren la obligación de contarlo, de transmitirlo a los que vienen, colmados, a su vez, de sus propias experiencias muy distintas de aquellas. Tiempos en los que el ingenio suplía las carencias materiales y obligaba al aprovechamiento de cualquier recurso que estuviera disponible. Era esa imaginación la que hacía que una humilde caja de cartón fuera un fuerte, una casa de muñecas, un castillo, un carromato, un cofre, un laberinto, un deslizador, un camión, una tienda, un futbolín, una televisión, un garaje, un tablero de ajedrez, una cocinita, una caja de herramientas, un campo de fútbol, un almacén, un acuario, un armario, un teatrillo y así hasta cientos de opciones más.
Lo dicho: otros tiempos.
Algunas referencias digitales
Huesos de albaricoque y silbato:
https://www.youtube.com/watch?v=95LxeR0FIMs
Caza de grillos:
https://www.youtube.com/watch?v=ttFLeMwv1-M
https://www.youtube.com/watch?v=fpSPmdyAbjU
Sobre pelusos y vilanos:
https://blogpedrajasnet.blogspot.com/2014/09/peluso-peluso.html
https://www.yumpu.com/es/document/read/14437215/juegos-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes, p. 113.
Elaboración flauta:
https://www.youtube.com/watch?v=X_2cKH5F1GQ
Juegos con cajas de cartón:
Manualidades con cáscara de nuez:
https://www.youtube.com/watch?v=MdREQ2skLvQ
https://www.youtube.com/watch?v=__fIkjyeaSg
Semillas de arce, semillas voladoras:
https://www.youtube.com/watch?v=ppjMofQYHOU
https://www.youtube.com/watch?v=YrrrbJCC1To
Pistolas de madera:
https://www.youtube.com/watch?v=6zs-V6T-HV8
