* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
476
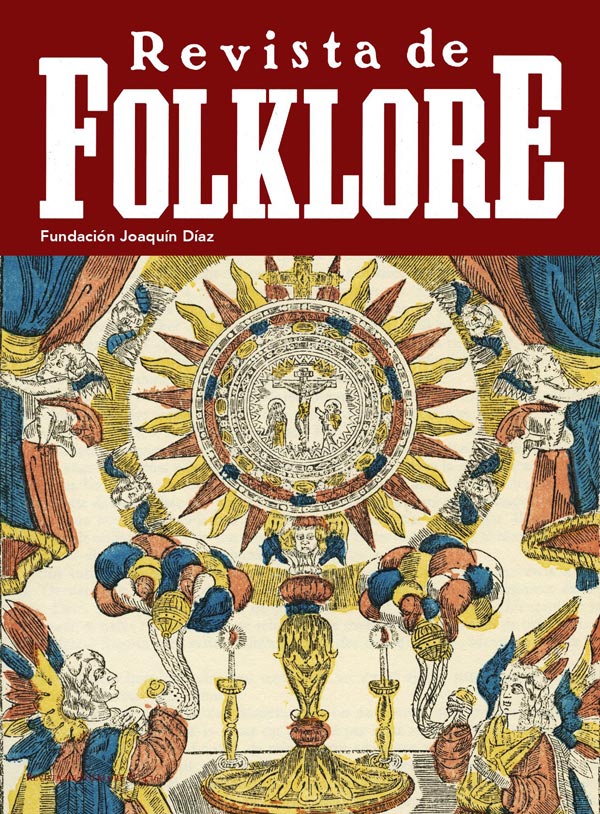
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Esqueletos románticos en dos leyendas de Bécquer: ‘El Miserere’ y ‘La Rosa de Pasión’
CORREA RAMON, AmelinaPublicado en el año 2021 en la Revista de Folklore número 476 - sumario >
Resumen
Se estudian en este artículo dos de las más conocidas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ‘El Miserere’ y ‘La Rosa de Pasión’, que tienen en común, entre otros aspectos, la importancia de lo sagrado y las consecuencias de su transgresión, puestas de relieve mediante manifestaciones sobrenaturales en torno a la Muerte y el Más Allá. Ambas leyendas se ponen en conexión con sendos relatos de autores contemporáneos, como José Joaquín Soler de la Fuente y Amelia B. Edwards, mostrando así la vinculación de todos ellos con un importante acervo folklórico del que se nutrirán el romanticismo y la literatura gótica.
Palabras clave: Bécquer, leyendas, sagrado, muerte, más allá.
Abstract
The following paper examines two of the most popular legends written by Gustavo Adolfo Bécquer: “El Miserere” (The Miserere) and “La Rosa de Pasión” (The Passion Rose) which, among other aspects, have the topic of the sacred and its transgression in common, highlighted through the supernatural manifestations around Death and the Afterlife.
Both lengends are connected to significant tales from contemporary authors as Joaquín Soler de la Fuente and Amelia B. Edwards, showing, consequently, the vinculation of all of them to an important folkloric heritage Romanticism and Gothic Literature will be inspired by.
Key words: Bécquer, Legends, Sacred, Death, Afterlife.
Sabiendo la profunda conexión que se puede hallar entre la literatura gótica que surge a finales del xviii en Inglaterra y triunfará extendiéndose por toda Europa a lo largo del xix, y un género tan característicamente romántico como es la leyenda[1], de la que Gustavo Adolfo Bécquer constituye precisamente uno de sus más excelentes maestros, no nos podrá extrañar que el título del presente artículo comience precisamente por el que, sin duda, será uno de los ingredientes fundamentales que constituyen un punto de intersección entre ambos géneros, novela gótica y leyenda, ejemplificándose en el caso concreto de los dos textos becquerianos que nos ocupan ahora: con los fantasmales monjes que se levantan de sus tumbas para entonar el Miserere, y con los huesos de la desgraciada Sara, entregada al suplicio por su propio padre. Pero, además, la palabra «esqueleto» pretende remitir también, en buena medida, a una suerte de configuración interna, recurrente en no pocas obras del periodo, como quedará de relieve al poner en relación las obras becquerianas con otros materiales con los que, sin duda alguna, presentan más que sugerentes similitudes.
El género narrativo breve de la leyenda – bien sea en prosa o en verso–, que persigue la búsqueda de ese volksgeist que los románticos pretenderán recuperar y reactualizar con sus obras, recoge, como es bien sabido, toda una serie de elementos y motivos que pertenecen a un acervo folklórico común, y que, por lo mismo, pueden ser localizados en baladas y canciones tradicionales, en cuentos populares, en formulaciones orales de leyendas, pero también, desde luego, haber trascendido al arte o la literatura culta en algún momento dado de la historia. Entre los motivos más habituales podemos recordar –sin ánimo de ser exhaustivos– la promesa incumplida; la estatua que cobra vida para evitar un sacrilegio, una blasfemia o que se cometa una infamia; las transformaciones maravillosas; el rechazo a una relación amorosa entre dos personas de procedencia –racial, social, religiosa, etc.– diferente; el hecho prodigioso y sobrenatural de presenciar el propio entierro (crucial en obras importantes de nuestro romanticismo, como El estudiante de Salamanca, de Espronceda; Don Juan Tenorio, de Zorrilla o la leyenda El capitán Montoya, igualmente de Zorrilla); el castigo que deviene por la profanación de los difuntos; las almas que no descansan en paz por haberles quedado algo pendiente que hacer en este mundo, etc.
En el presente artículo vamos, por tanto, a poner en relación dos de las más conocidas leyendas becquerianas, «El Miserere» y «La Rosa de Pasión» que datan ambas del año 1862, publicada la primera en el número del 17 de abril en El Contemporáneo y la segunda, casi un mes antes, el 24 de marzo, en la revista La América[2], con otros dos materiales narrativos y publicados en fechas similares, aunque en un caso en Madrid, y en el otro, en el lejano geográficamente, pero en no pocos aspectos estética e ideológicamente próximo Londres victoriano. Veremos cómo estos cuatro elementos comparten determinadas estructuras, planteamientos y motivos, enraizados estos últimos en ese importante acervo común que traspasa géneros y fronteras y que, en buena medida, viene a reactualizarse con el Romanticismo.
Comencemos nuestra indagación con «El Miserere», una de las leyendas becquerianas, probablemente junto con «Maese Pérez el organista», que más nítidamente ponen de relieve la importancia que la música tuvo siempre para el autor sevillano[3], quien, según todos los datos biográficos que poseemos, procedía de una familia de artistas y donde la música ocupaba un lugar central. Su propia sobrina, Julia Bécquer, recordará la caja de música del poeta, o el clavicordio que poseía y a cuyo acompañamiento acostumbraba a cantar arias de ópera, un género que parece haber adorado. Además del vocabulario musical que abunda en sus obras –himno, lira, canto, armonía, etc.– los testimonios que demuestran su amor y devoción por la música resultan numerosos. Pero quizás el más elocuente, en este caso, resulta el que ofrece el propio Bécquer justamente en el preámbulo de la leyenda que ahora nos ocupa, «El Miserere», por boca de un narrador que habla –como suele ser habitual en este género– en primera persona: «Yo no sé la música; pero le tengo tanta afición, que aun sin entenderla, suelo coger a veces la partitura de una ópera, y me paso las horas muertas hojeando sus páginas […]»[4]. Y en la reflexión final del narrador, tras el relato de la leyenda, aún añade:
Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista, y que parecían mofarse de mí con sus notas; sus llaves y sus garabatos ininteligibles para los legos en la música.
Por haberlas podido leer hubiera dado un mundo[5].
La música se constituye, pues, en objeto central de la leyenda, enmarcado por las palabras de ese narrador que presenta el texto a los lectores, y luego, en estructura circular, retoma de nuevo la voz para despedir el texto con la misma obsesiva devoción. Pero también, por supuesto, desde el mismo título de la obra, que alude a un himno litúrgico tradicional que comienza por el imperativo latino miserere, que, como es bien sabido, significa literalmente en latín «Apiádate» o «Ten piedad», inicio del salmo bíblico en que el rey David pide perdón a Dios por el pecado de lujuria y adulterio que cometió con Bethsabé. De ahí, y por metonimia, ha pasado a denominar la música con la que este salmo se canta en el Oficio de Tinieblas de la liturgia católica en la Semana Santa.
Se trata de un bellísimo texto penitencial, que ha dado lugar a hermosas composiciones musicales, la más célebre de las cuales es la del compositor italiano Gregorio Allegri, del siglo xvii (pero también otros como José de Nebra). Dice así su comienzo:
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
[…]
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados[6].
«Hazme oír el gozo y la alegría,/ que se alegren los huesos quebrantados»… Este es el versículo 10 del Salmo, al que alude explícitamente Bécquer en su preámbulo de «El Miserere», cuando ese narrador amante de la música al que nos hemos referido encuentra en la biblioteca de la antigua abadía cisterciense de Fitero[7] (Navarra) unos cuadernos polvorientos y abandonados que contienen las partituras de un sorprendente e incompleto miserere:
Consecuente con mi manía, repasé los cuadernos, y lo primero que me llamó la atención fue que aunque en la última página había esta palabra latina tan vulgar en todas las obras, finis, la verdad era que el Miserere no estaba terminado, porque la música no alcanzaba sino hasta el décimo versículo[8].
Pero además este versículo concreto nos remite precisamente a quienes son los verdaderos protagonistas de «El Miserere»: los huesos, los esqueletos[9]. Porque recordemos de manera breve el argumento de la leyenda, en el que desempeña un papel central la fecha litúrgica y simbólica del Jueves Santo, que es precisamente el día que Bécquer elige para su publicación en El Contemporáneo (que cayó en el 17 de abril en ese año de 1862). Inquiriendo a un anciano en la propia abadía de Fitero por el origen de ese extraño texto de Miserere inacabado, da comienzo el relato de la propia leyenda según la cual hace mucho tiempo, una fría y lluviosa noche de Jueves Santo llegó un peregrino hasta la abadía y allí explicó que era un músico ilustre, pero que habiendo usado su arte para fines inadecuados durante toda su vida, ahora, en sus últimos años, se sentía arrepentido y quería, como suerte de compensación, componer un excelso Miserere que transmitiera todo el arrepentimiento de su alma compungida, pero aunque llevaba mucho camino recorrido, no lograba hallar la inspiración que necesitaba. Ante eso, uno de los presentes le cuenta que, cerca de allí, en la montaña, se encuentran las ruinas de un monasterio que fue fundado por un poderoso señor, quien, en su lecho de muerte, habría desheredado a su hijo debido a sus maldades. Pero éste, vengativo, entró a saco en el sagrado templo una noche de Jueves Santo, y asesinó brutalmente a todos los monjes en el momento preciso de cantar el Miserere. Y se dice que, desde entonces, cada noche de Jueves Santo, al punto de dar las once, los esqueletos de los monjes, encapuchados con sus raídas vestiduras, emergen de las improvisadas tumbas para entonar el canto litúrgico penitencial, cuyos lúgubres ecos se perciben en mitad de las solitarias montañas. Impresionado, el peregrino decide acudir apresuradamente a aquellos vestigios derruidos, confiando en poder escuchar tan sobrenatural melodía. Y allí, en efecto, presenciará sobrecogido una escena que parece salida de los delirios de una pesadilla:
Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes […] diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor el primer versículo del salmo de David:
¡Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!
Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en dos hileras, y penetrando en él fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del salmo. La música sonaba al compás de sus voces: aquella música era el rumor distante del trueno, que, desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando; era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte; era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de contrición del Rey Salmista, con notas y acordes tan gigantes[10] como sus palabras terribles[11].
Impresionado hasta la médula por lo que allí ha tenido ocasión de presenciar, el músico peregrino pide después asilo en Fitero para poder transcribir aquel insólito Miserere, con que espera poder hallar la redención que anhela. Pero llega en momento en que, al sentirse incapaz de recordar y poner por escrito algo tan sobrenatural como lo allí escuchado, algo tan inefable, el protagonista acaba obsesionado, perdiendo la razón y finalmente la vida, quedando así el Miserere incompleto, tal como lo halla en la biblioteca el narrador.
Por tanto, tenemos una serie de constantes y de motivos muy vinculados con el Romanticismo y, en particular, con la literatura gótica (aunque buena parte de ellos proceden, como ya se ha adelantado, de ese acervo folklórico común mucho más amplio): el pecador arrepentido y la posibilidad de redención; la música prodigiosa (que, en un sentido u otro, tanto resuena en nuestro Romancero, y que remite en último término al mito de Orfeo); los esqueletos que se levantan cíclicamente de sus sepulturas; el día y la hora señalados (marcado este momento ritual por un elemento tan simbólico como la campana[12]); el monasterio y los monjes; las ruinas; la noche oscura y desapacible en que tiene lugar el fenómeno sobrenatural; las fuerzas desatadas de la Naturaleza: lluvia, tormenta, vendaval…
Retengamos todos estos elementos, y volvamos, por un momento, la vista atrás, retrocediendo tan sólo dos años, dos años exactos, pues si hemos visto que Bécquer publicó «El Miserere» en abril de 1862, el 8 de abril de 1860 había aparecido una mucho menos conocida leyenda, en este caso bajo la firma del granadino José Joaquín Soler de la Fuente (Granada, 1827– Granada, 1876), titulada «Los Maitines de Navidad. (Tradición monástica)» (1860), que se publica en la revista El Museo Universal (IV, 13, pp. 114–118), un semanario gráfico con vocación ampliamente cultural, y entre cuyos ilustradores colaboró, por ejemplo, Valeriano Bécquer, hermano del poeta. En cuanto a sus colaboradores literarios contó con una amplia y prestigiosa nómina, empezando por el propio Gustavo Adolfo –quien llegaría incluso a asumir la dirección en 1866[13]–, y siguiendo con nombres como los de Pedro Antonio de Alarcón, José Zorrilla, Núñez de Arce, Emilio Castelar, etc.
José Joaquín Soler de la Fuente fue militar de carrera, que compaginó con su vocación literaria, estando integrado en su Granada natal con el sobrenombre de «El Abate»[14] en el grupo conocido como «La Cuerda Granadina»[15], al que pertenecieron importantes autores del xix como el citado Pedro Antonio de Alarcón o el entonces muy popular Manuel Fernández y González, entre otros. Cultivó de manera habitual el género de la leyenda, en muchos casos vinculándola con antiguas tradiciones granadinas.
Lo que parece ser el caso que nos ocupa, aunque –como suele ser bastante habitual en el género– se plantee de manera un tanto ambigua su localización geográfica. De este modo, y recurriendo –al igual que Bécquer– en la introducción al consabido tópico del narrador que se dirige al público en primera persona y que dice ser meramente un transmisor de lo que a él le ha sido, a su vez, relatado, Soler de la Fuente presenta un conocido café de la Granada del xix[16], en una de cuyas mesas se reúnen escritores, artistas y bohemios en una noche de verano, y al calor de su tertulia, procede a narrar la leyenda, que se sitúa en un «convento de franciscanos de una de las más bellas ciudades de Andalucía»[17], sin mayor precisión. Allí, durante la tarde de la festividad de Nochebuena, los frailes de la comunidad deciden visitar al Padre Custodio al objeto de formularle una unánime solicitud: dado que la vida conventual está sujeta a unos horarios muy rígidos y conlleva innumerables sacrificios, proponen suprimir al menos por ese día sagrado el canto de Maitines, puesto que suponía levantarse intempestivamente de la cama a la medianoche[18] para acudir a la iglesia a cumplir con la preceptiva Hora Canónica. El Padre Custodio los escuchará escandalizado, argumentando que el propio día en que se conmemora el nacimiento de Jesucristo resultaría de suma irreverencia no cumplir con los ritos litúrgicos establecidos, por lo que, iracundo y escandalizado, deniega la petición. Pero los frailes se conjuran para negarse a asistir a los maitines, y todos –incluso el encargado de tocar la campana para llamar a la oración– se prometen quedarse en sus lechos, descansando. Esa noche, en medio de una gran tormenta[19], a la hora en que debería sonar la llamada, el campanario permanece mudo, por lo que pronto el Padre Custodio se da cuenta, con gran indignación, de lo que sucede en su convento, así que él mismo se verá obligado a ascender la escalera de caracol y proceder con el toque de maitines. Esto hace que el lego Benito, el hermano que tenía encomendada esta misión, se levante muy sorprendido de su lecho, y vaya a ver lo que sucede, enfrentándose a la cólera del Padre, que, decidido a que en el convento se cumplan con las preceptivas Horas Canónicas en tan señalado día, urge al asustado lego a seguirlo hasta la iglesia. Allí quedará al descubierto su plan a la desesperada para que el rezo pueda efectuarse. Y así, a gritos, obligará a fray Benito a recurrir a un peculiar y hoy casi en desuso instrumento de percusión, la matraca, que produce un ruido seco y desagradable, por lo que se asociaba tradicionalmente con el carácter penitencial y durante mucho tiempo fue tenido por instrumento propio de la Semana Santa, para indicar con la aspereza de su música el luto y el dolor[20]. De este modo, poseído por una especie de sagrada locura, el Padre Custodio levanta la trampilla que da acceso a la cripta, y grita: «Toque, hermano, la matraca. […] Si los vivos no acudieron al sonido de la campana, los muertos saldrán de sus nichos al toque de la matraca. Los maitines han de cantarse»[21].
Y, en efecto, en una espectral escena, que podría parecer tan poco propia, en principio, de una celebración navideña, el lector asiste sobrecogido al espectáculo de los esqueletos de los frailes, con sus hábitos raídos, emergiendo de las profundidades, y organizándose en parejas para entonar un sepulcral y solemnísimo canto de maitines. Mientras las notas del impresionante salmo se van extendiendo por todo el recinto, llegando hasta las celdas donde los conjurados duermen, cada uno de ellos, al escucharlas, piensa que ha sido traicionado, y cada uno siente el miedo de ser el único que no ha acudido finalmente a los maitines. Así pues, todos van, al unísono, abandonando sus lechos y encontrándose por los pasillos con sus compañeros, camino de las naves del templo. Pero una vez constatado que toda la Comunidad se encuentra allí, se hace eco en ellos el sobrecogedor misterio: si allí están todos los frailes, …¿a quién pertenecen las voces que escuchan cantar los preceptivos maitines en la iglesia? Cuando alcanzan a ver la escena, entre el resonar de la tormenta y de la lluvia que cae insistente, quedan «confundidos, aterrados, exánimes»[22], nos dice el autor, puesto que «Los muertos habían salido de sus sepulcros para recordar a los vivos sus deberes»[23]:
–Toque, hermano, la matraca. […]
Obedece el lego. Pronto el áspero choque de la madera produce un ruido seco y desapacible semejante al rechinamiento de huesos descarnados, y turba el silencio de las bóvedas sagradas. […]
Deja oírse en el interior de la bóveda sepulcral un murmullo extraño, pavoroso, continuo.
No tarda en hacerse más vivo el resplandor de aquella medrosa entrada, y dos frailes con antorchas en la mano suben la escalera y salen a la iglesia.
En la misma forma y de dos en dos van subiendo como hasta cuarenta figuras. Sus rostros desaparecen bajo los pliegues de las grandes capuchas […].
Empero, como impulsados por un oculto resorte, levantándose de una vez los frailes de las luces, echan atrás sus capuchas y el resplandor de las antorchas se refleja en el blanco hueso de sus calaveras[24].
Por tanto, como percibiría cualquier atento lector, las similitudes entre una y otra leyenda resultan más que notables[25]. Repasemos muy brevemente. En primer lugar tanto «El Miserere» como «Los Maitines de Navidad» se plantean con la estructura típica de la leyenda que se generalizaría durante el romanticismo: una suerte de preámbulo («Una advertencia», se titula en el segundo caso; sin título explícito en el becqueriano, que se destaca gráficamente mediante el uso de la cursiva) en que un narrador habla en primera persona y explica las circunstancias en que dicha historia, especialmente impresionante, llamativa, o significativa, le fue relatada, antecede a lo que viene a ser la leyenda propiamente dicha, donde se pasa ya a la tercera persona gramatical.
Se puede constatar, así mismo, que ambos títulos presentan notorias similitudes, al remitir en los dos casos a la música (recordemos que la oración de maitines tradicionalmente era cantada); pero, además, ambos presentan subtítulos que vienen a situar la leyenda en el ámbito de lo sagrado: («Leyenda religiosa»[26]), en el caso de Bécquer, y («Tradición monástica»[27]), en el de Soler de la Fuente. De hecho, ambas leyendas pertenecerían a la categoría que Mª Montserrat Trancón Laguna denomina, dentro del más general «cuento fantástico», como fantástico–religioso, en el que «lo sobrenatural va unido a la creencia o la sospecha de un posible milagro o intervención divina que justifique los hechos». Y lúcidamente añade que «La mayoría de estos cuentos proceden de arraigadas creencias populares pertenecientes al folclore tradicional de tipo religioso»[28].
Tanto el texto de Bécquer como el de Soler de la Fuente invocan el concepto tan enraizado en la tradición cristiana de la culpa y el arrepentimiento. También las dos están ambientadas cronológicamente en un momento culmen considerado especialmente sagrado para el orbe católico: el Jueves Santo en «El Miserere»[29], y la Navidad en la leyenda del escritor granadino, y será, claro está, ese momento sagrado, en buena medida, el que favorezca el fenómeno extraordinario. Por otro lado, las dos leyendas sitúan su acción en la etapa del día que tradicionalmente se ha venido considerando en todas las culturas como más propicia al contacto con el más allá: la noche, y que el Romanticismo potenciará por oposición al racionalismo dieciochesco; y en ambas se nos presenta un tiempo meteorológico inclemente y –como ya se ha adelantado– en línea también con el concepto romántico de los excesos de lo sublime: tormenta, viento, frío…[30] Por añadidura, suceden ambas en lugares característicos de la literatura gótica: un monasterio en ruinas, en «El Miserere», y un monasterio, en «Los Maitines de Navidad»[31]. Recordemos que el personaje del monje y el ámbito del monasterio no resultaban inusuales en absoluto en la literatura gótica, una de cuyas obras fundacionales se titula, como es bien sabido, precisamente, El Monje (1796), de Matthew Gregory Lewis, que será seguida por otras de autores señeros como Ann Radcliffe (Gondez the Monk, 1805) o Charles Maturin (Melmoth el errabundo, 1820)[32]. Y es que, en efecto, como puntualiza Robert Sanders en su Leyendas y arquetipos del Romanticismo español, «La novela gótica [y la leyenda, ya lo hemos visto, se encuentra estrechamente emparentada con ella] […] utiliza ambientes remotos, oscuros y amenazantes, como la noche, las ruinas y las tormentas, para sugerir un mundo de seres y fuerzas no sujetos al pensamiento racional. Los espacios comunes de la novela gótica son el castillo, el monasterio y la casa señorial en ruinas»[33]. La pintura romántica ser hará igualmente eco de dichas temáticas: ruinas, monasterios y abadías, exaltación de las fuerzas naturales, y la conexión profunda entre la vida y la muerte, cuyo mejor ejemplo probablemente se encuentre en el pintor alemán Caspar David Friedrich, y obras como «Abadía en un bosque de robles» (datada en 1809), que nos muestra las imponentes ruinas de un edificio religioso rodeado de un cementerio, y abandonado en mitad de una Naturaleza que se muestra en el más puro estado de sublimidad. Por eso, en el caso que nos ocupa, ruinas y monasterios se convertirán en el escenario de la irrupción brusca del más allá en este mundo, irrupción que se inicia en un momento señalado, en una hora sagrada, que viene marcado por una señal sonora: toque de las once campanadas, en Bécquer; toque de la fúnebre matraca, en Soler de la Fuente. Y como culmen, las dos tienen como protagonistas a una comunidad de monjes que, procedentes de la ultratumba, irrumpen con forma de esqueletos vestidos con sus hábitos y cubriendo sus cráneos con la capucha del mismo, para entonar un canto portentoso, que sale de las gargantas descarnadas, y que, sobre todo en el caso de «El Miserere», se trata de algo inefable, un canto que no puede ser descrito con palabras humanas ni trasladado a perecederas notas musicales. Y es que, como bien apunta uno de los máximos especialistas en Bécquer, Jesús Rubio, al respecto de la inefabilidad en el autor sevillano: «Hay un esfuerzo por construir y describir lo que se quiere mostrar, pero al cabo se reconoce la insuficiencia, tal como ocurre en El Miserere. [...] se impone al fin la idea de la imposibilidad de culminar la obra perfecta y queda manifiesto el fracaso de lograrlo»[34]. De igual modo su biógrafo confirma que «La leyenda es una acertada síntesis de temas típicamente becquerianos: la relación entre el Arte y el artista; la inefabilidad de la belleza; el valor trascendente de la música; la locura como fruto del desengaño»[35].
Por su parte, Francisco López Estrada y María Teresa López García–Berdoy, editores de las Leyendas becquerianas, apuntan, para el caso concreto de «El Miserere», y vinculándolo, en efecto, con un acervo tradicional mucho más amplio, que
Esta leyenda se basa en un motivo folclórico general en Europa: los monjes que perecieron en forma violenta retornan al oficio religioso en el que les sorprendió la muerte; Heine tiene una poesía basada en este tema, aplicada a unas monjas que también cantan el Miserere[36].
Sin embargo, se puede observar en el caso del texto de Soler de la Fuente que el motivo de los religiosos que vuelven de la ultratumba para continuar con el cántico del oficio divino se extiende más allá y comprende otras posibles variantes[37], como esta de «Los Maitines de Navidad», en que el sentido de la aparición de los sobrenaturales monjes respondería a la transgresión de lo sagrado, mostrando así indudables puntos de conexión con otro motivo muy caro a los románticos, ya apuntado: el de la estatua que cobra vida para evitar un sacrilegio, una blasfemia o que se cometa una infamia (como se ve en la becqueriana «El beso», o en la popular leyenda toledana de Zorrilla «A buen juez, mejor testigo, o El Cristo de la Vega», ambas también, por cierto, de ámbito religioso).
No tenemos manera de saber con certeza si Gustavo Adolfo Bécquer pudo haber llegado a leer esta leyenda de «Los Maitines de Navidad» publicada dos años antes que su impresionante «El Miserere» por José Joaquín Soler de la Fuente, pero resulta más que probable, sobre todo si tenemos en cuenta que apareció en una revista de la que sabemos que era colaborador, junto con su hermano. Pero en último término, ni siquiera este dato tendría demasiada importancia, pues lo que nos interesa es constatar toda una serie de innegables similitudes entre ambos textos, que podrían deberse, con toda probabilidad, a que ambas beban de un acervo colectivo, de un magma común de motivos literarios, temas y personajes prototípicos potenciados por el Romanticismo que se repiten y se entrelazan sobrepasando las fronteras.
De hecho, en una situación similar nos encontraremos si fijamos nuestra atención en la otra leyenda de Bécquer que hemos seleccionado, «La Rosa de Pasión», publicada por primera vez, como ya se dijo, el 24 de marzo de 1862 en la revista La América, y que vamos a poner en relación con un relato coetáneo, posterior en una década –1872– escrito en este caso por una mujer: la británica Amelia B. Edwards (1831–1892).
Recordemos brevemente su argumento, que encontramos tras un nuevo prólogo, en que el autor refiere que una «muchacha muy buena y muy bonita» le contó una tarde de verano esta leyenda «en un jardín de Toledo»[38]. En esta antigua ciudad imperial vivía un comerciante judío, llamado Daniel Leví, que tenía una tienda, sobre la cual se encontraba su vivienda, con una ventana con celosía que daba a la calle, y en la que solía estar asomada su hermosa hija Sara. Tras desdeñar a numerosos pretendientes judíos, uno de ellos, despechado, delata los amores prohibidos que mantiene la bella joven con un cristiano. Daniel, que responde en todo a la prototípica imagen antisemita tan difundida secularmente en la cultura europea, encolerizado, trama una cruel venganza. De este modo, en la noche del Viernes Santo (vemos nuevamente la importancia de la noche, y la elección de un día sagrado, en este caso, no casualmente, coincidente con aquel en que se conmemora la muerte de Jesucristo[39]) Daniel se reúne secretamente con un importante colectivo hebreo en las afueras de Toledo, en las ruinas de una antigua iglesia (y observemos que vuelve a repetirse otra vez el motivo ambiental de las ruinas, y, más en concreto, de un antiguo edificio religioso). Han convocado allí con alguna artimaña al enamorado de la joven Sara, la cual, sin embargo, sospechando algo, los sigue en silencio y los sorprende elevando al aire una enorme cruz y preparando unos clavos metálicos y una corona de espinas. Horrorizada, interrumpe los macabros preparativos para decir que su amante no vendrá, puesto que ha sido puesto sobre aviso por ella, y confesando, además, que se ha convertido a lo que considera la verdadera fe, es decir, el cristianismo. En ese momento, Daniel, fuera de sí, reniega de su hija, y la entrega al grupo de fanáticos seguidores con las siguientes palabras: «–Ahí os la entrego; haced vosotros justicia de esa infame que ha vendido su honra, su religión y sus hermanos»[40].
La acción queda aquí interrumpida y tan sólo se nos dice que, al día siguiente, Daniel se puso, como siempre, al frente de su tienda, pero las celosías del ajimez donde Sara solía asomarse no volvieron a abrirse ya nunca más.
Y a continuación el relato se cierra con un epílogo que sitúa la acción varios años más tarde, cuando un pastor encontró entre las ruinas de la antigua iglesia una extraña y portentosa flor, nunca antes vista, que prefiguraba las señales de la pasión de Cristo. Se trata de la pasionaria o pasiflora, una especie vegetal procedente de América, y ante cuya curiosa morfología los misioneros creyeron ver una representación de los elementos vinculados con la Pasión de Jesucristo: la corona de espinas, los tres clavos, las cinco llagas, e incluso, las cuerdas con que lo ataron, que serían los zarcillos enredados de sus tallos. El pastor llevaría esta llamativa flor al arzobispo, quien, ordenando excavar en la zona de su aparición, se vería sorprendido por el hallazgo del esqueleto de una mujer «y enterrados con ella otros tantos atributos divinos como la flor tenía»[41]. Por ello, recibiría el nombre de «rosa de pasión».
En primer lugar, se aprecia claramente tras una primera lectura, además de los elementos recurrentes de la noche, las ruinas, la iglesia abandonada, los huesos que transmiten un mensaje más allá de la muerte, la centralidad de dos motivos que serán característicos de las leyendas, pero también de muchos otros materiales que beben de la fuente común de ese volksgeist que perseguían denodadamente los románticos. Por un lado, claro está, el marcado prejuicio antisemita que permite configurar la imagen del judío avaro, cruel, capaz de sacrificar incluso a su propia hija, cuyo ejemplo más célebre probablemente se encuentre encarnado en el Shylock shakespereano de El mercader de Venecia.
En línea con este motivo, tan reiterado, en efecto, en la cultura occidental durante siglos, conviene hacer especial hincapié, por la evidente similitud que presenta con el caso actual, en la transmisión durante siglos de leyendas y tradiciones orales muy arraigadas en el imaginario popular como las de Santo Dominguito de Val o las del Santo Niño de la Guardia, y cuyo origen común parece encontrarse en un libro británico medieval titulado La vida y milagros de san Guillermo de Norwich (1173), escrito por Tomás de Monmouth, y en el que se relata la presunta historia de William, un niño que habría aparecido muerto en las cercanías de Norwich (en el condado de Norfolk) el Sábado Santo de 1144 (vemos nuevamente la elección no casual de una fecha significativa en el calendario litúrgico, y relacionada, además, con la crucifixión de Cristo). La muerte de este niño se atribuyó desde el primer momento a los judíos de la ciudad. La leyenda se difundió enseguida por toda Europa, extendiendo su modelo y proliferando con rapidez. Así, incluso en los Cuentos de Canterbury (1387) Geoffrey Chaucer menciona una historia similar. Y en el caso español, surgen como ejemplos de diseminación más notables los de Santo Dominguito de Val y el Santo Niño de la Guardia, que alcanzaron enorme popularidad[42]. El primero[43] supuestamente habría sido un monaguillo de la Catedral de Zaragoza, que desapareció en agosto de 1250, y cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente torturado, habiendo sido, al parecer, víctima de un asesinato ritual por parte de judíos, que lo habrían crucificado. La devoción por su figura arraigó muy pronto, hasta el punto de que fue canonizado y declarado patrón de los monaguillos, encontrándose en numerosos templos (en especial, en Zaragoza, pero también en Sevilla) imágenes a las que se les rinde culto. Sin embargo, dado su origen más que probablemente apócrifo, el Concilio Vaticano II, que llevó a cabo una considerable revisión del santoral, decidió excluirlo de la nómina oficial de santos católicos.
En cuanto a Juan de Pasamonte, más conocido como el Santo Niño de la Guardia[44], se trataría de un infante que habría sido secuestrado por judíos en la localidad toledana de La Guardia, a finales de la década de 1480, también para realizar con él un crimen ritual semejante al de Jesucristo, igualmente el día del Viernes Santo. Aunque no se encontró nunca cuerpo alguno, en torno a él fue creciendo una importante leyenda hagiográfica, aumentada por el hecho de que la Inquisición procesó por el hecho a varios conversos.
Por otro lado, y retornando a la leyenda becqueriana, conviene ser consciente de que Bécquer ofrece al lector, de algún modo, la clave del relato en su propio título, «La Rosa de Pasión», es decir, nos encontramos frente al motivo de las transformaciones maravillosas, que se manifiestan reiteradamente, como es bien sabido, en romances (pensemos, por ejemplo, en el tan conocido «Amor más poderoso que la muerte, o romance del Conde Olinos»), baladas, cuentos populares y otra serie de materiales literarios y folklóricos de diverso origen[45]. Y tampoco se puede pasar por alto que con esta leyenda Gustavo Adolfo Bécquer, de alguna manera, da continuidad a tantas narraciones procedentes de la mitología grecolatina que explicaban legendariamente el origen de determinadas plantas o flores: el laurel, el narciso, el jacinto, etc., a la vez que enlazaba con la tan arraigada tradición victoriana –con origen muy anterior, y extendida en el siglo xix por toda Europa– del lenguaje de las flores[46]. Dicha tradición engarzará fecundamente en la literatura española decimonónica, encontrando uno de sus ejemplos más significativos en la leyenda en verso «La Rosa del Campo Santo» que Rosalía de Castro incluye unos pocos años antes del texto becqueriano en su poemario inicial, La flor (1857):
Y cada cual con espanto
viendo su tumba contaba
que aquel sepulcro guardaba
La rosa del Campo Santo[47].
Pero avancemos unos pocos años en el siglo xix, y detengámonos en el relato titulado (en su traducción al español) «La historia de Salomé»[48], que data, como ya ha quedado dicho, de 1872, y de cuya autora, la londinense Amelia B. Edwards (1831–1892), puede asegurarse sin temor a equivocación que fue una mujer totalmente inusual para su época. Nacida en una familia acomodada y culta, y de inteligencia precoz, recibió una educación esmerada, pudiéndose destacar que empezó a escribir a la temprana edad de cuatro años. Pronto demostraría una sensibilidad artística fuera de lo común, mostrando sus dotes no sólo para la literatura, sino también para el arte (ella misma ilustró algunas de sus obras) y para la música. De hecho, se puede recordar que llegó a ser la organista de la iglesia de St. Michael. Pero sin duda alguna el ámbito que iba a hacer más conocido el nombre de Amelia Edwards sería el de la entonces incipiente pero muy en boga egiptología, ya que ella, auténtica apasionada del Egipto de los faraones, llegaría a ser la primera mujer egiptóloga[49], debiéndose incluso a su iniciativa la Egyptian Exploration Fund[50]. Intrépida aventurera, publica numerosos estudios y da conferencias en ese campo.
Pero lo que nos interesa ahora de ella es su faceta como escritora[51], y, en concreto, ese relato breve que, bajo el título de «La historia de Salomé», ofrece una historia que muestra tan llamativas similitudes con «La Rosa de Pasión».
Resumamos en pocas palabras su argumento: el narrador es un artista llamado Harcourt Blunt, que transmite al lector una experiencia vivida años atrás en Venecia, que le impactó profundamente hasta el punto de cambiar su vida. Allí tuvo ocasión de conocer, en la tienda de exóticos objetos orientales de un judío llamado Isaac da Costa –que explícitamente es descrito en el texto como «un Shylock entrecano con barba, ojos ávidos y una pluma detrás de la oreja»[52]–, a su hermosa y tímida hija Salomé. Impresionado por la belleza de la joven, volverá a buscarla un año más tarde, cuando regrese a la ciudad. Pero aunque recorrerá el intrincado laberinto de callejuelas, no será ya capaz de localizar la tienda del hebreo. Con talante nostálgico, el protagonista recorre Venecia, hasta que un día su gondolero lo conduce, casi por casualidad, hasta la isla del Lido, donde se encuentra con el antiguo cementerio hebraico. De repente, y justo cuando se agacha significativamente para recoger una flor de nomeolvides –de claro nombre parlante, considerada de manera especial en el xix un símbolo del amor fiel y duradero, y como tal, presente en poemas y obras plásticas del periodo, en consonancia con ese particular «lenguaje de las flores» antes aludido en relación con «La Rosa de Pasión»–, el joven contempla a la bella Salomé, apesadumbrada ante una tumba, que él supone probablemente de su padre: «Salomé, pálida y demacrada como quien sufre un dolor profundo y devastador, pero más hermosa que nunca, si es que esto era posible. Hermosa y dotada de una belleza todavía más espiritual que antaño»[53].
Impresionado, el protagonista no se decide a acercarse, y se da la vuelta, pero cuando se vuelve nuevamente a mirarla, ella ha desaparecido. Entonces, al objeto de indagar alguna pista que lo pueda conducir hacia la enigmática belleza, decide copiar los caracteres hebraicos de la lápida sepulcral, y enviárselos a un sabio erudito amigo suyo que vive en Padua, con la petición de que se los traduzca. Mientras tanto, y como quiera que se siente auténticamente enamorado de la hermosa Salomé, acude otro día al cementerio, con la esperanza de volver a encontrarla. Y, en efecto, allí está la joven. Esta vez se dirigirá a él, con ojos de pena, y una voz melancólica que suena a sus oídos como inexplicablemente lejana, para formularle una extraña súplica:
Un alma cristiana yace ahí –dijo–, sepultada en la tierra sin una sola oración cristiana, conforme al rito hebreo, en un santuario hebreo. ¿Podría usted, forastero, realizar un acto de piedad para con el muerto?
[…]
Lea una oración sobre esta tumba. Grabe una cruz sobre esta lápida[54].
Impactado por tan misteriosa pero conmovedora petición, Harcourt Blunt se apresurará a cumplirla, llevando a un sacerdote ante el sepulcro, para que rece un responso, y grabando él mismo con un cincel la cruz solicitada. Tras acatar los piadosos deberes, el joven regresa a su hotel. Y llegados a este punto, el lector se encuentra que la historia va a dar un sorprendente quiebro, pues que en el hotel aguarda al protagonista la esperada misiva de su sabio amigo, que por fin ha llegado, y que contiene la traducción de la lápida. En ella, sin ningún lugar a dudas, figura que quien allí yace no es otra que Salomé, hija única de Isaac da Costa, muerta a los veintiún años de edad el pasado año. Sin poder creer lo que está leyendo, dejará caer la carta de sus manos. Pero la visita al rabino local le acaba de confirmar la terrible certeza: lo que vio junto a la tumba no fue sino el espíritu de la infausta Salomé, convertida clandestinamente al cristianismo, algo que su padre no pudo soportar, y la obligó post mortem a guardar para siempre lo que consideraba un secreto infamante, condenándola, por tanto, a un entierro impío.
Por tanto, vemos que, si bien de manera más sugerida y velada, más «cuento de fantasmas»[55] y menos «leyenda», el texto de Amelia B. Edwards presenta similitudes evidentes con el de Gustavo Adolfo Bécquer. Para empezar, si al repasar «El Miserere» y «Los Maitines de Navidad» prestábamos atención a la importancia del marco en que se sitúa la acción de ambas, con ese monasterio, o monasterio en ruinas, tan caros a los románticos, igual trascendencia y cercanía alcanzan en el siguiente par de textos la localización geográfica, pues vemos que «La Rosa de Pasión» y «La historia de Salomé» ofrecen en este punto otra considerable similitud, al ambientarse ambas en antiguas ciudades europeas, con muchos siglos de historia a sus espaldas, cargadas de belleza, de arte y de tradiciones, depositarias, por tanto, de ese añorado volksgeist por el que suspiran los románticos. Además, y teniendo en cuenta que en muy buena medida el modernismo resultará heredero del romanticismo, se puede considerar que tanto Toledo como Venecia responden a lo que la literatura y el arte de fin de siglo van a considerar dentro de la categoría de la «ciudad muerta», tópico preferente del decadentismo modernista que cuenta en nuestros días con abundante bibliografía[56].
Si está documentado que Amelia B. Edwards conocía Venecia, pues su carácter inusualmente dinámico y aventurero para una mujer en su época la llevó a emprender numerosos viajes, cuyas impresiones registró en diversos libros[57], en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, es bien sabido que sintió desde su temprana juventud fascinación por Toledo, hasta el punto de pensar que en esa ciudad podría encontrar inspiración, e incluso en 1869 se trasladó allí con su familia para residir durante una temporada. Resulta más que probable que entonces escuchara una antigua leyenda de origen popular, que todavía hoy en día se relata en Toledo, y que data de cuando en la Edad Media convivían allí, si bien con fricciones notables, las tres grandes religiones monoteístas. Dados los elementos que presenta, resulta más que factible que dicha leyenda tradicional influenciara la composición de «La Rosa de Pasión», si bien en el original quien acaba sacrificado es el amante cristiano, y no la joven judía. Así, en una pequeña placeta, a apenas trescientos metros de la Catedral, y a escasos diez minutos de la calle de San Ildefonso en donde estuviera domiciliado nuestro poeta romántico, se encuentra un pozo de piedra cuya existencia está documentada desde el siglo xi, y que recibe el nombre de «El Pozo Amargo». Se viene contando de generación en generación que hace muchos siglos[58] la joven y hermosa judía Raquel Leví (obsérvese que se trata del mismo apellido que luego usará Bécquer en «La Rosa de Pasión») se citaba furtivamente en su cercanía aprovechando la oscuridad de la noche con su amado, un apuesto cristiano llamado Fernando. Pero, al igual que luego sucederá en la versión becqueriana, las lenguas murmuradoras delatarán al padre de la muchacha los prohibidos amoríos que vulneran el tabú religioso. Este, encolerizado, apuñalaría arteramente a Fernando, sorprendiéndolo al despedirse de Raquel, en cuyos brazos moriría desangrado ante su desesperación. A partir de ese momento, la hermosa judía, loca de dolor, cada noche iría al pozo a llorar su angustia y la ausencia de su enamorado. Y tantas lágrimas vertería que las aguas del pozo acabarían volviéndose amargas. De ahí que se cambiara su denominación, conociéndose desde entonces como «El Pozo Amargo»[59]. De este modo, vemos cómo también aquí un prodigio sucede a la injusta muerte impuesta como castigo por la transgresión de la frontera que impide los amores entre personas de distintas religiones, que no pueden sino acabar de manera trágica.
Pero volviendo a la comparación entre los textos de Bécquer y de Amelia B. Edwards, comprobamos que en ambos se efectúa la actualización del motivo antisemita tan reiterado durante siglos en la cultura occidental (no en vano, los nombres de ambas historias son explícitamente de tradición bíblica: Daniel y Sara, en el caso becqueriano; Isaac y Salomé; en el de Edwards). La lista de similitudes continúa: así, la conflictiva relación entre religiones; el padre judío fanático que regenta una tienda y la hija bella e inocente que será castigada por su imperdonable transgresión al convertirse al cristianismo (y en este punto conviene recordar que también en El mercader de Venecia, Jessica, la hija de Shylock se enamora de un cristiano y por él abandona su religión, siendo consecuentemente castigada por su padre). En el caso de «La Rosa de Pasión», la hija del judío es explícitamente sacrificada; en el relato de Amelia Edwards, el final dramático es tan sólo sugerido, sin que se le explicite al lector qué es lo que pudo haber sucedido con Salomé y a qué se debe su muerte prematura. En ambos encontramos, en cualquier caso, el elemento sobrenatural: la judía que traiciona sus raíces, sacrificada (explícita o implícitamente) por esta causa y que tras la muerte evidencia de manera sobrenatural su fe verdadera, ese cristianismo por el que acaba siendo mártir: una se convierte en una flor portentosa que muestra en sí los símbolos de la Pasión de Cristo; la otra, se aparece insistente junto a su tumba –rodeada de nomeolvides–, suplicando la inscripción de una cruz en su lápida, y un responso rezado por un sacerdote[60].
Por tanto, se podría afirmar que el elemento fundamental en ambos relatos viene dado por la manifestación sobrenatural que se produce en relación con el cuerpo enterrado de la joven y bella hebrea muerta prematuramente, y convertida al cristianismo de manera clandestina. La transgresión que comete se va a castigar duramente con la muerte –literal, en el caso de Sara; sólo sugerida, en el caso de Salomé–, y también, de manera fundamental, con el silencio y la ocultación. Sin embargo, si la voz es silenciada a la fuerza, los huesos no dejarán de hablar, y así la verdad profunda de la fe que se presume verdadera acaba manifestándose a pesar de la represión violenta: la flor que evidencia el cristianismo de Sara; el espíritu de Salomé que ruega una cruz y una plegaria católica. De hecho, y ya para finalizar el presente artículo, se puede concluir que precisamente este aspecto vendría a constituir una tónica común entre los cuatro textos comentados: pues a la postre, los esqueletos dicen –más allá del tiempo– lo que la muerte no puede acallar, y su voz, en todos los casos, viene a significar una intensa manifestación de lo sagrado.
NOTAS
[1] Conviene tener en cuenta que la palabra leyenda con esa nueva acepción, equivalente a ese género nuevo que estará en boga durante todo el xix, no se va a incorporar al Diccionario de la RAE hasta 1884. En la última edición del mismo la acepción más cercana sería la 1: »Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición». www. rae.es (Consultado el 20/0172021).
[2] Cf. Jesús Rubio, «Cronología de Gustavo Adolfo Bécquer», Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com/obra–visor/cronologia–de–gustavo–adolfo–becquer––0/html/00cf1ff0–82b2–11df–acc7–002185ce6064_2.html> (Consultado el 15/11/2019). Sin embargo, Joan Estruch Tobella data «La Rosa de Pasión» en 1864, añadiendo que se publicó el Jueves Santo de ese año (Bécquer. Vida y época, Madrid, Cátedra, 2020, p. 103), con lo que cabe pensar que se refiera a una reedición posterior del relato.
[3] Jesús Rubio dirigió una tesis doctoral centrada específicamente sobre este tema, con los siguientes datos: Amy Liakopoulos, Gustavo Adolfo Bécquer y la música, Universidad de Zaragoza, 2015. También conviene tener en cuenta, en este sentido, el artículo de Marta Palenque, «Las oscuras golondrinas en Helsinki: una partitura de Fredrik Pacius para la rima LIII», El Gnomo: Boletín de estudios becquerianos, 2003–2004, pp. 93–117.
[4] Gustavo Adolfo Bécquer, «El Miserere», Leyendas, ed. Francisco López Estrada y María Teresa López García–Berdoy, Madrid, 1991, 7ª ed., pp. 221–222.
[5]Ibidem, p. 234.
[6] Salmo 50 <https://www.franciscanos.org/oracion/salmo050.htm> (Consultado el 20/01/2021). Conviene aclarar, no obstante, con respecto al número del Salmo, que se trata del 50 en la Biblia griega, así como en la anterior liturgia católica, vigente hasta finales del siglo xx. Sin embargo, la Biblia hebrea numera este Salmo como 51, y lo sigue la liturgia católica en la actualidad.
[7] Bécquer alude en la leyenda explícitamente a «la célebre abadía de Fitero» (Gustavo Adolfo Bécquer, «El Miserere», p. 221), aunque está claro que en realidad debe de referirse al importante monasterio cisterciense de Santa María la Real, en esta localidad navarra, que data de los siglos xii-xiii. Como bien informa su biógrafo, Joan Estruch Tobella, el poeta estuvo en la localidad durante el verano de 1861, tomando las aguas termales en los denominados «Baños Nuevos» (Estruch Tobella, op. cit, pp.211–212).
[8] Bécquer, Gustavo Adolfo, op. cit., p. 222. El décimo versículo hasta el que llega la composición encontrada en Fitero es precisamente, como ya se ha especificado: «Hazme oír el gozo y la alegría,/ que se alegren los huesos quebrantados»
[9] En relación con los cuales no se pueden olvidar los dibujos becquerianos dedicados a Julia Espín bajo el título de Les morts pour rire, que el propio autor subtitula «Bizarreries», y donde aparecen grotescos esqueletos con carácter, en este caso, paródico y humorístico. Conservados en la Biblioteca Nacional, se pueden contemplar a través de la Biblioteca Digital Hispánica, en el siguiente enlace: http://bdh–rd.bne.es/viewer.vm?id=0000027169&page=1 (Consultado el 13/05/2021).
[10] En este punto, resulta casi inevitable que el lector recuerde el conocido primer verso de la Rima I de Bécquer: «Yo sé un himno gigante y extraño».
[11] Bécquer, op. cit, pp. 230–231.
[12] En este sentido, se puede recordar incluso la presencia del motivo en una popular canción infantil de origen tradicional, formada por pareados de octosílabos, que se cantaba todavía en mi infancia y que comenzaba: «Cuando el reloj marca la una/ los esqueletos salen de sus tumbas».
[13] Sobre la presencia de ambos en dicha revista, puede consultarse el estudio de Soraya Sádaba Alonso, «Los Hermanos Bécquer en El Museo Universal», El Gnomo. Boletín de Estudios Becquerianos, 12–13 (2003–2004), pp. 293–298. Y específicamente sobre el caso de Gustavo Adolfo, puede consultarse el artículo de Enrique Miralles, «Las colaboraciones de Bécquer en El Museo Universal», El Gnomo. Boletín de Estudios Becquerianos, 1–12 (2003–2004)2 pp. 263–285.
[14] Caracterizado por un marcado carácter humorístico, el grupo se distinguió por denominar a sus integrantes por medio de apodos o motes, como bien explicaban a finales de la década de los veinte del pasado siglo Manuel León Sánchez y José Cascales Muñoz, en su Antología de la Cuerda Granadina, México D. F., Imprenta Manuel León Sánchez, 1928, pp. 34–35. Buena prueba de este citado carácter lo encontramos en la denominación que, ya desde el propio título, se le adjudica a este peculiar grupo en el libro de María Belén Vargas Liñán, La música en la guasona Cuerda granadina: Una singular tertulia de mediados del xix, Granada, Editorial Universidad de Granada/ Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2015.
[15] En la Fundación Juan March, y con la signatura RFS–184, se conserva un interesante documento, procedente de los Archivos personales de Carlos, Guillermo y Rafael Fernández–Shaw que consiste en un proyecto de guión de película cinematográfica, titulada «La Cuerda Granadina», firmado por Guillermo y Rafael Fernández–Shaw e Iturralde, mecanografiado y sin fecha, aunque datado en torno a 1950. Dicha obra fue escrita para presentarse a un Concurso convocado por el Sindicato del Espectáculo, quedando en segunda posición, lo que ocasionó que la película nunca llegara a rodarse. <https://www.march.es/bibliotecas/repositorio–fernandez–shaw/ficha.aspx?p0=fshaw:4771> (Consultado el 22/04/2020).
[16] Sin embargo, la leyenda no identifica ni localiza el café concreto en que supuestamente se situaría el narrador.
[17] José Joaquín Soler de la Fuente, «Los Maitines de Navidad (Tradición monástica)», en VV. AA., El panteón del gótico español. Antología de castillos sombríos, espectros, diablos y pesadillas, Madrid, Quálea Editorial, 2016, p. 141. Aunque se citará por esta edición actual, los datos de la edición original son los siguientes: «Los Maitines de navidad. Tradición monástica», El Museo Universal, Año IV, 15 (08/04/1860), pp. 114–118. Mientras que las páginas 114, 115 y 118 se presentan sin ilustraciones, llama la atención que las cuatro que, por el contrario, acompañan las páginas 116 y 117 (dos en cada una) no tienen absolutamente nada que ver con el contenido del texto, llevando como pie de página aclaratorio las de la primera, «Torre del Clavero en Salamanca» y «Mujer y niño del Riff, de los presentados en Tetuán al General O’Donnell (de un croquis)», y «El General Gasset (de fotografía)» y «Espía moro presentado al General O’Donnell (de un croquis)», las de la segunda.
[18] El momento en que se procedía al rezo de Maitines, la Hora Canónica más temprana, podía oscilar entre las doce de la noche (tal como sucede en el presente texto), o en las primeras horas de la madrugada. En cualquier caso, antes del amanecer y suponiendo una brusca interrupción del sueño.
[19] Curiosamente, aunque «Los Maitines de Navidad» está ambientado en Nochebuena y Navidad, momentos sagrados caracterizados tradicionalmente por el gozo festivo y la alegría, lo cierto es que la ambientación remite más bien a un pasaje siniestro y tenebroso: «Encapotado el cielo por oscuros y gigantescos nubarrones, presenta un aspecto lúgubre y siniestro. Ni una estrella en el horizonte, ni una luz sobre la tierra» (Soler de la Fuente, op. cit., p. 150). Llamativo, por tanto, que en la noche en que se conmemora la venida de la Luz de Dios al mundo lo que predomine en el relato sea un cuadro dominado por las densas tinieblas, atravesadas tan sólo por impactantes relámpagos, en medio de fuerte tormenta y lóbrego vendaval («Las tinieblas más sombrías envuelven en su crespón los ángulos y capillas», Ibidem, p. 154), elementos todos ellos, en realidad, muy del gusto del gótico romántico. De hecho, ya Mariano Baquero Goyanes, en su clásico estudio sobre la cuentística del xix, además de constatar que «La leyenda está bien narrada», llama la atención acerca de que «la escenografía –tempestad, rezos y tumbas– es la típica del más desenfrenado romanticismo» (Mariano Baquero Goyanes, El cuento español. Del romanticismo al realismo, Madrid, CSIC, 1992, p. 57). No obstante, no se puede perder de vista el hecho de que, hacia estas mismas fechas, es decir, en torno a la década de los años ’60 del siglo xix, en la Inglaterra victoriana Charles Dickens se afana por publicar cada año por Navidad, con considerable éxito, un número extraordinario de la revista All the Year Round, donde la temática principal precisamente es la del ghost tale, o narración de fantasmas. Colaboradora de esos números navideños de la revista sería precisamente Amelia B. Edwards, la autora que pondremos poco más adelante en relación con las leyendas becquerianas.
[20] De hecho, todavía en la actualidad continúa utilizándose la matraca de manera tradicional en las celebraciones de la Semana Santa de diversas localidades, como, por ejemplo, León, Écija (Sevilla), Manises (Valencia), etc. Y una gran matraca se sigue conservando en las torres de la Catedral Primada de Toledo, de la Catedral de Sevilla, en la de la Catedral de Valencia, en la de Santa María de Burgos, y un largo etcétera, si bien es verdad que la mayoría de ellas se encuentran ya en desuso.
[21] Soler de la Fuente, op. cit., p. 155.
[22]Ibidem, p. 156.
[23]Ibidem, p. 157.
[24]Ibidem, pp. 155–157.
[25] Ya Mariano Baquero Goyanes apuntó, sin dar más detalles, que la leyenda de Soler de la Fuente «se asemeja por lo lúgubre a alguna leyenda de Bécquer como El Miserere» (Baquero Goyanes, Mariano, El cuento español. Del romanticismo al realismo, pp. 56–57).
[26] Conviene notar que Francisco López Estrada y María Teresa López García–Berdoy, encargados de la edición de las Leyendas que se ha manejado para el presente artículo, señalan significativamente en torno a «El Miserere», que fue clasificada por su autor como «religiosa lo mismo que la de Rosa de Pasión» (Francisco López Estrada y María Teresa López García–Berdoy, op. cit., p. 235), que será comentada a continuación y puesta en conexión con esta.
[27] Que aparece sin paréntesis en la edición original, ya citada, en El Museo Universal, p. 114.
[28] Mª Montserrat Trancón Lagunas, «El cuento fantástico publicado en la prensa madrileña del xix (1818–1868)», en Jaume Pont (ed.), Narrativa fantástica en el xix (España e Hispanoamérica), Lleida, Editorial Milenio, 1997, p. 23.
[29] Y se puede adelantar ya que, de manera significativa, el episodio central de «La Rosa de Pasión», en la que ahora nos detendremos, sucede en Viernes Santo.
[30] Cf., en este sentido, el pormenorizado trabajo de Mercedes Comellas, «Sublimes tempestades. De las fantasmagorías de Hoffmann y El Miserere de Bécquer», en XII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Huelva, Universidad de Huelva, 1999, pp. 403–410.
[31] En este sentido, se puede recordar la positiva concepción sobre el estilo arquitectónico gótico que dominó en el siglo xix, con John Ruskin como privilegiado portavoz: «Según John Rushkin y sus seguidores, el estilo gótico medieval se había desarrollado a partir de una creatividad orgánica formal, como si emanara directamente del alma del artesano, a diferencia de las superficies rígidas y limpias de otros estilos como el neoclásico» (Lutz, Deborah, El gabinete de las hermanas Brontë, Madrid, Siruela, 2017,p. 215).
[32] Además, hay que hacer notar que, tal y como señala Andrew Martin, en su prólogo a la antología Ocho fantasmas ingleses, titulado significativamente «Entre estas cuatro paredes. De cómo los castillos, abadías y casas de Inglaterra inspiraron las historias de fantasmas», entre las múltiples leyendas sobrenaturales que han pervivido en tierras británicas durante siglos, resulta fundamental el protagonismo del monje fantasma: «Hay uno (o más) en la abadía de Waverley, en Surrey; en la abadía de Bayham y en las torres Reculver, en Kent; en los prioratos de Thetford y Binham, en Norfolk; en Hardwick Old Hall, en Derbyshire; en la abadía de Rufford, en Nottinghamshire; en la abadía de Thornton, en Lincolnshire; en la abadía de Roche y en el castillo de Conisbrough, ambos en South Yorkshire; y en la abadía de Whalley, en Lancashire» Andrew Martin, «Entre estas cuatro paredes. De cómo los castillos, abadías y casas de Inglaterra inspiraron las historias de fantasmas», en VV. AA., Ocho fantasmas ingleses; Madrid, Siruela, 2019, p. 15.
[33] Robert Sanders, «Prólogo», Leyendas y arquetipos del Romanticismo español, Portland, Oregon, Portland State University, 2017, 2ª ed. p. VIII.
[34] Jesús Rubio, «Introducción» en Bécquer, Gustavo Adolfo, Leyendas, Madrid, Alianza, 2012, p. 35
[35] Estruch Tobella, op. cit., p. 212.
[36] Francisco López Estrada y María Teresa López García–Berdoy, [texto explicativo de «El Miserere», sin título], Leyendas, ed. cit., p. 236.
[37] De hecho, el clásico Motif–index of folk–literature, de Stith Thompson, recoge, dentro de su amplio y complejísimo apartado E. THE DEAD, el motivo catalogado como E492. Mass (church service) of the dead. Held at midnight, que sin duda se asemejaría mucho a las escenas que ambas leyendas presentan. Este motivo, por tanto, se mostraría en los textos de Bécquer y de Soler de la Fuente conjugado con otros varios como E402.1.1.4. Ghost sings (dentro del apartado E400. Ghosts and revenants—miscellaneous) o E387.1.1. Dead called from their graves. Además, podríamos señalar E283Ghosts haunt church. o E334.1. Ghost haunts scene of former crime, especialmente evidentes en el caso becqueriano; y E380. Ghost summoned y E340. Return from dead to repay obligation, ambos aplicables al caso de la leyenda de Soler de la Fuente. (Thompson, Stith (1955–1958), Motif–Index of Folk Literature: a Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest–Books and Local Legends, Revised and enlarged. edition. Bloomington: Indiana University Press, 6 vols.)
<https://sites.ualberta.ca/~urban/Projects/English/Content/e.htm> (Consultado el 22/02/2021).
[38] Gustavo Adolfo Bécquer, «La Rosa de Pasión», Leyendas, ed. cit., p. 51.
[39] Joan Estruch Tobella, en su edición de las Leyendas, apunta que Bécquer trabaja en «La Rosa de Pasión» sobre «una base tradicional sumamente convencional [...]: las viejas leyendas antisemitas vinculadas al Viernes Santo, sin apenas aportaciones originales» (Estruch Tobella, Joan, «Estudio introductorio», en Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas, Barcelona, Crítica, 1994 p. 21). En su reciente biografía sobre el poeta abunda en este punto, completando: «El innegable antisemitismo de la leyenda becqueriana se basa en los relatos populares del folclore de Semana Santa, pero se aparta del antisemitismo agresivo de su amigo Juan de la Puerta Vizcaíno» (Estruch Tobella, Bécquer. Vida y época, p. 104).
[40]Ibidem, p. 63.
[41]Ibidem, p. 64.
[42] Ángel Gómez Moreno, en su estudio Claves hagiográficas de la literatura española, da cuenta del arraigo, incluso en fechas contemporáneas, del culto a estos niños víctimas de un presunto crimen ritual, añadiendo a los nombres más conocidos el de San Simonino de Trento (Ángel Gómez Moreno, Claves hagiográficas de la literatura española (del Cantar de Mío Cid a Cervantes), Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana Vervuert, 2008, pp. 240–241).
[43] José María Montes, Los santos en la Historia. Tradición, leyenda y devoción, Madrid, Alianza, 2008, p. 158.
[44]Ibidem, p. 303.
[45] De hecho, se puede claramente vincular con el motivo de los huesos cantores, «The Singing Bone», del tipo ATU 780, y más en concreto, con la variante «…the murder is revealed by a (speaking [D1610.2]) tree growing from the grave [E631, E632]».
Estando en pruebas de publicación el presente artículo ha aparecido un interesantísimo trabajo de David Mañero Lozano, que desarrolla este motivo, titulado «Una flor nacida en una calavera: En torno al concepto de propagación contextual», Neofilólogo, 25 octubre 2021, https://doi.org/10.1007/s11061-021-09707-4 (Consultado el 26/10/2021).
[46] «Los victorianos pertenecían a una tradición establecida en la que las flores y otras plantas tenían un significado simbólico, llamado el ‘lenguaje de las flores’. Por ejemplo, la margarita representaba la inocencia, mientras que el cardo común evocaba la misantropía, y la amapola, el desconsuelo» (Deborah Lutz, op. cit., p. 218).
[47] Rosalía de Castro, La flor (1857). Edición digitalizada en Cervantes Virtual: http://www.cervantesvirtual.com/obra–visor/la–flor––1/html/feed815e–82b1–11df–acc7–002185ce6064_2.html (Consultado el 22/04/2021).
[48] Carmen Miralles Martorell, en su tesis doctoral especializada sobre esta escritora y otras coetáneas autoras igualmente de relatos de fantasmas, data este relato en el año 1872: Carmen Miralles Martorell, Facing the «uncanny»: the ghost tales of Elizabeth Gaskell, Margaret Oliphant, Amelia Edwards and Vernon Lee, UNED, 2016, p. 66. Inédita hasta la fecha, resulta accesible en línea: <http://e–spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filologia–Cmiralles/MIRALLES_MARTORELL_Carmen_Tesis.pdf> (Consultado el 20/12/ 2019). Precisamente de las tres últimas (a las que se une Louise May Alcott) se publicó en 2019 una sugerente antología con el título de Cuatro damas del misterio (Madrid, Editorial Funambulista, 2019).
Tras su primera publicación, el texto del relato que aquí nos ocupa sería incluido un año más tarde en un libro de la autora, con los siguientes datos de edición: Amelia B. Edwards, «The Story of Salomé», Monsieur Maurice: A New Novelette and Other Tales, Londres, 1873.
[49] Para esta faceta, se pueden consultar Rosa Pujol, «Amelia Edwards, el despertar de una pasión», 2004 <https://egiptologia.com/amelia–edwards–el–despertar–de–una–pasion/> (Consultado el 31/10/2019) y Rosa Pujol y Gerardo Jofre, «¿Se puede uno enamorar de Egipto?», 2006 <https://egiptologia.com/amelia–b–edwards/> (Consultado el 31/10/2019).
[50] Peter Haining, [Semblanza introductoria], en Peter Haining (ed.), Cuentos de brujas de escritoras victorianas (1839–1920), trad. de Daniel de la Rubia Ortí, Barcelona, Alba, 2019.p. 183.
[51] Como bien explica Carmen Miralles Martorell en su trabajo citado, la vida de Amelia Edwards puede dividirse claramente en dos etapas, colocándose el punto de inflexión en el momento en que ella conoce por primera vez el fascinante Egipto: «Amelia Edwards’ life can be studied as divided into two different periods, the period around the 1850s, when she was young and devoted herself to writing novels and short stories, on which we are going to centre this study, and the winter of 1873–74 when she visited Egypt. The first period is noteworthy because she was starting her career as a novelist and journalist and the second is equally remarkable because it was to change her life forever—she abandoned fiction and dedicated the most part of her life to archaeology» (Carmen Miralles Martorell, op. cit., p. 275).
[52] Amelia Edwards, «La historia de Salomé», en VV.AA., Damas oscuras. Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes, Madrid, Impedimenta, 2017, p. 102. En el presente artículo se citará siempre por esta edición. Ese mismo año se publicó un volumen antológico de la propia autora, que incluye así mismo el relato en cuestión, con el título de El carruaje fantasma y otras historias sobrenaturales, trad. de Alberto Chessa, Madrid, La Biblioteca de Carfax, 2017, pp. 167–201.
[53]Ibidem, p. 108.
[54]Ibidem, p. 115.
[55] No se puede olvidar que éste será uno de los subgéneros preferidos por la escritora, de quien por ejemplo se puede destacar, como ya se adelantó, que colaboró en los célebres números de Navidad de la revista de Charles Dickens, All the Year Around, que se caracterizaron precisamente por poner de moda la difusión en esas fechas de historias de fantasmas. Es el caso del interesante relato «My brother’s ghost Story», que apareció en el número de 1860, y que ha sido publicada recientemente en español con el título de «La historia de fantasmas de mi hermano» (Amelia Edwards, «La historia de fantasmas de mi hermano», en Haining, op. cit., pp. 183–200), o de «The Phantom Coach», incluido en el número de 1864, y publicado en español con el título de «El carruaje fantasma», siendo el relato inicial y que da título al ya citado volumen recopilatorio El carruaje fantasma y otras historias sobrenaturales.
[56] Acerca de dicho tópico, que surge de manera especialmente intensa a raíz de la publicación por parte de Georges Rodembach en 1892 de su obra Bruges–la–Morte, cf. el ya clásico estudio de Hans Hinterhäuser, «Ciudades muertas», incluido en su libro Fin de Siglo. Figuras y Mitos, trad. de María Teresa Martínez, Madrid, Taurus, 1998, pp. 41–66. Referente al caso español, conviene consultar el interesante trabajo de Miguel Ángel Lozano Marco, «Un topos simbolista: la ciudad muerta», Imágenes del pesimismo. Literatura y arte en España 1898–1930, Alicante, Universidad de Alicante, 2000, pp. 13–30.
[57] Cristina Miralles Martorell manifiesta al respecto: «In the case of «The Story of Salome» written in 1872, the narrator reflects some of the travels Amelia used to go on while she wrote the story» (Miralles Martorell, op. cit., p. 305).
[58] Aunque aparece recogida en numerosas fuentes escritas, se puede citar la versión que se incluye en Carlos Dueñas Rey, Enigmas y misterios de Toledo, Córdoba, Almuzara, 2017, pp. 89–90.
[59] Basándose en esta tradicional leyenda toledana, la intérprete y compositora Ana Alcaide compuso su versión de «El Pozo Amargo», incluido en su álbum La Cantiga del Fuego (The Voice of Nature, 2012).
[60] Según Cristina Miralles, el caso de Amelia Edwards respondería a una constante de lo que ella denomina el «gótico femenino», donde el elemento sobrenatural siempre parece responder a un motivo concreto: «In the female Gothic, there must be a reason for a supernatural event. If a ‘night visitor’, as Briggs dubs them, walks around in the earth, it is because the owner was not buried in the proper ceremony—as it is the case of Salome in Edwards’ ‘The Story of Salome’» (Cristina Miralles Martorell, op. cit., p. 117).
