* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
448
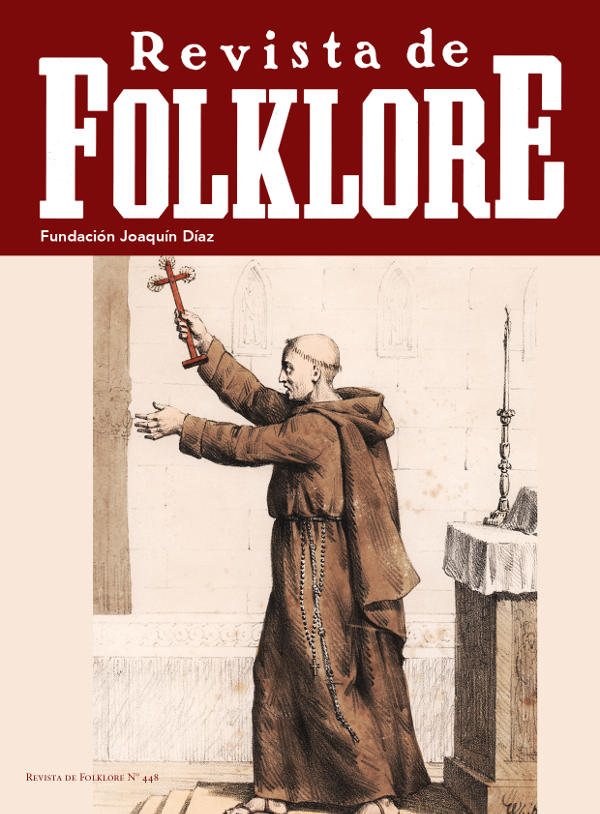
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Interés etnográfico de las ordenanzas sobre esparcimiento popular. El repertorio legislativo de Fermín Abella
GURBINDO GIL, RicardoPublicado en el año 2019 en la Revista de Folklore número 448 - sumario >
Ruego de poderoso, mandato es imperioso (Dicho tradicional).
1. Introducción
Este artículo es una lectura comentada de algunas disposiciones legales de carácter local alusivas a las actividades desarrolladas por los pueblos en su tiempo de ocio y celebración. La vigencia cronológica de las regulaciones revisadas corresponde a los momentos finales del siglo xix, período en el que se da una cierta recapitulación de la legislación promulgada con anterioridad, así como una homogeneización normativa entre diferentes regiones respecto a determinadas conductas sociales y manifestaciones festivas. Con objeto de tener una visión del panorama general, vamos a fijar nuestra mirada en una de las completas e interesantes compilaciones legislativas realizadas por Fermín Abella, la cual constituyó un referente esencial para numerosos municipios y concejos del período a la hora de dictar sus propias normas. El tratado puede tomarse como un modelo o guía que remite a los mandatarios locales a las leyes de rango superior en las que deben basar su ordenamiento más inmediato. Aunque nosotros principalmente vamos a ceñirnos al ámbito festivo y al divertimento de la comunidad en general, el manual abarca el amplio espectro de cuestiones y actividades que era necesario regular en el devenir habitual de las poblaciones. No obstante, antes de entrar en materia, nos parece oportuno exponer en este apartado introductorio algunas consideraciones relacionadas con las facultades de las fuentes escritas, y de los textos legislativos en particular, en el desarrollo del quehacer etnográfico.
1.1. La fuente escrita en la investigación etnográfica
Las principales herramientas de las cuales se vale el etnógrafo a la hora de afrontar sus estudios sobre cualquiera de los múltiples aspectos que conforman el universo cultural de las clases populares son la entrevista personal y la observación presencial. Así mismo, en la fase de recogida de información, el método etnográfico también debe tener en consideración otra serie de recursos. No hay duda de que, para aproximarse al verdadero estado de la cuestión, resulta imprescindible la revisión de todos los estudios previos llevados a cabo sobre el objeto de nuestra investigación. Por otro lado, es importante que no se olvide analizar toda la documentación que, de manera directa o indirecta, alude a aquellas actividades y asuntos que se pretenden conocer (Rodríguez y Valldeorila 2009, 53). En este sentido, es preciso tener en cuenta el valor que al respecto guardan algunos textos producidos con una finalidad diferente a la que en principio nos ocupa. De igual manera que los historiadores ocupados en el estudio de la Antigüedad utilizan las composiciones literarias clásicas para complementar sus datos o suplir su falta cuando carecen de ellos (Abad 2002, 191), en el campo de la etnografía existen experiencias similares mediante las cuales se ha buscado profundizar en el dominio de distintos aspectos de la vida cotidiana de los grupos humanos. En algunos casos este proceder aportará una perspectiva diferente de un hecho concreto y nos servirá para integrar los diferentes matices de una misma realidad. Sin embargo, es posible que en determinadas circunstancias estos documentos constituyan la única referencia con la que se cuenta acerca de una materia específica.
El propósito de avanzar en el establecimiento de un corpus documental lo más amplio posible con el que perfeccionar el conocimiento sobre los diferentes contextos etnográficos de una cultura concreta no es una aspiración reciente. Precisamente, este era el objetivo del proyecto conocido como «Fuentes para la Etnografía Española» que, en el marco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, emprendió el equipo dirigido por Julio Caro Baroja. La iniciativa pretendía reunir una colección de textos presentados críticamente, los cuales, por su valor histórico o relevancia cultural en relación con la investigación etnográfica, se podrían utilizar como fuentes para el estudio de las costumbres y tradiciones culturales de España y América. El papel desempeñado por este reconocido folklorista en el análisis documental aplicado a la etnografía es la causa por la cual ha sido considerado uno de los más importantes precursores en el uso sistemático de las fuentes escritas y la historiografía para la investigación antropológica (Valadés 2016, 102). Un ejemplo de los trabajos desarrollados dentro de aquella dinámica se ocupaba de estudiar los datos que la novela picaresca española, y en concreto el caso de los lazarillos, ofrece desde una perspectiva etnográfica. El prólogo de la edición corrió a cargo del mismo Caro Baroja, quien, aun reconociendo el componente ficticio de dichos textos literarios, estimaba que estos no eran sino el reflejo general de la organización social y económica de un pueblo (Caro Baroja 1984, 18). Así pues, los datos aportados por el análisis realizado abarcan numerosos fundamentos de la sociedad de los siglos xvi y xvii: desde el orden estamental, el funcionamiento de la justicia, las relaciones políticas, amistosas y beligerantes, hasta otros cuestiones más elementales y objetivas como las descripciones del mobiliario y ajuar doméstico, la dieta alimentaria, la estructuración familiar o la organización de la jornada diaria, entre otros. Se puede decir que el índice de materias presentado por los autores tras haber diseminado estas obras de la literatura comprende la práctica totalidad de materias incluidas en los cuestionarios más comunes usados en la entrevista de carácter etnográfico (Álvarez y Cea 1984, 21-26).
Ciertamente, el interés y la posibilidad de extraer conclusiones existentes en cada texto no son siempre las mismas, por lo que necesariamente los resultados tampoco serán igual de fructíferos en todas las ocasiones. Puede que sea esta la razón por la cual el examen documental, a pesar de ser una técnica frecuentemente usada, haya sido considerado muchas veces como un mero apoyo a la observación directa (Álvarez 2011). Sin embargo, dada la amplia tipología de documentos analizables, sería un desacierto no tener en cuenta la información y diversos puntos de vistas facilitados por una lectura crítica de las diferentes fuentes escritas[1]. Juan Garmendia Larrañaga es otro de los investigadores que apostaron por la integración de todo tipo de recursos a la hora de elaborar sus aportaciones etnográficas. En una conferencia organizada para disertar acerca del potencial de las fuentes documentales en los estudios sobre cultura popular, el etnógrafo guipuzcoano manifestaba que «cuanto más rico sea el abanico de conocimientos de un investigador, mejor que mejor». Desde su propia experiencia personal, consideraba los archivos como «restos vivos del pasado que, por medio de la letra impresa, nos ayudan a reconstruir un mundo arrumbado por el inevitable proceso de la evolución». A continuación, exponía distintos casos en los que el análisis de la documentación escrita había resultado un elemento indispensable para completar sus investigaciones etnográficas relativas a instituciones familiares y sociales, infraestructuras económicas, relaciones comerciales, actividades artesanas y laborales o a los ámbitos agrícola y ganadero. En uno de estos estudios Garmendia abordaba la figura del auzolan (término mediante el cual se denomina en euskera al trabajo vecinal o de prestación personal a la comunidad) y para ello examinó las leyes y estatutos municipales de una localidad de Gipuzkoa expedidas entre las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx (Garmendia 2007, 24 y 30). Las pautas sobre las que se materializó el mencionado trabajo se asimilan en parte a nuestra propuesta, pues en ambos casos se parte de la revisión de la legislación local con el objetivo de detallar o completar diversos aspectos de la vida social en los municipios de ese período.
1.2. Regulación legal de la existencia cotidiana
Las iniciativas expuestas y otras desarrolladas en términos semejantes han contribuido a tener una visión más íntegra de los diversos ambientes culturales que caracterizan a los grupos sociales. Sin embargo, los documentos legales no han sido considerados como un espacio propio de investigación etnográfica en sí mismo hasta hace relativamente poco tiempo. Por otro lado, muy a menudo el examen de los distintos tipos de textos legislativos suele limitarse en exclusiva al propósito final o estado ideal pretendido por los legisladores y al sujeto último al que estos van dirigidos, dejando de lado los intereses y verdaderas motivaciones de sus impulsores. De la misma manera, también es necesario considerar la divergencia existente entre el derecho plasmado en las leyes (entendido este como un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden) del verdadero derecho en acción, que haría referencia a la situación real existente en la práctica. Tal dispersión de valoraciones en la lectura de esta documentación puede estar relacionada con la complejidad del leguaje legal, el cual es susceptible de generar diferentes significados (Barrena 2001, 58 y 63).
Quienes desde la llamada «antropología legal» y «antropología jurídica» se han dedicado al estudio de estas especialidades ratifican la amplitud de contextos sociales y culturales que denota este tipo de documentación. En su opinión, en los textos legales se unen la percepción de la realidad social del legislador con el plan que se tiene para incidir en la misma, teniendo siempre la intención de modificar esta de forma total o parcial. Precisamente, la aspiración a realizar ese cambio social es otro de los factores que, como señala el antropólogo e historiador Louis Assier-Andrieu, muestra la dimensión dialéctica existente entre norma y práctica, entre regla y hechos reales (Terradas 1999, 52-53). Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el investigador cuando se valga de normas legislativas como medio de aproximación a un determinado ámbito cultural. Sin duda, al analizar los datos transmitidos por nuestros interlocutores en una entrevista oral o los contenidos de una documentación de carácter personal, resulta inevitable considerar y ser mínimamente crítico con las visiones «autocomplacientes» que pueden contener tales testimonios. De igual modo, al revisar una disposición legal es fundamental no olvidar que nos encontramos ante visiones «deseables» de una realidad (Álvarez 2011).
El método adecuado en la revisión de un escrito de estas características pasaría necesariamente por una lectura entre líneas, mediante la cual evidenciar la verdadera naturaleza de estas disposiciones. El análisis no debe realizarse solamente en base a los objetivos formulados y a las consecuencias originadas, sino que asimismo es preciso reparar en el fundamento de dónde emergen dichos objetivos y cuál era la realidad que impulsó su promulgación como norma legal. Dicho de otra manera, tendremos que considerar las situaciones o comportamientos sociales que, por haber sido considerados cuestionables o problemáticos, incitaron a promulgar una determinada ley (Muzzopappa y Villalta 2011, 32). Algunos autores han considerado esta variedad de connotaciones como distintas «categorías de acción» que es esencial identificar, y entre las cuales la condición práctica superaría el marco legal (Díaz de Rada 2012, 105). En cualquier caso, es procediendo de este modo cómo llegaremos a conocer realmente la situación efectiva que se daba respecto al asunto concreto objeto de regulación.
Para explicar mejor estas observaciones y antes de pasar a comentar las regulaciones de distintas actividades festivas y recreativas en las que se centra nuestro artículo, puede ser ilustrativo considerar un caso particular. En uno de los trabajos realizados por José María Esparza sobre la localidad navarra de Tafalla se habla de la manifiesta insistencia por reprobar las cencerradas presente en las ordenanzas municipales de distintos momentos de todo el siglo xix. Por lo visto, el bullicio y algarabías protagonizadas por la juventud de la localidad para mofarse de los viudos reiterantes en el matrimonio la noche de sus segundas nupcias no estaban bien vistas por los regidores locales. Aunque los vaivenes del movido siglo xix dieron lugar a corporaciones de distinto signo, todas ellas continuaron censurando esta conducta juvenil, la cual, por otra parte, era práctica generalizada en numerosas y diversas regiones geográficas. El caso es que los munícipes tafalleses todavía en 1915 se empeñaban en prohibir las cencerradas, ignorando –como indica Esparza– que «las antiguas costumbres no se erradicaban a golpe de pregonero» (Esparza 2009, 84). Aunque hay infinidad de ejemplos como el que acabamos de exponer, sorprende que la imagen de las sociedades pasadas que más nos ha llegado conlleve una sobrevaloración de otro tipo de ritos más acordes con la esencia del poder político y religioso. En realidad, si algo se deduce a primera vista del repaso de las regulaciones dictadas por la autoridad para frenar y sancionar determinadas usanzas, justamente es la existencia de una cierta generalización o tendencia a practicarlas, lo que nos sitúa en un escenario donde interactúan opciones dispares. Esto es lo que pretendemos con la lectura de estas normativas, conocer el modelo e ideario defendido por los legisladores, pero sin renunciar a percatarnos acerca de los verdaderos hábitos cotidianos que sugiere el reverso de sus páginas.
2. Ordenamiento del ámbito festivo local según la antología de Abella. Pautas generales
Una vez expuestos estos criterios sobre el interés de la documentación legal en el análisis etnográfico, vamos a reparar en lo que la antología legislativa de carácter local realizada por Fermín Abella aporta en este sentido. Concretamente, nos centraremos en los capítulos cuarto y quinto, en los cuales toma como referencia el entorno del ocio y las celebraciones festivas, dejando para proyectos más ambiciosos un examen más completo e íntegro de la obra. El manual de Abella ve la luz al comienzo del sistema político conocido como Restauración establecido a finales del xix y, aunque tiene como base principal las disposiciones legales adoptadas en ese momento, enlaza con el intenso desarrollo legislativo producido a lo largo de todo el siglo. Si bien es cierto que la institución municipal dispone de distintos textos legales con los que regular su funcionamiento desde la Edad Media (amplia etapa cronológica en la que se pasa de los fueros de comienzos del xi otorgados por el rey o un señor, a las ordenanzas de fines del Medievo y comienzos de la Edad Moderna), las escasas facultades adquiridas quedarán después extremadamente limitadas a raíz del centralismo y absolutismo establecidos entre los siglos xvi y xviii. Este panorama empezará a variar a partir de este período con el avance del constitucionalismo español, que determinará a su vez la evolución del derecho local. Son los redactores de la Constitución de 1812 quienes, conscientes de que muchos pueblos carecen de reglamentos locales, introducen un artículo con objeto de impulsar la normativa municipal regulada mediante una ley uniforme a todos los Ayuntamientos. Las fluctuaciones políticas en el poder conocidas en las décadas siguientes harán que el intervencionismo del Estado varíe en intensidad según el talante más o menos progresista de los gobiernos de cada momento (Orduña 1988, 163 y 164).
Precisamente, en el período en el que Abella publica su recopilación legislativa local la coyuntura política corresponde a una fase de retroceso en el autogobierno de los municipios, la cual perdurará hasta bien entrada la segunda década del siglo xx. En cualquier caso y al margen del grado de autonomía logrado, la importancia y capacidad del municipio para gestionar y dirigir los asuntos concernientes a su vecindario constituirán una realidad cada vez más asentada y reconocida. La antología objeto de nuestro análisis es una muestra más del dinámico contexto que se da en el estudio y desarrollo legislativo del marco local durante esos años. La celebración en 1883 de la «Asamblea Nacional de Secretarios», en la que se sentaron las bases de la carrera en la administración local, coincide con la publicación de esta y otras importantes aportaciones de Abella, lo que constituye otro revelador ejemplo de la atmósfera del período (Bullón 1968, 7 y 9).
2.1. Manual de las atribuciones de los alcaldes. El autor
Previamente al comentario de varias de las disposiciones recogidas por Fermin Abella relacionadas con el ocio y divertimento popular, puede resultar conveniente mencionar algunos datos biográficos sobre su propia persona. Para tal propósito vamos a recuperar parte de lo recogido por José Fernández Bremón, periodista y literato que, tras la muerte de Abella, fue autor de una necrología publicada en La Ilustración Española y Americana. Nacido en Pedrola, provincia de Zaragoza, el 7 de julio de 1832, falleció prematuramente cuando contaba cincuenta y seis años debido al empeoramiento que había experimentado su salud, situación que, según recoge su obituario, habría estado motivada en gran medida por un exceso de actividad. Si hay un aspecto que de manera especial resalta Fernández en su semblanza es la capacidad de trabajo del jurista y el hecho de haber logrado una posición en ese campo por méritos propios. Todo ello a pesar de haberse encontrado con más de una dificultad en el camino, como le supuso la contrariedad de quedar huérfano en edad temprana. Sus buenos resultados en los estudios de Jurisprudencia hacen que sin terminar la carrera sea requerido para dar clases de Derecho Romano. Una vez finalizada su formación, ingresa en la Administración Pública ascendiendo «lentamente, pero, adquiriendo tal reputación de entendido y brillante funcionario», que es elegido para secretario del Gobierno de Córdoba. Posteriormente, desarrolla el mismo puesto en Huesca y Menorca, pasando en 1867 a ocupar el cargo de jefe de administración en el Gobierno de Madrid y, a continuación, en el Ministerio de Ultramar.
Con la nueva situación creada tras los sucesos revolucionarios de 1868, deja su destino y se dedica a impulsar El Consultor de los Ayuntamientos, fundando asimismo El Consultor de los Párrocos. Ambas publicaciones periódicas acabaron convirtiéndose en un órgano de presión del estamento eclesiástico contra las medidas liberalizadoras que surgen en el Sexenio Democrático, superando en sus críticas incluso la radicalidad del integrismo ultramontano. Es en este período cuando inicia una labor de recopilación y análisis de las normas legales que le llevaron a publicar «muchos manuales sobre todos los ramos de la Administración y de la justicia municipal, en número de más de sesenta». La combinación de cuestiones teóricas y prácticas a un mismo tiempo hace que sus propuestas sean verdaderamente útiles para las entidades locales, y su «conocimiento de las necesidades públicas justifica y explica el gran éxito y rendimiento de sus libros». Con la llegada de la Restauración, es nombrado intendente de la Casa Real y se gana la confianza de Alfonso XII, quien le encomienda numerosas misiones personales. Entre tanto, sus proyectos editoriales seguirán adelante con la publicación de nuevas obras y la reimpresión de las editadas con anterioridad.
2.2. «Diversiones públicas. Moral y costumbres públicas»
Las disposiciones y pautas legales sobre las actividades desarrolladas durante los momentos de ocio en general y en las celebraciones festivas en particular que seguidamente vamos a considerar están recogidas en dos de los capítulos del Manual de las atribuciones de los alcaldes. En esta obra Fermín Abella compila las diversas leyes que directamente afectan al gobierno del municipio, organizándolas de forma temática en varios apartados e incluyendo una explicación práctica y aclaratoria de todas ellas. Por otro lado, al final de cada división, el autor adjunta distintos modelos de formularios que pueden servir de base a la hora de elaborar los edictos propios de cada localidad, e informa asimismo de toda la jurisprudencia existente en relación con los asuntos tratados. Como ya hemos adelantado, el objeto de nuestro artículo es reparar en las normas centradas en ordenar aquellos aspectos relacionadas con el esparcimiento y divertimento popular, por lo que vamos a limitarnos a la revisión de los apartados cuarto (De los espectáculos y diversiones públicas) y quinto (De la moral y costumbres públicas). Sin embargo, el interés del texto para el estudio del conjunto de factores determinantes de la vida cotidiana del municipio va mucho más allá, quedando pendiente para futuras ocasiones o proyectos de mayor alcance una revisión más completa de la obra en la cual, entre otros temas, se podrían analizar asuntos tan diversos como la gestión de los bienes comunales, el mantenimiento de los caminos vecinales o la función de la figura del criado en la economía doméstica.
La principal referencia de Abella a la hora de redactar su guía es la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, la cual, pese a los numerosos intentos de reforma que se dieron, perduró vigente hasta 1924. El objetivo primordial de los políticos de la Restauración canovista consistía en instaurar el orden poniendo freno a todas las medidas de corte progresista establecidas en el período anterior. Como consecuencia de esta estrategia, la vida municipal española continuó estancada y condicionada en gran medida por los intereses políticos, religiosos y económicos de los caciques locales (Orduña 1988, 173). No obstante, y como el mismo autor llega a reconocer, muchas de las proclamaciones que contiene el manual no están fundamentadas en dicha legislación municipal, sino que su inclusión se basa y argumenta exclusivamente en el abstracto beneficio del «ineludible deber» que tienen los alcaldes de «velar por el buen orden». Así pues, partiendo del hecho de que «las populares alegrías son una necesidad en la vida social y en la vida del individuo», el alcalde, como subordinado que es del gobernador de la provincia, tiene la obligación de «adoptar las disposiciones preventivas para evitar bullicios, desgracias, estafas al público y otros sucesos lamentables», así como imposibilitar la celebración de aquellos actos que sean «contrarios a las respetables conveniencias de la moral».
Antes de entrar a presentar las pautas a considerar en cada tipo de espectáculo o celebración concreta, el texto presenta una serie de normas comunes a todas ellas. En primer lugar, queda claro que «no podrá celebrarse espectáculo o función de ninguna clase sin que preceda el permiso de la autoridad competente», la cual habrá dispuesto previamente sobre todo lo relativo a la organización de esta clase de actividades en las ordenanzas municipales de policía y buen gobierno. Mientras una parte de las condiciones que los organizadores de estos actos deben de cumplir hace referencia a los requisitos de seguridad de los locales (en aquellos casos en los que estos tengan lugar en un espacio cerrado), otra se centra más en cuestiones organizativas, como son la necesidad de respetar el horario acordado o no vender más entradas que las autorizadas conforme a la capacidad del recinto. En relación con este último punto está la prohibición de la reventa con objeto de «evitar al público que sea víctima de un monopolio». Entre las limitaciones relativas a los modales y maneras, queda prohibida la participación en este tipo de diversiones públicas «a las personas que se presenten con traje que desdiga de la decencia que corresponde en semejantes reuniones», así como «a las personas que lleven criaturas de pecho». Una vez expuestas estas medidas generales, el manual pasa a especificar cuáles son las normas a tener en cuenta en cada actividad y celebración específica.
2.2.1. Teatro
Según la legislación, el encargado en las capitales de provincia de «velar por el buen orden y función de las funciones teatrales» era el gobernador, pero en el resto de las ciudades y pueblos correspondía al alcalde ocuparse de tal cometido. Caso de que la autoridad local considerase que la representación de una obra escénica no era oportuna, podía prohibirla, dando cuenta de tal situación al gobernador. Los dramas cuya temática aludían a los misterios de la religión cristiana quedaban terminantemente prohibidos, si bien la guía admitía haberse producido cierta tolerancia con las obras en las que se mostraban la pasión y muerte de Jesús. Para poder determinar con criterio si una función podía ser representada, las compañías y empresarios deberían remitir todos los pormenores del espectáculo a los mandatarios locales. Aunque la censura como tal de obras dramáticas quedó derogada a partir de 1868, los dirigentes municipales tenían la obligación de vigilar «con todo celo para que en ninguna que se ponga en escena se viertan frases, expresiones, ideas o chistes contrarios a la moral, a la religión del Estado o a las altas instituciones de la nación».
En el momento de la representación, competía igualmente al alcalde presidir el acto para cuidar que se respetasen los horarios e intermedios y, sobre todo, con objeto de evitar que los actores alterasen el texto o hicieran uso de ademanes ofensivos a la moral o faltasen al decoro. Respecto al horario, se establecía que las funciones deberían terminar a una hora que no resultase intempestiva para el público. El mantenimiento del orden por parte de los espectadores era otro de los cometidos que atañían al regidor mayor, quien no permitiría los gritos o muestras de desagrado que perturbasen la urbanidad y las buenas formas sociales, ni mucho menos el arroje de objetos al escenario. Relacionado con el comportamiento del público, se informaba de que todos los espectadores debían descubrirse desde el momento que se alzase el telón, permaneciendo descubiertos hasta que se volviese a bajar.
El manual finaliza el apartado correspondiente a las representaciones teatrales poniendo una especial atención en las medidas de seguridad necesarias con las que prevenir la propagación de incendios en los teatros o en los locales utilizados para ese fin. Como muestra de la importancia de esta cuestión, se exponen los numerosos sucesos de esta índole que habían acontecido durante los años previos. En el anexo de formularios se incluye un modelo de bando en el que se desarrollan estas y otras reglas, y el adjunto correspondiente a la jurisprudencia reproduce todas la reales órdenes y reales decretos que en esta materia fueron dictadas desde 1852 hasta ese momento.
2.2.2. Corridas de toros y novillos
Si bien todos los espectáculos y celebraciones públicas necesitaban de la vigilancia de las autoridades para evitar desórdenes y atropellos, el compendio legal de Abella reconocía que el caso de los festejos taurinos requería de un cuidado excepcional, pues entrañaba «algazara, alboroto y hasta la permisión de cosas no tolerables en las demás funciones». Es por ello por lo que el manual informaba de la importancia de establecer una solicitud y procedimiento específico para este tipo de actividades, permitiéndose solo «más que en las ciudades considerables y en los días festivos, donde es justo que halle descanso y placer, una vez por semana, el que trabajó durante ella». En cualquier caso y sorprendentemente, la guía consideraba que «los progresos de la razón pública desterraran más tarde o más temprano» este tipo de diversiones. Sin embargo, mientras no aconteciese tal circunstancia, resultaba imprescindible la publicación de bandos previos al espectáculo exponiendo «todas las prohibiciones y advertencias generales, y las particulares que la experiencia aconseje en cada pueblo, señalando para cada caso la pena gubernativa».
Entre las precauciones a tomar con antelación a la celebración de los festejos, destacaba el reconocimiento del ganado con el fin de evitar que el público resultase defraudado por su mala calidad, lo que solía originar «desórdenes y tumultos que más de una vez han degenerado en ruidosas colisiones». Acerca de la suelta de toros, novillos o vacas de cuerda para correr, se ordenaba que únicamente se llevase a cabo en plazas cerradas, armando en ellas tablados y no dar licencia para su práctica por las calles, ni con asta limpia ni embolados, en atención a las desgracias y atropellos que podían provocar, además de que se «impide el libre tránsito por las vías públicas». Sustentando su posición personal contraria a los festejos taurinos, en la relación de bandos y ordenanzas incluida a modo de ejemplo en cada apartado, Abella reproduce el bando dictado en Zamora en 1880. En dicha proclama el gobernador de la provincia alentaba a las corporaciones municipales de su territorio a invertir en escuelas e instrucción primaria el dinero y recursos gastados en el toreo, y advertía que no se concederían nuevas licencias para estas diversiones mientras no «justifiquen tener satisfechas completamente las atenciones de primera enseñanza».
Esta consideración de la tauromaquia no era una postura del todo minoritaria en la clase política. Esto es lo que se desprende de algunas resoluciones legales, como la Real Orden expedida por el Ministro de la Gobernación a fecha de 31 de octubre de 1882, que proponían el establecimiento de «saludables prescripciones restringiendo la celebración de este espectáculo, en tanto que los municipios no tuvieran cubiertas todas sus obligaciones». Tampoco era un posicionamiento desconocido hasta el momento, pues ya la Novísima Recopilación de las Leyes de España, editada en 1805, contenía en su libro séptimo varias disposiciones (leyes sexta, séptima y octava) que prohibían la celebración de este tipo de festejos. Sin embargo, la realidad revelaba que las corridas de toros seguían constituyendo una de las diversiones «más frecuentes con que se solemnizan los regocijos públicos y las festividades locales», por lo que, siendo necesaria su regulación, el manual en su apéndice reproducía como modelo el completo y detallado reglamento para los espectáculos taurinos adoptado en Madrid.
2.2.3. De las máscaras
Aunque antiguamente el uso de máscaras y disfraces estuvo censurado y se imponían penas a quienes los usaran, desde que las reales órdenes de 1835 y 1838 admitieran su utilización, «lo mismo en las casas particulares que en los bailes y calles», las leyes debían cuidar que «en tiempos de máscaras» se mantuviese el buen orden y no se produjeran excesos a la religión y a la moral. Correspondía así a las autoridades la obligación de poner los medios para evitar que los enmascarados insultaran a las personas que se encontraran en casas, calles, paseos, etc. Con objeto de prevenir los crímenes, faltas y excesos en los días de carnaval, los mandatarios locales, siendo quienes mejor conocían las costumbres y hábitos de sus pueblos, tenían la responsabilidad moral y material de dictar las reglas conducentes a evitar desgracias, disgustos y desórdenes en aquellas localidades que durante la celebración del carnaval permitieran y organizaran bailes con careta, carreras de caballos, descabezo de gallos, juegos de sortijas[2], bailes en plazas y calles y otras diversiones análogas.
Entre las medidas adoptadas para evitar desórdenes se incluía la prohibición expresa de la «bárbara costumbre de poner mazas a las personas, arrojarles aguas o basuras, darlas con el guante, o cualesquiera otras parecidas». Igualmente, quedaban censurados los «bailes de ánimas», en los que se admitían posturas y pujas por bailar, o por pronosticar acertadamente con quién bailaba o no una determinada joven. Por otro lado, el permiso para portar disfraz durante el carnaval era efectivo solo durante las horas diurnas, quedando restringido su uso una vez hubiera oscurecido. Por supuesto, no se consentía ningún tipo de parodia que pudiera ofender a la religión o a las buenas costumbres, por lo que estaba vedado el utilizar «vestiduras de los ministros de la religión, de las extinguidas órdenes religiosas, de las órdenes militares y de trajes de altos funcionarios y de milicia», lo mismo que cualquier insignia o condecoración del Estado. Por razones de seguridad y por mucho que fuera un complemento del disfraz, tampoco estaba permitido portar armas, bastón o espuelas, extendiendo esta norma tanto a los militares con espada como a los paisanos con bastón.
Otra cláusula restrictiva desaprobaba los discursos satíricos o políticos, y autorizaba a los dirigentes locales a «quitar la careta a la persona que no hubiere guardado el decoro correspondiente», dejando claro que quien resultara ofendido no tenía potestad alguna para desenmascarar a nadie, sino que esto era facultad exclusiva de la autoridad. Los alcaldes tenían jurisdicción para multar a quien incumpliera alguna de estas normas en base a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Municipal de octubre de 1877. De la misma manera, el artículo 591 del Código Penal contemplaba sanciones para «aquellas personas que saliesen de máscara en tiempo no permitido».
2.2.4. Fuegos artificiales
Los incendios y daños personales producidos por los fuegos de artificio conllevaron su prohibición durante mucho tiempo. Las nuevas leyes adoptadas en la segunda mitad del siglo xix autorizaban su disfrute siempre y cuando se hiciera conforme a determinadas medidas de seguridad. Sin embargo, el uso de «carretillas de mano, borrachuelos u otros semejantes» continuaba prohibido en calles estrechas, así como efectuar lanzamientos de una vivienda a otra. Los lugares indicados para el encendido de estos artefactos eran los espacios abiertos, como plazas o paseos públicos. Era preciso que, una vez disparadas las bombas y cohetes voladores, estos tuvieran la potencia suficiente para elevarse sobre los tejados, con vistas a que, al desprenderse el fuego o chispas, las mismas llegaran sin fuerza a los edificios y a las calles. En cualquier caso, se advertía a los alcaldes de la conveniencia de contar con una o varias bombas de incendio con las que resolver los imprevistos que pudieran presentarse. En relación con la venta de los productos pirotécnicos, cualquiera que fuera su clase y dimensiones, esta quedaba reservada a los fabricantes autorizados. Aquellas personas que, actuando de manera temeraria, incumplieran las normas dispuestas por la corporación podrían ser castigadas con las multas que la prudencia aconsejara dentro de la ley. Cuando los infractores fueran menores de edad, la responsabilidad civil recaía en sus padres o tutores.
Una diversión que guarda cierto paralelismo normativo con los fuegos artificiales es el «tiro de pistola» o tiro al pichón. La instalación y apertura de estos establecimientos requería también su correspondiente licencia municipal, debiendo ubicarse en los espacios que dispusiera la autoridad local, pero siempre alejados de la vía pública y todo lugar habitado. Era necesario que el local donde fuera a practicarse la puntería fuera cerrado. Así mismo, la pared donde se colocaba el blanco debía ser de obra o, en su defecto, cubrir la parte trasera de la diana con parapetos de tierra o arena «de una solidez a toda prueba». Los niños tenían prohibida la entrada a estos establecimientos, y los delegados o agentes locales de la autoridad se encargarían de comprobar con frecuencia que se cumplían todas las prescripciones dispuestas.
2.2.5. Rondas
Aun cuando los legisladores entendían las necesidades de los jóvenes y consentían que algunas noches estos disfrutaran de «un rato de solaz y esparcimiento, cantando y dando música por las calles», establecían que para realizar estas rondas se contase siempre con la licencia de la autoridad local. Para lograr el permiso correspondiente, se hacía necesario que una o dos personas se responsabilizaran del buen comportamiento de los reunidos y que ninguno de ellos portara armas. En aquellas ocasiones en las que los participantes no cumplieran con las condiciones establecidas, el alcalde podía «prohibir la música y ocupar e inutilizar los instrumentos, imponer multas o bien entregarles a los tribunales ordinarios».
El manual advierte de los riesgos que conlleva el esparcimiento nocturno sin ningún tipo de control. Además de que «quien durante el día se entrega a las faenas, ocupaciones y trabajos propios de su oficio o profesión, necesita que durante la noche se le deje entregar tranquilo al sueño y al descanso para reparar las fuerzas del espíritu y del cuerpo», también es habitual que, «a vuelta de esos alborotos nocturnos, se cometan delitos y crímenes». Es por ello por lo que la ley diferenciaba entre las rondas «pacíficas y que no dan lugar a cuestiones y pendencias», y las cencerradas o reuniones tumultuosas que promovían alborotos y escándalos que debían ser censurados. Las disposiciones recogidas a comienzos del xix en la Novísima Recopilación de las Leyes de España eran tajantes a este respecto, y en consecuencia los «repiques de campana sin mandato de la justicia» quedaban prohibidos, así como «que nadie fuere por las calles, ni de día ni de noche, con cencerros, caracolas, campanillas ni otros instrumentos». El Código Penal vigente a finales de siglo, cuando Abella edita su guía, mantiene este mismo criterio y, en consecuencia, apenas existen variaciones en las ordenanzas municipales de ese período. Promover o tomar parte activa en cencerradas o concentraciones ruidosas perturbadoras del sosiego público seguía siendo objeto de sanción. Igualmente, aquellos que, participando «en rondas u otros esparcimientos nocturnos, turbasen el orden, sin llegar a cometer delito», también podían ser castigados. En idéntica situación se encontraban quienes «diesen escándalos por hallarse embriagados», y los que por cualquier otro medio pudieran producir cualquier tipo de «alarma o perturbación».
2.2.6. Romerías y fiestas populares
La necesidad de legislar la organización y participación en este tipo de celebraciones no partía tanto del fondo, como de las formas que las mismas fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Si en un principio era la devoción de los pueblos la que empujaba a los vecinos a acudir a los santuarios, el estímulo de la piedad religiosa acabó siendo sustituido por «la algazara, el bullicio y los excesos en comer y beber». Es más, el texto con el que Abella introduce este punto llega a afirmar que incluso las cofradías organizadoras de estos actos han evolucionado de tal manera que no ya no mantienen su sentido religioso. Así pues, la conclusión es firme y clara: «Toda institución tiene su época, su razón de ser, y cuando esta no existe, no debe tampoco ella existir».
En consecuencia, las autoridades acabaron tomando las romerías como una fiesta pública en la que era necesario prevenir los abusos que pudieran ser cometidos. Una primera circunstancia a considerar es que los templos objeto de culto popular están ubicados a cierta distancia de la población, por lo que se hacía necesario ordenar la circulación de «los centenares de personas de todas clases, sexos y edades», que «a pie, en carruaje y en caballerías acudían desde el pueblo del patrono y de las villas y lugares circunvecinos». Por lo tanto, lo oportuno era marcar convenientemente los caminos de ida y vuelta, así como establecer que las personas a caballo y los carruajes no pudieran llevar sus cabalgaduras más que al paso. Durante estos días era preciso recordar la normativa y acentuar la vigilancia relacionada con la práctica de juegos y rifas, venta de vinos y licores y la utilización de armas de fuego. En relación con este último asunto, se detalla que esta prohibición también incumbe a la costumbre existente en algunas localidades de ir «tirando tiros delante de las imágenes de los santos».
En cuanto a los vendedores ambulantes de mercerías, quincalla, bisutería, juguetes, pastelería, dulces, aguardiente, licores, etc., así como a la presencia en la vía pública de titiriteros, prestidigitadores, danzantes, jugadores de manos, músicos y cantores, todos ellos debían obtener previamente el permiso del alcalde. La ubicación física de estas atracciones y tenderetes sería la determinada por la autoridad, y de igual manera se procedería respecto al lugar en el que tendrían lugar las sesiones de bailables. Si a pesar de los intentos por mantener el orden surgían «riñas, pendencias, disputas o desórdenes de cualquier género, los promovedores serán detenidos y arrestados por los agentes de la autoridad o por la Guardia Civil».
Además de estas medidas encaminadas a «facilitar la expansión de los vecinos y forasteros, proteger la seguridad personal y evitar desgracias, pendencias, estafas y escándalos de todo género», las disposiciones legales incluían otra serie de artículos, de carácter no restrictivo, mediante los que se alentaba a la población a proclamar su sentimiento religioso. Alguno de estos documentos invitaba al vecindario a colocar en ventanas y balcones tapices e iluminaciones como muestra espontánea de regocijo público. De igual manera, se disponía que la víspera en la que se celebraba la fiesta del patrono, «todos los vecinos, sin excepción, barrerán o harán barrer el espacio de calle que da frente a sus respectivas casas, y retirarán todas las basuras, inmundicias, lodo, etc., que allí hubiere».
2.2.7. Nochebuena y Pascuas
Similar argumentación que la expuesta respecto a las romerías es aducida nuevamente para ordenar todo lo concerniente a la celebración de las fiestas navideñas. La intención última era prevenir cualquier desmán que pudiera causarse en «esta práctica religiosa sostenida de generación en generación por el fervor de nuestras creencias». Con esta finalidad, el artículo 191 de la Ley Municipal decretaba las medidas oportunas para evitar que el regocijo de jóvenes, y hasta mayores, traspasase los límites de la cordura y la sensatez. Para ello se proponía la organización de comisiones integradas por el alcalde y sus tenientes, auxiliados por el resto de la corporación y la Guardia Civil, que velasen por la buena compostura en el templo y en las calles, para lo cual realizarían rondas desde primeras horas de la noche.
El origen de los problemas se achacaba a la «animación infundida por la música, algazara y el ronco sonido de los instrumentos rústicos», y a la predisposición a los excesos con la bebida de vinos y licores. Entre las medidas preventivas que propugna el manual está la de prohibir «cantar coplas obscenas, satíricas o picantes que ofendan a la moral, a la decencia, a personas determinadas o al buen nombre de la población». Igual que ocurría en otras celebraciones populares, en esta ocasión tampoco estaba permitido portar «palos, garrotes o cualquier arma que fuere», aun cuando se tuviera licencia para ello. La hora tope de cierre de tabernas y puestos de licores se establecía «una hora después de concluida la Misa del Gallo, sin que quedaran en el interior personas extrañas a la casa». El resto de las noches de Pascua las tabernas y tiendas no podrían permanecer abiertas a partir de las nueve de la noche. Con fin de mantener la debida compostura en el templo no se permitía «tocar en el sagrado recinto zampoñas, rabeles, zambombas, pitos, castañuelas, panderetas, ni otro instrumento rústico o pastoril».
Por otro lado, era preciso prever hechos punibles de los hombres de mal vivir, quienes, valiéndose de los momentos de expansión y regocijo general, aprovechaban para cometer sus fechorías, tales como «asertar tiros a las casas que quedan sin moradores». Para acabar y como también hace respecto a otros asuntos, Abella plantea algunas recomendaciones que, aun careciendo de una referencia legal clara al respecto, él considera conveniente adoptar en las ordenanzas municipales. En este caso propone que las cuestaciones navideñas se reserven en exclusiva al público infantil, pues su puesta en práctica por los adultos era consecuencia de un abuso introducido por la degeneración de las costumbres. En base a esta argumentación, se consideraba repugnante ver a los alguaciles, guardas de campo, serenos o acomodadores públicos realizar esta demanda puerta a puerta, por lo que exhortaba a la prohibición de este tipo de aguinaldos.
2.2.8. Ferias y mercados
Ambos modelos se basan en la concurrencia de vendedores y compradores en un lugar público y en días señalados. Las ferias, por tener una periodicidad más larga, son más solemnes y concurridas que los mercados, los cuales se repiten en cortos espacios de tiempo (uno o dos días a la semana) en función de la demanda y necesidades de la población. Los efectos positivos del comercio han inducido a que históricamente las administraciones públicas tiendan a promover y reglamentar estos espacios de transacción. El Real Decreto de 1853 como la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 en su artículo 72 establecen que, desde el Gobierno central hasta las Diputaciones y Ayuntamientos, promuevan y desarrollen la celebración de ferias y mercados, siendo estas instituciones quienes tienen la facultad de su establecimiento y vigilancia.
Un aspecto fundamental para el fomento y normal desarrollo de estas actividades comerciales era el control «de los caminos por la Guardia Civil y guardas de campo, donde los haya, a fin de evitar robos y desgracias». Igualmente, era preciso que los comerciantes foráneos presentaran a su llegada las cédulas personales y obtuviesen la licencia por escrito para poder instalarse, pagando los arbitrios pertinentes en aquellos casos que esto fuera necesario. Las balanzas, pesos y medidas no ajustadas a las homologaciones oficiales no estaban permitidas y en todo momento estos utensilios debían estar a la vista del público. Los agentes de la autoridad tenían potestad para decomisar aquellos géneros que, por estar adulterados o descompuestos, pudieran ser perjudiciales para la salud, y castigar a sus expendedores conforme a las disposiciones vigentes sobre el particular. Así mismo, una vez hubiera concluido el plazo de duración de la feria quedaba prohibida la venta de cualquier producto.
Por otro lado, resultaba oportuno que los reglamentos y bandos correspondientes recordasen la prohibición absoluta de toda clase de juegos de envite y de azar. Por supuesto, mucho menos se consentía que, bajo el pretexto de atender a gastos particulares del municipio, estos fueran promocionados por la propia autoridad local. De igual modo, la responsabilidad de los alcaldes sería de «suma gravedad, lastimando su honra, tranquilidad, conciencia e intereses a verse envuelto en un procedimiento criminal», si hubiera llegado a aceptar «donativos de parte de los jugadores que van a las ferias a establecer el monte, la ruleta y otros juegos parecidos». Sí se admitía la presencia de prestidigitadores, jugadores de manos, titiriteros, cantantes y músicos ambulantes, siempre y cuando hubieran obtenido con antelación «un permiso de la alcaldía para dedicarse a sus industrias».
Estas y otras cuestiones diferentes son expuestas con más detalle en la Real Orden de 13 de enero de 1876 (incluida de manera literal en los apéndices legislativos del manual), en la que se resuelve sobre todo lo relativo a las facultades de los municipios respecto a la instalación y organización de estas actividades comerciales en sus plazas.
2.2.9. Días de fiesta
Los días festivos en los que cesa el trabajo en los pueblos son presentados en el manual como aquellas jornadas que «se dedican al descanso, al placer y a la fiesta, o a las prácticas religiosas, oyendo misa, consagrándose a Dios, o a celebrar algún misterio de la Iglesia». Todavía a comienzos del siglo xix la legislación recogida en la Novísima Recopilación establece que, durante los domingos y días de precepto, «no se labre ni se hagan labores algunas, ni se tengan las tiendas abiertas y que las justicias del Reino no disimulen trabajar», quedando estos reservados a cultivar el sentimiento religioso. La excepción que confirmaba la regla acontecía en los períodos de la recolección de los frutos del campo, siempre y cuando el párroco hubiera concedido de antemano la pertinente licencia, la cual debía ser solicitada por la autoridad local en nombre de todo el vecindario. Sin embargo, la subordinación del calendario laboral a las solemnidades litúrgicas no casaba bien con los intereses económicos y la profunda modernización productiva que urgía al país.
Las disposiciones adoptadas en los años previos a la edición del compendio legislativo de Abella introdujeron significativas modificaciones a este respecto, al menos de manera formal. El Código Penal de 1870 acababa con estas limitaciones e incluso determinaba las penas contempladas para quienes protagonizaran algún tipo de coacción en sentido contrario. Por otra parte, el Real Decreto y la Real Orden de 26 de junio de 1867 acordados con la Santa Sede reducían considerablemente el número de días festivos. Tal disminución estaba justificada en beneficio del «comercio, fomento de las artes y provecho de la agricultura», por lo que el pontífice Pío IX, consciente de la «sincera piedad y ardiente amor de la nación a la fe católica», mandó que esta petición fuera sometida al examen de la Congregación de Sagrados Ritos. A partir de ese momento quedaba derogado el precepto de oír misa en determinadas festividades de la iglesia, así como en los días de segundo orden o días de misa, en los que, además, se permitía también trabajar en «obras serviles». En esta misma línea, aunque en la conmemoración del patrón local se mantenía vigente el precepto de oír misa y la restricción de llevar a cabo obras serviles, se dispuso que cada diócesis venerase a un solo patrono principal.
2.2.10. Verbenas y bailes públicos
El tratado distingue las verbenas o concentraciones festivas, comparables a las romerías, que «por costumbre popular llevan número extraordinario de gentes a una ermita u otro punto determinado», de ese otro tipo de galas más ilustres conocidas como «bailes de salón». Al margen de que en el primero de los casos suele darse la presencia de tenderetes y puestos de venta ambulante (comestibles, flores y otros artículos) que es preciso regular, para ambas situaciones se plantean una serie de pautas similares a incluir en las regulaciones locales con objeto de impedir que estas celebraciones «degeneren en reuniones tumultuosas y en focos de escándalo». Las personas de estas dos diferentes procedencias sociales que participasen en cualquier velada del tipo que fuera debían comportarse de tal modo que no ofendieran al decoro público. Mientras en las verbenas se recordaba la prohibición de interpretar cantares obscenos y palabras insultantes, quienes acudieran a salones particulares no pondrían en práctica ningún baile inmoral y provocador. Para la organización de estas sesiones era preciso contar con la pertinente autorización administrativa, la cual solo sería concedida «a personas que acreditasen su buena conducta moral y su amor al orden, debiendo hacerse la petición por escrito». La licencia determinaría el horario de comienzo y finalización del festejo, momento hasta el que los establecimientos públicos de la localidad podían retrasar su cierre, pero nunca más tarde de esa hora. Como ocurre con el resto de las actividades abordadas en el manual, en esta ocasión los anexos también incluyen un ejemplo de bando adaptado a cada una de estas dos modalidades de fiesta.
2.2.11. Volatineros, titiriteros, prestidigitadores, saltimbanquis, etc.
Estos comediantes ambulantes que, por lo general, exhibían sus destrezas en el exterior, debían cumplir ciertos requisitos establecidos por la administración municipal para poder llevar a cabo sus espectáculos. En primer lugar, el mismo hecho de ocupar un espacio público y el impedimento a la libre circulación de transeúntes y carruajes ocasionado por la acumulación de espectadores y curiosos a su alrededor, implicaba que, antes de poner en práctica sus actuaciones, debieran solicitar la correspondiente autorización a los mandatarios locales. El permiso solo sería concedido a aquellos individuos que estuvieran «provistos de pasaporte o cédula de vecindad, y de una licencia del gobernador de la provincia para ejercer la profesión a la que estaban dedicados». Los artistas callejeros solo podrían representar las funciones consignadas en la concesión gubernamental, estando prohibido en todos los casos «explicar los sueños, pronosticar el provenir, decir la buena ventura o echar las cartas». De igual manera, aquellos que se dedicaran a cantar por las calles o a recitar y vender romances, coplas, etc., no podrían entonar, «relatar ni expender canciones, relatos o papeles contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, o a las instituciones fundamentales de la nación». Aunque parece que los gobernantes no debieran tomar tantas precauciones a cuenta de «estos infelices que mendigan su pan haciendo habilidades», lo cierto es que la ley era tajante al establecer que, «a la primera intimidación que les hicieran las autoridades o sus agentes», estos individuos debían cesar «en sus ejercicios, músicas o cantos».
2.2.12. Costumbres públicas
Hasta el momento, todo lo dispuesto con objeto de regular la práctica de las distintas actividades festivas expuestas ha girado en torno a la pretensión de preservar y mantener lo que, desde la esfera del poder, se consideraban como buenas costumbres. Así pues, no es extraño que el tratado dedicase un apartado entero a disertar sobre qué prácticas entraban dentro de esta categoría y cuáles no. De esta manera, el capítulo quinto, tras realizar una exposición de los valores que las instituciones locales deben promover o frenar, se dedica a analizar las competencias de los pueblos respecto a esas acciones o comportamientos reprobables por los defensores de determinada concepción moral.
En la presentación inicial sobre el principal objetivo de los ayuntamientos en este campo plantea que, «como representantes y administradores de los pueblos, tienen el deber de contribuir, por todos los medios que previenen las leyes, a morigerar las costumbres públicas, moralizar y educar a las poblaciones». Para ello propone la promoción de diversas cualidades y principios: el impulso de la enseñanza, el amor a la familia, el cumplimiento de los deberes sociales y «el respeto a la Divinidad, que es la guía de nuestros pasos y la luz de nuestros caminos». Sin embargo, lejos de concretar cómo un «ayuntamiento inteligente puede imprimir a la buena educación, a la religiosidad y a la moralidad en todas sus fases», el texto se dedica a repasar los vicios y extralimitaciones que se deben evitar y corregir gubernativamente. La herramienta legislativa propuesta para llevar a cabo esta empresa es el Código Penal, y más concretamente el título primero de su libro tercero en el que se establecen los medios eficaces para corregir «actos tan groseros y repugnantes como la blasfemia, la irreverencia, el escarnio de las cosas sagradas y todo lo que hace relación a Dios y a la religión del Estado».
En esta misma línea, el alcalde, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, debía procurar corregir los desórdenes causados por voluntarias separaciones de matrimonios, vida licenciosa de los cónyuges y amancebamientos de solteros. Otro punto considerado como fundamental en la defensa de la decencia era la «persecución de los juegos prohibidos, rifas y entretenimientos de vagos y gentes de mal vivir». Para ello los regidores municipales aplicarían los castigos estipulados por la legislación, lo mismo que para «reprimir con mano fuerte la embriaguez, vicio degradante y repulsivo». Por ejemplo, para quienes con su embriaguez causaran perturbación o escándalo, el artículo 589 del Código Penal establecía una «multa de cinco a veinticinco pesetas y represión», y en el caso de aquellos que distribuyeran o facilitaran «estampas, fotografías o grabados ofensivos a la moral y el pudor» la pena correspondiente la determinaba el artículo 586. Esta defensa de la castidad había que tenerla presente también a la hora de autorizar exposiciones de cuadros o estatuas, pues la prudencia aconsejaba su revisión previa para evitar que los objetos artísticos mostrados ofendieran al decoro y las buenas costumbres. Más cercanas a la realidad cotidiana del pueblo llano estaban otra serie de normas y prohibiciones, como la que castigaba el baño en los ríos, arroyos, estanques, playas, etc., cuando se faltase a las reglas de la honestidad y la decencia y causando escándalo a las gentes.
En estas y otras cuestiones debían reparar los mandatarios locales para que las costumbres públicas se mantuvieran en los límites de la honorabilidad. Sin embargo, el compendio legislativo reconocía lo difícil de esta tarea, pues «el desmedido celo puede a veces producir fácilmente males muy graves, ya por ejercer demasiada severidad» o bien por haber perseguido «como seres prostituidos» a los que así han sido señalados por la opinión pública, sin realmente haber promovido dichos escándalos. Por ello el manual plantea la necesidad de actuar con prudencia y ceñirse de manera fiel a lo estipulado por la legislación. Con objeto de facilitar el trabajo de las corporaciones locales a este respecto, el capítulo dedicado a las buenas costumbres analiza en los siguientes puntos aquellos actos y conductas que requieren de una especial atención. Así mismo, en los apéndices finales se incluyen unos modelos de reglamentos relacionados con otras prácticas menos comprometidas para la moral (canciones contrarias al orden, grabados obscenos, baños en los ríos, embriaguez…), pero en las que era preciso no relajar la vigilancia.
2.2.13. Juegos prohibidos
A pesar de haber sido una cuestión previamente tratada en otros puntos (como en el que se ocupa de las ferias y mercados o en el relacionado con las romerías y fiestas populares), el manual vuelve a ocuparse del juego ilícito por constituir «uno de los vicios que más profundamente corroen a la sociedad y que más rudamente la minan por su base». Todos los males que conllevan los juegos de azar ilegales son condensados en los perjuicios que su práctica acarrea para «el sostenimiento de la paz de las familias, del orden del Estado y el progreso en la civilización de los pueblos», por lo que su persecución es «un sagrado deber para los alcaldes y sus tenientes». Tras argumentar su discurso condenatorio desde diferentes puntos de vista, el texto alude al pasado de algunas de las leyes medievales contrarias a su propagación, las cuales convergen y se sintetizan en diversos artículos del Código Penal de 1870. Aquellos que infringieran la legislación se enfrentaban a multas de 250 a 2.500 pesetas, e incluso a ser castigados con penas de arresto mayor, sanciones que se doblaban en los casos de reincidencia.
Entre los juegos censurados por dichas antiguas disposiciones legales se encontraban los siguientes: «banca o faraón, baceta, carteta, banca fallida, sacanete, parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envidada, así como también los juegos de bisbís, oca, dados, tablas, azares y chuecas, bolillo, trompico, taba, cubiletes, dedales, corregüela, etc.». El empeño de los legisladores en esta materia era tal que, preocupados por haber «sorprendido repetidas veces, desgraciadamente, a eclesiásticos en las casas de juego de envite y azar», a mediados del siglo xix llegaron a dictar órdenes que afectaban directamente a la clase sacerdotal. Idéntico proceder fue adoptado en el caso del Ejército, y el Ministerio de Gracia y Justicia, atendiendo a la solicitud cursada por el de Guerra, estableció, por medio de una ley, que «un oficial que fuese sorprendido en casa de juego sufriese dos meses de arresto en un castillo».
En lo tocante a las corporaciones locales, los alcaldes debían atender a lo dispuesto por la Real Orden de agosto de 1879, en la que, como encargados del orden público, se les instaba a no consentir que en casinos, cafés o tabernas se jugase a ninguna clase de juegos de suerte, envite o azar, «inclusas esas loterías de cartones que, a primera vista, parecen inocentes y suelen pasar desapercibidas». Para facilitar este cometido a las autoridades municipales, el apéndice documental incorpora un modelo de bando y el contenido literal del citado reglamento.
2.2.14. Rifas
El mismo espíritu que llevaba a censurar los juegos prevalecía también en el caso de las rifas. No solo era un vicio que, como en el juego, hacía perder el dinero indispensable para el sostenimiento de la familia, sino que, además, constituían un fraude al Ministerio de Hacienda. Este tipo de loterías solo debían ser permitidas «para objetos de beneficencia, culto o reconocida utilidad pública». El resolver qué tipo de sorteos encajaban en esa calificación correspondía a los alcaldes y gobernadores, como encargados del orden público que eran. Los alcaldes podrían recurrir a las rifas solo para atender la beneficencia domiciliaria y para llevar a cabo aquellas mejoras de reconocida conveniencia para cuyo planeamiento no fueran suficientes los recursos del municipio. Sin embargo, tal y como establecía la legislación, este tipo de iniciativas locales debían ser siempre comunicadas al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los sorteos organizados al margen de este procedimiento eran considerados como fraudulentos y castigados según el artículo 359 del Código Penal. A veces, las rifas eran de poca importancia, se realizaban directamente en la calles y plazas, sin tan siquiera expenderse billetes, circunstancias que dificultaban su control. La legislación, no obstante, contemplaba este tipo de situaciones, y el artículo 622 del mencionado reglamento establecía que debían castigarse como los juegos de azar, conminando también al decomiso de los enseres y objetos utilizados en la rifa.
2.2.15. Vagancia
La mayor parte de las actividades y diversiones sobre las que hasta este momento se ha tratado conciernen al tiempo de ocio, concepto que es importante no confundir con el de ociosidad. En este punto el manual repara en esta importante diferencia de matices, pues estima que cuando la inactividad es continua conduce a un estado de vagancia considerado como «peligroso e inmoral». La encomienda de los alcaldes era clara a este respecto, y su obligación consistía en «registrar e inscribir a los vagos en el padrón especial y reservado que han de formar todas las personas de modo de vivir sospechoso e indefinido». Con objeto de facilitar este cometido, el artículo 10 del Código Penal indicaba una serie de particularidades innatas al vago que resultaban claves en su identificación: «no poseen bienes o rentas, ni ejercen habitualmente profesión, arte u oficio, ni tienen empleo, destino, industria, ocupación lícita alguna u otro medio legítimo y conocido de subsistencia, aun cuando sean casados y con domicilio fijo».
Sin embargo, no todos los holgazanes eran iguales, sino que existía una doble categoría de vagancia que era preciso detallar en los censos correspondientes. Los clasificados como vagos simples respondían al perfil que conformaban aquellos que no tenían «oficio, profesión, renta, sueldo, ocupación o medio lícito con que vivir», así como quienes, «teniendo oficio o ejercicio, profesión o industria, no trabajan habitualmente en ella». Por otro lado, la consideración de «vago calificado o con circunstancias agravantes» tenía un alcance más serio y afectaba a los vagos simples «que hubieran entrado en alguna casa, habitación, almacén u oficina sin permiso del dueño, o de otra manera sospechosa, los que lo hubieren verificado usando de engaños o amenazas, los que se disfracen o tengan armas, ganzúas o instrumentos propios para ejecutar algún hurto o penetrar en las casas». En definitiva, todos aquellos sobre los que recayese cualquier sospecha de delito se incluían en este segundo grupo. El asunto tenía su importancia, pues en caso de que un individuo con esta catalogación se viera envuelto en la acusación de cualquier tipo de falta, dicha condición tenía un peso esencial en el veredicto final.
2.2.16. Prostitución
La salvaguarda de la integridad de las costumbres públicas es la causa que induce a proponer a los regidores municipales algunas pautas con las que regular este «vicio y veneno social». Antes de nada, se analiza el distinto tratamiento legal que a lo largo de los tiempos ha tenido esta cuestión, desde las ordenanzas de mancebía procedentes del siglo xvi hasta los reglamentos de higiene y salubridad dictados pocos años antes de editar esta compilación de leyes. El autor del manual ve estas disposiciones como desgracia menor, pues su opinión es la de que «el mal, siempre es mal, y lo que debe procurarse es perseguirlo y extirparlo; no tolerarlo con especiosas excusas».
No obstante, este juicio queda de alguna manera atemperado cuando se asume que «pueden perdonarse ciertos extravíos, porque es ley de la naturaleza que los haya en el fondo de esos heterogéneos elementos que constituyen la sociedad». Es más, al leer algunos párrafos del texto, da la impresión de que la exhibición de la actividad es un problema que supera en intensidad al mismo hecho de la prostitución. Una de las conclusiones que más se repite en el texto argumenta que «el vicio siempre es repugnante en sí mismo; pero lo es mucho más cuando se presenta con ese cinismo con que le vemos exhibirse en toda su abrumadora desnudez». Y prosigue planteando que no se entiende cómo las gentes honradas se ven en la necesidad de «encontrarse cara a cara con la imagen odiosa del vicio, y se vean obligadas a cederle el paso; eso ni se explica, ni se comprende, ni debiera tolerarse en pueblos cultos». La indignación aumenta cuando se denuncia la ostentación pública de estas mujeres, las cuales «han perdido todo sentimiento de pudor», pues «se presentan con la frente erguida para que todo el mundo las señale con el dedo», mezclándose incluso en «nuestros regocijos y en nuestras fiestas». Es por todo esto que «las leyes toleran las casas de prostitución con el fin de evitar el escándalo público y delimitar el mal a sitios determinados».
En consecuencia, estos criterios expuestos son los que determinan el modelo de reglamentación propuesto a las corporaciones locales. En primer lugar, será necesario que toda mujer entregada a la prostitución figure en un registro especial, con la condición de haber obtenido previamente una cartilla sanitaria. Aquellas mujeres de las que se tenga constancia de su dedicación notoria y habitual a la prostitución y no se hayan inscrito voluntariamente en el mencionado registro serán incluidas de oficio. Las «mujeres públicas» que, aun disponiendo de la correspondiente cartilla, no tuviesen un domicilio fijo, serían consideradas como vagabundas y castigadas con una pena correccional. Para las inscritas como tal se recomendaba la imposición de una serie de vetos y limitaciones, como el «asomarse a los balcones y ventanas, provocar o incitar a los transeúntes con gestos o palabras, estar paradas en los portales o entradas de las casas y hacerse notar en las calles o sitios públicos deteniéndose». Para la apertura de una casa de prostitución se hacía necesario el permiso de la autoridad y, una vez en funcionamiento, deberían cumplir diversas cláusulas. Algunas de ellas se referían al cierre de ventanas con cortinas, persianas o celosías, a la obligación de tener un libro de registro de las mujeres con las revisiones médicas al día o a la prohibición de servir comidas y bebidas.
2.2.17. Blasfemia
De igual modo que ha procedido respecto a otros asuntos no regulados claramente por una legislación específica, Abella no se muestra neutral frente a la amenaza que para las costumbres públicas supone la blasfemia. El castigo de los actos contrarios a la honestidad, la moral y la decencia pública quedaba en manos de la policía administrativa dependiente de los gobernadores provinciales, los cuales dictaban las normas que considerasen oportunas dentro de su circunscripción. No obstante, competía al superior jerárquico en el orden administrativo el esclarecimiento de aquellos casos en los que pudiera haberse producido un abuso de poder. El analista y compilador legal recuerda que ya para entonces en las columnas de El Consultor se había lamentado la carencia de una pena para esta falta en los artículos del Código Penal, por lo que en definitiva recurre a exponer algunas de las medidas tomadas por «celosos e ilustrados gobernadores» y publicadas en los boletines oficiales de sus respectivas provincias.
Uno de los ejemplos a los que alude corresponde a la ley provincial adoptada en las islas Baleares, la cual encomendaba al gobernador la represión de los actos contrarios a la moral y a la decencia pública, facultándoles con este objeto a imponer multas que no excedieran de quinientas pesetas. Otro caso que se presenta como modelo a seguir es la circular dictada en la provincia de Zaragoza en octubre de 1884. La pretensión de todos estos reglamentos locales era la misma: «desterrar el uso del lenguaje impúdico e inmoral, que se ha llegado a extender tanto por todas partes, en desgracia y mengua de la cultura de nuestro país, al oírse a cada paso por calles, plazas, paseos públicos y hasta en las inmediaciones de los templos o del santuario de las leyes, palabras obscenas, imprecaciones ofensivas a nuestra sacrosanta religión, acompañadas de ademanes o acciones contrarias a la moral pública».
3. Recapitulación final
Como hemos tenido ocasión de comprobar, la lectura crítica de estas disposiciones legales de ámbito local aporta una valiosa información sobre el desarrollo y configuración de distintas actividades festivas y de ocio practicadas por las clases populares. Tras la toma de contacto inicial y junto al siempre obligado trabajo de campo, fundamentado en la observación participante y la toma de testimonios personales, el etnógrafo no debe descuidar la labor de documentación basada en la consulta de archivos tanto privados como públicos. Respecto a estos últimos y en lo que al marco administrativo se refiere, destacan, por lo revelador de su contenido, las ordenanzas municipales reguladoras de la vida diaria del pueblo llano. En nuestro caso, el análisis de estas normativas se ha centrado en esos apartados que unas veces proscriben o prohíben y otras prescriben o normalizan diversas conductas y tipos de comportamientos exteriorizados en determinadas fiestas y actividades de recreo. Además de las revelaciones directas y evidentes implícitas en el articulado de estas reglamentaciones, las mismas constituyen una herramienta muy eficaz para entrever el sistema de valores comunitarios, religiosos, estamentales…, imperantes en la sociedad durante el tiempo en el que fueron promulgadas (Marcos 2004, 306 y 312).
Sin embargo, ya se ha argumentado que estas representaciones de normas y valores de la comunidad no pueden ser consideradas literalmente, pues las conclusiones obtenidas procediendo de esta manera serían por fuerza parciales y únicamente nos remitirían al estado ideal que anhelaban los legisladores. Es preciso que al examinar estos textos legales sean tenidos en cuenta los contextos sociales y simbólicos de su producción, así como la trayectoria de vida social e intelectual de sus redactores; lo contrario nos situaría ante un escenario incompleto y en cierta medida no del todo real (Zabala 2012, 272). En este sentido, desde el dominio de la antropología se ha llegado a plantear que las celebraciones festivas constituyen una especie de inversión de los comportamientos cotidianos socialmente aceptados, de los que la comunidad se aparta momentáneamente para retornar después a la existencia diaria con el espíritu renovado. Precisamente, esta relajación de costumbres y la permutación social experimentada en determinadas fiestas es lo que más preocupaba a los cuerpos dominantes de la sociedad, ya que, siquiera de manera temporal, su autoridad quedaba en entredicho y corrían el riesgo de que la situación degenerase en situaciones conflictivas (Zabalza 2007, 266).
Otros aspectos secundarios, pero en los que también es necesario reparar, están definidos por la coyuntura y circunstancias específicas del momento en el que han sido dictados los preceptos legales objeto de estudio. Aunque el repertorio legislativo de Abella en el que nos hemos basado toma como referencia decretos y resoluciones legales que se retrotraen a su época, el fundamento principal de su obra está definido por las normas locales adaptadas al amparo de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, la cual se mantuvo vigente hasta la dictadura de Primo de Rivera. Según la legislación, correspondía a los ayuntamientos expedir los reglamentos que afectaban a sus intereses más inmediatos, pero, en muchos de los casos, y especialmente en aquellas localidades de menor entidad que contaban con menos recursos, se limitaban a reproducir al pie de la letra gran parte del articulado comprendido en las ordenanzas de otros municipios superiores, erratas y faltas de ortografía incluidas. Por otro lado, teniendo en cuenta el alto grado de analfabetismo que todavía imperaba en la sociedad durante esos años, era habitual que las pequeñas poblaciones delegaran la redacción de sus códigos legales en los secretarios locales. Muchos de estos funcionarios, quienes a menudo solo poseían los conocimientos básicos de las primeras letras, tendían a evitar cualquier asunto que los enfrentara con los señores o caciques de turno, por lo que habitualmente solían acabar plegándose a la voluntad de estos. En cualquier caso, en última instancia la facultad de los consistorios para adoptar sus propias regulaciones, recogida en el artículo 74 de la Ley Municipal, estaba supeditada a la Administración Central, pues, en caso de conflicto entre los poderes local y estatal, la última palabra correspondía al Consejo de Estado dependiente del Gobierno Central (Merchán 2005, 946 y 965).
La situación no era nueva ni exclusiva de ese período, más si cabe respecto a los apartados de las regulaciones locales que pretendían implantar una conducta conforme a determinada política moral y religiosa, la cual, en caso de no ser acatada, derivaba en la imposición de castigos y sanciones. La conclusión de quienes han estudiado la evolución del ordenamiento local desde tiempos medievales es clara en este punto, y consideran que estas normas eran el reflejo de quienes las redactaban y aplicaban en defensa de sus intereses. Las oligarquías locales, con el apoyo y participación de la autoridad superior, utilizaron las ordenanzas para organizar bajo sus presupuestos ideológicos y religiosos la vida social de los pueblos y villas (Díaz de Durana 2004, 361-364). Es de esta manera cómo se pretendió conformar un modelo festivo y de ocio supeditado a los parámetros morales de los sectores dirigentes, los cuales, pese a contar con estas poderosas herramientas legislativas, no siempre lograron expeler el carácter irreverente y profano que las clases populares infundían a sus divertimentos.
BIBLIOGRAFÍA
Abad Varela, Manuel. «Historia Antigua». En Tendencias historiográficas actuales, editado por Blas Casado, 187-220. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2002.
Abella y Blave, Fermín. Manual de las atribuciones de los alcaldes como presidentes de los Ayuntamientos y en el gobierno político de los distritos municipales. Madrid: Imprenta de Enrique de la Riva. 1883.
Álvarez Álvarez, Carmen. «Implicaciones del método etnográfico en un estudio sobre el diálogo como método de educación en valores». Gazeta de Antropología, núm. 27, 1 (2011).
Álvarez Barrientos, Joaquín y Antonio Cea Gutiérrez. Fuentes etnográficas en la novela picaresca española, Vol. I, Los «Lazarillos». Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1984.
Barrena, Leticia. «Más allá de los fines del derecho: expedientes, burocracia y conocimiento legal». Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 41 (2011): 57-72.
Caro Baroja, Julio. «Prologo». En Fuentes etnográficas en la novela picaresca española, Vol. I, Los «Lazarillos», editado por Joaquín Álvarez y Antonio Cea, 9-16. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1984.
Díaz de Durana, José Ramón. «Ordenamientos jurídicos locales en el País Vasco y Cantabria». Revista de Historia Jerónimo Zurita, núm. 78-79 (2004): 353-383.
Díaz de Rada, Ángel. El taller del etnógrafo. Materiales y herramientas de investigación en Etnografía. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2012.
Esparza Zabalegi, José Mari. Como puta por rastrojo. Tafalla: Altaffaylla Kultur Taldea, 2009.
Fernández Bremón, José. «Don Fermín Abella» (necrología). La Ilustración Española y Americana, XV, Año XXXII (22-04-1888).
Fernández Villa y Dorbe, Juan José. «Prologo». En Historia del secretariado de Administración local, editado por Antonio Bullón Ramírez, 7-11. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 1968.
Garmendia Larrañaga, Juan. «La etnografía y las fuentes documentales». En Etnografia: artikuluak / Etnografía: artículos. Juan Garmendia Larrañaga Bilduma, 66, 23-36. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2007.
Marcos, Javier. «Los rituales festivos: patrimonio inmaterial, aplicación didáctica y proyecto de investigación en Extremadura». En La tradición oral en Extremadura: utilización didáctica de los materiales, editado por Enrique Barcia, 279-337. Mérida: Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros, 2004.
Merchán, Alfonso Carlos. «La costumbre y el derecho municipal en los ayuntamientos constitucionales (1876-1924)». Anuario de historia del derecho español, núm. 75 (2005): 943-966.
Muzzopappa, Eva y Carla Villalta. «Los documentos como campo. Reflexiones teóricas-metodológicas sobre un informe etnográfico sobre los archivos y los documentos estatales». Revista Colombiana de Antropología, núm. 41 (2011): 13-42.
Orduña Rebollo, Enrique. «Las ordenanzas municipales en el siglo xix y las reunidas por don Juan de la Cierva en 1908». Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea, núm. 8 (1988): 161-180.
Rodríguez Gómez, David y Jordi Vallderiola Roquet. Metodología de la investigación. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2009.
Terradas Saborit, Ignasi. «Antropología jurídica: en torno al replanteamiento de Louis Assier-Andrieu». Áreas. Revista internacional de ciencias sociales, núm. 19 (1999): 51-66.
Valadés Sierra, Juan Manuel. «El uso de las fuentes documentales en la investigación etnográfica. El caso de la orfebrería de filigrana cacereña». Revista Etnicex, núm. 8 (2006): 101-128.
Zabala, M. Eleonora. «Hacer estudios etnográficos en archivos sobre hechos sociales del pasado. La reconstrucción de la trayectoria académica y religiosa de Monseñor Pablo Cabrera a través de los archivos de la ciudad de Córdoba». Tabula Rasa, núm. 16 (2012): 265-282.
Zabalza, Ana. «Obligación y devoción. Fiestas patronales en Navarra en el siglo xviii». Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, núm. 82 (2007): 265-280.
NOTAS
[1] Cartas, memorias, autobiografías, anotaciones personales, libros de texto, noticias de prensa, artículos de opinión, epitafios, historias de vida, historias médicas, panfletos políticos, publicaciones oficiales, expedientes administrativos, registros, directorios, agendas…
[2] Juego de muchachos que consiste en adivinar a quién ha dado uno de ellos una sortija que lleva entre las manos y que hace ademán de dejar a cada uno de los que juegan.
