* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
425
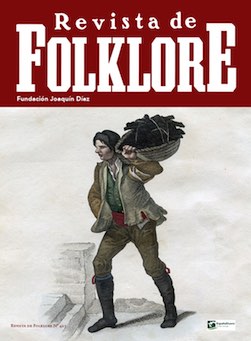
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
La huella de los carboneros en la Sierra Norte de Madrid (II). Los carboneros
FERRER, NuriaPublicado en el año 2017 en la Revista de Folklore número 425 - sumario >
En Madrid, como en muchas otras ciudades y pueblos castellanos, antes de que nos beneficiásemos de los últimos adelantos técnicos, nos calentábamos y cocinábamos gracias al trabajo y el esfuerzo de los «fabriqueros» de carbón. Una gran parte de ellos procedían de los pueblos serranos del Norte de Madrid, aunque como veremos también hubo trabajadores especializados venidos de territorio gallego y luso. El carboneo o el «arte» de fabricar carbón vegetal era un trabajo ingrato, duro y siempre mal pagado, además de riguroso y austero, como la tierra donde se quemaba su leña.
Desde la antigüedad, la práctica del carboneo ha acompañado a los pueblos para combatir el frío, calentar los alimentos y abastecer los hornos que mantenían activas las fraguas donde se fabricaban las herramientas de metal.
El orden y buen gobierno dispuesto en el señorío de Buitrago a través de una férrea legislación que regulaba y controlaba la gestión de sus bosques desde el siglo xiv, se vio alterado en el siglo xvi: a partir de 1561 Madrid albergará la Corte entre sus murallas. Desde ese momento, y debido al crecimiento vertiginoso de su población, la necesidad de productos básicos para los madrileños –entre ellos el carbón vegetal– incrementará la presión sobre los montes de esta zona. Será desde entonces cuando este territorio sea uno de los que nutra de este producto a las cocinas y los braseros madrileños hasta bien entrado el siglo xx, cuando las necesidades energéticas cambiaron y la demanda fue decreciendo paulatinamente, provocando que el oficio desapareciera, los carboneros se reubicaran en otros oficios (sobre todo en la construcción) y los hornos se apagaran para siempre.
Hoy, toca hacer memoria y recordar este antiguo y olvidado oficio, que aunque ya perdido, brota como un rescoldo en la memoria de algunas gentes, ya muy pocas, que le dedicaron buena parte de su vida y que rememoran aquellos duros días, ahora tan lejanos, cuando vivir se convertía en supervivencia diaria y no había otra elección que la del trabajo mismo.
La gestión forestal del abastecimiento de carbón vegetal a Madrid
Como decíamos, la ciudad de Madrid pronto comenzó a demandar combustible para sus hogares, fábricas y talleres. Las necesidades energéticas de la villa fueron creciendo al mismo tiempo que su población, y este hecho hizo que se creara una zona de aprovisionamiento que se fijó en el siglo xvi en unas 10 leguas (55,5 kilómetros), viéndose ampliada en el siglo xvii al doble e incluso llegar a las 30 leguas (167,2 km aproximadamente) en el siglo xviii. Esta área de suministro alcanzó la zona serrana del Real de Manzanares (en el que se encontraba la Comarca de Buitrago), y se extendió hacia tierras de Guadalajara, Toledo, Talavera, Cuenca y Ávila. El área de producción del combustible cada vez se extendía más lejos de Madrid y la provisión nunca falló mientras duró el sistema de los obligados, método de abasto que aseguraba el suministro de combustible a la ciudad y que funcionó correctamente hasta 1753.
El sistema de obligación, era un procedimiento de gestión privada que estaba en manos de comerciantes asociados: los obligados, que mediante el depósito de una fianza (podían alcanzar los 220.000 reales en el siglo xvii e incluso los 300.000 reales en el siglo xviii, en concepto de seguro de la obligación), y la firma de un contrato previo con el Ayuntamiento de Madrid y la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en el que se recogían las condiciones pactadas para el suministro de combustible (precio, volumen, plazos de entrega, puntos de venta, etc.), recibían una serie de beneficios a la hora de obtener la leña (adquisición de montes, tarifas ventajosas en el transporte, etc.) y el monopolio de su comercialización. A cambio, debían asegurar el suministro de una cantidad de ese producto fijado por las autoridades, quedando así obligados a proporcionarlo. Era habitual que para afrontar esas altas fianzas, se formaran compañías comerciales temporales entre varios obligados, llegando en el último cuarto del siglo xvii a ser constituidas por más de 20 socios cada una.
A su vez, los obligados contaban con unos agentes intermediarios, encargados de contactar con los concejos, poseedores a su vez de los montes, para pactar con ellos la explotación forestal. La cual quedaba acordada mediante una escritura donde quedaban reflejadas las condiciones de la adquisición: nombre del término o monte que se iba a carbonear; las arrobas que se pensaban extraer; el precio por arroba; el tipo de corta que se iba a realizar (el más común era a «horca y pendón» donde se dejaban dos ramas principales en los árboles podados para que retoñaran); etc. Para llevar a cabo la explotación de los montes, los obligados podían apoderar directamente a sus fabriqueros, en quienes delegaban sus funciones para que pudiesen trabajar como sus agentes. Una vez completada la elaboración del carbón, un oficial a cargo del Concejo, denominado «fiel de romana», se encargaba de controlar y certificar el peso y la calidad del carbón entregado a los carreteros, ya que a veces la picaresca jugaba a favor de los fabriqueros, quienes empapando con agua el carbón, obtenían mayor peso por la humedad contenida en su interior, y con ello, más dinero.
El siguiente y último eslabón de la cadena productiva lo conformaban los carboneros o fabriqueros, encargados de la corta de la leña en el monte elegido y de realizar las carboneras u horneras que incluso hoy se conservan a modo de «huella lunar en el bosque», según las describe Pablo Villa, poeta de Navarredonda.
Los carboneros podían vivir en los mismos pueblos donde se iba a talar el monte o proceder de pueblos próximos. Aunque a veces los obligados disponían de sus propias cuadrillas, formadas por trabajadores eventuales procedentes de Galicia e incluso de Portugal, quienes estaban sometidos a unas condiciones laborales muy duras.
Pero este sistema madrileño de gestión del suministro de carbón comenzó a quebrarse en 1753, cuando el servicio pasó a ser intervenido por las autoridades públicas, manteniéndose así hasta 1806. A lo largo de esos años fueron distintas las administraciones responsables: entre 1753 y 1766, la Junta de Abastos, dependiente del Consejo de Castilla; entre 1766 y 1785, pasó al Ayuntamiento madrileño; entre 1785 y 1794 a una compañía privada, los Cinco Gremios Mayores y, a partir de entonces, la gestión estuvo en manos de las autoridades municipales y centrales.
Varios factores contribuyeron a esta crisis del suministro: el aumento demográfico y con él la reactivación de la construcción urbana (entre la que se encuentra la construcción del nuevo Palacio Real, tras el incendio que sufrió el antiguo alcázar una noche de 1734); nuevas modas que fomentaron un cambio en los hábitos de consumo entre las élites madrileñas (uso de las chimeneas «a la francesa»), una oleada de fríos y duros inviernos como resultado de la denominada « Pequeña Edad de Hielo» que tuvo lugar entre 1550 y 1850, y el mal estado de los bosques. Todos estos motivos provocaron un aumento en la demanda del combustible que llegó a ser de dos millones de arrobas anuales, suscitando por primera vez un «miedo a la escasez de combustible» que nunca antes se había tenido. El radio de obtención del combustible tuvo que ampliarse de nuevo y con ello los costes de los transportes, provocando que se sobreexplotaran aún más los bosques cercanos a la Villa de Madrid. Los obligados no pudieron afrontar el aumento de la demanda ni del suministro en esas condiciones y comenzaron a escasear candidatos. Fue entonces cuando la Administración, a través de varios organismos, se hizo cargo de la gestión hasta 1806.
Nuevos problemas en el siglo xix como la crisis agraria, los conflictos bélicos, y la desestabilización política, afectaron a la producción y el suministro de carbón vegetal, que se vio perjudicada además con la falta de ganado para el transporte y por la aparición de nuevos recursos energéticos como el carbón mineral y, nuevos medios de transporte, como el ferrocarril, provocaron que la obtención de carbón vegetal comenzara a decaer. Ya en pleno siglo xx, y durante las décadas posteriores a la Guerra Civil, el sistema del suministro de carbón se vio revitalizado debido a la autarquía energética que el país vivió, y la concesión de las explotaciones de carbón se hicieron mediante los contratistas, encargados de las gestiones tanto de los montes a carbonear, como de contratar las cuadrillas, y de transportar el producto a las 300 carbonerías que llegó a tener Madrid en esa época.
Paralelamente, el abasto de combustible a la ciudad de Madrid generó toda una política forestal a lo largo de estos siglos, plasmada en una legislación que intentaba promover la protección y la explotación sostenible de los recursos forestales, aunque no siempre se lograría.
El carboneo en la Sierra Norte de Madrid
Tal y como dice el Tratado del Cuidado y Aprovechamiento de los Montes y Bosques de Duhamel de Monceau (1773), «para convertir la leña en carbón es menester que la penetren las partículas de fuego, sin que experimente el contacto del aire», y a esta operación que aparentemente parece simple pero no sencilla, se dedicaban los fabriqueros de carbón transformando su trabajo en un verdadero arte del carboneo.
El catastro de Ensenada, realizado en 1750, ya nos habla de diez carboneros en toda la comarca de Buitrago. La especialización de la zona en este trabajo se muestra en el gran número de pueblos que durante esa época hacían carbón vegetal y lo llevaban a Madrid, entre ellos Cincovillas, Gandullas, Lozoyuela, Sieteiglesias, Garganta de los Montes y Villavieja. En los pueblos pertenecientes entonces al Sexmo de Lozoya, y dependientes de Segovia, como Canencia, Lozoya, Pinilla del Valle, Oteruelo del Valle y Rascafría, también se fabricó carbón para el abasto de la Villa de Madrid.
Quedan hoy en día en la Sierra Norte de Madrid vestigios de este oficio, ya desaparecido en la mayoría de las tierras serranas. En Navarredonda, un pueblecito de 151 habitantes, residen Paulino González Martín (de 85 años) y su hermano Víctor (más joven), hijos y hermanos de una estirpe de carboneros serranos y que fabricaron carbón vegetal en el siglo xx, al igual que lo hicieran sus antepasados, comenzando desde muy jovencitos. Desde hace pocos años, este pueblo, orgulloso de su pasado, celebra en el mes de junio, la Fiesta de la Retama, donde se recrea aquel oficio ya extinguido, acompañándolo de buena comida, buen vino y alegres jotas.
«Ir a la mata» era como se conocía el trabajo del carboneo en esta zona, y era una salida obligada para conseguir algún dinero, puesto que durante el invierno no había otro trabajo, por esta razón iban todos los hombres, salvo «los enfermos, los vagos y los ricos». Pablo Villar nos la describe de esta manera:
La mata, era pues, una fábrica de soles. Una habilidad de los campesinos para aprisionar el calor del sol y meterlo en umbrías casas urbanas, a cambio de dinero, pero de muy poco dinero.
Las labores comenzaban en el mes de septiembre y duraban hasta el mes de abril. Y aunque en otras zonas de la Península, como en Extremadura, el carbonero emigraba con toda su familia a otra comarca o región para hacer el carbón, en la Sierra Norte, las cuadrillas estaban formadas exclusivamente por hombres, quienes se trasladaban con todos sus aperos o «trastos de la mata» (herramientas, ollas, sacos de paja a modo de camas, etc.) en un carro tirado por una yunta, hasta los montes vecinales o concejiles donde fabricarían el carbón.
El proceso del carboneo comenzaba con la salida a subasta pública de «la corta» de dehesas o montes por el Ayuntamiento de un pueblo. A estos bienes comunales se les denominaba matas, y por ellos pujaban las distintas cuadrillas de los pueblos de los alrededores. Una vez que se obtenía la Licencia Forestal del Ministerio de Agricultura, se podía comenzar a realizar la corta y la quema para hacer el carbón vegetal. A veces, los montes eran «visitados» por los «Guardas Forestales», aunque no siempre contaban con la simpatía de los fabriqueros, porque les «aconsejaban» cómo hacer la corta sin contar con la experiencia de estos artesanos.
En 1940 existieron en el valle hasta diez cuadrillas. En Navarredonda había dos cuadrillas que llegaban hasta Montejo, Horcajo, Horcajuelo, Lozoya, Miraflores, incluso Segovia, mientras que en el pueblo de Lozoya había otras dos. Dependiendo de la distancia y de las condiciones climatológicas, volvían a casa cada quince o veinte días o incluso podían ausentarse más tiempo. A veces, se podían quedar incomunicados por culpa de la nieve, y tenían que abandonar esa hornera e irse a otra, tal como nos contó Paulino González que les pasó una vez en el municipio de Lozoya, al no poder abrir la puerta del chozo por una descomunal nevada. Ese año el tiempo de hacer carbón se alargó hasta el mes de junio.
Estas cuadrillas podían formarlas de doce a catorce hombres. De entre ellos, el más mayor o con mayor experiencia era el «mayoral», encargado de comenzar y acabar la faena, avisar al resto de la cuadrilla, e incluso de formarla él mismo, buscando a los hombres del pueblo o de los pueblos de alrededor, en una época en la que la palabra tenía valor de contrato. El más joven era el «motril», confiado además de en su trabajo en hacer «el almuerzo de mata», comida espartana a base de garbanzos con manteca rancia, acompañado de pan y agua que tenía lugar tres veces al día.
Durante el tiempo que duraba la elaboración del carbón, no había momento ni para el descanso ni para el ocio, y a veces, ni siquiera para el sueño, puesto que la carbonera ardía noche y día, y el fogonero o artillero, encargado de prender fuego a los hornos, se encargaba de vigilar que no se apagara en ningún momento.
El primer trabajo que se hacía nada más llegar a la mata, era levantar el chozo donde iba a vivir la cuadrilla durante el tiempo que durase el trabajo – alargándose a veces durante meses–. Estos refugios eran redondos y tardaban un día en construirlos. Estaban fabricados con los mismos materiales que la hornera, ramas y troncos y, una vez que el trabajo concluía la cabaña o chozo se derruía.
Antes de recoger y cortar la leña había que seleccionar el suelo donde ubicar la carbonera, era mejor aquel lugar que ya tuviese una hoya anterior, porque la tierra estaba más suelta y era más fácil palearla para después aterrar el horno (cubrirlo de tierra), aunque si hacía falta se limpiaba y reparaba para poder reutilizarla. Si esto no era posible, debía ser el terreno lo más llano posible y algo elevado, para facilitar la realización de la hornera. La forma del suelo preparado era siempre circular, alcanzando los 70-80 m2 de superficie.
El siguiente paso era elegir la leña, principalmente de roble, pero también podía ser de encina o de fresno, aunque no toda valía: si era demasiado recia, se consumía rápidamente antes de penetrar el calor en su interior; además los palos secos o podridos por dentro conservan en su interior el calor durante mucho más tiempo y conllevan riesgo de incendio; pero los que están demasiado verdes sueltan tanta humedad que se encienden con dificultad y desbaratan la tierra con que se cubre.
La elección de la estación también era importante: «la verdadera estación para quemar las leñas cortadas en invierno, es en los meses inmediatos a agosto, septiembre y octubre», según Duhamel du Monceau.
Dependiendo del terreno se podían llegar a hacer doce o catorce hornos. De cada uno de ellos se encargaba un solo fabriquero, y el resto de los hombres cortaban leña e iban preparando los siguientes.
Recogida de leña
Las tareas propias de la mata comenzaban con la labor de chapodar (cortar) los árboles más finos con el hacha y el podón y se troceaban para transportarlos, con un tamaño aproximado de unos 80 cm. Las leñas más gruesas procedían de cortas a mata rasa (sin dejar tocones), aunque se dejaban resalvos (árboles sin tocar) cada cinco metros, para regenerar el bosque. Después, se acercaba la leña hasta la hornera, mediante el burro de allegar, que no era un animal, sino el propio hombre que se ayudaba de un palo a modo de albarda en el que se apoyaba la carga de madera, y se procedía a encañar el horno, es decir, colocar los chapodos apilados en vertical dando forma al horno.
Encañar el horno
El siguiente paso, el armado de la hoya o «encañado del horno» comenzaba clavando un palo verticalmente en el centro del horno a modo de mástil, este podía medir entre 3 y 6 metros, y era extraído posteriormente. A continuación, se iban arrimando a él los demás palos hasta formar varias vueltas, y quedaba toda la extensión cubierta de leña dispuesta verticalmente en varios pisos. En general, los troncos más menudos se colocaban en el primer piso, y los más gruesos en las vueltas más altas; en cada vuelta los tacos más recios se disponían en el centro y los más finos en el exterior dejando una chimenea en el centro del cono. Su forma redondeada se adquiría por la inclinación de los troncos en cada vuelta. El horno u hornera podía llegar a tener de diámetro de base de 4 a 10 metros y una altura de 2 a 5 metros.
Aterrar el horno
A continuación el horno se tapaba con hojarasca de roble y ramaje fino, para impedir que la tierra que se echaba a continuación penetrara entre los troncos y dificultara su correcta combustión. Después, se aterraba completamente, esto es cubríase con tierra para terminar de formar el horno y de esa manera, aislar la madera del exterior y evitar que se abrasase totalmente. Se extraía el palo central y se taponaba el agujero que después funcionaría como chimenea. Sobre la tierra se ponía una escalera para subir a lo alto del horno o esta se hacía sobre la propia hornera a modo de simples peldaños con ramas más gordas, para evitar que los pies se hundieran. A partir de este momento entraba en juego la experiencia del fogonero, ya que mediante su juicio habría de dirigir el fuego del modo más conveniente para que la leña no se consumiese rápidamente.
Una vez que el horno estaba aterrado, se había concluido una primera parte de todo el trabajo de la hornera. El horno estaba construido, y era motivo de júbilo y de que corriera el vino por las gargantas, celebrando que se había «echado la tumba», es decir, se daban por terminadas las tareas de cortar y chapodar los rebollos de la corta. El trabajo más pesado había concluido y junto al vino se cantaban jotas.
El encendido del horno
Una vez aterrado el horno, con la ayuda de una pala se introducían brasas por la chimenea del horno, situada en la parte más alta. Era esta una especie de canal que previamente se había rellenado de hojas y ramillas secas y que recorría de arriba abajo la parte central del horno. Ardía la leña y el calor comenzaba a trasladarse por todo el horno. Era el momento en el que el fabriquero debía empezar a disminuir la actividad del fuego, cerrando con tierra la chimenea, cuando el humo que antes salía azulado, comenzaba a volverse blanco y denso, por efecto del secado que experimentaba la leña.
Las primeras ocho o doce horas eran decisivas, en ese transcurso de tiempo, las brasas se extienden cebando la leña que las rodea, comenzando de esta manera una combustión controlada por medio de respiraderos realizados en la carbonera. Para ello, el fabriquero abría y cerraba agujeros con un palo largo llamado hurga, cuya longitud variaba según la altura del horno, para formar una corriente de aire y así ir cociendo sucesivamente todas la partes del horno. A través de estos agujeros, el carbonero dirigía la combustión. Desde arriba hacia abajo y del centro al exterior. La carbonización duraba en torno a diez o quince días, dependiendo del tamaño de la hoya y era preciso vigilar el horno durante el día y la noche.
Los mayores peligros de un horno eran el viento, el aguaviento y la posibilidad de «soplarse». Para combatir el viento, se tapaba el horno por la parte norte (el viento siempre solía venir de esa dirección) con un parapeto de ramas y hojas. El aguaviento podía provocar que el horno se quemara en tan solo un par de horas en lugar de en semana y media; pero mucho peor era que el horno pudiera «soplarse», acción de reventarse por la acumulación de los gases de la combustión de la leña en el interior, y por ese agujero se apagaba la vida del horno y, acabar así el trabajo de la cuadrilla entera.
Ahí radicaba la facultad del fabriquero, según Duhamel du Monceau, en «gobernar el fuego del hogar, que está en el centro del horno, de forma que pueda comunicarse a las partes en que no haya experimentado bastantemente su acción la leña». Si el fabriquero había manejado el fuego con resuelta experiencia no sacaría «tizos» (trozos de madera procedentes de una combustión incompleta), ni consumiría mucha leña.
Según se va cociendo la leña, esta se vuelve carbón y el horno va reduciendo su tamaño. En el momento en el que el fabriquero determinaba que había acabado de quemarse el horno, se cerraban las bufardas (respiraderos realizados casi al final del proceso de la quema, situados a unos 20 ctms. del suelo), favoreciendo con ello el apagado progresivo del fuego, y aunque quedara un brasero en el centro, contribuiría a que el calor de todo el horno terminara de cocer el carbón. La cocción de una carbonera de unos 4.000 kilos duraba unos 12 días llegando incluso a un mes, si fuese de 40.000 kilos, alcanzando una altura de unos 4 metros y un diámetro de 14 metros.
Enfriado del horno
Una vez cocida toda la leña, se sacaba el horno para enfriarlo, es decir, se le quitaba parte de la tierra y se dejaba al descubierto. Para enfriarlo, se removía la tierra quemada, con el fin de apagar los pequeños focos de fuego que aún pudieran quedar, dejándolo unas horas en reposo. Después, se extendía el carbón que debía permanecer así unas horas, tras las cuales se volvía a tapar la hoya. Este proceso que se repetía sucesivamente hasta que el horno estuviese enfriado, podía llegar a tardar entre tres y cuatro días. Una vez enfriado, los carboneros solían comenzar los trabajos de extracción del carbón antes del amanecer, para evitar que el calor que desprendía coincidiera con las horas de mayor sol y así aliviar un poco el duro trabajo.
Por último, cuando el carbón estaba ya bien enfriado se metía en «serones» (sacos de carga) y se transportaba en burros, en yuntas o en carros, etc. hacia el camión que los trasladaría a Madrid, donde se vendían en las carbonerías o eran repartidas en carros a los hogares madrileños.
El cisco o carbón menudo que quedaba una vez retirado el carbón más grueso, se guardaba en sacos pero no se llevaba a Madrid, ya que se utilizaba en braseros o cocinas de hogares menos pudientes al ser su precio más barato, aunque desprendía mucho gas en su combustión. Su destino era venderlo en Torrelaguna, Talamanca o Patones, y otros pueblos de la Sierra.
El carbonero, como artesano y buen conocedor de su oficio, conocía igualmente el bosque; su crecimiento y su desarrollo dependían de sus buenas prácticas, ya que vivía de él. Se encargaba de no hacer una tala indiscriminada sino de limpiar, podar y dejar el monte preparado para volver a aprovecharse de su repoblación, ya fuera él mismo u otros de su mismo gremio. Paulino González se quejaba amargamente del estado de los bosques en la actualidad, más abandonados que antes, encontrándose los rebollos (árbol del género de los robles muy abundante en la zona) con la punta seca, sin cortar desde hace más de 40 años. A veces los Ayuntamientos de la zona sacan suertes (porciones de terreno otorgada al azar a los vecinos) para limpiar los bosques, porque ya no hay carboneros que realicen esa función.
«Coplillas del carbonero» de Enrique Sabaté*
De oficio soy carbonero
De la leña hago carbón
El fuego quema las ramas
Y en sus brasas vivo yo
En lo más vasto del monte
de la oliva hago picón
Mientras van pasando el tiempo,
la luna, el viento y el sol.
Carbonero, carbonero
del hayedo y robledal
sin sueños porque las noches
comprimen mi soledad.
Por el sendero acarreo
mis penas con el carbón
y el humo de los fogones
ahoga mi corazón.
Vengo cantando bajito
el compás de mi canción
porque no despierte el día
el sueño que vivo yo.
Carbonero, carbonero
del hayedo y robledal,
sin sueños porque las noches
comprimen mi soledad.
* Estas coplillas se pueden escuchar en: https://www.youtube.com/watch?v=TPbHbF3GcZ0)
BIBLIOGRAFÍA
Bravo Lozano, José Luis. «Bosque y villa. Energía y economía. El carbón vegetal», Anales del Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), LIV (2014: 437-462.
Duhamel du Monceau, Henri Louis. Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques: corta, poda, beneficio y uso de sus maderas y leñas / escrito en frances por ... Mr. Duhamel du Monceau; y traducido al castellano con varias notas por el Dr. D. Casimiro Gomez de Ortega , Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (1773-1774) [Consultado el 11/07/2016 http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B18926393&idioma=0]
Hernando Ortego, Javier. «La gestión forestal del abastecimiento de combustible a Madrid en la Edad Modern», Cuadernos de Sociedad Española de Ciencias Forestales 38 (2013): 49-55. ISSN: 1575-2410, págs. 49-55.
Nieto Sánchez. José A. «“Los “fabriqueros”: una pieza clave en la organización madrileña del carbón en la primera mitad del siglo xviii», Revista de Historia Industrial,, Año XIX, nº 44 (2010): 17 a 38.
Polancos Aretxabala, Miguel (1997): «La vida del carbonero y proceso para la obtención de carbón vegetal», BIBLID 14 (1997): 173-187. ISSN: 1137-439X
Villa González, Pablo. Bienaventurados los que trabajan. TSEDI, Teleservicios Editoriales, S.L., (2010): 418 pág. ISBN: 9788461413744
