* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
418
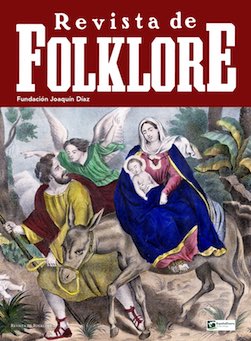
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Tesoros, zahoríes y rumores en Madrid: las excavaciones del Noviciado de los jesuitas (1841) y del convento de la Merced (1855)
PEDROSA, José ManuelPublicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 418 - sumario >
Las décadas de 1830 y 1840 vieron la decadencia, y en muchos casos el cambio de uso, la ruina e incluso la desaparición de muchos templos y propiedades que la Iglesia católica acumulaba en toda la geografía de España, y también de Madrid. La llamada Desamortización de Godoy (1798), las expropiaciones y nacionalizaciones decretadas en tiempos de José I, de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal, y, sobre todo, las desamortizaciones de Mendizábal (1836-1837), Espartero (1841) y Madoz (1854-1856) arrancaron de las manos de la institución que era la mayor propietaria de inmuebles y tierras del país un sinnúmero de posesiones que el estado expropiador no fue capaz, en muchos casos, de gestionar ni de preservar de manera adecuada, y que tampoco recibieron un trato digno por parte de muchos de sus compradores.
El inmenso y fastuosamente barroco Noviciado de la Compañía de Jesús en Madrid, que inició su construcción en 1605 y que ocupaba una manzana amplísima cuya fachada principal daba a la calle Ancha de San Bernardo (hoy calle de San Bernardo), donde ahora se encuentra la sede de la antigua Universidad Central (ahora Complutense), el Instituto Cardenal Cisneros y otras dependencias que pertenecen al Ministerio de Educación, quedó convertido, tras el desalojo de los jesuitas en 1836, en cuartel de ingenieros militares. En ese uso, que contribuyó al deterioro de los edificios —los ingenieros habilitaron espacios para cuadras, máquinas, piezas de artillería, etc.—, se mantuvo hasta que en 1843 instaló allí sus reales la Universidad Central. En aquellos años, y en los que vinieron después, todo el complejo fue sometido a reformas que borraron casi cualquier traza del antiguo Noviciado de los jesuitas[1].
En los tiempos en que el antiguo templo tuvo uso de cuartel, a la circunstancia de que los edificios en decadencia suelen ser terreno abonado para la leyenda se sumó el de que la Iglesia católica tuvo, durante siglos, fama de ocultar tesoros inmensos: de ahí resultó el rumor que vino a resumir, en sus grandes líneas, El Correo Nacional del 3 de enero de 1841:
Leemos en El Castellano la siguiente curiosa noticia:
Parece que siendo jefe político de Madrid el señor Don Juan Lasaña, tuvo noticia de que un faccioso prisionero en el Puerto de Santa María había escrito a algún sujeto de esta corte que en el Noviciado de los Jesuitas de la calle Ancha de S. Bernardo había enterrada una cantidad considerable de dinero.
Aquella autoridad había hecho ya indagaciones con el sigilo conveniente y seguía el hilo de la trama, cuando se le presentó un juez de primera instancia con su escribano pidiéndole auxilio para pasar a buscar el tesoro que ni se sabe a punto fijo en qué paraje del convento se enterró, ni a qué cantidad asciende.
Suponen unos que consiste en dos millones de reales y otros que en más. Viendo el jefe político que ya había cundido la noticia, y que la autoridad judicial quería tomar conocimiento del negocio, no tuvo reparo en inhibirse, y prestarle los auxilios que estaban a su alcance. Comenzóse a trabajar en el noviciado, y ya iban algunos días de obra en balde, cuando se presentó un ingeniero a tomar posesión del edificio para trasladar allí la artillería.
Los salvaguardias dieron cuenta a su jefe y este al gobierno; y en vista de la indiferencia con que contestó este, se abandonó el proyecto, se retiraron los dependientes del gobierno político y los operarios, y se entregó el oficial de ingenieros del convento.
Posteriormente hemos oído decir que por disposición del gobierno había comenzado otra vez a trabajarse para descubrir el tesoro; y aun añaden ayer algunos que se había descubierto, pero nada sabemos de positivo.
Nada de alentador tuvieron, desde luego, las noticias que siguieron llegando después. A los diez días de que se publicase la noticia anterior, una pluma que firmaba en El Correo Nacional del 13 de enero de 1841 (p. 4) se manifestaba con este desdeñoso escepticismo:
Nota un periódico de esta corte que ha días se están haciendo excavaciones en los claustros de la que fue casa del noviciado de los padres jesuitas, con objeto de hallar no sabemos qué tesoros que diz se encuentran enterrados allí.
Los modernos jesuitas naturalmente deben ser herederos de las riquezas de sus antecesores. ¡Pero qué tesoros ni calabazas! ¡Buenos están los tiempos para tesoros!
La prensa clerical mostró su repulsa, por supuesto, hacia la creencia de que los jesuitas hubiesen ocultado un gran tesoro en su templo, con el mismo enfado con que se había opuesto en años anteriores a la expropiación. El Católico del 15 de enero de 1841 (p. 119) hacía saber su indignación de esta manera:
Continúan las excavaciones en los claustros de la que fue casa del Noviciado de los padres jesuitas. El pretexto es un tesoro que está allí escondido. Ya verán vds. cómo no hay tal tesoro.
El objeto es echar abajo un buen edificio más, y progresar, que es demoler.
No apareció el tesoro, en efecto. O no hay noticias de que apareciese.
Pero, pese a la intentona fallida de 1841, a muchos madrileños no se les fue de la cabeza la ilusión de que había tesoros escondidos en lugares y terrenos que habían estado ocupados por templos católicos.
El reverdecer más consistente de aquellas fantasías y rumores tuvo lugar entre los meses de abril y mayo de 1855, en plena época de la desamortización de Madoz. Y su nuevo escenario fue la entonces llamada plaza del Progreso (hoy de Tirso de Molina). El solar de la actual plaza había estado ocupado por el convento de Nuestra Señora de los Remedios, llamado también convento de la Merced, que había sido fundado en 1564, y en el que, dicho sea de paso, había vivido Tirso de Molina. Fue uno de los cuatro conventos históricos que los mercedarios han tenido en Madrid: los otros tres estuvieron o están en las actuales plaza de Santa Bárbara (este desapareció en 1836, a poco de la desamortización), calle de Valverde y calle de Luis de Góngora (estos dos siguen perteneciendo a la orden).
La década de 1830 fue muy desdichada para el convento de la plaza del Progreso y para sus moradores: en julio de 1834 el templo fue asaltado y varios de sus religiosos asesinados por la turba incontrolada que actuó durante lo que se llamó la matanza de los frailes de Madrid, que se produjo tras correr el rumor de que el clero estaba envenenando las fuentes de agua de la ciudad[2]; en 1837 fue derruido gran parte del complejo edificado, que había sido desamortizado y desocupado por los mercedarios el año anterior, y en 1840 el Ayuntamiento de Madrid limpió los escombros que desde entonces habían llenado el lugar, reordenó todo el espacio y lo convirtió en plaza pública.
Es de suponer que los rumores acerca de la existencia de riquezas ocultas en el subsuelo del lugar no dejaron de bullir durante todo aquel tiempo. Pero fue unos quince años después, en tiempos de la siguiente desamortización, la de Madoz, cuando tomaron consistencia. Las excavaciones se abrieron a mediados de abril de aquel año. Así es como las anunció La Esperanza del 17 de abril de 1855:
En La Nación leemos lo que sigue:
Preocupa estos días los ánimos la noticia de que en lo profundo de la plazuela del Progreso se esconde un gran tesoro, cuya existencia parece que ha anunciado un niño de muy corta edad.
Es cierto que en el centro de dicha plazuela, donde antes se halló el convento de la Merced, se está haciendo una excavación considerable, acerca de la cual se forman mil comentarios y pronósticos. La circunstancia de haberse sujetado el niño a diversas pruebas que lo acreditan dotado de doble vista, pone en vacilación a los más incrédulos, y en movimiento hacia el punto de operaciones a los desocupados que en cada momento esperan ver las riquezas sobre que por tanto tiempo han estado jugando los muchachos y tomando el sol los mozos de cuerda.
El 20 de abril de 1855 (p. 4) publicó La Iberia esta síntesis, muy ilustradora, de lo que estaba pasando:
El Cristo de las tinajas.
Ya hemos dado cuenta a nuestros lectores de la excavación que se está verificando en la plaza del Progreso en busca del tesoro que consiste en un Cristo y dos tinajas llenas de... no sabemos si de oro o de plata. Vamos ahora a contarles algunos detalles acerca de la causa de esta excavación.
Parece ser que un muchacho perteneciente a una familia pobre, al ver que en su casa se carecía de lo indispensable para vivir, no cesaba de exclamar: «¡y que hemos de ser tan pobres, teniendo cerca de nosotros tanto dinero!». Esta exclamación, repetida muchas veces, excitó la curiosidad de la familia que preguntó al chico lo que significaban sus palabras: entonces el prodigioso zahorí dijo que todos los días estaba viendo en unas bóvedas subterráneas que había en la plaza del Progreso dos tinajas de dinero y un Cristo.
Como es muy fácil creer aquello que se desea, y es muy general entre nosotros el amor al dinero, la profecía del chico alteró la tranquilidad de la familia, y un tío de este moderno descubridor de tesoros se presentó al señor gobernador de Madrid proponiéndole partir con el gobierno la mitad del dinero, siempre que este le diera la autorización para empezar por su cuenta la excavación. Sucedióle al gobierno con el tío lo que a este le había sucedido con el sobrino, y autorizóle para que cavase cuanto fuera menester, hasta encontrar las tinajas y el Cristo, y esta es la historia de la excavación que tanto preocupa el ánimo de los madrileños.
En cuanto a las probabilidades de éxito en esta empresa, diremos que, según noticias fidedignas, el tío ha hecho varios experimentos, uno de los cuales ha sido enterrar un vaso lleno de napoleones en el sitio de la excavación y preguntar después a su sobrino qué era lo que veía: el chico respondió sin vacilar que el tesoro, y además mucho mas cerquita un vaso lleno de napoleones.
De este y otros experimentos ha salido triunfante el pequeño zahorí, lo cual hace renacer la confianza de los interesados, y da ancho campo a los comentarios de los curiosos y desocupados.
Últimamente hemos oído decir que ya se había descubierto una bóveda, y que a los pocos azadonazos apuntaron los pies del Cristo. Procuraremos averiguar la verdad de todo para que nuestros lectores se enteren de la prodigiosa historia del Cristo de las tinajas.
Naturalmente, las noticias que iban llegando no podían ser más desalentadoras, y el rumor fue tornándose en chiste a medida que pasaba la cuenta de los días. Un avispado periodista que firmaba «Pedro Fernández» publicó en La Época del 9 de mayo de 1855 (p. 4), unos veinte días después de que viese la luz la noticia anterior, una columna tan escéptica como bienhumorada, que se reía de todos aquellos infundios:
Por los periódicos sabrás que tenemos aquí un zahorí de doce años, que pretende haber adivinado un tesoro debajo de tierra y en medio de la plaza del Progreso.
Muchos días hace que entre las cuchufletas de la Gacetilla y los chistes de los curiosos que ejecutan allí inmensas excavaciones, las cuales han producido hasta ahora grandes resultados... negativos. Como la mayoría de la población, me he reído de la candidez de los que gastan el dinero, de que andamos tan sobrados, en esas empresas gloriosas y lucrativas; pero desde ayer me voy convenciendo de que es posible que el zahorí se salga con la suya.
Un lance muy curioso que me sucedió en el Ateneo le explicará esta súbita convicción.
Había yo entrado en la sala de la lectura no con otro objeto que el de escribir una carta en las mesas preparadas ad hoc. Tomé, pues, papel y pluma, y tracé las primeras líneas; mas me detuve al notar que un extraño personaje colocado en pie detrás de mí leía lo que yo iba escribiendo, aparentando estar entretenido en la lectura de La Época. Dos veces continué mi epístola, y otras tantas la suspendí, viendo que proseguía la fiscalización de aquel individuo; hasta que, irritado de tan imprudente curiosidad, terminé la misiva con estas frases: «No soy más largo, porque hay detrás de mí un majadero que lee lo que le escribo».
Al terminar la última palabra sentí que me tocaban ligeramente en la espalda, y volví la cabeza. Era mi hombre.
—Señor mío —me dijo en tono agridulce—, yo no soy un majadero, ni leo lo que nadie escribe.
—Caballero —repuse poniéndome en pie y saludándole—, después de esas explicaciones satisfactorias, yo creo a V. bajo su palabra.
Visto este fenómeno sorprendente, ¿quién ha de dudar del misterioso poder del zahorí?
Cuidaré, pues, de anunciarte los tesoros que se encuentren en la plaza del Progreso, y que harán sin duda a esta nación tan próspera y feliz cual ella necesita y yo la deseo. Sin embargo, me atrevo a asegurarle que de allí no saldrá lo único que puede curar nuestros males; es decir, un buen gobierno.
Pero no todo fueron pérdidas en aquel negocio. Anunciaba el Diario Oficial de Avisos de Madrid del 11 de mayo de 1855 (p. 4) lo que sigue:
Continúa la excavación en la plazuela del Progreso, sin que hasta ahora aparezcan señales del tesoro escondido, a pesar de haberse abierto tres pozos.
Los únicos que han encontrado alguna moneda, aunque no tienen doble vista, son los jornaleros que se ocupan allí en sacar arena, lo cual no es del todo malo.
Quienes también se lucraron muy a gusto, a costa del tesoro que nunca apareció, fueron los carteristas que se cebaron con los curiosos que se acercaban a contemplar las excavaciones. Así lo denunciaba La Esperanza del 26 de abril de 1855 (p. 4):
Estando anteayer tarde un curioso observador enterándose del estado que tenía la excavación en la plaza del Progreso, le sacó del bolsillo cuatro pesetas un tomador del dos, que sin duda es más observador que él y más práctico en descubrir los tesoros escondidos que el muchacho a quien se atribuye la cualidad de zahorí.
El inexistente tesoro de la plaza del Progreso tuvo otro efecto secundario que para nosotros resulta bastante venturoso: inspiró un buen número de coplas graciosas a los ciegos de Madrid. La Nación del 2 de mayo de 1855 (p. 3) dio cuenta de la mordacidad de algunas de ellas:
Mina de la plazuela del Progreso.
De los partes recibidos hasta la fecha resulta que son muchas y de un inmenso valor las alhajas encontradas en la misteriosa cueva de esta plazuela. He aquí el último parte que nos ha remitido el tío del sobrino, y que pregonaban ayer los ciegos a voz en grito:
Aleluya, aleluya,
somos dichosos,
partarse, señores,
atrás curiosos.
Oh, providencia,
oh del sapiente niño,
sublime ciencia.
Un Santo Cristo de oro,
doce tinajas,
cinco llenas de onzas,
siete de alhajas;
y once baúles
atestados de paños,
blondas y tules.
Un caballo de plata
de mucho peso,
y la efigie de un santo
bañada en yeso;
dos cachorrillos
y más de ochenta momias
en calzoncillos.
Una estatua de mármol
de San Antonio,
y un purgatorio en forma
de matrimonio.
Si el tío y el sobrino continúan por la misma senda, si Dios no les detiene, ¿quién es capaz de presumir lo que podrán sacar de la encantada cueva?
A medida que iba avanzando el mes de mayo, las esperanzas iban decayendo, y el emprendedor tío del niño zahorí acabó renunciando a continuar las obras. Con esta displicencia publicó la noticia La España el 22 de mayo de 1855 (p. 4):
Agua de cerrajas.
Ya ha concluido enteramente la excavación que se estaba haciendo en la plazuela del Progreso, renunciando el interesado a la gran riqueza que, según el famoso zahorí, existe debajo de tierra, por no gastar otra mayor en jornales.
Tardarían, sin embargo, en quedar apagados los ecos del suceso del tesoro fantasmal que había trastornado la vida cotidiana del Madrid primaveral de 1855. Unas cuantas semanas después, el 9 de junio de 1855 (p. 3) sacó El Clamor Público una noticia que daba cuenta del hallazgo casual de un tesoro en Zafra (Badajoz), lo que ofreció un punto de comparación muy incisivo con respecto al que no había sido encontrado, por más que lo buscaron, en la plaza del Progreso de la capital:
Tesoro. Según nos escriben de Zafra, se ha encontrado en aquella población un tesoro en monedas y joyas de oro, que asciende al valor de cincuenta mil duros. La mayor parte de las monedas tienen el busto doble de los Reyes Católicos, y algunas el del godo Eurico; el diámetro de las mismas es casi igual al de las actuales, pero el grueso es mucho menor, siendo algunas tan delgadas, que fácilmente se doblan: todo el tesoro residía en varias ollas pequeñas, y se cree que algunas han quedado sin desenterrar, por la precipitación con que se ha procedido. Los afortunados con el hallazgo han sido varios albañiles.
El honrado madrileño que ha invertido su dinero buscando un tesoro en la plazuela del Progreso, por indicaciones de su sobrino el zahorí, renegará de su mala estrella: mientras él buscaba sin fruto, otros encontraban sin trabajo. Así sucede todo en el mundo; el que más pone, pierde más.
Algunos chistes e ironías llegaron a afluir, incluso, hasta el río, muy revuelto en aquellos años, de la controversia política. El Pensamiento Español del 2 de junio de 1869 (p. 3) nos da este atisbo, que se burla de los métodos de recaudación que había hecho públicos el joven industrial catalán Antoni Sedó i Pàmies (1842-1902) en su polémico folleto La bancarrota española detrás del último empréstito (1869):
Sin embargo, permítasenos dudar de la eficacia de las promesas del Sr. Sedó para proporcionar nada menos que la friolera de veintitrés mil millones. ¿Quién no se ríe de un anuncio de esta especie en las presentes circunstancias? Recordemos que en situaciones como la presente y cuando el Tesoro estaba exhausto, esto en épocas en que mandaban los progresistas, se hicieron las famosas excavaciones en el edificio que fue Noviciado de Jesuitas y en la plazuela del Progreso en que estuvo el convento de mercenarios.
Esta última, por ser más reciente, estará más presente en la memoria de los vecinos da Madrid. ¿Quién no recuerda el afán con que bajo la dirección del ayuntamiento se pasaron días y días cavando la tierra en busca de un riquísimo tesoro que, según se dijo, había denunciado un niño zahorí?
Hoy nos encontramos en situación progresista y, como de costumbre, los apuros de la Hacienda han subido de punto. ¿Qué tendría, pues, de extraño que un nuevo zahorí, aunque con la buena fe que suponemos en el Sr. Sedó, a quien no conocemos, quiera dispensar su protección y sacar de apuros a nuestros gobernantes?
El tesoro que no pudo ser localizado en las excavaciones de 1855 no dejó de ser evocado cuando se hizo otra reforma de la madrileña plaza del Progreso en 1870. Presidía entonces el lugar la estatua del político progresista Juan Álvarez Mendizábal, que había sido instalada allí cuando triunfó la Revolución de septiembre de 1868, y que en la plaza se mantendría hasta que, al final de la Guerra Civil de 1936-1939, las autoridades franquistas la reemplazaron por la de Tirso de Molina que sigue en el lugar.
El periodista Daniel García publicó una columna titulada «La plaza del progreso» en La Ilustración Española y Americana del 25 de febrero de 1870 (pp. 70-71), donde hace una descripción muy sugestiva de la plaza:
Pueden considerarse las obras que no ha mucho se han verificado en esta plaza, como parte de los embellecimientos de Madrid.
Los antiguos habitantes de las casas que la rodean echan de menos los frondosos y elevados árboles que la adornaban; pero estos árboles hubieran quitado vista a la estatua del patricio don Juan Álvarez Mendizábal que hoy se levanta en su seno, y desaparecieron siendo reemplazados por arbustos, plantas y musgo, rodeados de un enverjado que les da todo el aspecto de grandes canastillos. Entre ellos hay sendas o calles con cómodos bancos, y todo el jardín está rodeado por una verja de hierro pintada de verde. En el centro, sobre una meseta de tres escalones, hay un sencillo pedestal de piedra, y encima la magnífica estatua del gran hombre de Estado, esculpida por Grajera.
Esta estatua, producto de una suscripción patriótica, ha necesitado la Revolución de Setiembre para salir del estudio de su autor. Hoy puede el pueblo contemplar la imagen de aquel hombre, que desde el escritorio de una casa de comercio logró llegar al primer puesto de la nación, gracias a su talento y a la energía de su carácter.
A derecha e izquierda del pedestal se ven dos fuentes rodeadas por una verja de caprichoso dibujo. El agua forma al salir una especie de cono luminoso. No necesitamos añadir que esta plaza-jardín está durante el día llena de niños que corren y juegan, de niñeras distraídas y de soldados galanteadores.
Por las noches sirve de punto de cita a los enamorados, los cuales pueden reconocerse aun en las noches oscuras a favor de unos hermosos faroles que la alumbran.
Para completar esta reseña, diremos que antiguamente ocupaba todo el espacio del jardín el magnífico y célebre convento de la Merced, donde vivió el gran poeta Tirso de Molina, que era mercenario. Este convento fue uno de los que más desgracias tuvieron que lamentar durante el terrible día conocido en la historia de este siglo por el de la matanza de los frailes.
Hace algunos años despertó la plaza del Progreso la curiosidad del público. Un zahorí anunció que había en ella un tesoro desde el tiempo de los mercedarios. La prensa repitió el anuncio, y el gobernador de Madrid tomó cartas en el asunto. «Yo averiguaré, se dijo, si es cierto que ese hombre ve oro a través de las capas de tierra».
Lo llamó, enterró una onza en un tiesto, mandó que llevasen a su despacho el tiesto con la onza, y al tener delante al zahorí, le dijo:
—Vamos a ver, buen hombre, dígame usted si en ese tiesto hay una onza de oro enterrada.
El zahorí, viéndose interrogado con tanta candidez, vaciló; pero al fin contestó afirmativamente.
Pocos días después comenzaron las excavaciones en la plaza, acudieron muchos curiosos a presenciarlas y, en efecto, después de varias exploraciones, no pareció tesoro alguno.
Terminemos diciendo que las hermosas casas que se han construido recientemente embellecen esta plaza, una de las más animadas de Madrid, tanto en tiempos tranquilos como en las desdichadas épocas de jarana.
En monografías futuras espero seguir recuperando noticias acerca de los tesoros, reales o ilusorios —más hubo de lo segundo que de lo primero— que alguna vez brillaron en los suelos o en las ansias y fantasías de los madrileños y de los españoles de antaño. En torno a ellos se tejieron y destejieron no solo rumores y leyendas, sino también vidas atribuladas y sucesos reales que a veces se decantaron hacia los dominios de la tragedia y otras hacia los de la comedia, pero que siempre anduvieron tocados, además, por un poco de épica.
Aunque la historiografía con mayúsculas, la de los grandes nombres y efemérides, haya desdeñado atender a lo que considerará no más que anécdotas vulgares, puede que en el relato de estas pequeñas quimeras y decepciones que trastornaron el ritmo de la cotidianidad de los siglos pasados haya historia de la mejor ley, de la más significativa y legítima.
NOTAS
[1] Véanse, para adquirir alguna idea acerca del edificio y su uso: Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, «El antiguo Noviciado de los Jesuitas en Madrid», Archivo Español de Arte 41 (1968): 245-265; Aurora Miguel Alonso, «Los bienes de la Compañía de Jesús incautados en Madrid en 1767 y 1835, y conservados en la Universidad Complutense», en La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España, ed. Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (El Escorial: Ediciones Escurialenses, 2007, pp. 413-432), y Aurora Miguel Alonso, «Maculistas e inmaculistas en las bibliotecas jesuitas de Madrid: Colegio Imperial, Casa Profesa y Noviciado», en Advocaciones Marianas de Gloria (San Lorenzo del Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2012, pp. 747-768).
[2] Véanse, sobre aquellos sucesos: Julio Caro Baroja, «El terror desde el punto de vista histórico», en Cárcel de mujeres. Ayer y hoy de la mujer delincuente y víctima, eds. Antonio Beristain Ipiña y José Luis de la Cuesta Arzamendi (Bilbao: Mensajero, 1989, pp. 15-34, p. 33), y Juan González Castaño, «La matanza de frailes en Madrid, en julio de 1834», en Homenaje al Académico Julio Mas (Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, 2009, pp. 181-188).
