* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
417
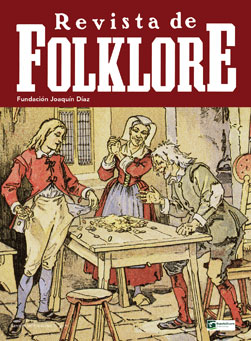
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El Museo del Orinal
VAL SANCHEZ, José DelfínPublicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 417 - sumario >
Es único en el mundo y fue creado en 2006. Se encuentra instalado en el antiguo seminario de San Cayetano de Ciudad Rodrigo (Salamanca), gracias a una iniciativa privada.
José María del Arco Ortiz, apodado Pesetos, murió en Astorga, de un infarto, cuando hacía el Camino de Santiago en el año 2011. Había nacido en Ciudad Rodrigo y vivía en Torremolinos. Solo unos pocos amigos que le acompañaban sabían que Pesetos era el creador del Museo del Orinal, el museo para el que estuvo reuniendo piezas durante veinticinco años, el museo que se abrió a la sombra de las Edades del Hombre en su ciudad natal, la Miróbriga romana, en el año 2006, el museo que exhibe piezas procedentes de veintisiete países, un museo único en el mundo.
Tan original (aquí la sílaba gi es fundamental por consustancial) museo está instalado en el antiguo seminario de San Cayetano, muy cerca de la catedral de Santa María, en una zona monumental y eclesiástica de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. De esta forma, por la zona de su ubicación y por la condición de colección museable, debemos ahuyentar de nuestra mente cualquier vulgarización de conceptos que pueda despertar esta colección de 1 320 orinales que recorren la historia del hombre, la mujer y el niño; del rey y la reina; de la dama y la criada; de la monja, el obispo, el cura y el sacristán, del enfermo y el sano. De un tiempo a esta parte (un tiempo que se remonta a la XIX dinastía egipcia o a los chinos de Xian), el ser humano ha necesitado a diario (generalmente, salvo imprevisto estreñimiento) del mencionado artilugio. No olvidemos que dos de las satisfacciones humanas más gratificantes —el buen comer y el buen beber— tienen su postrera ofrenda en estos recipientes universales, globalizados por la fisiología humana.
Las 1 320 piezas exhibidas en el museo mirobrigense son de los más diversos materiales: hojalata, madera, latón, cerámica, porcelana, cobre, aluminio, piedra, barro, cristal, hierro… Muchas tienen incrustaciones de oro y plata, y otras, pinturas con escenas bucólicas de muy seria intención artística. Los amigos del buen José María del Arco Pesetos buscaron en tiendas, anticuarios, conventos, hospitales, bodegas y mercadillos para obsequiarle orinales como el mejor regalo que se le podía hacer a un hombre tocado por la magia, a veces manía, del coleccionismo.
En la cultura occidental las letrinas personalizadas y comunitarias ya se usaban en Roma en el siglo iii, en tiempos de Diocleciano. En los castillos y monasterios se construían en los recodos de las escaleras, con un canal de desagüe que terminaba en el foso (en el caso de los castillos) o en el río o arroyo próximo (en el caso de los monasterios).
En París, en 1375, se aconseja a los constructores que las casas tengan suficientes letrinas, pues la letrina era un síntoma de progreso. Y desde el siglo xviii se construyen masivamente de porcelana y barro cocido, según la categoría de los demandantes, piezas individuales, algunas personalizadas, como las instaladas en sillones regios o fraileros, propios de nobles y obispos, algunos de cuyos ejemplares se muestran en este peculiar museo bajo el nombre de «dompedros».
El primer inodoro de la historia, dotado de agua corriente, lo inventó en 1596 sir John Harrington para su prima la reina Isabel I de Inglaterra. El rey de Francia Luis XIV (el llamado Rey Sol) tenía entre los criados a su servicio dos, llamados «limpiadores», de reconocida discreción, que debían intervenir, por delante y por detrás, en acción perfectamente sincronizada y rápida, mientras otro sirviente escamoteaba el bacín, uno de los muchos nombres que le damos al imprescindible recipiente, con su carga.
Por cierto, ¡los nombres! No nos olvidemos de los muchos que en nuestro castellano viejo ha tenido el artilugio. He aquí una muestra escrita a vuelapluma, empezando por el más extendido y común: orinal (el diccionario de la Real Academia Española indica la procedencia latina del vocablo urinālis: ‘recipiente de vidrio, loza, barro u otros materiales, para recoger los excrementos humanos’). El diccionario de la RAE se permite una chuscada al dar a renglón seguido la expresión «orinal del cielo» como expresión coloquial y creer que así se llama al lugar donde llueve con mucha frecuencia. Otros nombres y sobrenombres muy manejados son estos: bacinilla, bacín bajo, pelela, perico, chata, cuña, tiesto (no hacerlo fuera), tibor, jarrillo, galanga (son los del tipo botella que se construían en los años 1800), dompedros (por los de sillón de madera noble, palosanto, roble, cerezo o caoba, que suelen llevar incrustaciones). Los griegos lo llamaban amigo y los romanos le pusieron varios nombres: metallum, cuando eran de bronce, y matula cuando tenían forma de jarra o puchero, que es lo que significa esa palabra latina. Nosotros aportamos dos vocablos usados en el castellano tradicional: bacinica y servidor.
Los poetas satíricos Juvenal y Petronio citan al orinal en algunas de sus obras, escritas algunos años después de Cristo; y san Clemente, el cuarto papa de la Iglesia, predicó contra los que presumían de poseerlos de plata. Camilo José Cela, nuestro premio nobel de literatura, que poseyó una nada despreciable colección de orinales, en un artículo publicado en Abc en 1996 dedicado al creador de este mirobrigense museo, José María del Arco Pesetos, aporta dos nombres más (tigre, especialmente referido al dompedro u orinal camuflado bajo un sillón, y tiorba u orinal de cama, que se usa por tierras aragonesas) al tiempo que comenta, con respetuosa envidia, la colección de Pesetos vista en una selección de setecientos ejemplares exhibidos en Málaga.
Según nos cuentan los actuales responsables del museo, la pieza más antigua es del siglo xiii. Se trata de un orinal de origen islámico, cedido en calidad de depósito al museo para su exhibición, no siendo, por tanto, de su propiedad. Por cierto, los elaborados durante el Romanticismo son tan bellos, tan finos, tan delicados, tan finamente ilustrados que podrían pasar por soperas si no fuera porque solamente tienen un asa en vez de dos.
Llamarán la atención del visitante, especialmente de las féminas, unos modelos franceses llamados bourdaloue. Tienen su particular historia. Por lo visto, deben su nombre al sacerdote católico y gran predicador francés Louis Bourdaloue (1632-1714), que daba sermones tan largos que las mujeres de la burguesía gala, para no perderse detalle de la prédica, tenían a gala hacerse llevar al templo, por sus criadas, un orinal oblongo, de mano, que le permitía (era necesaria cierta práctica) miccionar y descargar por retambufa en agachadilla posición.
El obligado complemento de estos artificios de higiénico uso —el papel higiénico— costó tiempo inventarlo. Los antiguos romanos usaban algo que tenían en abundancia y a mano. Me refiero a las conchas de moluscos bivalvos, que podían ser reutilizados tras permanecer algún tiempo metidos en una pileta de agua corriente. Aunque no existe ningún testimonio escrito que lo confirme, algunos estudiosos creen que la valva que usó Afrodita para peinarse el cabello al surgir del espumoso mar fue una vieira, que en su parte externa es acanalada. Otros creen que fue una zamburiña, prima hermana de la vieira. Todos coinciden en la opinión de que, fuera zamburiña o fuera vieira, los varones romanos solían usar sus valvas para la higiene personal tras obrar.
El papel higiénico, decía antes, apareció tarde, en 1857, vendiéndose, al principio, en cajas, como si se tratara de servilletas de papel. El rollo no se inventó hasta 1928.
Parémonos un instante a pensar que, partiendo de un utensilio tan necesario (Quevedo llamaba a las letrinas «las necesarias»), podemos disponer en nuestros días de todo lo preciso para la higiene personal en una sola habitación de nuestra casa, en la que hemos colocado varios inventos modernos y que llamamos cuarto de baño. El citado Quevedo, poeta poliédrico, lírico, místico y escatológico, cuya madre al enviudar fue nombrada dueña de retrete de la reina, escribió: «No hay gusto más descansado / que después de haber cagado».
Había pensado en concluir este trabajo con un verso hermoso, que no he hallado en mi memoria, o, cuando menos, escribiendo una letra c en el verbo escatológico que acabo de escribir, seguida de tres puntos suspensivos para evitar muecas y visajes; pero ¿quién soy yo para rectificar a don Francisco de Quevedo, mi muy querido maestro?
