* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
415
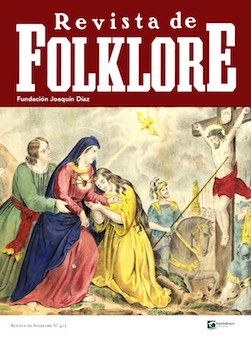
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El crimen de Peñaranda
VAL SANCHEZ, José DelfínPublicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 415 - sumario >
Los protagonistas del suceso fueron: Ricardo Sánchez Almagro, alias el de la Cuca, Agustín Martín Gómez, alias Coquiles (picapedrero en la carretera de Medina), y Francisco Martín Siages, vecinos de Peñaranda. Querían robar y empezaron matando.
Querían robar en casa de Dolores Gómez, sita en la calle de Medina, número 12, «en el día en que su marido don Fernando (según otros se llamaba verdaderamente Facundo) Romo saliese a una de las expediciones que frecuentemente hacía». E hizo una el día 22 de febrero de 1889.
Se escondieron en una panera del patio de la casa de doña Dolores. Primero lo hicieron Ricardo y Agustín y luego se incorporó Francisco Martín Siages, jornalero de la casa. Se presentó en dicha panera la sirvienta Gervasia Lozano, de 16 años, en busca de algo que necesitaba y la cosieron a navajazos. Al poco, apareció la señora de la casa, la señora Dolores, «sobre la que se abalanzó el Ricardo, armado de un hacha que en la panera había, con la que le dio un golpe en la cabeza y al caer al suelo le propinó de lleno varios hachazos más que la mataron». La registraron, buscando las llaves de los muebles, y encontraron en una faltriquera que llevaba debajo de la falda un manojo de ellas. Una abría una arquilla de madera que contenía tres talegos llenos de monedas de bronce, «por cantidad, cada uno de cien pesetas», con los cuales se retiraron de la casa, después de haberse lavado en ella las manos y los pies, llevándose al salir la llave de la puerta, que cerraron por fuera, y escondieron cada uno el talego que le había correspondido. Debieron de pensar que el botín podría ser más suculento, ya que don Facundo y la señora Dolores tenían montado en su casa un taller de jergas (colchones muy modestos) que daba trabajo a varios operarios.
La pena a la que fueron condenados por un jurado popular fue la de «muerte en garrote con la accesoria, caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua y además en los costes procesales por terceras partes».
El lunes, 17 de febrero de 1890, a las siete de la mañana, el escribano de actuaciones del juzgado de Peñaranda, don Vicente Moreno, notificó a los tres reos la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la de la Audiencia de lo Criminal de Salamanca, que los condenó a muerte en el primer juicio con juzgado popular en la historia judicial salmantina.
Cuando se les presentó la sentencia a la firma a los tres condenados, solamente Ricardo Sánchez Almagro, de 53 años, gallego de Lugo, que negó los hechos en sus primeras declaraciones, tuvo unas palabras. «¿Cómo quiere usted que yo firme esto?».
El verdugo encargado de ejecutar el día 18 de febrero de 1890 a los tres condenados a muerte se llamaba Lorenzo Huerta, «hombre de cincuenta a cincuenta y seis años, ejecutor en el distrito de la Audiencia Territorial de Valladolid, es un tipo vulgar, pero que no inspira repugnancia ni por su aspecto ni por sus maneras hasta tanto que se conoce cuál es el papel que desempeña en la sociedad». Ello significa bien claro que el verdugo de Valladolid era un personaje que podía pasar desapercibido si se ignoraba que era el verdugo.
Los periodistas que informaron de la ejecución hacen algunos comentarios acerca del verdugo Lorenzo Huerta. Dijeron que era de regular estatura, grueso, calvo parcial con el pelo que le queda blanco; viste traje de artesano y seguramente no ha recibido apenas instrucción, pues no sabe ni leer ni escribir, ni sabe hablar correctamente el castellano, ya que dice «Audencia» y «precuraré», lo que denota los pocos contactos que ha mantenido en su vida con maestros de escuela o personas de formación.
El día de la ejecución por la tarde, el verdugo entró en las celdas de los reos para pedirles perdón, al tiempo que tomaba medidas para colocarles bien, a la hora de la verdad, los aparatos de tornillo reglamentarios del garrote vil. Uno de ellos, el Ricardo, le dijo que le perdonaba, «pero te pido que me des buena muerte». «Precuraré hacerlo», replicó el verdugo.
El verdugo de Valladolid lleva veintisiete años en el oficio y cuenta en su haber con ochenta y nueve ejecuciones, es decir, ha mandado para el otro barrio, con las bendiciones de la ley, a ochenta y nueve personas, incluidos estos tres de Peñaranda. Dice el cronista de la ejecución (que no firma) que, entre otros criminales célebres, estuvieron en sus manos el famoso bandolero conocido por Sacamantecas (se refiere al campesino alavés Juan Díaz de Garayo, asesino de rameras) y un miembro de la banda de La Mano Negra. Su récord (son cosas que decimos nosotros, pues el término no se utilizaba entonces) de ejecuciones en un solo día fue de siete reos; siete de una tacada, se dice pronto.
A juzgar por las cantidades cobradas por ejercer su oficio, el verdugo percibió en esta ocasión buenos dineros: 75 pesetas por los gastos de viaje desde Valladolid a Peñaranda de Bracamonte; cinco medias dietas a 5 pesetas cada una, lo que hace un total de 25 pesetas, y por poner y quitar el patíbulo le fueron abonadas 1 000 pesetas (de las que una parte sería para los carpinteros del lugar que levantaron el cadalso).
Las ejecuciones no eran el pan nuestro de cada día en estos años finales del siglo xix, pero, si la temporada venía buena, con un par de días de trabajo tenía el verdugo resuelto el año.
En la antevíspera de la ejecución, a las ocho de la mañana, los tres reos fueron puestos en capilla. El vicario, señor Encinas; los jesuitas padres Urrutia, Undiano y Segura, y el párroco y el coadjutor de Peñaranda les prestaron los auxilios espirituales y los prepararon para lo que no estaban preparados, ni nunca lo está nadie.
(Al final de este relato, añadiremos un apéndice sobre los tres más afamados verdugos de aquellos años y su consideración en la sociedad española).
Los reos estaban acompañados de sus familiares.
El Ricardo tiene 54 años, es gallego, tiene mujer (quizá sea ella la Cuca, puesto que a él se le conoce como el de la Cuca, que, según acostumbrado uso, puede ser la esposa o la madre del individuo así apodado) y seis hijos (el mayor, de trece años y único varón, y cinco chicas) y pertenece a una familia que tuvo buena posición.
El Agustín es peñarandino, tiene 36 años, mujer y un hijo de 5 años.
El Francisco es el más joven de los tres. Tiene 22 años, peñarandino de nacimiento, tiene esposa y un hijo nacido cuando él estaba en la cárcel.
El alcalde de la localidad, Sr. Mesonero, tuvo mucho trabajo desde el momento en que supo que iban a ser ajusticiados los tres reos en su pueblo. Reunió a los carpinteros, sastres y carreros para que se construyera el tablado, se confeccionaran las hopas (las lobas de los ajusticiados que vestirían a modo de túnicas) y se prestaran los carros para transportarlos, primero vivos y después muertos. No había cofradía de La Misericordia, pero se organizó una semejante con las sociedades benéficas.
Téngase en cuenta que el ajusticiamiento se produjo en unas fechas muy malas para estas cosas, porque estaba el pueblo en los carnavales. Pues bien, el comportamiento de la sociedad peñarandina y de los empresarios de festejos fue ejemplar: la compañía que actuaba en el teatro suspendió las funciones por tres días, los salones de baile acordaron no celebrar ningún baile de máscaras y nadie salió a las calles con disfraz alguno.
En el momento de salir hacia el patíbulo, el más sereno fue el Francisco, el más joven. El Ricardo y el Agustín se despidieron de sus familias. Escena desgarradora la vivida por Ricardo, el gallego, que fue besando a cada uno de sus hijos, diciéndoles que ya no los volvería a ver nunca más y que era inocente; encargó a su mujer que diera buena educación a sus hijos, que les enseñara a leer y escribir y que mandara decir una misa por su alma.
Al Agustín acudieron a decirle el último adiós dos de sus hermanas, un cuñado y su hijo de cinco años. Su esposa estaba enferma.
Los familiares del Coquiles estaban abrazados a él y hubo que separarlos para que este no muriera ahogado. En un gesto de valor se quitó una medalla que llevaba al cuello y se la entregó a su hijo de cinco años. «Toma esta medalla. Es el último regalo que te hace tu padre».
La cena se les sirvió a las ocho de la noche. El Francisco cenó tranquilo y bien. El Ricardo comió un poco de lomo y el Agustín no tenía apetito. Los tres tomaron café. Tomar café en cualquier pueblo es un gesto de calidad. Los sacerdotes y los hermanos de la Misericordia improvisados no se separaron en ningún momento de los condenados a muerte y, claro, no pudieron pegar ojo. Uno de los reos se confesó dos veces.
Recibieron la visita de los señores don Salvador Gómez de Liaño y don Félix Mesonero, abogado el primero y alcalde de Peñaranda el segundo. Los infelices pensaron al verlos venir que les llegaba el indulto. Pero no fue así. Lo que sí llegó fue un telegrama del mayordomo mayor de palacio, dirigido al alcalde, en el que se decía que el presidente del Consejo de Ministros no había podido aconsejar a S. M. la reina el indulto de los tres reos, «por las circunstancias especiales con que cometieron tan atroz delito».
El día de la ejecución se dijo misa a las siete de la mañana en las tres celdas, los reos asistieron a ella con cierto recogimiento y, al final, comulgaron.
A las ocho, una muchedumbre venida de los pueblos del contorno esperaba la salida de los reos con la misma curiosidad con la que asisten a la salida del hotel de los toreros del día de la corrida. El primero en salir de la cárcel fue el Ricardo, acompañado de dos sacerdotes y dos hermanos de la Misericordia. «Por su pie llegó al carro destinado a conducirle al cadalso», cadalso que se había instalado en el lugar llamado El Ejido, en las afueras del pueblo, a un kilómetro de la cárcel, lugar donde habitualmente se celebraba el mercado de ganado y «donde en la primera guerra civil fueron fusilados por los liberales tres frailes facciosos», según informaba El Adelanto el 18 de febrero de 1890.
A las ocho y diez subía las gradas del patíbulo y dos minutos después estaba despachado por el verdugo.
Pasados cinco minutos de la salida del primer reo, lo hacía el segundo, el Agustín, hecho ya un cadáver. Fue subido al carro porque le faltaban las fuerzas. Lanzaba gritos desgarradores diciendo: «¡A dónde me llevan, Señor!». Al llegar al cadalso hubo que bajarlo del carro y subirlo a la fuerza a la plataforma de madera.
«Como quiera que el ejecutor no llevara más que dos aparatos y tuviera que servir uno de estos para dos, la salida del Francisco Martín Siages de la cárcel, no se efectuó hasta diez minutos después de haberla abandonado el Agustín», dice el cronista de El Fomento, periódico de Salamanca que dedicó mucha atención informativa al suceso, especialmente en el número del día siguiente al de la ejecución, el del 19 de febrero de 1890.
El más joven de los reos, el Francisco, 22 años, al salir por el portal de la cárcel pidió un vaso de vino, que le fue servido por la hija del alcaide. Y salió él solo; y solo subió al carro. Eran las ocho y dieciocho minutos de la mañana. La ejecución triple iba a buen ritmo y, salvo los contratiempos propios de la desazón humana, el espectáculo se desarrollaba sin percances. Cuando el Francisco se sentó ante el poste donde le aguardaba el fatal tornillo, pidió permiso para decir unas palabras. Se le concedió. Y dijo: «Hermanos míos. No os dejéis engañar de un bribón, como yo fui».
Antes de que el verdugo le tapara la cara como marca el reglamento, se le oyó decir al Francisco: «Más valiera que me dieran cuatro tiros que no esto».
El verdugo de Valladolid dio media vuelta al tornillo y el Francisco dejó este perro mundo. Eran cerca de las nueve cuando empezaron a dispersarse las miles de personas que se habían acercado hasta El Ejido peñarandino para ver cumplida la justicia de los hombres con los hombres. Las crónicas hablan de cerca de 10 000 personas llegadas de los pueblos del partido de Peñaranda y del de Alba de Tormes. El meticuloso cronista contó hasta 240 carros.
La desconsolada viuda de Ricardo Sánchez el Coquiles, probablemente el ideólogo del robo con homicidio, algunos años después de la ejecución de su marido y sus compinches, montó en Peñaranda, con la ayuda de sus hijas, una mancebía. Basándose en esa mancebía, el escritor Eugenio Noel escribió su famosa novela Las siete cucas. Una mancebía en Castilla, que tuvo cierto éxito ya desde su primera edición en 1927. Se ve que las recomendaciones que le hizo su esposo en la antesala de la muerte, en el sentido de que les diera a sus hijas una buena educación, la Cuca las desoyó por culpa de la difícil decisión, a la que es sometido el ser humano, de elegir entre la vida difícil y la vida fácil, hacia la que suelen tender los espíritus distraídos.
A los pocos días de producirse el público ajusticiamiento en los terrenos denominados El Ejido, de Peñaranda de Bracamonte, la comarca se vio inundada de pliegos de cordel que relataban el suceso. El Centro Etnográfico Joaquín Díaz, de Urueña (Valladolid), conserva un ejemplar de uno de estos pliegos de cordel que, cantados por los ciegos copleros, se vendían en los mercados a un precio muy barato para que pudiera llegar a los más modestos lectores. Bajo la imagen de una Virgen doblemente coronada que ocupa la primera página, se puede leer la sinopsis del suceso cantado en verso en el interior. «Crimen de Peñaranda de Bracamonte. Verídica relación de los horribles crímenes cometidos el 22 de enero del presente año en la persona de una señora de sesenta años llamada doña Dolores Gómez y su criada Gervasia, joven de quince años». El pie de imprenta indica que el pliego fue impreso en Madrid, en la «imprenta Universal de F. Hernández, Oso, 21, pral.».
Apéndice o adenda sobre los tres verdugos españoles más importantes de aquellos años que tuvieron actuaciones públicas en las que, como los toreros, fracasaron o triunfaron
Lorenzo Huerta, verdugo de la Audiencia de Valladolid entre 1885 y 1890, era un asturiano nacido en 1829. Hacía tan bien su oficio que le ampliaron el área de trabajo a las provincias de Burgos, Sevilla y Granada. Hoy en día no se puede analizar la situación sin caer en el surrealismo, ya que o no abundaban los verdugos o había mucho trabajo para ellos. Al señor Huerta le llamaban el maestro Lorenzo, pese a que otros le apodaban el Rompecabezas, según unos, y el Cortacabezas, según otros. El primero de los apelativos, el alusivo a su magisterio, le vino dado por la circunstancia a la que se vio obligado cuando se iniciaron en el oficio dos verdugos nuevos, Nicomedes Méndez, en Barcelona, y Gregorio Mayoral, en Burgos, que por su bisoñez no estaban placeados y se temía que pudieran fracasar en sus primeras actuaciones. Por ello, el verdugo de Valladolid hizo de asesor en las primeras actuaciones de los neófitos, a quienes se les auguraba un brillante porvenir.
El señor Huerta llegó a Valladolid con 56 años y un buen cartel: había trasladado al infierno a ochenta y nueve personas. Su palmarés llamó la atención de Pío Baroja, que le dedicó algunos párrafos y varios versos.
El veterano verdugo inventó un artilugio para ejecutar con prontitud, eficacia y sin dolor a los señalados por la Justicia. Parece que el nuevo garrote vil lo estrenó con el famoso asesino Juan Díaz de Garayo, más conocido por el Sacamantecas, ejecutado en Vitoria el 11 de mayo de 1881. Los resultados del nuevo artilugio debieron de satisfacer el verdugo, su creador, que siguió utilizándolo.
Se decía del verdugo de Valladolid que cuando no estaba en el ejercicio profesional era un hombre elegante, a quien gustaba vestir la capa española y cubrirse con un sombrero de ala ancha.
Gregorio Mayoral Sendino, verdugo de la Audiencia de Burgos entre los años 1890 y 1928, debió de ser el verdugo decano, pues se mantuvo en el oficio 38 años, por lo que era conocido entre la gente del gremio y las audiencias con el apodo del Abuelo. Había nacido curiosamente el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, de 1861, en la localidad burgalesa de Cavia, y murió en 1928, en Burgos.
Antes de abrazar la profesión que le convertiría en ejecutor de la Justicia, había sido pastor, zapatero remendón, peón de albañil y soldado. Fue formado profesionalmente por Lorenzo Huerta cuando este ejercía en Valladolid. No debió de estar muy atento a las clases de su maestro, pues se cuenta que su primera intervención (una mujer) fue un estrepitoso fracaso. Llamaba al garrote vil con el apelativo cariñoso y confundidor de «la guitarra». También «la» modificó para poder matar con un solo cuarto de vuelta, limpio y sin dolor; cosa que, por lo que se ve, era la constante preocupación de los buenos profesionales de esto. No publicó las modificaciones que introdujo en el garrote vil porque estaba en la duda de si serían legales o no, aunque siguió tocando la «guitarra» con sus correspondientes variaciones.
En 40 años de profesión ejecutó a sesenta personas, entre los que figuran el asesino de Cánovas del Castillo, el periodista y anarquista italiano Michele Angiolillo Lombardi (que mató al presidente del Gobierno en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda) y los condenados por el expreso de Andalucía (Sánchez Navarrete, Piqueras y Sánchez Molina), ajusticiados en Madrid en 1924.
Hemos citado a Nicomedes Méndez como verdugo de Barcelona y alumno de Huerta, de quien se dice que era un tipo especialmente sensible; hasta el punto de sufrir una gran depresión cuando fue jubilado y no pudo ejecutar a Juan Cover y Corral, llamado el Chato de Cuqueta, del caso Cullera, asesino de un juez y tres auxiliares. El Chato se libró de pasar por las manos de Nicomedes por haber sido indultado por el rey Alfonso XIII. Nicomedes Méndez tuvo una vida personal y familiar muy dolorosa y —se conoce que para compensar— se dedicaba a la cría de canarios.
***
El Fomento, según constaba en su cabecera, era una revista de interés social. Creo que su primer número salió en el año 1881, aunque no lo he podido ver en ninguna de las dos importantes hemerotecas históricas que he consultado y que conservan sus números: la de la Biblioteca Nacional y la de la Universidad de Salamanca. Comenzó siendo una publicación bisemanal y acabó siendo un diario vespertino que descansaba los días festivos. Lo imprimieron sucesivamente las imprentas de Núñez, Hidalgo, Esteban y la propia del periódico. Cuando la empresa, que tenía su dirección, redacción y administración en la calle de la Rúa, número 49, esquina a la calle del Jesús, cambió la antigua cabecera por El Fomento de Salamanca, debíamos de andar por el año 1897. La reseña de la ejecución de los asesinos del caso de Peñaranda de Bracamonte se publicó en un número de febrero de 1890, que no hemos podido consultar en papel, pero del que tuvimos en su momento una fotocopia que nos ayudó a seguir el caso con los pormenores que citamos en este trabajo.
