* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
413
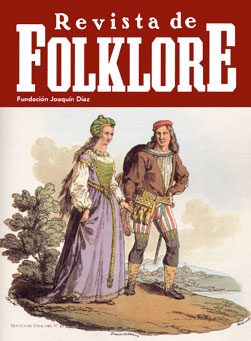
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Editorial
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 413 - sumario >
El auge que han tenido los museos etnográficos en las últimas décadas revela un interés del público en general por los espacios expositivos, pero también unas tendencias culturales que podrían interpretarse de muy diversas formas. De una parte —y esto no es un fenómeno actual, sino casi un mecanismo genético—, se manifiesta un impulso del ser humano por dejar en herencia la propia experiencia a sus descendientes; ese deseo de permanencia se ve complementado y preservado posteriormente por el respeto natural de esos descendientes hacia quienes les precedieron, conservando en consecuencia sus creencias y sus formas culturales. Tal respeto parece querer imponerse a toda costa en la siguiente generación por parte de la anterior, agregando para conseguirlo las claves que hicieron posible el descubrimiento y la transmisión de todos aquellos conocimientos a los que cabría denominar ya idiosincrásicos. Se reúnen o quedan conectadas de esta forma las tres generaciones que suelen, con el paso del tiempo, compartir conocimientos y participar de su sentido, interpretación y esencia. Cuando una de esas generaciones, normalmente la más reciente, se aparta, voluntaria o involuntariamente, de tal visión de las cosas o fallan las claves que explicarían adecuadamente el uso o conservación de ese material, puede surgir un efecto reflexivo muy curioso: todos esos conocimientos y objetos, agrupados o almacenados para tratar de explicar el pasado en su conjunto, se convierten en una especie de espejo que devuelve con exactitud, y a veces extraordinaria crudeza, lo que cada uno de los miembros de esa generación trata precisamente de ocultar o de cambiar por mor de la novedad o la renovación. Pero aún cabría añadir otra consideración: los museos etnográficos, en su pretensión de conservar y mostrar seriamente los usos y costumbres de antaño, tratan de ser la urna donde se exponga con apariencia científica —casi heurística— el resultado de la investigación sobre el transcurso del tiempo y sus consecuencias, incluyendo entre estas la creación de una identidad o, lo que llamaría exageradamente Hobsbawm, «la invención de una tradición». De esa forma, los museos y las exposiciones etnográficas vendrían a ser una especie de refugio de la identidad, en suma.
La etnografía, y también la antropología, es ciencia joven y muy ligada al individuo moderno. Entre la antropometría ochocentista y la antropología cognitiva hay un enorme tramo que han ido cubriendo la antropología cultural y la antropología social. Pero todas esas formas de estudiar y reflexionar sobre el individuo han aportado nuevas miradas a la cuestión, nuevas interpretaciones, del mismo modo que la nueva etnografía se deriva hacia preguntas más filosóficas: más que interesar qué hace la gente, qué sabe o qué inventa (cuestiones que responderían a la conducta, a los conocimientos y a las formas de expresión), hoy nos preguntamos por qué el individuo necesita crear y diferenciarse, y en qué modo lo hace según las circunstancias y el entorno. En verdad, no se podría asegurar que esta forma de observar las cosas sea totalmente nueva, pero aporta constantemente preguntas incómodas que pueden ayudar a mejorar las bases de una ciencia siempre incompleta cuyo discurso está en constante mutación. Hoy no se pretende ya fijar verdades inmutables, sino describir y traducir al lenguaje moderno realidades culturales que afectaron a nuestros antepasados y nos afectan a nosotros.
