* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
408
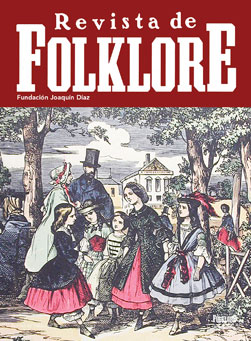
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Editorial
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2016 en la Revista de Folklore número 408 - sumario >
Tan ensimismados se hallaban muchos investigadores del siglo xx en contraponer la vida del medio rural a la del urbano, que olvidaron a menudo que en uno y otro ámbitos existían personajes conformes con su existencia y sus tradiciones, mientras que había otros que criticaban todo lo mínimamente censurable abominando de cualquier vinculación con el pasado y con su propia tierra. Un escritor costumbrista del siglo xx como Manuel Llano se preocupa por ese desapego que muestran muchas gentes hacia su pasado y sus raíces —no importa ya su procedencia— y en su obra Campesinos en la ciudad parece anticipar —lo escribe en 1932— lo que será lugar común en la sociedad española después de la última guerra civil hasta el punto de convertirse en lacra humana y económica: la elección de trabajo con las únicas miras de lo conveniente o lo material —en definitiva, la falta de amor hacia el oficio— y el desprecio sistemático y obsesivo por lo antiguo: «Hay labradores conscientes y labradores que odian a la tierra, como hay herreros que odian al yunque y carpinteros que tienen rabia a la azuela y albañiles que no pueden ver la paleta. En España lo de menos ha sido la vocación y el temperamento. Se inicia el aprendizaje siguiendo un viejo atavismo de familia o en edad muy tierna, cuando no se medita en la trascendencia del oficio. Por eso nos encontramos a menudo con malos educadores, con pésimos artesanos, con el desamor de muchos hombres a la profesión que ejercen porque no hay más remedio que comer y bullir en el mundo».
Pereda, al describir a uno de esos seres que reniega del solar de sus mayores, aprovecha para criticar a los escritores afectados del «mal de la égloga» que parecen soslayar la realidad y solo ven bondades en el campo. Y escribe: «Estos señores poetas y novelistas sin duda han estudiado la campiña en el mapa, o en el Museo de pinturas».
Así pues, también un costumbrista como Pereda reconoce la necesidad de profundizar en los personajes, evitando errores tan frecuentes como escribir de oídas, pretender conocer un lugar por el mero hecho de residir en él, extraer consecuencias morales de determinados comportamientos o querer enseñar a otros a vivir según los personales patrones.
El apogeo del costumbrismo no coincide en el tiempo con el auge de la etnografía y el desarrollo de los estudios sobre la tradición en España, pero, en cualquier caso, ambas dedicaciones ostentan virtudes y defectos comunes e incluso un proceso similar que se inicia con la noble pretensión —dieciochesca, por otra parte— de mejorar la sociedad comenzando por sus costumbres, lo cual se intenta bajo filantrópicos y sesudos seudónimos —el Solitario, Curioso Parlante, Demófilo, Pobrecito Hablador, Bachiller Cantaclaro...— y va progresando en la medida que abandona pintoresquismo y romanticismo para abordar un realismo que, tanto los estudios científicos como el género literario, agradecen como una mejora evidente.
Si se los considerara vectores contrarios, podría señalarse que, mientras que el costumbrismo transforma creativamente una realidad, esa misma realidad se alza como la principal dimensión de los estudios que la etnografía propone acerca de la capacidad de creación e ingenio del ser humano.
Por otra parte, no siempre el escritor costumbrista está dispuesto a ejercer el oficio de etnógrafo. Es cierto que en ambos hay que reconocer una curiosidad burguesa como origen de sus pasiones («Muchas cosas me admiran en este mundo; esto prueba que mi alma debe de pertenecer a la clase vulgar, al justo medio de las almas; sólo a las muy superiores o a las muy estúpidas les es dado no admirarse de nada», decía Larra). Pero también es verdad que cuando el costumbrista se mete en el terreno de la etnografía suele anunciarlo: «Henos aquí refugiándonos en las costumbres; no todo ha de ser política; no todo facciosos», dice Larra en su artículo «Entre qué gente estamos». Ambos también, finalmente, incurren en el error de la exageración, sobre todo al hablar de la antigüedad de las costumbres o del origen de canciones y bailes (Iztueta y Estébanez Calderón veían en los zorcicos y marchas vascas «ecos y reminiscencias de la música y de las danzas célticas e ibéricas») llegando a la hipérbole por diferentes caminos, pero con el mismo y vehemente bagaje romántico que persigue más la sorpresa y la admiración del lector que el sosegado análisis.
