* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
406
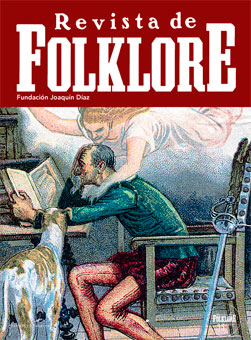
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
El trabajo de la fragua en Guadalix de la Sierra (Madrid)
FRAILE GIL, José ManuelPublicado en el año 2015 en la Revista de Folklore número 406 - sumario >
Con el otoño de 2015, llegó para mí la vuelta al bullicio urbano, al trabajo metódico y al planteamiento de un nuevo curso; llegó también la hora de ordenar las muchas notas de campo que, en entrevistas y sesiones fotográficas, reuní en el pueblo de mi familia materna durante un calurosísimo verano para dar forma al artículo que ahora lees, lector amable[1]. La villa de Guadalix de la Sierra, que lo es desde el día de Nochebuena de 1523, alineó antaño su alargado caserío en las márgenes del camino, hoy carretera, que atraviesa el pueblo de este a oeste; y mantuvo su población, de unos mil quinientos habitantes, desde el siglo xvi hasta hace tres o cuatro décadas, cuando un progreso mal entendido construyó indiscriminadamente en la poca tierra fértil que un mal planteado embalse había dejado aún indemne. En esta localidad de pie de sierra vivieron, murieron y trabajaron agricultores, ganaderos y un pequeño grupo de menestrales que con su industria artesana satisfacían las necesidades primarias de estos madrileños. Entre estos tejedores, sastres, molineros, albañiles, albarderos... me detendré hoy entre los varones que dedicaron su fuerza física y su capacidad creativa al duro trabajo de la fragua, asociado desde antiguo al ingenio y la rudeza, pues domeñar el hierro exigía ambas cualidades en exactas proporciones.
Las primeras referencias históricas que tenemos para este oficio, como para tantos otros aspectos de la vida rural gualiseña, las encontramos en el Catastro de Ensenada (1752), por el que sabemos que era solo un vecino, con jornal diario de seis reales, quien atizaba la fragua: «Pedro Guerrero, herrero, su hedad, veintiocho años, casado con Agustina Baonza, de la de veinte y siete. Familia: Juliana, de tres años; y Antonia, menora de un año; hambas, sus hijas; Juan de Baonza, su aprendiz, de diecinueve años; Gregoria Martín, su criada, de hedad de veinte años»[2].
Pero visto ya, aunque brevemente, el panorama de la herrería en Guadalix a mediados del siglo xviii, repararé ya despacio en los últimos herreros de fragua artesanal, de los que hay aún memoria histórica en este pueblo. Dos fueron quienes compartieron la tarea del yunque desde comienzos del pasado siglo hasta los años siguientes a la última guerra civil (1936-1939). Para acopiar noticias de ambos herreros recurrí a la memoria de algunos de sus nietos que aún martillaron en la fragua o tiraron del pesado fuelle, aunque ninguno de ellos siguió hasta el día de hoy la tradición familiar; además, muchos fueron los vecinos y vecinas que recordaban perfectamente ambas fraguas trabajando a pleno rendimiento, aunque su tarea se centraba ya solo en la reparación de herramientas agrícolas y, muy de vez en vez, en la fabricación de trebejos y útiles para la brega doméstica.
De estos dos últimos forjadores, el que antes debió de abrir su fragua en Guadalix fue Domingo Pedro García (1874-1966) [fig. 1], quien tuvo su taller en la calle a la que dio nombre, titulada aún hoy de la Fragua [fig. 2]; y casi paralelamente trabajaba en la calle del Hospital[3] Román Arias Frutos (1866-1954) [fig. 3]; ambos compartieron generación, oficio y una vida familiar muy pareja, pues los dos fueron tronco de una numerosa prole cuyos nietos remataron su quehacer, siendo quienes me informaron del aspecto y ambiente que había en aquellas fraguas de sus abuelos, bastante adoñas (semejantes) como dicen los gualiseños:
Mi abuelo Román tenía la fragua en la calle el Hospital 13. Yo todavía fui muchas veces a darle al macho [mazo de machacar]. Allí estaba el yunque o la bigornia, que lo mismo da, puesto en un tronco, ahora, no me preguntes de qué era el tronco, porque no me acuerdo. Y el fuelle, que era bien grande, del fuelle tenía que tirar un tío; con gana, que no era el fuelle de la lumbre de casa, no [fig. 4]. Y me acuerdo bien de mi abuelo, luego siguió un poco mi tío Pablo, pero luego ya aquello se dejó. En la fragua había siempre hombres por allí, hombres mayores, porque hacía calor, pero la fragua trabajaba todo el año. Claro, cuando más cuando había que arar[4].
Y así recordaba uno de sus nietos el taller del abuelo Domingo:
Estaba en la calle la Fragua, al fondo, de aquello ya no existe nada. Allí estaba, claro, la bigornia, no se decía yunque, mi abuelo y mi padre decían la bigornia. Y ellos estaban allí, después de mi abuelo se quedó mi padre un poco de tiempo, y era cuando nosotros ayudábamos, mis hermanos y yo; pero mi abuelo estaba siempre por allí, ayudando y dirigiendo un poco. El yunque me acuerdo que estaba metido, porque tiene un pico abajo, en un tronco de álamo, de álamo negro, tengo entendido que es lo que hay que poner [fig. 5]. Y primero había un fuelle del que había que tirar, uno solo para darle al fuelle, luego nosotros compramos uno eléctrico. Y allí, como además estaba el potro de herrar, siempre había gente, claro, al calor de la lumbre, y gente con rejas y vertederas y ganao pa herrar...[5].
Como vemos, la fragua fue un lugar de encuentro, exclusivamente de hombres, donde se charlaba y comentaba la marcha de la cosecha o el precio de los artículos; por eso el refrán decía «día de agua, o taberna o fragua»[6]. Esa concurrencia de labradores, incluso nocturna, en la fragua tuvo su eco en el Romancero Tradicional, pues en el tema titulado La muerte del novio (áa) la madre intenta tranquilizar a una hija desesperada por la tardanza, justificando así el retraso:
En tierra de Salamanca una niña enamorada
2 que la viene a ver el novio tres veces a la semana.
Esta semana no vino, ya está Isabel preocupada.
4 –Madre, Francisco no viene, madre, Francisco ya tarda.
–Cállate, hija Isabel, no seas disparatada,
6 que es tiempo de simentera y anda la gente ocupada,
de día van con los bueyes, de noche van a la fragua[7].
Respecto a la doble terminología, yunque (del lat. incus) o bigornia (del lat. bicornia, ‘de dos cuernos’), para denominar a la herramienta base de cualquier fragua, parece que hoy el nombre más generalizado es el de yunque, que ha desplazado completamente a la palabra bigornia[8]. Además, es interesante señalar que en aquellos oscuros talleres, iluminados solo a veces por la luz de la puerta, de algún angosto ventano o por la claridad de la chimenea, el hollín tapizaba de negro paredes, techo y hasta suelo, carbonilla procedente del carbón de piedra con que se atizaba la fragua, pues el de origen vegetal se utilizó solo a veces para encenderla. En ese hollín encontraban los vecinos ganaderos medicina eficaz para el corte de las tijeras en tiempo del esquileo:
Cuando había esquileo se iba a la fragua a raspar de las paredes la carbonilla que había, y esa carbonilla se echaba en una lata o en un bote, cuando yo me acuerdo. Y cuando estaban esquilando y daban un piquete a una oveja, una piquera, pues llamaban ¡moreno! ¡moreno! y los chicos que estábamos por allí íbamos y con dos dedos echabas un poco allí en la herida, y con aquello se curaba la oveja (Valentín García).
Más tardíamente, terminada ya la contienda civil, comenzó su tarea en la fragua Juan Corrales Frutos (1928), quien, tras comenzar como cantero en las obras del ferrocarril que unió los vecinos pueblos de Miraflores y Bustarviejo, acabó por ser el último herrero que golpeó en el yunque/bigornia las herramientas de labor y del ajuar doméstico en Guadalix de la Sierra; y, naturalmente, fue él mismo quien me pintó así su primera fragua:
Estaba en una casilla vieja que teníamos en el Caz. Y para empezar, me enteré de que vendían un yunque en Cabanillas [fig. 6], un herrero que había allí y que tenía dos. Entonces me fui para allá y le compré el yunque, que todavía lo tengo, y él, el hombre, se quedó con el viejo que estaba roto. El caso es que yo eché el yunque en un borrico que teníamos, y que llevaba, que se llamaba Careto, y me vine con él para Guadalix. Y ahí está, en un tronco de enebro, donde ha estao siempre, porque tiene que estar en una madera dura para que aguante... porque ahí hay que machacar, machacar de verdá[9].
Aunque antaño debió de ser mucho más variada la producción de estos talleres dedicados a domar el hierro, y no fue la menor de esas faenas la creación de artísticas rejas de las que apenas sí queda hoy una en su sitio en las calles del pueblo [figs. 7 y 8], últimamente fueron dos los quehaceres en las fraguas gualiseñas: la reparación de herramientas, sobre todo agrícolas, y la fabricación del ajuar doméstico.
Como hasta la creación del embalse titulado hoy de Pedrezuela —que convirtió al ganado vacuno en única fuente de riqueza— Guadalix fue un pueblo eminentemente agrícola, los arados romanos de reja rompieron allí durante siglos la áspera corteza de su suelo para obtener de la tierra la producción de: «... trigo, centeno, patatas, lino, judías, garbanzos y cebollas...» que Madoz le atribuye en 1847[10]. Ahora bien, los dos primeros cereales señalados por Madoz, a más del consabido centeno, se sembraron en «la tierra centenera» que forma la mayor parte de su término, mientras que las producciones de regadío se dieron principalmente en la feracísima vega del Guadalix, cuyo soto y aledaños eran de tierra oscura y de aluvión, apta para varias cortas de forraje al año[11], y donde el arado se embazaba o embozaba; es decir, se atollaba con facilidad, precisando entonces el gañán de los gavilanes que, hechos también por el herrero, llevaba en la punta de una vara [fig. 9]. Y al hablar de estos dos tipos de tierra entramos ya de lleno en la principal faena que los herreros realizaban, aquí y en toda tierra de garbanzos, al reparar las rejas encargadas de abrir el surco, donde viene como anillo al dedo la adivinanza, referida a la madre-tierra y al hijo-hierro, que recogí en Robledondo:
¿Cuál es el hijo cruel
que a su madre la destraza
y ella, con grande cachaza,
se le va comiendo a él?[12]
En Guadalix fue, como ya vimos, la tierra centenera quien se encargó de limar el arado:
Pero cuando más reja se gastaba era yendo a arar a tierra centenera, que era la mayoría del término: el camino Chozas y toa esa parte que ahora está edificá, ahí estaban los Intrusos, las cercas de los Corrales Viejos y un poco más adentro las Praderas. Y también era centenera, aunque algo menos, la tierra de los Cerros. Y to eso se sembraba de centeno. Que el centeno se sembraba en cuanto que empezaba a llover en setiembre, que algún año, con mi padre, lo hemos sembrao hasta antes de la fiesta, lo sembrabas y cuando nacía se lo comía el ganao hasta Nochebuena o así, y desde Nochebuena ya no entraba el ganao y se le dejaba granar pa segarlo. La tierra centenera se comía hasta el arao, y en la parte de abajo del arao, en una pieza que se llamaba el dental había que ponerle hierro; era una pieza de chapa de hierro como de un metro de larga y a eso lo llamaban herrar el arao [fig. 10] (Juan Arias).
Aunque los labradores fuertes, y aun los de medio pelo, tuvieron siempre en la casilla dos o tres rejas para la arada, era labor necesaria aguzar o abuzar su punta de vez en vez cuando se ponía bota o roma, tarea que se realizaba en la fragua cuando había tanda, es decir, concurrencia suficiente para juntar los tres o cuatro hombres que hacían falta para la faena:
La reja iba a arar y entonces se desgastaba y ibas a la fragua, la calentaban, y en el yunque o bigornia, como quias llamarlo, pues pin, pan, dando golpes hasta que la sacabas punta, y eso decían abuzar la reja. Pa abuzar una reja hacían falta cuatro hombres: tres pa machacar y uno pa tirar del fuelle, que había que tirar así p’abajo de una cuerda. Entonces tú ibas y decías: Oye, que quio arreglar esto, a ver si hay tanda. Tanda quería decir que se juntaran eso, dos o tres para hacerlo (Juan Arias).
Las rejas de arada, que poco a poco fueron sustituidas por la vertedera, primero se hicieron en la fragua a partir de una barra de hierro traída de la fundición y acabaron comprándose en fábricas de donde venían ya marcadas con siglas y números [fig. 11]. Estas pesadas rejas sirvieron a veces, cuando faltaba la barra reglamentaria, para ese juego que fue muy habitual entre los mozos; de esa práctica deportiva casi no ha quedado memoria y solo una cuarteta muy cantada aún con la melodía navideña local alude a su práctica:
Esta es la plaza, señores, esta es la plaza y no hay otra, / donde tiran a la barra y juegan a la pelota.
Las rejas, sea cual fuere su procedencia, terminaban perdiendo la materia prima para aguzarlas, y entonces se procedía a añadirles un fragmento nuevo de hierro en su extremidad, a lo que decían calzar la reja; tarea que no era sencilla ni mucho menos, y donde el herrero debía aplicar más pericia que fuerza:
Para eso se hacían unas muescas, escarpaduras que llamaban, en la reja y en el trozo que ibas a poner, y lo calentabas, y cuando ya estaba al rojo le dabas un golpe y se pegaba. Pero en seguida había que meter la reja en arena, en arena del río, porque si no se oxidaba y no pegaba, no soldaba bien (Juan Corrales).
Otra tarea que acometieron los herreros, aunque no todos, fue la de forjar herraduras y callos, las primeras para las caballerías y los segundos para bueyes y vacas de labor, a fin de calzar a los animales de tiro, pues el continuado paseo por aquellas tierras ásperas desgastaba muy mucho su herraje:
Se hacían con trozos de pletina entre dos personas para hacer las claveras, que eran seis. Los callos tenían pestaña para la pezuña partida que tienen las vacas y los bueyes (Juan Corrales).
Hecha ya la labor recia de arar la tierra en tres sucesivos pasos: alzar, binar y terciar, las herramientas menudas procedían a ahuecar, aporcar o limpiar el terreno; y como seguramente fabricaron también los herreros del lugar un puñado de útiles de este tipo, los citaré aquí siquiera de pasada por dejar memoria de ellos, ya que al desaparecer el cultivo al que se dedicaron, como la podadera que limpiaba de sarmientos las viñas [fig. 12], o ser sustituidos en su cometido por aparatos eléctricos, no son ya ni conocidos por la juventud y gente de mediana edad en el pueblo que nos ocupa. El azadón de peto sirvió para desenterrar la raíz de los tallos leñosos con su azuela, y cortarlos luego con su parte afilada [fig. 13]; la mocafle (‘almocafre’, del árabe hispano abu káff, ‘el de la mano’) que sirvió para la escarda sin lastimar la siembra merced a su forma curva [fig. 14]; la hoz zarcera que, menos cerrada que la usada en la mies, cortaba de raíz los zarzales gracias a su largo astil [fig. 15]; y el podón que, con el mango labrado en la propia hoja de hierro con que se hacía, sirvió entre otros menesteres para picar la leña menuda [fig. 16]. En algunas de estas primitivas herramientas se observan todavía incisas letras o anagramas que fueron sin duda la marca de su forjador.
Aunque no fueron muchos en Guadalix los vecinos dedicados a la cantería —en el catastro de Ensenada (1752) aparece solo uno llamado Francisco Reybal, quizá gallego de procedencia—, también se aguzaron los extremos de sus punteros en las fraguas gualiseñas:
Mi abuelo también arreglaba los punteros de la piedra, de los canteros. Los sacaba la punta y luego, en un cacharro que tenía un dedo de agua, le ponía de pie con la punta en el agua y ahí estaba el tiempo que estuvieran hasta que se enfriaran, y así cogían temple que decían, y se quedaban duros (Juan Arias).
De las fraguas gualiseñas salieron también todos los utensilios que componían el menaje de cocina propio de la lumbre baja, que hasta hace cincuenta años fue la única fuente de calor en las casas menestrales. Seguro estoy de que en las primeras cocinas, de las que no ha quedado ni noticia, se atizó el fuego en medio de aquella pieza; pero, con el tiempo, la lumbre se arrimó a la pared, ardiendo sobre una lancha que llamaron piedra lumbrera. En la pared se practicaba una concavidad que subía hasta la chimenea, y que por el negro aspecto que tenía siempre se llamó el fraile; de ese fraile y a media altura se suspendía una cadena llamada el allar (del lat. lar, ‘hogar’) compuesta por eslabones fuertes en forma de ocho, en cuyo extremo final se anillaba una pieza con lengüeta vuelta para suspender en ella y sobre el fuego el asa de calderos, cubos o latas [fig. 17]. Por cierto, que ese fuerte clavo era obra también de los herreros y, conocidos como bellotos, se usaron en cien menesteres, y los he visto calzando el astil de un azadón en la argolla de la herramienta. Estos clavos-bellotos aparecen en Fortunata y Jacinta (1887) del maestro Galdós cuando dice: «Llegaron por fin a la calle de Zurita y se metieron en una herrería, grande, negra, el piso cubierto de carbón, toda llena de humo y de ruido. El dueño del establecimiento avanzó a recibir a la señora, con su mandil de cuero ennegrecido, la cara sudorosa y tiznada, y quitándose la gorra, le dio sus excusas por no haber entregado los clavos bellotes»[13] [fig. 18].
Sobre la piedra lumbrera, siempre de forma rectangular, descansaba todo el utillaje hecho en la herrería: el cerco, que delimitaba por los tres lados externos el contorno de la piedra; el par de morillos que, colocados perpendicularmente a la pared, servían de asiento a la leña puesta transversalmente sobre ellos; los cazos o calzos, de forma semicircular y de tres pies, utilizados siempre para apuntalar los pucheros, ollas y peroles; las tenazas que, retorcidas siempre en su extremo, servían para colocar las ascuas y traer de vez en cuando un tizón a la boca de los fumadores [fig. 19], y, por último, las trébedes (del lat. tripes, tripedis, ‘que tiene tres pies’), artefacto usado especialmente para sustentar las sartenes de largo rabo, rabo que a veces se colocaba en un pequeño resalte vertical para evitar un arriesgado tropiezo [fig. 20]. Su angulosidad y forma crearon la comparación tener más hambre que el que se comió las trébedes. De aquellas sartenes, siempre hollinadas por abajo y relucientes por arriba, corría la siguiente adivinanza:
Blanca por la cara, negra por el culo
y tiene un rabo muy cojonudo[14].
Pero pocos de estos útiles fueron fabricados ya por los tres últimos herreros que hemos conocido páginas arriba, y esa dejadez fue debida a la poca compensación económica que requería un trabajo laborioso y fino como el de retorcer los hierros para poner en estos utensilios su poquito de gracia: «Mi padre ya de eso ni hizo nada, no merecía la pena. Había que echarle un día entero o dos de trabajo para hacer unas tenazas en condiciones, y luego a la hora de cobrar no podías cobrar arreglo del tiempo que habías echao. Así es que mi padre ya de eso nada, arreglar rejas y soldar vertederas. Eso fue lo último» (Francisco García). Ahora bien, queda en la memoria el testimonio aún vivo de que la manufactura de trebejos caseros fue un hecho: «Mi abuelo Román hizo unas trébedes a su hermana Justa, cuando se casó su hermana. Y eran unas trébedes especiales, mu bien hechas. A ver, eran pa una boda y para su hermana»[15]. Y ya metidos entre pucheros diré dos palabras sobre la manera de hacer lumbre en este pueblo serrano que, como en muchas otras zonas de España, utilizó el excremento de vaca como combustible de alto valor calorífico, ya fuera echando una espuerta de esta basura al fondo de la lumbre o recogiéndola en los prados:
Cuando ya estaba encendida la lumbre, que se encendía con támaras [leña menuda] y luego ya con chapodos [troncos], echaban una espuerta de la basura de los animales que recogían en la casilla, la echaban al fondo y eso guardaba mucho el calor, que es lo que buscaban, sobre todo en el invierno que hacía tanto frío. Por la mañana se iba a los praos y daban vuelta a las zochas de las vacas, para que se secaran por la parte de abajo; cuando ya estaban secas se recogían en un saco y se llevaban a casa, se dejaban en una espuerta al lao de la lumbre —como estaban bien secas ni olían ni nada— y se echaban a la lumbre porque daban mucho calor. En primavera se esmoñigaban los praos, se iba con un palo y se rompían las zochas para que la tierra se empapase con la lluvia y así se abonaban, se embasuraban y salía la hierba con más fuerza. Eso lo hacían los chavalejos, de diez o doce años, y así ganaban medio jornal[16].
Pero volvamos al golpeteo de la fragua y al ajuar doméstico del que también formaba parte un objeto que, aunque oficiaba en el pozo exterior, no faltaba en ninguna casa, pues remediaba la pérdida de cubos y otros objetos caídos en su fondo, especialmente en los pozos gualiseños, donde creo nunca hubo polea para suspender el balde. Eran las llamadas escarfias (¿de escarpia?, voz de etimología incierta), que tenían forma de anzuelo múltiple, oscilando su número entre tres ganchos como mínimo y seis como máximo [fig. 21]. Y como parece que el ansiado y definitivo estudio sobre la cultura tradicional en este pueblo madrileño es quimera para quienes a ella nos consagramos, dedicaré aquí unos párrafos a comentar las creencias en torno al pozo que, como la sima o la cueva, son bocas abiertas en la tierra madre y por ello inspiraron temor y respeto en los pueblos donde, como en Guadalix, no faltaron; por ello, se amedrentó siempre a los niños con la presencia en su interior de seres fantásticos, y así yo oí hablar aún muchas veces de un tal Camuñas que podía atraerme sin remedio al interior del pozo. A este respecto, recogí también otra curiosa referencia a un ente que, sin ser demoníaco, podía provocar también el pánico en los niños que llegaran hasta el brocal:
Sí, sí, cuando éramos pequeñas, claro que había pozos. Aquí le había, y le hay, ahí está, aunque tapao, a la izquierda del corral. Y nos decían siempre: «Cuidaíto con arrimarse al pozo, que ahí está San Miguel, y San Miguel sale y te agarra»[17].
La presencia de pozos en las casas gualiseñas era tan frecuente que raro fue el corral donde no se abría un brocal de piedra [fig. 22] o mayormente de cal y canto, a más de los pozos comunales, como el que había en la calle a la que dio nombre, y de los compartidos, que tenían por cima una pared rebajada para acceder a ellos por ambas bandas. De estos últimos hubo uno llamado de la Diputá en la que fue última casa del pueblo durante siglos en la calle Carnicería, hoy desaparecido, y otro que subsiste en las casas que forman ángulo en la calle del Egido o Legío y la travesía de la Iglesia [fig. 23]. Tan numerosos fueron, que los hubo incluso en el interior de las casas, aunque de este extremo no tengo sino una noticia concreta:
Sí, en casa mi abuela Dislaa le había, pero es que le había dentro, dentro de casa, arriba en la Calle Mayor, antes de llegar a Chamberí a mano izquierda. Tú entrabas y había un portal, como antes que había un portal al entrar en toas las casas, bueno pues de aquel portal luego se pasaba a la sala, a las alcobas, a la cocina... pero na más entrar a la derecha, estaba el pozo en el suelo, tapao con unas tablas, sin brocal ni na. Cuando querían sacar agua, levantaban la trampilla, la sacaban y volvían a cerrar[18].
La primera noticia literaria que tenemos sobre la apertura de tantos pozos en el suelo de este pueblo nos la aporta a fines del siglo xviii el Cuestionario de Lorenzana (1786), donde leemos en el punto 13: «Esta villa por su situación en llano y circundada de montes, es de sí en tiempo de invierno muy húmeda, y tienen los más vecinos su pozo en sus corrales...»[19]. La estructura artesiana del valle donde se asienta el pueblo hizo que cuando antaño las lluvias eran más frecuentes el nivel del agua en los pozos alcanzara casi la superficie, de modo que: «… a veces cogíamos el agua con la mano, con el asa del cubo en la mano, sin soga; y es que entonces yo no sé qué pasaba, pero había más agua, corrían los arroyos y había fuentes por todas partes, cavabas un poco en el suelo y manaba el agua»[20]. En el siglo xv, Fernández de Oviedo ya se refería a ello al hablar del lema fundacional de la corte («Fui sobre agua edificada, / mis muros de fuego son») cuando dice: «En muchas partes de esta villa el agua está cerca de la superficie de la tierra, y hay someros pozos, tanto que con el brazo, sin cuerda, pueden tomar el agua en ellos»[21]. Hubo pozos, eso sí, que tuvieron el agua fina, frente a la mayoría que la tenían algo salobre, y por ello fueron muy solicitados:
En casa de la prima Angelita, que luego fue la abuela de mi marido, tenían un pozo de agua muy buena, y venía la gente a por ella para beber, pero sobre todo para poner el cocido, porque decían que con aquel agua los garbanzos se cocían mejor; y como todos los días del año se comía cocido...[22].
Con la llegada del agua corriente al interior de los hogares y el posterior alcantarillado de las calles hacia 1970, los pozos perdieron su funcionalidad y acabaron unos anogados o colmados y otros convertidos en fosas sépticas, con lo cual se destruyó el jugoso acuífero del subsuelo gualiseño. Pero ya por entonces había cesado el tintineo de las fraguas, donde el tubo hueco de metal sustituyó a la barra de hierro, y la soldadura autógena desplazó al hierro vivo que se fundía «cuando ya estaba casi blanco y despedía estrellitas». Sirvan estas líneas para dejar constancia del esfuerzo que supuso a las gentes de antaño mantener con dignidad la pobre pero digna vida que llevaron.
NOTAS
[1] Como homenaje a cuantos hoy me ayudan y en memoria de quienes me ayudaron en mi labor de investigación, voy procurando editar estos pequeños opúsculos que solo en parte intentan subsanar la falta de un estudio general y metódico de lo que fue la vida tradicional en este pueblo madrileño, perteneciente al partido de Colmenar Viejo y distante de la corte 50 km. La breve enumeración cronológica de estos ensayos es como sigue: Guadalix de la Sierra. Descripción (estudio universitario que distribuí fotocopiado solo entre algunos vecinos; está fechado en abril de 1981 y fue mi primer trabajo de investigación sobre el pueblo, que entonces aún tenía el aspecto y forma que pronto perdería); «Un juego rústico castellano», Revista de Folklore, Valladolid: Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 1983, n.º 34, t. III, págs. 138-139; Madrid Tradicional, vol. 1, Guadalix de la Sierra, Madrid: SAGA, SA, 1984 (casete VPC-161); Madrid Tradicional, Antología, vol. XIV, Guadalix de la Sierra, Madrid: SAGA SA, 2000 (CD WKPD-10/2057); «La indumentaria tradicional en Guadalix de la Sierra (Madrid)», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, CSIC, vol. L. Madrid: 2010, págs 443-472; La vestimenta serrana en Guadalix de la Sierra (Madrid), Madrid: Ed. del autor, Gráficas Iglesias, 2011; y «El cultivo de la vid en Guadalix de la Sierra (Madrid)», Revista de Folklore, Valladolid: Obra Social y Cultural de Caja España, 2013, n.º 381, págs 47-59. Amén de una pequeña monografía dedicada a la imagen de Nuestra Señora el Espinar (programa de fiestas de 2000) y un sinfín de romances, canciones, cuentos, rimas infantiles y muestras de otros géneros de literatura oral que incluí en obras generales dedicadas a esas materia. [2] Carmen García Márquez, Guadalix de la Sierra 1752 Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid: Centro de gestión catastral y cooperación tributaria, Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Tabapress, Grupo Tabacalera, 1992, pág. 99. [3] Efectivamente, hubo un hospital en Guadalix para atender a los muchísimos mendigos que transitaban de pueblo en pueblo en demanda de limosna. Sabemos, merced al Cuestionario de Lorenzana (1786), punto XII, que «sólo sí hay casa hospital para refugio de pobres enfermos». Debo esta información y el contenido de la nota 19 a la generosidad de María del Carmen García Márquez y Francisco García Martín, quienes me permitieron consultar su obra aún inédita Fuentes para la historia contemporánea de Guadalix de la Sierra. [4] Informes dictados por Juan Arias García, de 78 años de edad, quien tuvo la bondad de venir hasta mi casa para contarme estos y otros recuerdos familiares, el día 8 de septiembre de 2015, fiesta patronal en Guadalix de la Sierra. Su tío fue Pablo Arias Gil (1903-1986). [5] Informes dictados por Francisco García Gil, de 76 años de edad. Recogidos el día 10 de septiembre de 2015 por José Manuel Fraile Gil y Manuela García Gil. Su padre fue Feliciano García González (1903-1965), quien cerró definitivamente, al trasladarse con sus hijos a Madrid, la fragua del abuelo Domingo. [6] Debo este refrán y una infinidad de informes sobre cualquier aspecto de la vida tradicional en Guadalix a Valentín García González, que tenía 84 años en el verano de 1998. Con infinita paciencia y harta serenidad, conversó conmigo muchas tardes de aquel verano en casa de su hijo, en la urbanización que hoy ocupa la antigua Lobera que tantas viñas tuvo sembradas. [7] Versión de El Maíllo (Salamanca), recogida por Pilar y Eusebio Mayalde antes de 2000, quienes me la cedieron amablemente. El romance continúa así: «Se ha subido para un cuarto, / se ha asomado a una ventana, / vio venir un pajecito / montado en yegua lozana. / Nuevas te traigo, Isabel, / pero para ti son malas, / que tu querido Francisco / muy malo queda en la cama. / Fue ayer tarde al herradero, / le dio el buey una cornada, / y si le quieres ver vivo / te sales a las voladas / y si le quieres ver muerto / déjalo para mañana. / Padre, apareje el caballo, / que me voy a las voladas, / que mi querido Francisco / muy malo queda en la cama. / Madre, déme usté el manteo, / el de luto, no el de gala, / y sáqueme el ventioseno / que está en el hondón del arca. / No corría, no corría, / no corría, que volaba. / Y a la mitad del camino / las campanas clamoreaban, / y al entrar en la ciudad / ya a Francisco le llevaban. / Para Isabel no hay consuelo, / para Isabel ya no hay nada. / Cállate tú, hija Isabel, / no te ha dejado olvidada. / Te ha dejado cien fanegas, / todas de trigo y cebada, / y te ha dejado el molino / que es lo mejor de la iguala. / Madre, yo no quiero el trigo / ni tampoco la cebada, / que yo quiero a mi Francisco, / a mi Francisco del alma». Manteo es la falda envolvente que, por el área a la que pertenece este texto, solía ser abierta por la espalda; y el ventioseno era la vestimenta de luto, hecha con paño veintidoseno, utilizada también hasta comienzos del siglo xx en ciertas áreas de Salamanca. [8] De esa primera acepción da cuenta una cuarteta que recogí, con la melodía propia del carnaval local, en Las Rozas de Puerto Real. Dice así: «La fragua de Ceferino / la van a poner en venta, / el martillo y la bigornia / y las demás herramientas». Puede escucharse en el CD Madrid Tradicional, Antología, vol. 11, Madrid: Tecnosaga SA, 1998, corte 8. [9] Tuve el placer de entrevistarlo en la casa instalada hoy donde estuvo su último taller, durante el verano de 2014. En aquel encuentro al que me acompañó Cirilo Peñas Gamo, su esposa Carmen y su hija Pilar agregaron un sinfín de detalles a la biografía que el amable Juan me iba desgranando. En el verano siguiente, Cirilo realizó en su casa varias de las fotografías que hoy ilustran este trabajo. [10] Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid: 1847, t. IX (Guadalaviar-Juzvado). A esas alturas del siglo xix, omite ya don Pascual el cultivo de la vid que a duras penas sobrevivirá en Guadalix hasta los años 50 de la pasada centuria, y al que dediqué nesta misma revista el artículo titulado «El cultivo de la vid en Guadalix de la Sierra (Madrid)», Valladolid: 2013, n.º 381, págs. 47-59. [11] Sobre el llorado soto del río Guadalix, hay un libro de reciente aparición: VV. AA. (Equipo A de Arqueología), Guadalix de la Sierra, arqueología e historia de una vega, Madrid: Grupo de Acción Local Sierra del Jarama, Eje LEADER del programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2007-2013), 2015, 190 págs. Bajo las aguas del pantano quedaron las densas arboledas, la Alameda, la vieja ermita del Espinar, el Soto, el Sotillo, la Rotura, el Cañuelo, las Hazas de las Judías, la Portá de Simonías... y una larga serie de lugares anegados hoy o cubiertos por el limo de las aguas. [12] Formulada por Florencia Ángeles García Martín, de 54 años de edad, de Robledondo (Ayto. de Santa María de la Alameda). Recogida el día 4 de febrero de 1993 por J. M. Fraile Gil, M. León Fernández, J. M. Calle Ontoso y S. Alonso de Martín. Publicada en José Manuel Fraile Gil, La poesía infantil en la tradición madrileña, Madrid: CEYAC, Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, 1994; ll. A. 8, pág. 324. [13] Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Parte III. Cap. VI: Naturalismo espiritual. Punto XI. Quienes entraron en la herrería fueron la temperamental Fortunata y la beata Guillermina, en quien retrató Galdós a la vizcondesa de Jorbalán, Micaela Desmaissières y López de Dicastillo (1809-1865). [14] Como otra serie de chilindrinas, como dirían en Guadalix, u ocurrencias de este tipo, se la oí contar mil veces a Ángeles Pascual Vallejo, que fue hija del último calero que la fabricó en Guadalix de la Sierra, Manuel Pascual Pascualsanz (1878-1952); oficio este, el de calero, que merecería, como tantos otros, un estudio monográfico. [15] Informes dictados por Raimundo Arias García, de 78 años de edad. Recogidos el día 12 de septiembre de 2015 por José Manuel Fraile Gil, Marcos León Fernández y David Álvarez Cárcamo; su tía abuela se llamó Justa Arias Frutos (1883-1968). [16]Informes dictados por Purificación Gil Rubio, de 90 años de edad. Fueron recogidos durante el verano de 2007 por J. M. Fraile Gil. La utilización del excremento vacuno en la economía de subsistencia reinante en España fue amplísima y de lo más variada; y así en zonas donde se practicaba la apicultura enlodaban las colmenas con deyecciones de vaca para cerrarlas al paso de los insectos. En Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), recogí estos informes: «Siendo yo chica, y ya grande, las casas toas tenían el suelo de mierda de vaca. Cuando venían las vacas del campo, salía un chorro de mujeres con un cubo a recoger lo que iban dehando; eso se liaba con agua, se movía, se movía y luego se daba en el suelo con un trapo, y cuando estaba seco se queaba brillante, seco y ni olía más ni ná. Asín nos criamos». Informes dictados por Remedios García Moreno, de 70 años de edad. Fueron grabados en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en 1990 por J. M. Fraile Gil y E. Parra García. Las conexiones entre la España de ayer —ni siquiera de antesdeayer— con el continente africano que hoy juzgamos tan distante y atrasado son mucho más fuertes y cercanas de lo que muchos estiman. A mediados del siglo xix, una dama victoriana —la señora Mofat, suegra del explorador Livingstone— escribía desde África: «... si me vierais esparciendo excremento de vaca una vez al mes por todas las habitaciones… La primera vez me aterroricé, y ahora veo que quita el polvo mejor que ninguna otra cosa, mata a los chinches que aquí son abundantes y es de un bonito color verde». Cito por la obra de Cristina Morató, Las reinas de África. Viajeras y exploradoras por el continente negro. Barcelona: E. Randon House Mondadori SA, 2003. Cap. «Mary Livingstone. Una africana blanca (1821-1862)». Mary Mofat, mujer de extraordinario coraje nacida en Lancas Hagre (Inglaterra), pisó por primera vez suelo africano en 1819 para casarse con el pastor Robert Mofat. Tenía entonces 24 años, y su viaje en barco desde Liverpool hasta el Cabo de Buena Esperanza duró tres meses. Sirva esta larga nota para acercarnos a otras culturas que hace solo un puñado de años se asemejaban bastante a la nuestra y que hoy estimamos casi como despreciables. La cultura de los pobres que, sin ser más ni menos limpios que hoy somos nosotros, utilizaban materias naturales para sobrevivir a diario, sin agredir al medio con productos químicos. [17] Informes dictados por Benita Gamo García (1921-2008) quien me acogió muchas veces en su casa de la calle Mayor, 90, donde pasó su infancia. Este terror ancestral a la oquedad que representa el pozo —ventana abierta al corazón de la tierra— tuvo infinitas representaciones; y, así, en Estremera decían que al asomarse te atraía la tentación; y en Daganzo de Arriba que te llamaba el agua. Ese poder mágico está presente en el mismo Guadalix, donde podías librarte de las verrugas arrojando tantos garbanzos cuantas tuvieras en el pozo del Prao Panetes, corriendo acto seguido para no escuchar su caída en el agua; a más debía recitarse la siguiente fórmula: «Verrugas traigo, verrugas vendo, / aquí las dejo y me voy corriendo». [18] Informes dictados por Mariano Revilla Gil, de 66 años de edad. Recogidos durante el verano de 2015 por José Manuel Fraile Gil. Su abuela fue Ladislaa Mayor Rubio (1880-1969). Fue hija de Juan Mayor Martín (1860-1934), único portador de este apellido en el pueblo, donde ha vuelto a perderse por falta de descendientes varones. Su nombre ha dejado huella en los pagos gualiseños donde aún se nombran los Cercaos de Juan Mayor. [19] Archivo Diocesano de Toledo. Cuestionario de Lorenzana. Talamanca-Guadalix. El texto continúa de esta forma: «Y por la misma situación, en verano demasiado cálida y por consiguiente afecta mortificando a los vecinos de tercianas y cuartanas, especialmente en el otoño. Asimismo suelen padecerse algunos dolores de costado, reumáticos, tabardillos e inflamaciones, y lo más que mueren accidentados y afectos del pecho. Y mucho procede de que tienen las habitaciones todos los vecinos fuera de dos en bajo y manando agua dentro de muchas casas en el invierno. Y aunque algunos ha habido y hay que han muerto a los sesenta, setenta y ochenta años, son raros, y más los que mueren jóvenes y de media edad. Siendo anualmente y por lo general entre todas las edades, más los que mueren que los que nacen». Segunda respuesta al interrogatorio impreso que se me remitió. Ramón Gil y Casares. [20] Informes dictados en Madrid por Valeriana Gil Rubio, de 87 años de edad, recogidos el día 28 de septiembre de 2015 por José Manuel Fraile Gil. Mi madre continúa su relato: «Siendo yo pequeña, que vivía aún mi abuelo Francisco, que murió en guerra, llovió un año tanto en otoño que el Sequillo, que ya ves que ahora no corre nunca, llegó hasta mi casa en la calle Carnicería, y hubo que sacar a mi abuelo en brazos porque ya era muy mayor». De las fuentes ¡ay! cuánto habría que llorar; secas están casi todas las que oí nombrar mil veces: la Mora, la Fuente Grande, la del Hortelano, la del Pez, la del Burro... algunas de agua cárdena o blanquecina. [21] Cito por la obra de Blas Llanos, Memoria sobre los medios de mejorar Madrid, restablecer su salubridad y fertilidad & c.; Madrid: Imp. que fue de Fuentenebro, 1825, pág. 5. [22] Informes dictados por Maruja Gil Rubio, de 92 años de edad, el día 28 de septiembre de 2015. Recogidos por José Manuel Fraile Gil. Angelita González fue la mujer de Domingo Pedro García, el herrero citado en los párrafos anteriores.
