* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
395
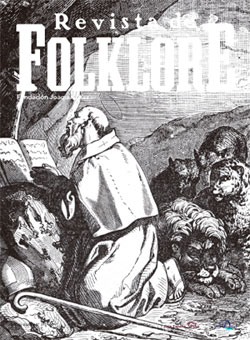
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Editorial
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2015 en la Revista de Folklore número 395 - sumario >
A partir del Martyrologium Hieronymianum, recopilación de vidas de santos realizada a finales del siglo VI y atribuida a San Jerónimo —aunque en realidad reunía biografías de santos y mártires de Oriente, Europa y África debidas a diferentes autores—, la Iglesia promovió las vidas ejemplares de diferentes varones de virtud a quienes dedicó un día del año en particular tras la reforma del calendario por Gregorio XIII. Algunas cofradías habían nacido bajo el patrocinio y advocación de esos santos, populares y preferidos por sus cualidades (en su propia vida se habían dedicado al oficio del que luego vendrían a ser patronos, como San Andrés de los pescadores o San José de los carpinteros) o por ser considerados especiales abogados contra enfermedades o pandemias (recordemos los 14 santos protectores medievales algunos de los cuales todavía siguen teniendo su predicamento como San Cristóbal, Santa Bárbara o San Blas). De San Blas se cuenta que salvó al hijo de una mujer de morir ahogado tras habérsele atravesado una espina de pescado en la garganta. Otros milagros que se le atribuyen, sin embargo, como el de obligar a un lobo a devolver a una pobre viuda un cerdo que le había robado, por ejemplo, no tienen nada que ver con la cualidad principal que se le reconoce desde el siglo V, que es la de curar las afecciones de garganta. De esa leyenda parte la costumbre que se solía practicar el 3 de febrero de bendecir las velas, recordando lo que hizo el santo con las que le llevó a la cárcel —donde San Blas se encontraba— la mujer, en agradecimiento por haber salvado a su cerdo del lobo.
En la obra de François Marie Arouet Dictionaire Philosophique, que el propio autor francés rebautizó con el título de “La opinión como alfabeto”, Voltaire reconoce que una de las primeras ideas del ser humano desde el comienzo de los tiempos civilizados fue la de crear intermediarios entre él mismo y la divinidad, partiendo de la base de que el individuo creyó en los dioses antes de que existiese la filosofía. Si es difícil pensar sin imágenes, como decía Aristóteles, parece probable entonces que en la representación de esos intermediarios tuviera una gran importancia el simbolismo. La religiosidad —o sea la actividad generada por las creencias— se convierte así en un proceso creativo y recreativo (entre la realidad y el sentimiento) en el que las imágenes, o sea las apariencias, van formando un entramado que ayuda a construir la cultura, es decir que ayuda a comprender el cultivo y el desarrollo de nuestra propia personalidad. Y en ese cultivo, cuya cosecha tiene tanto que ver con la mentalidad, podemos hacer uso de enseres y símbolos inevitables —todos aquellos que constituyen el legado material de siglos de creencias— o también podemos hacer uso de cierta especie de sabiduría intangible que, a pesar de no tener forma física, nos alcanza y nos afecta sin remedio. Los signos sagrados han influido tanto en las costumbres y en la vida cotidiana de los siglos pasados que cualquier estudio antropológico o etnográfico termina, de una forma o de otra, usándolos o recurriendo a ellos.
