* Es válido cualquier término del nombre/apellido del autor, del título del artículo y del número de revista o año.
376
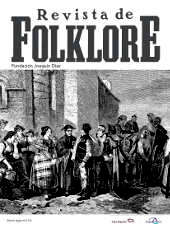
Esta visualización es solo del texto del artículo.
Puede leer el artículo completo descargando la revista en formato PDF 
Editorial
DIAZ GONZALEZ, JoaquínPublicado en el año 2013 en la Revista de Folklore número 376 - sumario >
La naturaleza de las pequeñas joyas que componen los repertorios populares es similar a la mostrada por algunas muestras de otros géneros en los que la comunicación de conocimientos tiene tanta importancia como el cúmulo de recursos que se usan para transmitirlos. Aparentemente estamos ante obritas de arte —y se las podría denominar así tanto por su acabado perfecto como por responder a unas reglas— que casi nunca tienen autor. Y decimos «aparentemente» porque en realidad su autor termina siendo cada uno de sus usuarios. La importancia del narrador o del cantor en un relato oral o en un romance es tan crucial por lo menos como la atribuida al escritor en un cuento literario. De su habilidad para captarse al público dependerá, en muchos casos, la pervivencia de la expresión y, a la larga, la credibilidad del mismo género. Cualidades como la imaginación, la capacidad de improvisación, la facilidad para el gesto, la adecuación de medios para captar al auditorio aun en condiciones adversas, el uso correcto de la entonación, la intencionalidad, la utilización de idiotismos e inflexiones atractivas, harán de cada pieza un pequeño receptáculo en el que nos sentiremos contagiados por la magia del ámbito y seducidos por la voz y la palabra que, como unas manos invisibles, nos acariciarán, nos moldearán, nos golpearán o formarán sombras cuando convenga a cada momento y situación.
En el caso de las narraciones —de los cuentos, por ejemplo—, conocemos los factores que hacen de cada pieza un medio de comunicación excelente y la transforman en un código de comportamiento gracias a la confianza que genera el relato o su narración en quien lo escucha. La credibilidad —y en consecuencia la utilidad— funciona si los factores de equilibrio y desequilibrio que acompañan al relato y lo vigorizan se producen ordenadamente: al equilibrio inicial sucede un desequilibrio en el que actúa el héroe, para restablecerse finalmente el equilibrio de nuevo. Da igual que sigamos los estudios de Vladimir Propp, los de Claude Bremond o los de Denise Paulme. En todos se aprecian esas alternativas, esos sucesivos contrastes entre carencia y posesión, entre orden y desorden, que dinamizan la narración al tiempo que van interesando y moviendo la atención del oyente hacia unos sonidos que encierran una intención y un significado. No sabemos en qué momento de la historia —de la prehistoria más bien— el ser humano «se encuentra» con esos sonidos, es decir, los descubre y los reconoce. El estudio con tecnologías actuales de las cuevas habitadas en tiempos remotos habla a favor de que los individuos que vivían en ellas tropezaran casualmente con el eco de sus propios aullidos o con el ruido de las estalactitas al ser golpeadas. Probablemente si Platón hubiese concebido su alegoría de la caverna con un sentido menos político, habría pensado también en la posibilidad de que sus prisioneros mejoraran la situación en que se encontraban gracias a la audición de algunos sonidos procedentes de la propia cueva o del exterior. El romancero español recoge con maravillosa intuición poética el alivio que produce en un cautivo el diálogo entre un ruiseñor y una calandria que todos los días vienen a transmitirle el sonido de la libertad, a recordarle que fuera sigue existiendo la vida.
